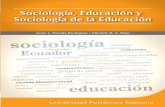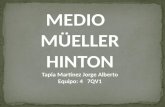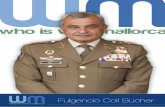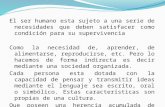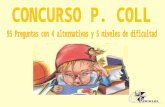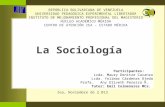Coll Delgado Mueller- Sociologia de La Infancia
Click here to load reader
-
Upload
gaston-garcia -
Category
Documents
-
view
122 -
download
1
Transcript of Coll Delgado Mueller- Sociologia de La Infancia

1
Educação & Sociedade, vol. 26, nº 91, Campinas, mayo - agosto, 2005, pp. 351-360.
Sociología de la infancia: investigación con niños
Ana Cristina Coll DelgadoI; Fernanda MüllerII Traducción a cargo de Leandro StagnoIII
El campo de la sociología de la infancia ha ocupado un espacio significativo en el escenario internacional1, como consecuencia de proponer el importante desafío teórico-metodológico de considerar a los niños como actores sociales plenos. Hablar de los niños como actores sociales es algo recurrente en el campo de la sociología, en relación con el debate sobre el concepto de socialización. Corsaro (1997) afirma que la perspectiva sociológica debe considerar no sólo las adaptaciones e internalizaciones de los procesos de socialización, sino también los procesos de apropiación, reinvención y reproducción realizados por los niños. Esta visión de la socialización considera la importancia del colectivo: cómo los niños negocian, comparte y crean culturas con los adultos y con sus pares. Eso implica negar el concepto de niño como receptáculo pasivo de las doctrinas de los adultos (James & Prout, 1997). Prout (2004) sostiene que el encuentro entre la sociología y la infancia está marcado por la modernidad tardía2; así, la sociología de la infancia se encuentra delante de una doble misión: crear un espacio para la infancia en el discurso sociológico y confrontar con la complejidad y ambigüedad de la infancia en calidad de fenómeno contemporáneo e inestable. El autor señala, por lo tanto, dos dualismos del campo. Estructura y acción: la fundamentación de la sociología de la infancia sustenda en la idea de que la infancia es una construcción social abandona el reduccionismo biológico, substituyéndolo por el reduccionismo sociológico, algo que el autor comprende como problemático. Ser y devenir: el carácter inacabado de la vida de los adultos es tan evidente como el de los niños. Así, niños y adultos deben ser vistos como una multiplicidad de seres en formación, incompletos y dependientes, siendo necesario superar el mito de la persona autónoma e independiente, como si fuese posible no pertenecer a una compleja red de interdependencias. Considerando tales dualismos, el sociológico defiende que es necesario intensificar la interdisciplinariedad de los estudio de la infancia, incluyendo la psicología crítica, en la búsqueda de un diálogo que explore los puntos en común y las diferencias, tanto como la inclusión de las ciencias médicas y biológicas. Para Prout (2004), no hay necesidad de separar arbitrariamente a los niños de los adultos, como si pertenecieran a especies diferentes. Basándose en Latour (1993), propone el uso de la metáfora de “red”, sugiriendo que la infancia puede ser vista como una conjunto de órdenes sociales diferentes, a veces competitivos, otras veces conflictivos. Esas nuevas redes, según Prout, pueden superponerse y coexistir con otras más antiguas, pero también pueden entrar en conflicto entre ellas. Por esto, una de las cuestiones claves reside en saber qué tipo de redes produce una forma particular de infancia o de niño. Otro concepto que Prout presenta es el de movilidad, pues para él no es posible la relación entre global y local, entre grande y pequeño, entre grandioso y mundano. Así como las personas, las movilidades transnacionales también incluyen el flujo de productos, informaciones, valores e imágenes con las cuales los niños interactúan diariamente. Los procesos de socialización, cada vez más complejos, ocurren a partir del momento en que los niños de menor edad comienzan a pasar gran parte de su tiempo fuera del contexto familiar. De forma general, los sociólogos de la infancia comprenden a la socialización de forma diferente del modelo vertical de imposición de Durkheim3. Plaisance (2004) critica la definición de educación de Durkheim, concebida como la socialización basada en la acción de los adultos sobre los menores, de una generación a la otra, por ser este modelo profundamente impositivo. En este sentido, para Plaisance, las concepciones contemporáneas de socialización insisten en la construcción del ser social por medio de múltiples negociaciones con sus próximos, así como en la construcción de la identidad del sujeto. Desde el punto de vista de estas concepciones, la socialización es un trabajo del actor socializado que experimenta el mundo social. Entre los sociólogos de la infancia, esta noción de socialización es identificada como un modelo interactivo4. De la misma forma, Corsaro (1997, 2003) defiende los estudios con y no sobre los niños. Asimismo, Jenks (apud James y Prout, 1997) asevera que la transformación social del niños en adulto no sigue directamente el crecimiento físico, como parece evidente en el pensamiento tradicional del campo de la sociología respecto al proceso de socialización. 1 Podemos citar algunas universidades y asociaciones: la Universidade do Minho - Portugal cuenta con el Instituto de Estudos da Criança. Más información puede ser obtenida en el site: http://www.iec.uminho.pt. En la International Sociological Association (http://www.ucm.es/info/isa/rc53.htm) existe un grupo de investigación en sociología de la infancia, cuyo principal objetivo es contribuir para investigación sociológica e interdisciplinaria sobre la infancia. La Association Internacionale des Sociologues de Langue Française (AISLF) (http://www.univtlse2.fr/aislf/gt20) agrega actualmente un grupo de sociólogos e investigadores en el Grupo de Trabajo Sociologia da Infância, creado en 2000 luego de un congreso en Québec (GT 20). 2 Prout se refiere a la modernidad tardía basándose en Bauman (1991). 3 Para una mayor aproximación al pensamiento del autor, sugerimos Durkheim (1978, 1982, 1995). 4 En algunos textos encontramos otras nomenclaturas, tales como “interpretativo” o “constructivo”.

2
Esta noción de socialización estimula la comprensión de los niños como actores capaces de crear y modificar culturas, aunque incluidos en el mundo adulto. Si los niños interactúan en el mundo adulto porque negocian, comparten y crean culturas, necesitamos pensar en metodologías que realmente tengan como foco sus voces, miradas, experiencias y puntos de vista. La investigación etnográfica con niños es una posibilidad5; por su parte, Graue y Walsh (2003) defienden la importancia de pensar a los niños en contextos específicos, con experiencias específicas y en situaciones de la vida real. En Brasil tenemos un campo desarrollado y legítimo de investigaciones en educación infantil6 y, actualmente, la sociología de la infancia cuenta con interlocutores brasileros7 que han presentado algunas publicaciones en la década de 1990. También tenemos un largo camino para recorrer respecto a la consolidación de un área de sociología de la infancia, algo que Quinteiro (2000, 2002a, 2002b) ya constató en publicaciones recientes acerca de su emergencia en el país. (...) Intentamos desafiar a los estudiosos de la infancia a consolidar un campo que ya tiene un espacio en las discusiones académicas brasileras. También queremos presentar investigaciones que defiendan la escucha y enfoquen en las infancias8 y las culturas infantiles, en base a referencias teórico-metodológicas desafiantes. Para los sociólogos de la infancia es importante considerar el punto de vista de los niños, algo que exige cierto abandono de la mirada centrada en el punto de vista del adulto. Sabemos que hay muchos desafíos para superar en las investigaciones con niños. Bastide (1991: 153) preguntaba: “¿no somos sombras para los niños que juegan a nuestro alrededor?”. Entre las principales dificultades que debiéramos sobrellevar en las investigaciones con niños, podríamos señalar aquellas relacionadas con: 1. La lógica adulto-céntrica9. Ser adulto implica aceptar la idea de que para los niños, a veces, “somos como los muebles de la casa, parte del cosmos exterior, no pertenecemos a su mundo que tiene placeres y sufrimientos propios” (ídem). Según Graue y Walsh (2003), los investigadores ven a los niños como ventanas abiertas para las leyes psicológicas universales o como indicadores de los efectos del tratamiento de información. Negando esta concepción, los autores defienden la importancia de pensar en los niños en sus contextos, en sus experiencias de vida real. Los autores enfatizan que es necesario un interés por los niños, por los modos en que negocian e interactúan en grupos, o sea, por “lo que pasa ‘entre’ ellos, no ‘dentro’ de ellos, buscando los significados de los niños y no de los adultos”. 2. La entrada al campo. Partiendo de enfoques diferentes, algunas investigaciones (…) nos ayudan a pensar en las aproximaciones iniciales con los niños y, además, en que ellos “son agentes activos que construyen sus propias culturas propias contribuyen a la producción del mundo adulto” (Corsaro, 1997: 5). En sus investigaciones, Corsaro (1997) ha buscado delimitar qué significa ser niño en la escuela. Para esto, utilizó un método de entrada al campo que consistía en irrumpir en los espacios de juegos y esperar las reacciones de los niños frente a esta situación. Alderson (2000) enfatiza que los niños también deben ser considerados como investigadores en las investigaciones orientadas por los adultos, a partir de demostrar que los niños y los adolescentes son investigadores en su cotidiano. Para Graue y Walsh (2003), el mayor desafío de los investigadores de las infancias es el de descubir: descubrir intelectual, física y emocionalmente es algo difícil cuando se trata de niños, pues la distancia física, social, cognitiva y política entre el adulto y el niño torna esa relación muy diferente respecto de la establecida entre los adultos. Estos autores agregan que es mucho más fácil construir argumentos vinculados a las formas en que los niños son apelando a la autoridad de los adultos o a los campos de conocimiento, orientándose hacia leyes universales y excluyendo “los estudio de los niños en sus contextos”10. Para estos investigadores, “descubrir”
5 Corsaro (1997, 2003) incorpora a la investigación etnográfica un carácter longitudinal. En algunas de sus investigaciones realizadas en Estados Unidos e Italia, el autor consideró la idea de acompañar a un grupo de niños a lo largo del tiempo, a fin conocer los períodos de transición de sus vidas. 6 Aunque motivadas por los estados del arte de trabajos en lengua francesa e inglesa realizados por Sirota (2001) y Montandon (2001), no es nuestra intensión inventariar la producción brasilera sobre la infancia en conexión con la sociología y con la educación, la historia, la psicología, la antropología y otras áreas. Desde el inicio de la década de 1990, es posible consultar trabajos individuales y de grupos de investigación en sites tales como www.anped.org.br y www.scielo.br. 7 Castro (1998, 2001); Kaufman y Rizzini (2002); Rizzini (2004); Quinteiro (2000, 2002a, 2002b); Sarmento y Cerisara (2004). 8 James y Prout (1997) elucidan algunos puntos que caracterizan un paradigma emergente de la infancia. Cuando afirman que el concepto de “infancia” no corresponde a la idea de inmadurez biológica, los autores niegan la caracterización natural y universal de los grupos humanos, aunque la consideran un componente estructural y cultural de muchas sociedades. Así, los análisis de diversas culturas revelan una variedad de infancias en lugar de un fenómeno único y universal. Más adelante, nuestro texto considera esta concepción que puede sumarse a la de Barbosa (2000: 84): “hablar de una infancia universal como unidad puede ser un equívoco o un modo de encubrir una realidad. Cierta universalización es necesaria para poder enfrentar la cuestión y reflexionar sobre ella, aunque deber tenerse presente que la infancia no es singular ni única. La infancia es plural: infancias”. 9 Es importante destacar que en la década de 1970 la investigadora brasilera Rosemberg (1976) ya criticaba la postula adulto-céntrica en los estudios sobre los niños, sobre todo en la psicología. 10 Para estos autores, investigar a los niños en contexto significa concebir que las cosas que pretendemos descubrir están situadas histórica, social y culturalmente. Es necesario considerar la naturaleza contextualizada del proceso de investigación, tanto a los sujetos, los investigadores y el esfuerzo desarrollado. Por otra parte, señalan la necesidad de realizar estudios que localicen la experiencia de los niños en contextos históricos y culturales específicos.

3
significa desafiar aquello que la cultura sabe y lo que quiere saber; exige buscar respuestas en lugares generalmente evitados a través de procedimientos poco conocidos. 3. La ética. Tratándose de investigaciones con niños, la ética es un aspecto fundamental, pues es innegable que existe una fuerza adulta basada en el tamaño físico, las relaciones de poder y las decisiones arbitrarias. La dimensión ética (Alderson, 2000; Kramer, 2002) garantiza a los niños el derecho de consentir o no su participación en la investigación. El uso de la fotografía o la filmación, las entrevistas con niños y los análisis de datos según un punto de vista adulto resultan de por sí autoritarios. Podemos negociar con los niños todos los aspectos y las etapas de las investigaciones: la entrada al campo y nuestros objetivos, qué niños quieren realmente participar de la investigación y contribuir con la recolección de datos. Alderson (2000) nos invita a entender que los niños también son productores de datos y que podemos negociar con ellos la divulgación de la información obtenida. Igualmente, podemos discutir con ellos cómo divulgar los datos y cómo ofrecer una devolución de los resultados. Para Graue y Walsh (2003), informar a los otros debe ser algo que suceda luego del inicio del proceso de descubrimiento y nunca debe parar. Así, el comportamiento ético está íntimamente ligado a las actitudes que cada uno trae al campo de investigación y a la interpretación personal de los hechos. Entendiendo que entrar en la vida de las otras personas es volverse un intruso, se hace necesario obtener un permiso que trasciende aquel dado bajo la forma de consentimiento; esto raramente es hecho con los niños. Estas son algunas de las cuestiones desafiantes que, seguramente, ofrecerán nuevas perspectivas al campo de las investigaciones con niños (…) En Brasil tenemos un largo camino por recorrer en relación a las investigaciones con y sobre los niños, sus experiencias y culturas. Probablemente, los niños sepan más sobre los adultos y las instituciones, pero todavía comprendemos poco sobre sus ideas acerca de las pedagogías, o sobre lo que piensan de los adultos y las escuelas que creamos pensando en ellos y en sus necesidades. Esperamos que esta publicación desencadene nuevas investigaciones y miradas sobre las experiencias y el punto de vista de los niños en el mundo contemporáneo. Referencias bibliográficas ALDERSON, P. Children as researchers: the effects of participation rights on research methodology. In:
CHRISTENSEN, P.; JAMES, A. (Ed.). Research with children: perspectives and practices. London: Falmer, 2000. p. 241-255.
BARBOSA, M.C.S. Por amor & por força: rotinas na educação infantil. 2000. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. (versão digital).
BASTIDE, R. As 'trocinhas' do Bom Retiro (prefácio). In: FERNANDES, F. Folclore e mudança social na cidade de São Paulo. São Paulo: Anhembi, 1961.
BAUMAN, Z. Modernity and ambivalence. Cambridge, Mass: Polity, 1991. CASTRO, L.R. Infância e adolescência na cultura do consumo. Rio de Janeiro: nau, 1998. CASTRO, L.R. (Org.). Crianças e jovens na construção da cultura. Rio de Janeiro: NAU; FAPERJ, 2001. CORSARO, W. The sociology of childhood. California: Pine Forge, 1997. CORSARO, W. We're friends, right?: inside kids' cultures. Washington, DC: Joseph Henry, 2003. DURKHEIM, E. Educação e sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1978. DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. São Paulo: Nacional, 1982. DURKHEIM, E. A evolução pedagógica. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. GRAUE, E.; WALSH, D. Investigação etnográfica com crianças: teorias, métodos e ética. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2003. JAMES, A.; PROUT, A. A new paradigm for the sociology of childhood?: provenance, promise and problems. In:
JAMES, A.; PROUT, A. Constructing and reconstructing childhood. London: Falmer, 1997. KAUFMAN, N.H.; RIZZINI, I. Globalization and children: exploring potentials for enhancing opportunities in the
lives of children and youth. New York: Klumer Academic; Plenum, 2002. KRAMER, S. Autoria e autorização: questões éticas na pesquisa com crianças. Cadernos de Pesquisa, São
Paulo, n. 116, p. 41-59, jul. 2002. LATOUR, B. We have never been modern. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993. MONTANDON, C. L'éducation du point de vue des enfants: un peu blessés au fond du coeur... Paris:
L'Harmattan, 1997. MONTANDON, C. Sociologia da infância: balanço dos trabalhos em língua inglesa. Cadernos de Pesquisa, São
Paulo, n. 112, p. 33-60, mar. 2001. PLAISANCE, E. Para uma sociologia da pequena infância. Educação & Sociedade, Campinas, n. 86, p. 221-241,
jan./abr. 2004. PROUT, A. Reconsiderar a nova sociologia da infância. Braga: Universidade do Minho; Instituto de Estudos da
Criança, 2004. (texto digitado). QUINTEIRO, J. Infância e escola: uma relação marcada por preconceitos. 2000. Tese (doutorado) - Faculdade
de Educação. Universidade Estadual de Campinas, Campinas. QUINTEIRO, J. Infância e educação no Brasil: um campo de estudo em construção. In: FARIA, A.L.G.;
DEMARTINI, Z.B.F.; PRADO, P. (Org.). Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças. Campinas: Autores Associados, 2002a.
QUINTEIRO, J. Sobre a emergência de uma sociologia da infância: contribuições para o debate. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. esp., p. 137-162, jul./dez. 2002b.

4
RIZZINI, I. Infância e globalização: análise das transformações econômicas, políticas e sociais. Braga: Universidade do Minho, Instituto de Estudos da Criança, 2004. (texto digitado).
ROSEMBERG, F. Educação para quem? Ciência e Cultura, São Paulo, v. 28, n. 12, p. 1466-1471, 1976. SARMENTO, M.J.; CERISARA, A.B. Crianças e miúdos: perspectivas sociopedagógicas da infância e educação.
Porto: Asa, 2004. SIROTA, R. Emergência de uma sociologia da infância: evolução do objeto e do olhar. Cadernos de Pesquisa,
São Paulo, n. 112, p. 7-31, mar. 2001. _________ I Doctora en Educación por la Universidade Federal Fluminense (UFF – Brasil). Profesora adjunta del Departamento de Educação e Ciências do Comportamento de la Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG/RS - Brasil). E-mail:[email protected] II Doctoranda del Programa de Pós-Graduação em Educação de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS - Brasil). E-mail: [email protected] III Profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP - Argentina). Ayudante Diplomado Ordinario de la cátedra Historia de la Educación General, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP - Argentina). E-mail: [email protected]