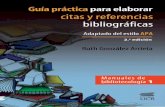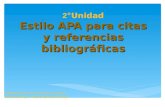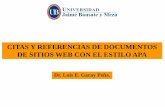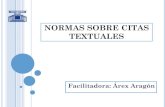citas 2
-
Upload
dulche21763 -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of citas 2
La Naturaleza Social de la Ciencia ModernaDulce G. Marcano G.
Los orgenes de la ciencia moderna Coronado (1987) la ubica con la revolucin astronmica de los siglos XVI y XVII donde se trat el heliocentrismo, el nuevo nfasis en los hechos y las matemticas arquimedeanas siendo los mximos representantes de esta revolucin Kepler y Galileo.
Habiendo sido la fsica moderna la imagen conductora de la representacin de un mundo objetivo, que se desarrolla en el espacio y en el tiempo de un modo regular, independientemente de cualquier sujeto observador (Heisenberg, 1973).
Esto dio la iniciativa para el nacimiento de las ciencias humanas, la cual se puede ubicar en el siglo XVIII con Augusto Comte cuando en 1844 public el Discurso sobre el espritu positivo, como introduccin a un Tratado Filosfico de Astronoma Popular (Maras, 2003).
Siendo desde entonces el sueo del hombre occidental moderno el liberarse de sus pasiones, de su inconsciente, de su historia y de sus tradiciones por el uso liberador de la razn (Sullivan y Rabinow, 1982).
Este sueo ha tratado de ser realizado principalmente por los miembros de la comunidad cientfica especialmente en el siglo XIX y parte del XX (Berman, 1987) y esto ha trado mltiples consecuencias en distintos mbitos, entre uno de ellos es la imagen que tiene el cientfico ante las comunidades no cientficas.
Con respecto a esto Kerlinger y Lee (2002) presentan tres estereotipos populares del cientfico y su actividad cientfica: Uno es el de bata blanca- estetoscopio- laboratorio. Se percibe a los cientficos como individuos que trabajan en laboratorios; usan equipo complicado, hacen muchos experimentos y amontonan hechos con el propsito final de perfeccionar a la humanidad ()El segundo estereotipo de los cientficos consiste en que son individuos brillantes que piensan, elaboran teoras complejas y pasan el tiempo en torres de marfil alejados del mundo y sus problemas ()El tercer estereotipo concibe al cientfico como una clase de ingeniero altamente especializado que trabaja para hacer la vida ms cmoda y eficiente (p. 7 y 8)
Por ende, los cientficos se pueden percibir como objetos, alienados en un mundo de otras cosas igualmente insignificantes y carentes de sentido. Presentndose la conciencia cientfica como una conciencia alienada: no hay una asociacin extsica con la naturaleza, ms bien hay una total separacin y distanciamiento de ella. Sujeto y objeto siempre son vistos como antagnicos (Berman, 1987).
En consecuencia se posee la imagen popular del cientfico y por ende de la misma ciencia como deshumanizados y aislados de la sociedad, aun cuando los productos de la actividad cientfica son sentidos por los mismos, cabe comenzar preguntndose Cul es el aspecto social interno en la actividad cientfica moderna?, por lo que el objetivo de este ensayo va a ser tratar de dar respuesta a esta pregunta.
Stevens (1939, cp. Gross, 1998), plantea que la ciencia es un conjunto de preposiciones empricas aceptadas por los miembros de la sociedad (p.53)
Por ende, la ciencia no ocurre en un vaco social, sino que es una actividad humana, parte de una comunidad internacional y por ende puede ser considerada tan social como cualquier otra forma de conducta humana (Richardson, 1991; y Collins, 1994, cp. Gross, 1998).
De igual forma, Kuhn (1978) con el concepto de paradigma destaca el papel del acuerdo o consenso entre colegas cientficos que trabajan dentro de una disciplina en particular. Segn esto, la verdad tiene mucho ms que ver con la popularidad y aceptacin general de un marco particular dentro de la comunidad cientfica que con su veracidad real, pero estos dos criterios no son mutuamente excluyentes. (Gross, 1998).
Asimismo, cualesquiera que puedan ser los aspectos lgicos del mtodo cientfico (derivar hiptesis de las teoras, la importancia de la refutabilidad, etctera), es una profesin muy social. (Richardson, 1991, cp. Gross, 1998).
Por su parte, Kuhn (1978) plantea que ocurren revoluciones (es decir, cambios en el paradigma) y esto demuestra que la verdad puede y debe cambiar; por ejemplo, el cambio de la fsica newtoniana a la fsica de Einstein reflej el cambio en popularidad de estas dos explicaciones.
En este sentido Max Plank (s.f.) dijo una nueva teora cientfica no triunfa al convencer a sus oponentes y hacerlos ver la luz, sino ms bien, debido a que en un momento dado sus oponentes mueren y surgen una nueva generacin que est familiarizada con ella (cp., Gross, 1998, p.33)
Collins (1994) toma una perspectiva ms extrema acerca de la naturaleza social de la ciencia al afirmar que los resultados de los experimentos cientficos son ms ambiguos de lo que, por lo general, se supone, mientras que la teora es ms flexible de lo que imagina la mayora de las personas. esto significa que la ciencia puede progresar slo dentro de comunidades que pueden llegar a un consenso acerca de aquello que se estima como plausible. La plausibilidad es una cuestin de contexto social, de modo que la ciencia es un constructo social. (Gross, 1998, p.33).
Por ejemplo, en la estadstica inferencial muy usada en las ciencias modernas se considera el valor .05 como punto de corte para poder decidir sobre la hiptesis nula. Sin embargo, este es un valor arbitrario escogido en la comunidad cientfica, adems de considerarlo el santificado (y santificante) nivel mgico del .05 (Cohen, 1992)
A su vez ha jugado un notable papel en las ciencias sociales y en las vidas de los cientficos sociales. Al regir las decisiones acerca del estatus de las hiptesis nulas, vino a determinar decisiones sobre la aceptacin de Tesis Doctorales y la concesin de becas de los fondos de investigacin, sobre la publicacin y la promocin (Cohen, 1992, p. 8). Su arbitraria e irrazonable tirana ha conducido a amaar datos con diversos grados de ingenio, desde alterarlos groseramente, hasta eliminarlo casos donde deben haber habido errores. (Cohen, 1992, p. 8)
En conclusin, se puede observar que la actividad cientfica es parte de la totalidad de la conducta humana (Gross, 1998, p.30) y como tal se encuentra enmarcado con una serie de emociones y caractersticas propias humanas miembros de una sociedad.
Referencias Bibliogrficas
Berman, M. (1987) El reencantamiento del mundo. Santiago de Chile, Cuatro Vientos. Cap. 1; pg. 25 a 46.
Cohen, J. (1992). Cosas que he aprendido (hasta ahora). Anales de Psicologa, 8(1-2), 3-17.
Coronado, G. (1987). Los orgenes de la ciencia moderna y la revolucin astronmica. Revista de Filosofa Universidad de Costa Rica, 62, 189-194.
Cortes, C. (2011). El hombre ms que gregario: amigo del otro hombre. Espritu LX, 141, 91-106
Heisenberg, W. (1973). Verdad cientfica y verdad religiosa. Universitas, XI, 1-16.
Gross, R. (1998). Psicologa: La ciencia de la mente y la conducta (2 ed). Mxico: Manual Moderno. Marias, J. (2003). Prologo. En A. Comte (1884), Discurso sobre el espritu positivo. Bogot: El Buho
Kerlinger, F., y Lee, H. (2002). Investigacin del Comportamiento. Mxico: McGraw-Hill.
Kuhn, T. (1978). La estructura de las revoluciones cientficas. Mxico: FCE.
Sullivan, W. y Paul Rabinow (1982). El Giro Interpretativo. En Jean Duvignaud (Comp.). Sociologa del Conocimiento. Mxico: F.C.E.