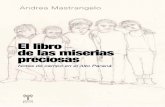Carmen Iglesias al frente de la Academia de la Historia · de noviembre de 1848–, «la delicada...
Transcript of Carmen Iglesias al frente de la Academia de la Historia · de noviembre de 1848–, «la delicada...
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Enero-Febrero 2015 - Núm. 252
Carmen Iglesias al frente de la Academia de la Historia
Elecciones a la Junta de Gobierno
19 de Febrero 16-20 horas
SumarioDirector:
Fernando Carratalá
Subdirectora:Aurora Campuzano
Consejo de Redacción:M.ª Luisa ArizaJosé Miguel Campo RizoM.ª Victoria ChicoDiana Díaz del PozoJosé M.ª HernandoJosé Luis Negro Antonio NevotDarío PérezRoberto SalmerónAmador SánchezEduardo Soriano
Publicidad:H.G. PublicidadC/ Capitán Haya, 60, 2.º28029 MadridTel./Fax: 915 713 804
Imprime: Sietefam, S.L.C/ Belmonte de Tajo, 5528019 Madrid
Boletín de Divulgación Científica y Cultural
Editado por el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de MadridC/ Fuencarral 101, 3.º - 28004 [email protected]. 914 471 400 - Fax. 914 479 056PVP: 3,00 euros
Depósito legal: M.10752-1974Issn: 1135-4267 b.b (Madrid)
EDItoRIal
Renovar el Colegio ............................................................................ 1
EntREvISta
Carmen Iglesias: «Hay que conocer la Historia para evitar que resurjan los fanatismos» ............................................................................ 2
PRogRamaS EDuCatIvoS
La educación de los alumnos gitanos ................................................ 5
ExPoSICIón unIvERSal mIlán 2015
Educación Nutricional ¿una asignatura pendiente? ........................... 8
ExPoSICIonES
Goya, cautela e innovación ............................................................... 10
aPuntES DE lEngua y lItERatuRa
En el V Centenario del nacimiento de santa Teresa ............................ 13
aSESoRía juRíDICa
Cómo elegir la representación de una sociedad ................................. 29
SECCIón DE PEDagogía
La Sofrología y sus aplicaciones pedagógicas ..................................... 30Instrucciones para dar en el blanco ................................................... 32
fIRma InvItaDa
En defensa de la enseñanza de la Historia en España ........................ 33
vEntajaS DE EStaR ColEgIaDo .................................................. 34
notICIaS ColEgIalES .................................................................... 36
lIBRoS .............................................................................................. 38
DEStaCamoS .................................................................................. 40Elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno
Ciclo de Conferencias: La vertebración de un Estado
Editorial
Ilustre Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias
renovar el colegioLos Colegios Profesionales, al igual que cualquier otra institución, justifican su existencia por intentar alcanzar el bien común, es decir, porque sus miembros, de manera individual o colectiva, y la institución como tal, realicen acciones positivas para alcanzar aquellas metas o logros que contribuyan a mejorar a la sociedad en su conjunto y a los individuos que la componen. Naturalmente estas metas que se pretenden lograr van transformándose a lo largo del tiempo en función de las circunstancias y de la mentalidad dominante en cada época histórica.
Durante mucho tiempo, y como herencia de la fe en el progreso que se generalizó durante la Ilustración, la felici-dad de los súbditos, más tarde de los ciudadanos, ha sido una meta que ilumina la contemporaneidad. En este ambicioso, y un tanto ingenuo propósito, han coincidido gran número de filósofos, pensadores, reformadores, políticos y expertos de todo tipo. Es una noble tarea en la que no podíamos faltar los profesionales de la Educa-ción, las Humanidades y las Ciencias; profesiones valoradas por muchos como las más eficaces para lograr una mejora de la cada vez más compleja organización social y de los individuos que la componen. En efecto, podemos afirmar –y es una realidad admitida por todos– que a través de un ejercicio responsable de la profesión educativa y de las profesiones que engloban las Humanidades es más fácil alcanzar una sociedad más justa y equilibrada, así como unos ciudadanos más capaces de contribuir al bien común y más cercanos al logro de la felicidad.
Nuestro Colegio nació en 1899, a solo un mes de la Paz de París, cuando se iniciaba un movimiento de regenera-ción para intentar sacar a España de su secular retraso. Hoy, en febrero de 2015, las circunstancias son muy distin-tas, no pueden ser más distintas, aunque algunas metas sigan siendo las mismas. A la Enseñanza y a las Humani-dades les continúa incumbiendo, en palabras de Víctor Hugo, –pronunciadas en la Asamblea Constituyente el 10 de noviembre de 1848–, «la delicada tarea de apartar al hombre de las miserias del utilitarismo y educarlo en el amor por el desinterés y por lo bello. Hay que levantar el espíritu del hombre, volverlo hacia Dios, hacia la concien-cia, hacia lo bello, lo justo, lo verdadero, hacia lo desinteresado y lo grande». Y en el ejercicio de nuestras profesio-nes encontramos el mejor de los instrumentos para lograrlo, para rescatar a los hombres de las tinieblas de la ig-norancia, del desconocimiento de ellos mismos y del mundo que les rodea y conseguir así, que sean ciudadanos dispuestos a contribuir solidariamente en alcanzar el bien común.
Hoy un anteproyecto de Ley de Servicios profesionales amenaza con reducir las competencias de los Colegios y desnaturalizar su personalidad y sus objetivos. Este anteproyecto parece estar impulsado por un paradigma neoli-beral que antepone la competencia económica en aras de un utilitarismo determinado por la visión a corto plazo. A menudo, las crisis provocan que los dirigentes políticos, a fuerza de insistir en el árbol, dejen de ver el bosque y pierdan de vista los objetivos principales del bien común. Solo así se entiende el maltrato que en la actualidad su-fren la cultura, la investigación y la enseñanza en planes económicos presididos por recortes que amenazan con hipotecar el futuro de nuestros jóvenes y, por ende, de toda la sociedad.
Defender la profesión y a los profesionales que la ejercen sigue siendo un objetivo primordial de nuestra institu-ción. Pero no podemos ignorar que las circunstancias históricas y sociales cambian a una velocidad como nunca lo han hecho; que, lo que hoy se considera como una meta deseable mañana será desdeñado como obsoleto. Necesitamos, individual y colectivamente, adaptarnos a los tiempos que corren. Por ello, estamos todos convo-cados a la apasionante tarea de crear un nuevo colegio, al servicio de todos, de la Educación, de las Humanida-des y de sus profesionales; un Colegio cada vez más presente en los foros en los que se toman las decisiones que nos afectan.
Para empezar, debemos acudir a votar el día 19 en las elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno. Sin embargo, no bastará con esto, en los próximos cuatro años tenemos que contribuir solidariamente, y de manera activa, en el proceso de cambio necesario para conseguir renovar nuestra institución y ponerla al servicio de los profesionales y de la sociedad.
Entrevista 2 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
El magnífico retrato de Isabel II pintado por Madrazo y una sillería en terciopelo rojo dan el toque fe-menino a un despacho que durante
años ocupó un ilustre historiador: el profesor Gonzalo Anes. Ahora la dirección de la Academia de la His-toria recae en una mujer, ilustre también en trayectoria académica y humana. Y su toque personal em-pieza a notarse. Alguien dijo que la Historia la hacen las personas, pero que las instituciones la mantienen; de manera que Carmen Iglesias tie-ne ante sí una ingente tarea, que asume con una sonrisa y nuevas ideas. Para empezar, conseguir que esta institución, que pronto cumpli-rá 300 años de vida, ofrezca una imagen moderna y renovada en los fondos y en las formas.
Es usted la primera mujer que ostenta el cargo. ¿Cómo se sien-te ante esta nueva responsabili-dad?
Satisfecha y feliz por la confianza que han depositado en mí mis com-pañeros en unas elecciones que son
como el Cónclave del Vaticano: no hay un programa previo, ni una presentación de candidatos, y cada miembro elige en voto secreto. Asumo esta responsabilidad cons-ciente de que la Academia ha juga-do siempre un papel discreto, pero a la vez fundamental para recoger nuestra historia desde las distintas perspectivas historiográficas. Ade-más, dentro de poco conmemora-remos sus trescientos años, lo cual, en este país tan tendente al adanis-mo, es muy importante. Y también hay que pensar en la renovación y en algunos cambios.
Y pondrá su toque personal, diría que femenino, en ese proceso.
Quiero que la Academia de la Historia sea más conocida, y para eso estamos ya diseñando un plan que cuenta con tres pilares. Para empezar, tenemos que ajustar pre-supuestos, porque el Estado nos ha rebajado de una manera brutal las ayudas y necesitamos conservar el patrimonio que atesoramos: una biblioteca –que es una de las más completas de Europa– y una estu-penda pinacoteca.
También ha anunciado que quiere abrir las puertas a la so-ciedad, hacer de esta institución
Carmen IglesIas,
dIreCtora de la real aCademIa de la HIstorIa
«Hay que conocer la historia para evitar que
resurjan los fanatismos»«Sigo recibiendo cientos de felicitaciones, pero me gusta responder personalmente y por carta; así que mi agradecimiento, a veces, llega con retraso». La nueva directora de la Real Academia de la Historia es una mujer de imagen elegante y moderna, que acompaña con un habla pausada y musical. Nos recibe en un despacho en el que se respira serenidad. Y al observar a nuestro alrededor, damos con una posible clave: no hay un solo ordenador.
Hay que promover la «conciencia histórica» entre los alumnos
Entrevista3Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
un lugar más cercano a los ciu-dadanos.
Efectivamente. El otro pivote es la comunicación, que no es solo en-viar notas de prensa a los medios. Quiero que los ciudadanos conoz-can los tesoros que alberga este edi-ficio, y quiero que nos integremos en este fabuloso barrio madrileño de la Letras de una forma más acti-va; que la gente sienta la Academia como algo propio. Y esos dos pro-yectos van unidos a un programa de actividades y conferencias que ya está muy asentado y que cuenta con enorme aceptación.
El diccionario biográfico, la polémica
La Academia se conoce poco, es cierto, salvo por el traído y lleva-do Diccionario Biográfico Espa-ñol, que levantó ampollas.
El Diccionario es una joya –baste decir que en él han colaborado más de 5000 historiadores profesiona-les–, y una de las obras más consul-tadas. En él no solo están los gran-des protagonistas, sino las perso-nas que han hecho también cosas y que no figuran en primera fila. Pero todo en la vida es mejorable, y en la próxima versión on line separare-mos el banco de datos de las perso-nas vivas del de las biografías, que han de hacerse cuando uno ya no existe… Ya sabe, como decían los clásicos «hasta el último instante de tu vida no puedes decir si se ha sido feliz o desgraciado».
La historia para progresarKarl Popper decía que hemos na-
cido para contar historias y la tradi-ción judía asegura que Dios creó al hombre para que se las pudiera contar. Pero no es fácil recoger la Historia y desprenderla de ideolo-gías o de mitos. La Academia tiene un papel importante en la tarea de clarificar esa Historia y, con ello, ha-cernos entender el presente.
¿Qué tipo de Historia estamos haciendo?
Un poco de todo. En los últimos años se ha hecho una labor muy ri-gurosa, que nos ha situado en un buen nivel internacional; pero tene-mos una limitación, y es la de pen-sar que siempre hay que hacer más caso a los que vienen desde fuera. Es verdad que durante mucho tiem-po la historia oficial no coincidió con la historia real, pero siempre ha habido historiadores rigurosos que han hecho su trabajo con datos y, desde luego, sin presentismo, y con «conciencia histórica».
¿Qué es para usted conciencia histórica?
Una de las cosas que a mí más me preocupa de las nuevas genera-ciones, con el desastre que se ha hecho en la educación en estos úl-timos treinta años en materia de Historia y de Humanidades en ge-neral, es la falta de «conciencia his-tórica» de los jóvenes. No se trata de recordar fechas o acontecimien-tos; para eso están los diccionarios, y los libros. Lo que hay que hacer es trasmitir a las nuevas generaciones que somos herederos de un mun-do y que ese mundo es frágil. La Historia nos enseña que el progre-so no es lineal, que funciona como un zigzag y que en cualquier mo-mento pueden pasar cosas que echen por tierra los progresos que se han conseguido con gran es-fuerzo. Por los que han luchado cientos de hombre y mujeres que nos precedieron.
Y en ese movimiento pendular de la historia, ¿qué momento estamos viviendo?
Para los ciudadanos en general, no para a elites, estamos viviendo el mejor momento de la Historia y es-pecialmente para las mujeres. Esta sociedad de libertades y de inde-pendencia ha costado «sangre, su-dor y lágrimas». Y es muy impor-tante que los jóvenes sepan que
todo esto ha costado siglos de esfuerzo. Lo natural en la civilización hu-mana es la tribu, el al-deanismo, el en-frentamiento de «lo nuestro fren-te a lo de los otros»; y rom-per con ello nos ha costado mu-cho. Siempre estamos ante el riesgo de que la historia más negra vuelva a repetirse y, con ella, la sumisión al reba-ño y al autoritarismo.
Historia en las aulas
¿Cómo se puede trasmitir a los alumnos esa «conciencia históri-ca»?
Me asustan los profesores ideo-logizados, los que lanzan consig-nas y enseñan desde los partidis-mos. Creo que hay que abrir las expectativas de los estudiantes; contarles las principales interpreta-ciones que hay sobre un mismo acontecimiento para que después sean ellos los que elijan: nosotros abrimos las puertas, pero ellos son los que han de pasarlas. Es muy pe-ligroso para la docencia practicar el mito Pigmalión, porque presupone que podemos trasformar a un alumno y de alguna manera mani-pularle. Pienso que los docentes debemos abrir perspectivas, ser trasparentes sobre nuestros pro-pios valores y respetar la identidad del alumno.
Pero se puede estudiar la Histo-ria sin tópicos?
Hay que intentarlo. Los tópicos a veces sirven como muletas para adentrarse en un tema; incluso pueden ser una forma de despertar la curiosidad del estudiante, pero son peligrosos cuando se convier-ten en pequeños dogmas que que-
Entrevista 4 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
dan fijados para toda la vida y que cuesta mucho deshacer. Y también hay que tener especial cuidado con las generalidades y cuidar los mati-ces. No se puede decir que «las gentes de los siglos XVI, XVII y XVIII pensaban que…». ¡Qué barbari-dad! Tendemos a generalizar para intentar comprender una historia tan fracturada y tan fluctuante; pero hay que tener cuidado.
Vivimos momentos de violencia en Europa. ¿Qué nos puede en-señar la Historia de los actos te-rroristas como las perpetrados por los jihadistas en París?
Pocas veces la verdad y el bien triunfan. La historia de la humani-dad es una historia dolorosa, de violencia y perversidad que a pesar de todo ofrece avances. Si compa-ramos el paso del siglo XIX al XX –con ese belicismo y esas grandes potencias dividiéndose el mundo–, con el paso del XX al XXI podemos comprobarlo: la creación de orga-nismos internacionales como la
ONU y la Unión Europea nos de-muestran que se ha buscado el equilibro y la paz. Y ahora, de re-pente, nos encontramos con que en nombre de la religión o de las ideologías, que a veces son una for-ma de religión, volvemos al fanatis-mo y al asesinato, al zigzag. Por eso hace falta conocer la Historia para evitar retrocesos. Hay que tener mucho cuidado con los profetas y grandes salvadores; porque no hay que olvidar que algunos de los ma-yores genocidios se han hecho en nombre del hombre nuevo, y que algunos han sido liderados por per-sonas cultas y conocedoras de la Historia. Lo ocurrido en Camboya, por ejemplo, fue liderado por pro-fesores, por personas que habían estudiado en La Sorbona. Es decir, que la condición humana es muy compleja y cuando el conocimiento se estudia de forma unidireccional no sirve para nada. Los pensadores temerarios han existido siempre y la fascinación de Siracusa, por el po-
der, puede ser muy intensa y muy peligrosa, y se da también entre personas cultivadas.
Y, ¿hay alguna posibilidad de evitar volver a caer en los mis-mos dramas?
La Historia es una educación cívi-ca per se; nos enseña que no hay ganancias absolutas nunca. Cuan-do tenemos ante nosotros un reto y logramos salvarlo, aparecen otros, por eso hay que aceptar lo que es-cribió Václav Havel en la clandesti-nidad antes de llegar a ser presi-dente de Checoslovaquia: hay que saber vivir con los huecos, y frag-mentos, con la incertidumbre. y al mismo tiempo los principios éticos de la relación con los otros. Sigo pensado que el ponerse en el lugar del otro, practicar la empatía, es lo más importante en las relaciones humanas. Y eso es algo que se pue-de trasmitir a través de la enseñan-za de la Historia.
Aurora Campuzano
UN PATRIMONIO PARA DISFRUTAR …Real Academia de la Historia comenzó como reunión literaria de amigos, en el año 1735. Los contertulios se dirigieron a Felipe V para que autorizara sus reuniones y el monarca les concedió su protección. Y esa tertulia quedó convertida en Real Academia de la Historia. La autorización la dio el rey por Real Cédula de 17 de junio de 1738.
La Biblioteca
La Academia posee una Biblioteca indispensable para el estudio e investigación de la Historia de España y de la América hispá-nica. No solo hay en ella una gran colección de libros y folletos impresos; también un riquísimo fondo de códices y documenta-ción manuscrita que abarca desde la alta Edad Media hasta la actualidad. El fondo impreso de la Biblioteca consta actualmente de más de cuatrocientos mil volúmenes, entre ellos doscientos incunables, incorporados por compra, donación o legado de académicos, personas particulares, instituciones y editoriales, o bien por intercambio con el Boletín de la Real Academia de la Historia; este último procedimiento permite mantener una amplia colección de publicaciones periódicas. El fondo manuscrito está formado por más de un centenar de colecciones de características y contenido muy diversos, todas ellas dotadas de los
correspondientes instrumentos de descripción. Destaca la colección de códices, con más de cien ejemplares, entre ellos algunos tan singulares como el Códice Emilianense, del si-glo X, en cuyas glosas marginales se hallan las primeras palabras escritas en castellano y en vasco.
Gabinete de Antigüedades
Desde sus orígenes se marcó como misión la recogida de antigüedades o «antiguallas» –en la terminología del siglo XVIII–: monedas, epígrafes y otras antigüedades y objetos di-versos, en su gran mayoría de procedencia española, considerados verdaderos documen-tos históricos, algunos tan famosos como el casco corintio de la Ría de Huelva, el «Disco de Teodosio», el velo de Hixem II o el arca de marfil de D. Martín de Aragón. A las antigüe-dades se fueron añadiendo cuadros y grabados, hasta formar una colección en la que destacan varios retratos de Goya y otras piezas pictóricas como el altar-relicario del Mo-nasterio de Piedra o el retrato de Isabel la Católica atribuido a Juan de Flandes.
5Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Programas educativos
Pese a los avances registrados, los niveles educativos de la juven-tud gitana se encuentran muy por debajo de los del conjunto de la po-blación, con una brecha que co-mienza a abrirse antes incluso de la finalización de la Enseñanza Secun-daria Obligatoria –un 64% de jóve-nes gitanos ni siquiera logra el títu-lo de Graduado en ESO– y que se agranda progresivamente con el comienzo de la Enseñanza Secun-daria Postobligatoria. El abandono escolar temprano de la juventud gi-tana se sitúa en el 63,7%, frente al 25% que presenta el conjunto de la población, según los datos del es-tudio «El alumnado gitano en Se-cundaria: un estudio comparado», elaborado por la Fundación Secre-tariado Gitano en colaboración con Unicef, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El estudio recoge otros datos re-levantes, como que a los 18 años, mientras que el 71,1% del conjun-to de jóvenes estudia, en el caso de la juventud gitana el porcentaje se reduce al 20,8%. Además, a los 12 años, un niño gitano ya ha repetido
por lo menos un curso escolar, y abandona a los 16, coincidiendo con la edad que marca el fin de la obligatoriedad en la educación for-mal.
La Fundación Secretariado Gita-no (FSG), una ONG que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana, recla-ma una apuesta clara para reducir la tasa de abandono escolar tem-prano y recuerda a las administra-ciones públicas que la educación es un derecho fundamental que tiene que estar garantizado. «Las admi-nistraciones tienen que dar solu-ción a esta situación y poner en marcha medidas de compensación, de apoyo y de refuerzo educativo adaptadas a las necesidades del alumnado gitano», explica Isidro Rodríguez, director de la FSG.
Rodríguez recuerda que si no hay una apuesta seria por la igual-dad en este terreno será imposible cumplir con los objetivos de la Es-trategia Europea 2020, que plantea la reducción del abandono escolar prematuro. Las políticas de recortes en partidas como la educación compensatoria, o en la atención educativa a grupos en dificultad so-
cial tendrán efectos demoledores en el medio plazo.
¿Cómo es posible darle la vuelta al abandono escolar?
La Fundación Secretariado Gita-no toma como ejemplo el enorme esfuerzo que están realizando mu-chos jóvenes gitanos y sus familias para asegurar que los gitanos están dando pasos de gigante para rom-per la brecha en educación. Por eso, para apoyar y acompañar ese cambio, desarrolla desde 2009 el programa Promociona, un proyec-to de Orientación Educativa que apuesta por la atención individuali-zada, la implicación de la familia y el trabajo en colaboración con cen-tros educativos y otros agentes so-ciales.
¿El objetivo? Que el alumnado consiga el graduado en ESO y con-tinúe estudiando. Actualmente se lleva a cabo con estudiantes de 5.º y 6.º de Educación Primaria y de Se-cundaria Obligatoria de 38 ciuda-des españolas. A lo largo del curso escolar 2013-2014 ha trabajado con 385 centros educativos, 1148 familias y 1357 alumnos y alumnas.
El programa se basa en un plan de trabajo individualizado con el alumno, en el que se incluyen en-trevistas con sus familias y el com-promiso de permanencia en el pro-yecto. Promociona ofrece, además, clases de apoyo escolar a través de las Aulas Promociona, donde los
Cómo Cerrar la breCHa
La educación de los alumnos gitanos
El nivel educativo de la población gitana ha mejorado durante las últimas décadas. La escolarización generalizada y una visión más positiva de la educación y de la escuela por parte de la comunidad gitana han hecho posible que las actuales generaciones de jóvenes estén alcanzando niveles de instrucción superiores a las generaciones precedentes.
6 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Programas educativos
jóvenes adquieren hábitos y rutinas escolares y se refuerzan las diferentes asignaturas. Estas aulas, que se organizan en las sedes de la FSG o en diferentes centros socia-les, son también un punto de refe-rencia para los jóvenes.
El programa Promociona ha sido calificado como «Buena Práctica» por la Unión Europea, y es un ejem-plo para trabajar la educación con la comunidad gitana y tratar de romper el ciclo intergeneracional que vincula pobreza y exclusión con abandono de los estudios.
En los pocos años que lleva en funcionamiento, está dando exce-lentes resultados: el 76,44% del alumnado Promociona que cursa
6.º de Primaria accede a Educación Secundaria Obligatoria con todas las asignaturas aprobadas; el 77,45% de los que han cursado 4.º de ESO han obtenido el graduado; el 88,6% de los que han obtenido el graduado en ESO han continua-do en estudios postobligatorios.
Mónica Chamorro, responsable de Educación de la FSG, destaca la implicación en el proyecto de los di-ferentes agentes: «Promociona in-volucra, no solo al alumnado gita-no, sino también familias, centros escolares y otros agentes educati-vos y sociales».
«Es cierto que queda mucho ca-mino por recorrer, pero desde la FSG vemos que la comunidad gita-
na han protagonizado muchos lo-gros en las últimas décadas y eso nos anima a seguir trabajando por la inclusión», añade. Promociona está financiado por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por el Mi-nisterio de Sanidad, Servicios Socia-les e Igualdad, por administracio-nes públicas autonómicas y locales de toda España, así como entida-des privadas.
En constante innovaciónEl programa está en continua
transformación. Las evaluaciones internas y la búsqueda de solucio-nes y nuevos retos han permitido que vaya adaptándose a los dife-rentes perfiles. Las «acciones de mentoring» se han incorporado como parte estable del trabajo a raíz de una experiencia de éxito en una campaña de sensibilización. Es-tas acciones permiten al alumno acercarse al mundo profesional y conocer desde el interior de las em-presas diferentes itinerarios forma-tivos y profesionales. El objetivo principal es motivar a los jóvenes para continuar los estudios y mos-trarles otros referentes.
Mónica Chamorro asegura que «estas acciones están sirviendo para que los jóvenes conozcan diferentes perfiles profesionales y sepan si esos trabajos pueden gustarles o no; les motiva mucho a ellos y también a sus familias que, además, son clave para la continuidad de chicos y chi-cas en colegios e institutos». Cha-morro destaca también la relevancia de la implicación de las empresas y su apuesta, a través de este tipo de iniciativas, por desarrollar su Res-ponsabilidad Social Corporativa.
Campañas de sensibilización para motivar a la comunidad gitana
Coincidiendo con la puesta en marcha del programa Promociona, la FSG ha lanzado en los últimos
La atención individualizada y la implicación de las familias son las claves para reducir el fracaso escolar
EnLACEs dE intErés
Fundación Secretariado Gitano: www.gitanos.org
Programa Promociona: http://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html
Campañas de sensibilización. http://www.gitanos.org/actualidad/campannas/
Estudio: El alumnado Gitano en la Educación Secundaria, un estudio comparado
http://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/ fichas/102984.html.es
7Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Programas educativos
años tres campañas de sensibiliza-ción dirigidas a la propia comuni-dad gitana. En 2010 puso en mar-cha «De mayor quiero ser…» un estudio fotográfico móvil que reco-rrió 38 ciudades y fotografió a más de 2.800 niñas y niños –de Prima-ria– caracterizados con la profesión con la que soñaban. Cada partici-pante se llevó a su casa una foto-grafía de sí mismo con un mensaje: «Sea cual sea tu sueño, acaba Se-cundaria». Esta campaña, dirigida también a madres y padres, fue po-sible gracias a la implicación de vo-luntarios y trabajadores de la FSG que la difundieron en multitud de rincones del país.
En el curso escolar 2012-2013, se lanzó la campaña «Gitanos con estudios, gitanos con futuro», si-guiendo la misma línea creativa de vincular sueños profesionales y es-tudios, pero elevando la edad del público destinatario. Para sensibili-zar a adolescentes de 12 a 16 años y hacerles protagonistas, se convo-caron casting en 13 ciudades espa-ñolas, en los que participaron 180 jóvenes. Se seleccionaron a cinco alumnos por ciudad que se convir-tieron en la imagen de carteles y un día, esos carteles con sus sueños aparecieron por sorpresa, empape-lando las paredes de sus barrios e institutos.
En el curso escolar 2013-2014, más de 300 jóvenes gitanos partici-paron en un video-casting con mo-tivo de la campaña «Asómate a tus sueños». Un grupo de 40 estudian-tes de diferentes ciudades fueron seleccionados para descubrir cómo era un día en la profesión de sus sueños. Vivieron una sesión de mentoring, gracias a la implicación de diez empresas y profesionales de prestigio. Cerró la campaña un gran encuentro de estudiantes y un concierto por la educación.
FsG
8 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Exposición Universal Milán 2015
El crecimiento y desarrollo es una etapa de la vida sometida a un fuerte control genético, que en nuestra es-pecie es especialmente sensible al entorno socio-económico y ambien-tal. En la pubertad, el niño se trans-forma en joven y sufre numerosos cambios biológicos, psicológicos y sociales en poco tiempo. Una de las transformaciones más patentes es la que experimenta la composición
corporal que aumenta, de forma na-tural, la masa muscular en los niños y la grasa en las niñas. Esta nueva apa-riencia física no siempre es aceptada por los adolescentes y puede desen-cadenar problemas perniciosos para su salud, como los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).
Pero, el problema nutricional de mayor relevancia en España es la so-brecarga ponderal. Los análisis reali-
zados demuestran que los españo-les están inmersos en un deterioro paulatino de la calidad de la dieta que, unido al aumento del sedenta-rismo, se traduce en prevalencias crecientes de patologías crónicas (diabetes, enfermedades cardiovas-culares, algunos cánceres, etc.).
El exceso de peso es especialmen-te preocupante en la infancia y ado-lescencia, dónde las cifras en nues-tro país oscilan –según el estudio consultado– entre el 26,3 % y el 45,2%, tal y como revela la revisión hecha por investigadores de nuestro grupo (1). Este incremento ponderal está muy relacionado con los niveles de presión arterial, de manera que un menor obeso tiene entre 8 y 12 veces más riesgo de ser hipertenso que uno con un peso adecuado para su talla (2). Por tanto, resulta nece-sario prevenir la obesidad desde edades precoces y, para ello, juega un papel fundamental la educación nutricional en el ámbito escolar. Tan-to es así que esta temática es una de las protagonistas en la próxima Ex-posición Internacional (Expo 2015) que se desarrollará en el 2015 en Milán y que llevará por título «Ali-mentar el planeta, la energía para la vida» (www.expo2015.org).
La Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), puesta en marcha en el 2005 por el Ministerio de Sanidad y
Educación Nutricional ¿una asignatura pendiente?
Marisa González Montero de Espinosa, M.ª dolores Marrodán serrano, noemí López-Ejeda
Grupo de investigación EPINUT. UCM
La exposición Universal que se celebra este año en la ciudad italiana de Milán estará dedicada a abordar un tema de enorme interés: la agricultura. La alimentación será uno de los apartados importantes de esta cita. Este artículo, elaborado por el grupo de investigación EPINUT de la Universidad Complutense de Madrid nos adentra en la importancia de la educación alimentaria como instrumento para un buen uso de los recursos presentes y futuros del planeta.
9Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Exposición Universal Milán 2015
Consumo perseguía, entre otras co-sas, concienciar y educar a los espa-ñoles acerca de la importancia que tiene para la salud la lucha contra la obesidad. En este marco es destaca-ble, para Primaria, las Guías sobre Alimentación y Actividad Física Salu-dable destinadas al profesorado y que van acompañadas de cuader-nos del alumnado. En estas publica-ciones se incluyen unidades didácti-cas que promueven el aprendizaje activo y la reflexión sobre la impor-tancia de la adquisición de hábitos adecuados. Los docentes pueden adaptar estas experiencias y desa-rrollarlas en el aula o bien en la pro-pia casa. Desgraciadamente, a pesar de estos esfuerzos desde el entorno gubernamental, puede afirmarse que –casi una década después– el problema de la sobrecarga ponderal no parece haberse frenado entre nuestros escolares.
Por otra parte, tampoco los últi-mos planes de estudio han dado res-puesta a la necesidad de impartir una educación nutricional en el ámbito escolar. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, restrin-ge esta temática a una o dos leccio-nes de Biología y Geología en 3.º ESO. Únicamente, unos pocos centros es-colares han incorporado alguna asig-natura optativa, en el segundo ciclo de la ESO. Del mismo modo, la próxi-ma Ley Orgánica de Mejora de la Cali-dad Educativa (LOMCE) no parece que vaya a presentar ningún avance en este sentido.
Únicamente el interés del docen-te cubre, en parte, estas carencias y aborda el tema alimentario de for-ma transversal, desde diferentes asignaturas. Pero la cuestión es que, en la mayoría de los casos, el profe-sorado carece de formación especí-fica y tampoco dispone de recursos suficientes para abordar adecuada-mente la educación nutricional. Por esa razón nuestro grupo de investi-gación EPINUT, desde sus inicios, lle-va organizando proyectos y cursos
para formar a los enseñantes en esta disciplina. También en nuestra web (www.ucm.es/info/epinut) pueden encontrarse algunos medios para trabajar en clase; así, en el apartado «Calcula tu salud» se muestran pro-gramas de valoración antropométri-ca y nutricional.
Se pueden citar, como ejemplo de actividades realizadas por EPINUT, el proyecto Medida del crecimiento ju-venil en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), en el que participaron 56 profesores de Secundaria y que cul-minó con el libro Crecimiento y die-ta: hábitos de los jóvenes españoles, editado por SM. Con los mismos ob-jetivos se llevó a cabo, posteriormen-te, el Curso de Formación e Investi-gación de Antropología Nutricional en los centros escolares de la CAM, en el Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF) «Las Acacias». Dicha actividad, planteada como un trabajo de investigación en el aula, desembocó en la publicación del manual La salud escolar también se mide. Guía práctica para el docente. Muchas de estas iniciativas para pro-mover la enseñanza nutricional en los centros educativos se realizaron en sucesivas ediciones de la Universi-dad de Otoño, del Colegio Profesio-nal de la Educación de Madrid (CDL). Esta institución ha organizado re-cientemente, junto con EPINUT, el llamado Proyecto Alimentación, Ac-tividad Física y Antropometría (A3) en escolares, cuyos resultados aparece-rán publicados en breve.
Algunas investigaciones, como la desarrollada en Valencia (3), de-muestran que un programa de in-tervención nutricional en clase es capaz de modificar positivamente los hábitos de alimentación. Con-cretamente, un taller mensual logró mejorar la calidad de la dieta en el 37,8% de los adolescentes, y resultó significativo el número de escolares que comenzaron a desayunar y de-jaron de tomar bollería industrial o
de acudir regularmente a locales de comida rápida.
En la misma línea hay que reseñar otro trabajo realizado con estudiantes granadinos, que padecían sobrepeso u obesidad (4); en este estudio se lo-gró rebajar el Índice de Masa Corpo-ral (IMC) de los escolares, tras un año académico de formación en temas alimentarios. En definitiva, todo lo ex-puesto con anterioridad pone de re-lieve que la educación nutricional en la escuela es un cauce adecuado para la modificación de las conductas no saludables y para la prevención de la sobrecarga ponderal, desde las eta-pas más tempranas de la vida.
Bibiografía(1) Martínez-Álvarez JR, Villarino Ma-
rín A, García Alcón RM, Calle Purón ME y Marrodán MD (2013): «Obesidad infan-til en España: hasta qué punto es un pro-blema de salud pública o sobre la fiabili-dad de las encuestas». Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, 33(2), 80-88.
(2) Marrodán MD, Cabañas MD, Car-menate MM, González Montero de Es-pinosa M, López-Ejeda N, Martínez-Ál-varez JR, Prado C y Romero-Collazos JF (2013): «Asociación entre adiposidad corporal y presión arterial entre los 6 y los 16 años. Análisis en una población escolar madrileña». Revista Española de Cardiología, 66, 110-115.
(3) Martínez MI, Hernández MD, Oje-da M, Mena R, Alegre A, Alfonso JL (2009): «Desarrollo de un programa de educación nutricional y valoración del cambio de hábitos alimentarios saluda-bles en una población de estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria». Nutr. Hosp. 24 (4): 504-510.
(4) Aguilar Cordero MJ, González Ji-ménez E, García García CJ, García López PA, Álvarez Ferre J, Padilla López CA, González Mendoza JL, Ocete Hita E (2011): «Obesidad de una población de escolares de Granada: evaluación de la eficacia de una intervención educativa». Nutr. Hosp. 26 (3): 636-641.
10 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Exposiciones
En la larga vida de Francisco de Goya y Lucientes (Fuendetodos 1746-Burdeos, 1828), Madrid ocu-pa un importante papel. Según un testimonio de la época cuya veraci-dad es difícil acreditar, allí habría huido en 1763, cuando era un mo-zalbete de diecisiete años después de verse envuelto en una reyerta no exenta de sangre. Buen comienzo para un relato novelado o para una película que fuera capaz de vislum-brar en tal hecho el aprendizaje de
una prudencia que sería indispen-sable practicar en el mundo corte-sano en el que luego ingresó y en una España que durante su vida ex-perimenta episodios como la Gue-rra de la Independencia, tres reina-dos sucesivos e idas y venidas de la Constitución de Cádiz. Política-mente el periodo decididamente reformista de Carlos III no encuen-tra continuación en su hijo Car-los IV que abdicaría en Fernan-do VII. Éste, en 1814, restauró el
Tribunal de la Santa Inquisición, que el año anterior había sonreído ante la abolición de las Cortes de Cádiz. Al restablecimiento en 1820 de la Constitución, gracias al pro-nunciamiento del general Riego, sucedió más tarde la instauración por parte de Fernando VII de las re-presivas Juntas de Fe. El vigésimo tercer grabado de Goya de la serie de los Caprichos, fechados entre 1797 y 1798, muestra a un acusa-do que, humillado con el sambeni-to que mostraba públicamente la infamia por la que se le acusa, escu-cha cabizbajo la lectura de la sen-tencia.
Para ese tiempo Goya, pasada la cincuentena, había realizado una larga carrera bajo el reinado de Carlos III. En 1775, favorecido por su cuñado Francisco Bayeu y por Antonio Mengs –que ostentaba el cargo de Primer pintor del Rey–, ha-bía conseguido un puesto en la ma-drileña Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara como pintor de los correspondientes cartones prepa-ratorios. En 1780 había sido nom-brado Académico de Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Cinco años más tar-de se convirtió en Director Adjunto de Pintura de la misma Academia. En 1786 era designado como pin-tor de cámara del rey Carlos III y tras la muerte de este monarca, Carlos IV le confirmaría, en 1789, en tal cargo. En 1795 gana la plaza de Di-
Goya, cautela e innovación
rafael García AlonsoUCM e IES Isabel la Católica (Madrid)
La cometa, Francisco de Goya (1777-1778). Óleo sobre lienzo, 269 x 285 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado
11Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Exposiciones
rector de la Academia de Bellas Ar-tes de San Fernando, tras la muerte de su cuñado Francisco Bayeu. Sin embargo, dos años más tarde dimi-tiría de tal cargo, incompatible con la sordera contraída en 1793 y de la que, tal como demostró en 2013 la comisaria Gudrun Maurer, llegó a ser tratado con electroterapia.
La época de los cartonesLa exposición Goya en Madrid se
ocupa del periodo situado entre 1775 y 1794; es decir, mientras el pintor está consolidando su carrera bajo el reinado de Carlos III, y hasta poco después de que la enferme-dad le obligara a retirarse en buena parte del mundo cortesano; antes también de que pusiera en marcha parte de su obra más personal, las series de grabados conocidas como los Caprichos, si bien algunos de ellos forman parte de la muestra, contrastando con una producción deudora de su condición de encar-gos para espacios, como las habi-taciones de Carlos III o el comedor de los Príncipes de Asturias en El Escorial (1775-1776). Así se hace patente, por ejemplo, al comparar la visión idealizada de la infancia que se da en los cartones, incluso en aquellos que presentan a fami-lias desfavorecidas, como en Mujer con dos muchachos en la fuente (1786-1787), con un grabado muy posterior, Sí son de otro linaje, de la serie de Desastres, de 1812 a 1814, en el que una familia de me-nesterosos y harapientos no recibe auxilio de personas vestidas a la moda pertenecientes a la clase alta.
Xavier de Salas, en su introduc-ción (1982) a las cartas escritas has-ta 1798 por Goya a su amigo Mar-tín Zapater, ha puesto de manifiesto cómo lo significativo de los escritos del pintor son las ausencias. Se trata de asépticos documentos oficiales o de escritos privados en los que ape-nas se habla ni de su mujer, ni de su concepción de la pintura ni de asun-tos sociales ni políticos. Sin embar-go, su conclusión nos da una valiosa pista para entender el periodo al que se refiere la exposición. A saber: la «suma cautela en no expresar con claridad sus sentimientos e ideas». Las cartas nos permiten co-nocer, sin embargo, rasgos de su personalidad, como la afición com-partida con su amigo a la caza y a los toros; o la conciencia y orgullo referentes a su capacidad de inno-var técnicas y crear formas. Con co-herencia escribe, en una carta de 1792 a la Real Academia de San Fernando, que no debe existir regla alguna digna de ahogar al dotado para el arte de la pintura. Pues bien, uno de los méritos de la exposición que presentamos consiste en rela-cionar los cartones de Goya con la obra de sus contemporáneos (Mengs, Tiépolo, Bayeu, Maella...) o con la de artistas del pasado (Tizia-no, Rubens, Murillo o Velázquez). Mediante esta confrontación resul-ta más fácil advertir el equilibrio que debió de mantener el pintor entre realizar una pintura de encargo, que responde a convenciones ico-nográficas y estilísticas, y la volun-tad de realizar aportaciones perso-nales, aunque sujetas a los ideales ilustrados propulsados por la corte
Mujer con dos muchachos en la fuente («Los pobres en la fuente»), Francisco de Goya (1786-1787). Óleo sobre lienzo, 277 x 115 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado
En su representación de la infancia se puede detectar la importancia concedida por la mentalidad
ilustrada al contacto con la naturaleza
Goya realizó la mayor parte de los cartones
durante el reinado de Carlos III
12 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Exposiciones
de Carlos III. Temáticamente Goya se muestra como un cronista de su tiempo que aporta su punto de vista personal, seguramente más en lo que concierne con las elecciones
técnicas –encuadres, importancia concedida a la captación de diver-sos tipos humanos– que a los temas tratados y a sus referentes ideológi-cos en los que –con la excepción de los caprichos mencionados ante-riormente de fechas más tardías– la línea de trabajo es encuadrable en motivos tratados por otros autores. La comparación con los de su mis-ma época patentiza, sin embargo, las aportaciones de Goya, que es capaz de separarse de sus coetá-neos.
La caza se revela en la exposición como una actividad propia de la realeza, así como metáfora del buen gobierno, en la que Goya re-fleja a los animales fielmente. A los reformistas ilustrados les interesa-
ban mucho los divertimentos en los que detectaban tanto los as-pectos positivos como los negati-vos. Entre estos últimos el engaño como práctica inherente al juego de los naipes llevó a considerarlos en el siglo XVIII como un perjuicio para «la causa pública». Por otra parte, Goya representa un tipo so-cial emergente, el de los majos y las majas, que permitían abordar asuntos «de cosas campestres y jo-cosas» representando actitudes de diversión, sensualidad y galanteo al tiempo que se daba a entender lo efímero de los placeres mundanos. Al tratar las clases sociales Goya pinta desde situaciones idílicas, como las reflejadas en La pradera de San Isidro, donde distintos esta-mentos parecen mezclarse armo-niosamente hasta la sátira hacia los matrimonios desiguales, ya sea por la edad de los contrayentes o por sus estratos de origen. Los comisa-rios de la muestra nos informan a este respecto de que en 1776, Car-los III, a través de la Pragmática Sanción, exigía el permiso paterno para contraer matrimonio como modo de dificultar las uniones cada vez más frecuentes entre personas pertenecientes a distintos sectores sociales. En este sentido, cabe qui-zá interpretar un cuadro como La boda (1792).
En la representación de la infan-cia puede detectarse igualmente la mentalidad ilustrada que da im-portancia, por ejemplo, al contac-to con la naturaleza como vehículo de entretenimiento y formación de los individuos. Ilustrado es tam-bién el interés científico por la con-quista del espacio que representan los globos aerostáticos, como los que ascendieron en Madrid en 1783 o, como diversión, las come-tas. Otras secciones donde puede compararse el tratamiento realiza-do por diversos autores son las que conciernen a los sueños, las cuatro estaciones o la música y el baile.
dAtOs dE intErés
Goya en MadridMuseo Nacional de El Prado
Fechas de celebración: 28 de noviembre de 2014
al 3 de mayo de 2015Comisaria: Manuela Mena y
Gudrun Maurer.La muestra incluye una aplicación
multimedia e interactiva que permite escuchar una
selección musical relacionada con la muestra.
La nevada o El Invierno, Francisco de Goya (1786). Óleo sobre lienzo, 275 x 293 cm. Madrid, Museo Nacional de El Prado
A los reformistas ilustrados les interesaban mucho los divertimentos en los que detectaban los aspectos
positivos tanto como los negativos
En el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
Coordinador
Fernando Carratalá Teruel
Apuntes de
Lengua y Literatura
AutoresJosé Carlos sanJuán Monforte
Presidente de la Comisión Nacional del V Centenario
rosa navarro Durán Universidad de Barcelona
Juan De isasa Comisión Nacional del V Centenario
fernanDo Carratalá Doctor en Filología Hispánica
Apuntes de Literatura 14 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
La Conmemoración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús su-pone uno de nuestros hitos culturales de mayor importancia durante el 2015. La ex-cepcionalidad de este acontecimiento que ya se vio reflejada en la creación, en 2013, de una Comisión Nacional, presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, con el fin de programar, impulsar y coordinar las distintas actividades que se realicen, en colaboración con todas las administraciones participantes.
El carácter universal y atemporal de Santa Teresa, tanto por su legado literario como por la actividad reformista llevada a cabo, ha incitado a que grandes persona-lidades de la Cultura a abordar su obra mística desde el mundo de la literatura, las artes, la pintura, la escultura o el cine. Por este motivo, el mayor homenaje es la ela-boración de un completo programa de actividades culturales en el que se ven repre-sentadas las distintas disciplinas artísticas.
Desde el punto de vista docente y pedagógico, supone una excelente oportuni-dad para dar a conocer la obra y figura de Santa Teresa, una de las mujeres más influyentes en la Historia y la Li-teratura, comprometida con la enseñanza y la comunicación. Por eso, invito a todo el colectivo docente y acadé-mico a colaborar en esta conmemoración que nos pertenece a todos, y a participar en las actividades culturales que se desarrollarán en torno al V Centenario.
José Carlos sanJuán Monforte
Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacionaldel V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
Una invitación para los docentes
Releer sus obrasLa celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús (Ávila, 1515/Alba de Tormes, 1582) es buen pretex-
to para releer algunas de sus obras, ya sean autobiográficas –como El libro de su vida y El libro de las fundacio-nes–, ya sean de carácter ascético y místico –como Camino de perfección y Las Moradas o castillo interior–. En las primeras encontraremos una mujer de temperamento activo, gran fortaleza de ánimo y, a la vez, alegre senci-llez y exquisita feminidad; y, en las segundas, en especial, en Las Moradas, un detallado estudio de todos los estados del alma en su camino hacia la unión con Dios, según las propias experiencias de su elevada vida inte-rior, y materializados con felices hallazgos poéticos, capaces de acercar a las mentes más sencillas a las alturas inaccesibles de los fenómenos místicos.
El Boletín rinde homenaje a la Santa de Ávila –beatificada en 1614, canonizada en 1622 y nombrada Doctora de la Iglesia por Pablo VI en 1970– con un encarte en el que colaboran Rosa Navarro– Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona–, Juan de Isasa –actual Presidente de la Fundación Educación Católi-ca– y Fernando Carratalá –Profesor del Centro Universitario Villanueva–. Navarro nos habla de la pasmosa capa-cidad comunicativa de Teresa de Jesús para, desde el interior de su alma, instruir a sus monjas con escritos sencillos y naturales; Isasa, de esa personalidad desenvuelta que le permitía granjearse los afectos de todos los que la conocían, convirtiendo la palabra usual en la sustituta de la terminología teológica; y Carratalá nos acerca a las claves de su estilo literario –en el que exhibe recursos renacentistas de primer orden, por la vía de hacer coincidir la forma de escribir con la de hablar–, y nos adentra, asimismo, en su faceta poética, con el breve análi-sis de poesías religiosas de subido fervor y gusto popular.
redaCCión
Apuntes de Literatura15Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
El día 28 de marzo de 1515, a las cinco de la maña-na, casi amaneciendo –como anota su padre, el merca-der Alonso Sánchez de Cepeda, de familia judía–, nace en Ávila una niña que iba a ser Doctora de la Iglesia: Teresa de Cepeda y Ahumada. Nadie puede discutirle los méritos que tiene para serlo.
Sus padres le enseñaron a leer, y fue una apasionada lectora; sin esa formación que le dieron los libros que leía, nada hubiera sido posible. Primero, las vidas de santos; luego los libros de caballerías; por fin, los gran-des escritores espirituales, desde san Agustín a Francis-co de Osuna. El Índice de libros prohibidos del inquisi-dor Fernando de Valdés fue un doloroso contratiempo para ella porque no podía leer bien latín y algunas de sus lecturas en romance figuraban en él; pero siempre era capaz de ver una ventana abierta en cualquier muro:
Cuando se quitaron muchos libros de romance que no se leyesen, yo sentí mucho, porque algu-nos me daba recreación leerlos, y yo no podía ya por dejarlos en latín, me dijo el Señor: «No tengas pena, que yo te daré libro vivo», Vida, 26, 6.
Seguirá leyendo toda su vida, en el poquísimo tiem-po que sus muchas ocupaciones le dejaban: «Siempre tengo deseo de tener tiempo para leer, porque a esto he sido muy aficionada», Cuentas de conciencia, 1ª, 11. Cuando cuenta en el Libro de la vida que su tío le dio a leer el Tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna, donde se enseña «oración de recogimiento», dice que antes «no sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme, y ansí holgueme mucho con él y de-termineme a siguir aquel camino con todas mis fuer-zas», 4, 6. Luego podrá decir a sus hermanas monjas que el alma «no ha menester para hablar con su Padre Eterno ir al cielo», y que tampoco «para regalarse con él» no «ha menester rezar a voces» porque, por más bajo que le hable, la oirá; «ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí», Camino de perfección, 46, 2.
Ella se convertiría en la mejor analista de alma en su búsqueda de ese libro vivo, de Dios, y sus escritos son «la prueba de su verdad», que ofrecería a todo aquel que los leyera, y en especial a sus hermanas carmelitas. A ellas se dirige a menudo y les anima a olvidarse de las vanidades del mundo y a vivir en ese mundo interior: «Entrad, entrad, hijas mías, en lo interior», Moradas, 3, 1, 6. No solo no hay que abandonar nunca el camino de la oración, sino que se debe entender lo que se reza: «No me estéis hablando con Dios y pensando en otras cosas, que esto es lo que hace no entender qué cosa es oración mental», Camino de perfección, 38, 2.
Sus escritos son su otro yo, el testigo que deja para recoger su pensamiento: «Mirad, hermanas, que va mucho en esto muerta yo, que para eso os lo dejo es-crito; que, con el favor de Dios, mientras viviere yo, os lo acordaré», Camino de perfección, 2, 3. Y un poco más adelante en el mismo libro, la santa, tan buena conocedora del alma humana y de la vida en comuni-dad, nos dará un ejemplo de ello:
Muchas veces os lo digo y ahora lo escribo aquí; que en esta casa ni en toda persona perfecta huya mil leguas «razón tuve», «hiciéronme sinrazón», «no tuvo razón la hermana». ¡De malas razones nos libre Dios!, Camino de perfección, 19, 1.
El objetivo principal de la escritura de Teresa es la comunicación, no la exhibición de estilo, ni mucho me-nos el oculto deseo de que le digan que lo hace bien. En el prólogo de un libro que ella leyó antes de que fuera prohibido, La vida de Lazarillo de Tormes, se ha-bla del trabajo de la escritura y de que todo escritor pretende como recompensa la lectura de sus obras «y si hay de qué, se las alaben». Teresa no pretende ala-banza alguna, sino eficacia: «Quizá lo entenderéis mi-jor –dice a las carmelitas– por mi grosero estilo que por otros elegantes», Camino de perfección, 26, 6. En la citada «nonada» escrita en «grosero estilo», el Lazari-llo, aprendería la fórmula para contar su vida en ese li-
Teresa de Jesús: «Ponerse en soledad y mirarle dentro de sí»
Rosa Navarro DuránUniversidad de Barcelona
Apuntes de Literatura 16 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
bro tan original, la primera autobiografía real en len-gua romance: el Libro de la vida, «su alma», como la llama ella, a veces. Empieza así:
El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara, si yo no fuera tan ruin, con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y ansí los tenía de romance para que leyesen sus hijos estos, Libro de la vida, 1, 1.
Desde el comienzo de su narración, destaca el papel esencial que los libros desempeñaron en su vida. Le hu-biera gustado a Teresa saber mucho para poder expre-sarse mejor, para transmitir a los demás su vivencia del amor a Dios: «¡Qué valiera aquí ser filósofo para saber las propiedades de las cosas y saberme declarar!», Ca-mino de perfección, 31, 1.
La santa se declara maravillosamente porque ese es su único objetivo: que la entiendan, que pueda guiar a sus lectoras en el camino de perfección, en la senda hacia el interior del alma, para unirse al Señor en esas séptimas moradas de la original alegoría que construye en las Moradas del castillo interior. Escribe para contar los episodios esenciales de su propia vida y para que así sus confesores se den cuenta de que narra la verdad en sus visiones, en sus experiencias místicas. Y también es-cribe para dejar una crónica veraz de sus fundaciones, de las dificultades vividas, de los obstáculos superados para llevar a cabo esa tarea inmensa, ¡17 fundaciones! Y todo fue obra de una mujer que nunca se dio por vencida ni ante las enfermedades ni ante los muros que levantaban a su alrededor para frenar lo que estaba ha-ciendo.
Su escritura no es objetivo en sí, sino el medio para comunicarse, para dejar testimonio, para que su voz sobreviva a la muerte de su cuerpo. Y así el mismo acto de escribir se transforma muchas veces en presencia en sus escritos: «Que ahora que lo voy escribiendo, me estoy espantando y deseando que nuestro Señor dé a entender a todos cómo en estas fundaciones no es casi nada lo que hemos hecho las criaturas», Fundaciones, 13, 7; y la oímos a ella haciéndolo, queriendo superar las barreras físicas de la forma de la escritura: «¡Ojalá pudiera yo escribir con muchas manos para que unas por otras no se olvidaran!», Camino de perfección, 34, 4. Narra también su lucha con los signos, con las pala-bras; pero el mismo relato es de grandísima originali-dad: «Mirad mucho, hijas, algunas cosas que aquí van apuntadas, aunque arrebujadas, que no lo sé más de-clarar», Moradas, 3, 1, 9. Nos damos cuenta de que actúa como un trapero del tiempo porque recoge ratos perdidos para poder escribir:
Ayúdame poco el poco tiempo que tengo –y ansí ha menester Su Majestad hacerlo– porque he de andar con la comunidad y con otras hartas ocupaciones (como estoy en casa que ahora se comienza, como después se verá); y ansí es muy sin tener asiento lo que escribo, sino a pocos a pocos, Vida, 14, 9.
La escritura de Teresa de Jesús es a menudo un diálo-go con sus lectores, y lo es como palabra viva, sin afec-tación alguna, con toda la expresividad y belleza de una escritora nata. Ella había recogido el fruto de la mirada al interior del alma hablando en soledad con Dios; pero no quiso quedarse con ese tesoro para sí, sino compartirlo con sus hermanas; y con firmeza, aun-que cariñosamente, les incita a hacerlo:
Dejaos de ser bobas; pedidle la palabra, que vuestro Esposo es, que os trate como tales. Mirad que os va mucho tener entendido esta verdad: que está el Señor dentro de nosotras y que allí nos estemos con él», Camino de perfección, 46, 3.
Acción Cultural Española y la Biblioteca Nacional de España le van a rendir homenaje a santa Teresa en su propia casa: su imagen está en uno de los medallones en piedra de la fachada, y sus libros y otros muchos que los estudian y analizan están en sus anaqueles. De mar-zo a mayo, ella será la protagonista de la exposición que reúne autógrafos suyos, bellísimas obras de arte que la representan o que plasman imágenes que evoca en sus textos; o incluso se harán visibles comparacio-nes o metáforas suyas, cuyo material toma ella de la naturaleza para explicar los grados de la oración o la conquista espiritual que el alma lleva a cabo en sí mis-ma. Y como Teresa de Jesús dice «porque va todo lo que escribo dicho con toda verdad», ese recorrido por su vida y obra lleva como título «La prueba de mi ver-dad», un verso de un poema que escribió en Salaman-ca en 1571 para la profesión de Isabel de los Ángeles:
En Cristo mi confïanza,y de El solo mi asimiento;en sus cansancios, mi aliento,y en su imitación, mi holganza.Aquí estriba mi firmeza,aquí mi seguridad,la prueba de mi verdad,la muestra de mi fineza.
No me queda más que invitar a los lectores a que vi-siten la exposición y también animarles a que lean los libros de Teresa de Jesús: será un viaje inolvidable por territorios del alma.
Apuntes de Literatura17Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Aún no había amanecido sobre Roma, y ya estaban trabajando en la Basílica de San Pedro, dando los últi-mos toques al decorado solemne que iba a presidir la canonización del 12 de marzo de 1622.
Esa mañana, el papa Gregorio XV, rodeado de los cardenales presentes en Roma y de una buena repre-sentación de la corona española, iba a proclamar san-tos a cuatro españoles y un italiano: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro el labrador madrileño y Teresa de Jesús, a los que acompañaba Felipe de Neri.
Canonizar quiere decir, entre otras cosas, proponer como modelo a los creyentes la vida de quien es eleva-do a los altares.
Cualquier grupo humano, y más hoy día en que la comunicación es tan fácil, propone modelos de vida. La Iglesia lo hace también, y ofrece lo mejor de sus hijos, para que puedan servir de pauta en el camino a todos aquellos, creyentes o no, que deseen imitar esas vidas.
Y Teresa, es una santa que para muchos resulta un verdadero modelo de mujer para imitar. Cae simpática. Resulta agradable y da la impresión de que el tiempo no ha pasado por su historia.
Apenas cuarenta años después de la muerte de la madre Teresa, aquella mujer castellana que había em-prendido la difícil misión de reformar la orden del Car-melo, Teresa de Jesús, junto a Ignacio, Isidro, Javier y Felipe, eran solemnemente proclamados santos en Roma.
Nada más morir Teresa, antes del primer aniversario de su muerte, fray Luis de León se encargó de escribir «Historia de la vida, muerte, virtudes y milagros de la Santa Madre Teresa de Jesús».
A partir de entonces, son innumerables los escritos sobre esa «fémina inquieta, andariega, desobediente i contumaz, que a título de devoción inventaba malas doctrinas andando fuera de la clausura contra el orden del Concilio Tridentino i prelados, enseñando como maestra, contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen».
Nunca imaginó Filippo Sega, nuncio de Su Santidad en España a finales del siglo XVI, autor de estas líneas, que su pretendida amonestación a Teresa iba a tener tanta repercusión en el futuro de la Iglesia, y que esa «fémina andariega…» sería pronto la primera mujer que, con el nombre de Teresa, llegaba a ser santa. Cuando de niña sus amigas le decían que no había nin-guna santa con el nombre de Teresa, ella decía: «yo seré la primera».
Parece imposible decir algo nuevo sobre ella, salvo que utilicemos registros muy personales o más que so-bre ella, hablemos del efecto que tiene su fuerte perso-nalidad, aún hoy, entre nosotros.
En 1922, la Universidad de Salamanca le otorga el título de «Doctor honoris causa», y en 1970 es nom-brada Doctora de la Iglesia, la primera mujer a la que se le otorga este título.
Teresa, una mujer de fe libreJuan de Isasa
Comisión Nacional del V Centenario
Apuntes de Literatura 18 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Una mujer de su tiempoHay que amar el tiempo que te toca
vivir, aunque sean tiempos recios. Te-resa vivió los años de la división de la Iglesia y el concilio de Trento, de las guerras de religión y de la conquista americana. Años de guerras y enfren-tamientos, aunque también lo fueron
de ilusiones y esperanzas centradas, sobre todo, en el nuevo mundo que Teresa, a través de sus hermanos, vivió de cerca. Tiempos de grandes figuras de la literatura que forjaron la cultura de Castilla y de España. Tiempos en los que España empezaba a pagar el tributo de su grandeza.
Amar tu tiempo es amar sus gentes. Es vivir cerca de ellas y preocupado por ellas. Es sentir y latir con todos.
Teresa se ocupaba muy especialmente de sus mon-jas, aquellas mujeres que habían confiado en ella y querían la reforma del Carmelo. Y en sus cuidados fue tierna, amable, simpática y a veces manifestando un humor nada corriente.
Pero al mismo tiempo estaba al tanto de lo que ocu-rría en el mundo y era capaz de sentirse preocupada por los grandes acontecimientos y por los detalles más pequeños: «Hermanas, compren una olla, que hemos hecho voto de pobreza pero no de molestar siempre a los vecinos pidiéndoles los cacharros de cocina».
Una mujer en un mundo de hombresNo era fácil ser mujer en aquellos años. El lugar de la
mujer era el hogar. Su puesto, siempre supeditado al padre, al marido, al superior. Bien claro lo expresó el nuncio Sega.
Teresa a sus monjas en alguna ocasión les aconsejó que se comportaran como hombres, para sobrevivir. La mujer, en la sociedad y en la Iglesia de su tiempo, con-taban poco, más bien nada. Debían estar calladas, su-misas, obedientes.
Una fundadora, una mujer que renueva no solamen-te el Carmelo femenino sino también el masculino, era, sin duda alguna, una «rara avis» que despertaba sos-pechas en muchos lugares.
Pero ella tenía una gran capacidad de comunicación y resultaba agradable en el trato, ingeniosa en la charla y amena en la conversación. Por eso la buscaba mucha gente y nunca decepcionaba. Estar junto a ella era un regalo. «Tenía suave conversación, altas palabras y la boca llena de alegría» dijo de ella una de sus discípulas.
A muchas personas las llamaba con un ingenioso apo-do que ella misma elegía, como muestra de que se sentía muy igual a sus amigos. Pedía consejo y ayuda y sabía que sus opiniones, si estaban refrendadas por las de un varón, tenían más posibilidades de subsistir, aunque no dejaba de mantenerlas, aun cuando la dejaran sola.
Una mujer creyente pero de una fe libreTeresa vivió a fondo su fe. Una fe profunda que le
llevó a una íntima relación con Jesús, el Jesús de Teresa. No estuvo libre de dudas y miedos. Por eso trataba de hablar con aquellos que le inspiraban confianza para reafirmar su fe. Tuvo a veces mala suerte y no siempre fue comprendida y apoyada. Por ello pasó por situacio-nes nada cómodas. Incluso durante un tiempo fue sos-pechosa y vigilada por la Inquisición.
Son innumerables las anécdotas que se cuentan so-bre ella y sus vivencias religiosas. Seguramente muchas apócrifas, aunque «bien traídas». Pero no cabe duda de que otras son ciertas y muestran una relación de Te-resa con Dios, poco común y que ella siempre conside-ró como un regalo.
Una mujer que escribeNo es frecuente encontrar en su tiempo mujeres es-
critoras y menos de la talla de Teresa, que puede com-petir con los grandes maestros de ese siglo que se lla-ma «de Oro» de las letras españolas. Teresa fue desde siempre una gran lectora. Leyó primero libros de caba-llerías, los que entonces estaban de moda y al alcance de la gente. Luego libros de piedad, tratados de espiri-tualidad, libros dedicados al cultivo del espíritu.
Incluso parece ser que escribió con su hermano un libro de caballerías, que desgraciadamente se ha perdido. Hu-biera sido un buen dato, para conocer el estilo de Teresa.
Tampoco nos han llegado sus comentarios al «Can-tar de los Cantares» que tuvo que quemar por obede-cer a su confesor.
Pero sobre todo, Teresa, que comenzó a escribir por-que así se lo pidieron, conocía bien el tema de sus escri-tos. Escribió sobre la relación que tenía con Jesús, la fuente de su energía, su modelo y su guía en todo mo-mento.
Y escribió en posadas, en conventos a medio fundar, con dificultades y prisas. A veces repetía lo escrito por haber perdido lo que ya tenía terminado. Y no gustaba que se leyeran sus obras salvo por aquellos que tenían la llave de su alma, porque pensaba que no se iba a entender lo que ella sentía y lo que plasmaba sobre el papel. A sus monjas les aconseja que lean y, en alguna ocasión, ella misma enseñó a leer a alguna novicia analfabeta que llegó a su convento.
Y sin embargo sus obras en prosa y sus versos son una de las cimas de nuestras letras.
En unos tiempos en los que a veces se proponen mo-delos de vida absurdos y de dudosa consistencia, la vida de Teresa de Cepeda y Ahumada, aunque separa-da de nosotros por varios siglos, sigue estando cerca de nuestras inquietudes y de nuestros sueños. Una mujer para ser imitada.
Apuntes de Literatura19Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
El deseo de no parecer letrada: «Jamás presumí de letrera»
Teresa de Ávila fue escritora por obediencia. Y aun-que había leído en su juventud muchos escritos espiri-tuales y se conocía casi todos los libros ascéticos escri-tos en España, se declaraba carente de toda sabiduría: «¿Para qué quieren que escriba? Escriban los letrados que han estudiado, que yo soy una tonta y no sabré lo que me digo: pondré un vocablo por otro, con que haré daño. Hartos libros hay escritos de cosas de ora-ción: por amor de Dios que me dejen hilar mi rueca y seguir mi coro y oficios de religión, como las demás hermanas, que no soy para escribir ni tengo salud y ca-beza para ello.» (conversación en la que surge el «man-dato» de escribir –y que originaría Las Moradas– trans-crita por el propio padre Gracián, y que se celebra a fi-nales de mayo de 1577: seis meses después, la obra estaría terminada).
Pero lo cierto es que sus confesores le mandaban que escribiera, aunque ello le costara, en no pocas oca-siones, grandes esfuerzos –«Algunas veces tomo el pa-pel como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo empezar.» (Moradas primeras, capítulo 2)–; y ella obe-decía: «Pocas cosas que me ha mandado la obedien-cia, se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración; lo uno, porque no me parece me da el Señor espíritu para hacerlo ni deseo; lo otro, por tener la cabeza tres meses ha con un ruido y fla-queza tan grande, que aun los negocios forzosos escri-bo con pena.» (del Prólogo a Las Moradas); y lo hacía sin más preocupación que la de expresarse con la ma-yor claridad posible, para poder ser entendida por lec-toras poco instruidas: unas monjas a las que ayudaba con sus escritos a conducirse por la senda de la piedad.
De ahí que la prosa de santa Teresa prescinda de arti-ficios literarios, pues no está inspirada por una finali-dad estética –y menos aún de carácter intelectual–, sino de orden didáctico, al perseguir «el bien de las al-mas»; y, por ello, al escribir para gentes sin una especial
preparación teológica, recurre a un estilo de gran sen-cillez y espontaneidad, que refleja el habla coloquial de la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI –sin gala-nuras cortesanas, refinamientos cultos o alardes erudi-tos–, con abundancia de formas populares, de diminu-tivos que ayudan a crear un clima de enorme afectivi-dad, de descuidos gramaticales que originan construc-ciones sintácticas incorrectas...; en definitiva, haciendo gala de una llaneza y naturalidad con la que logra ex-plicar de forma altamente didáctica los más sutiles e intrincados efectos de la unión amorosa del alma con su creador. De ahí que santa Teresa creyera que un len-guaje llano era el más adecuado para una religiosa; y por eso recomendaba que la priora de un convento de-bía «mirar en la manera del hablar que vaya con simpli-cidad y llaneza y relisión; que lleve más estilo de ermita-ños y gente retirada, que no ir tomando vocablos de novedades y melindres, creo los llaman, que se usan en el mundo» (cf. Modo de visitar los conventos).
Y así califica, precisamente, Menéndez Pidal el estilo de santa Teresa: «de ermitaño» –según las propias pa-labras de aquella–; un estilo que persigue la sencillez como un acto más de mortificación (cf. La lengua de Cristóbal Colón, el estilo de Santa Teresa y otros estu-dios sobre el siglo XVI. Madrid, Espasa Libros, 1978, 6.ª edición. Colección Austral, núm. 280). Y Menéndez Pi-dal apostilla: «El principio renacentista escribo como hablo sigue imperando en Santa Teresa, pero honda-mente modificado, ya que en ella el sentimiento reli-gioso la lleva a descartar toda selección de primor para sustituirla por un atento escuchar las internas inspira-ciones de Dios... La curiosidad, primor o esmero no es deseable en general... es un peligro de vanidad... Santa Teresa, obligada por obediencia, a escribir, adopta, como garantía de humildad, el estilo descuidado... Así, en Santa Teresa, el escribir como se habla llega a la más completa realización. Y su hablar escrito no es, ni de lejos, el habla de las cortes... es el habla de las casas hi-dalgas que vivían la más vieja tradición castellana, re-
La lengua y el estilo de Santa Teresa de Jesús
Fernando CarrataláDoctor en Filología Hispánica
Apuntes de Literatura 20 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
cluidas tras las altas murallas de Ávila; es la lengua ar-caica del naide, el cuantimás, el anque, el catredático, la relisión, la ilesia, y de la sintaxis que camina desem-barazada entre anacolutos, atracciones y elipsis.» (cf. op. cit.). Como bien dice Víctor García de la Concha, «nuestra mística va mucho más allá: ya no escribe sino que habla por escrito.» (cf. El arte literario de santa Te-resa. Barcelona, editorial Ariel, 1978. Colección Letras e ideas. Maior). Y aunque la prosa de santa Teresa sea, pues, descuidada, posee también la vivacidad, espon-taneidad, gracia y frescura de la narración familiar. Es una prosa similar a la que empleó para temas profanos el Arcipreste de Talavera, o Fernando de Rojas en La Celestina, o el anónimo autor del Lazarillo; una prosa que brota, en manos de santa Teresa, transida de divina inspiración.
La expresividad de la sufijación apreciativa: «¿De qué te afliges, pecadorcilla»?
Con tal de obtener la máxima expresividad, santa Te-resa es capaz de aplicar a vocablos con función nomi-nal el sufijo destinado a la formación del superlativo; y así, de sí misma dice que era «enemiguísima de ser monja» (Libro de su vida –compuesto a requerimientos de su director espiritual, Francisco de Soto y Salazar–, capítulo II); y «amiguísima de leer buenos libros» (Libro de su vida, capítulo VI).
Pero es, sobre todo, el empleo del diminutivo, prodi-gado con generosidad, lo que le ayuda a conferir a sus escritos ese tono de entrañable cordialidad. Véase, por ejemplo, cómo remata santa Teresa la carta XIII, dirigi-da a uno de sus confesores –dándole cuenta de una admirable visión que tuvo de la Santísima Trinidad–: «De qué te afliges, pecadorcilla? ¿No soy yo tu Dios? No ves cuán mal soy allí tratado? Si me amas, ¿por qué no te dueles de mí?». Sin duda, el diminutivo pecador-cilla aumenta la expresividad del texto. No le falta, pues, razón a Menéndez Pidal cuando afirma que «Sin el hábil uso de los diminutivos no lograría el lenguaje de Santa Teresa muy matizadas delicadezas.» (op. cit.); porque gracias al diminutivo, la expresión puede tor-narse humilde –«para que esta centellica de amor de Dios [que es la oración] no se apague.» (Libro de su vida, capítulo XV); «Parece que aquella avecica del es-píritu se escapó de esta miseria de esta carne y cárcel de este cuerpo, y así puede más emplearse en lo que le da el Señor.» (Relaciones, II, 5)–; o bien resulta enorme-mente afectuosa –«Anoche, estando con todas [las monjas], dijeron un cantarcillo de cómo era recio de sufrir vivir sin Dios.» (Relaciones, XV, 1); «y queda el alma con un desgustillo como quien va a saltar y la asen por detrás» (Libro de su vida, capítulo XI).
La lista de diminutivos de sorprendente fuerza pláti-
ca empleados por Santa Teresa sería interminable; y basta con abrir al azar cualquier página del Libro de su vida –por ejemplo– para comprobar cómo trasladan a su prosa un especial gracejo: «Porque muy muchas ve-ces […] participa esta encarceladita de esta pobre alma de las miserias del cuerpo.» (capítulo XV); «De veras digo gustos, una recreación suave, fuerte, impresa, de-leitosa, quieta; que unas devocioncitas del alma, de lá-grimas y otros sentimientos pequeños, que al primer airecito de persecución se pierden estas florecitas, no las llamo devociones, aunque son buenos principios y santos sentimientos, mas no para determinar estos efectos de buen espíritu o malo.» (capítulo XXV). Y en Camino de perfección (LXIII) encontramos un insólito diminutivo, perfectamente formado con el sufijo -uelo: agravuelos; y este diminutivo, del que no puede pres-cindir, le exige a la santa una aclaración: «unas cositas que llaman agravios», tal y como constata Menéndez Pidal (op. cit.).
El uso de vulgarismos deliberados: «Dios libre a todas mis monjas de presumir de latinas»
Hubo un tiempo en que era opinión generalizada considerar a santa Teresa de Jesús como una monja ile-trada, cuya única fuente de doctrina era la inspiración del Espíritu Santo; pero nada más alejado de la verdad, pues conocía desde la Biblia hasta las obras de fray An-tonio de Guevara y fray Pedro de Alcántara. Precisa-mente, en las constituciones dadas a sus conventos puntualiza la santa: «Tenga cuenta la priora con que haya buenos libros, en especial Cartujanos, Flos Sanc-torum, Contentus Mundi, Oratorio de religiosos, los de fray Luis de Granada, y del Padre fray Pedro de Alcánta-ra, porque es en parte tan necesario este mantenimien-to para el alma, como el comer para el cuerpo».
Esta puntualización parece necesaria ante los mu-chos vulgarismos y expresiones de tipo local que figu-ran en las páginas de santa Teresa, y que no encontra-mos en otros escritores coetáneos; vulgarismos que no responden a simple ignorancia, sino al deseo expreso de santa Teresa de servirse de las mismas palabras que emplea el pueblo llano de Ávila, y que responden, ade-más, a su decidido propósito de evitar igualarse a los escritores letrados. Y así, leemos en santa Teresa pala-bras –que se desvían de las grafía habitual en los libros que ella leía– como anque (por aunque), carractollen-das (por carnestolendas), catredático (por catedrático), cuantimás (por cuanto más), entramos (por entram-bos), ipróquita (por hipócrita), mentirar (por mentir), mesmo (por mismo), mijor (por mejor), naide (por na-die), niervos (por nervios), pecilgo (por pellizco), pior (por peor), primitir (por permitir), proquesía (por hipo-cresía), pusilámine (por pusilánime), siguir (por seguir),
Apuntes de Literatura21Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
traurdinario (por extraordinario), etc., etc. «Lo inten-cional que era en Santa Teresa el apartarse del lenguaje común escrito –escribe Menéndez Pidal– se evidencia en formas como ilesia y relisión, discrepantes de iglesia y religión, que ella leía cada día en sus libros y oía de continuo a clérigos y gentes devotas; en casos como estos, el apartarse de las formas correctas le costaba sin duda más trabajo que el seguirlas; es un trabajo de mortificación ascética.» (op. cit.); argumento convin-cente el de Menéndez Pidal, porque, en efecto, no pa-rece que hubiera para santa Teresa muchos vocablos tan familiares como iglesia y religión, convertidos por ella en ilesia y relisión.
El maravilloso juego de adjetivaciones sensoriales: «es vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido [el del espíritu]»
Es indudable que la expresividad del adjetivo aporta al estilo de santa Teresa una sorprendente carga afecti-va; adjetivos, a veces, de gran originalidad, si se tienen en cuenta los nombres a los que acompañan y la posi-ción –pospuestos o antepuestos– que deliberadamen-te ocupan. Y así, la santa, queriendo expresar lo inefa-ble de la unión del alma con Dios, habla de borrachez divina: «y está [el alma], cuando está en este gozo, tan embebida, y absorta, que no parece que está en sí, sino con una manera de borrachez divina, que no sabe lo que quiere, ni qué pide.» (Conceptos del amor de Dios, capítulo IV); de glorioso desatino y celestial locura: «Yo no sé otros términos cómo lo decir, ni cómo lo declarar, ni entonces sabe el alma qué hacer; porque ni sabe si hable, ni si calle, ni si ría, ni si llore. Es un glorioso desa-tino, una celestial locura, a donde se desprende la ver-dadera sabiduría, y es deleitosísima manera de gozar el alma.» (Libro de su vida, capítulo XVI); de desasosiego sabroso: «Al menos el entendimiento no vale aquí nada: querría dar voces en alabanzas el alma, y está que no cabe en sí, un desasosiego sabroso.» (Libro de su vida, capítulo XVI); de desatinos santos: «Dice mil desatinos santos [el alma], atinando siempre a conten-tar a quien la tiene así.» (Libro de su vida, capítulo XVI).
Sánchez-Castañer (cf. «Santa Teresa de Jesús: su es-tilo en la vida y en las obras». DICENDA. Cuadernos de Filología Hispánica, n.º 27, págs. 153-160. Universi-dad Complutense, Madrid, 1987 [http://dialnet.uni-rioja.es/servlet/articulo?codigo=2147260]) señalaba que santa Teresa de Jesús emplea constantemente ad-jetivos con matices sensitivos, que también contribu-yen a acrecentar la afectividad de sus escritos; adjeti-vos que sirven para caracterizar los más variados esta-dos anímicos, para describir de forma sensorial e inclu-so para acentuar la expresividad de ciertas paradojas. Véanse algunos ejemplos: «Entiéndese claro, es vuelo
el que da el espíritu para levantarse de todo lo criado y de sí mismo el primero; más es vuelo suave, es vuelo deleitoso, vuelo sin ruido.» (Libro de su vida, capítulo XX). «Dicen que tenía un rostro fresco y venerable, aunque tan viejo, que parecía la barba como hilos de plata, y era larga.» (Libro de las fundaciones, capítulo XXVI). «A la verdad, Rey mío, tomabais por medio el más delicado y penoso castigo que para mí podía ser, como quien bien entendía lo que me había de ser más penoso.» (Libro de su vida, capítulo VII). Delicioso esti-lo este, en el que la adjetivación puede adquirir, asi-mismo, un cariz moral: «Que tenemos unos corazones tan apretados, que parece nos ha de faltar la tierra, en queriéndonos descuidar un poco del cuerpo, y dar al espíritu.» (Libro de su vida, capítulo XIII). «Quiere Su Majestad y es amigo de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí.» (Libro de su vida, capítulo XIII).
Los «descuidos» gramaticales: «Si faltaran letras, pónganlas»
Predomina en santa Teresa la expresión directa, pro-pia del habla descuidada. La rapidez con la que escribía –por lo general improvisaba y no releía lo escrito– la
Éxtasis de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini (1647-1651). Iglesia de Santa María de la Victoria (Roma, Italia)
Apuntes de Literatura 22 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
llevan a incurrir en construcciones gramaticales imper-fectas –cuando no incorrectas–: los componentes de las frases no surgen ajustados al orden lógico que las normas usuales del lenguaje literario imponen; abun-dan las elipsis, las expresiones inacabadas y las concor-dancias mentales características de la lengua oral; con las amplificaciones se introducen ocurrencias momen-táneas que hacen perder el hilo del discurso; los repen-tinos cambios de construcción sintáctica originan ana-colutos –de manera que se abandona una construcción gramatical para adoptar otra incoherente con aque-lla–... Sírvannos de ejemplo unos breves fragmentos en los que figuran construcciones defectuosas: «Tenía uno [de mis hermanos] casi de mi edad. Juntábamo-nos, entramos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí.» (Libro de su vida, capítulo I). [Sánchez-Castañer relaciona este desajuste gramatical con los «extremis-mos afectivos» tan característicos de la santa (op. cit.)]. «Así el alma que por su culpa se aparta de esta fuente y se planta en otra de muy negrísima agua y de muy mal olor, todo lo que corre de ella es la misma desventura y suciedad.» (Las Moradas. Moradas primeras, capítulo 2). [Este otro desajuste sintáctico tiene, sin duda, su origen en el abandono de lo que se ha comenzado a decir].
En cualquier caso, toda esta despreocupación for-mal de la que santa Teresa hace gala es compatible con el logro de una prosa que convierte la naturalidad y la llaneza en la norma suprema del estilo. No le falta ra-zón a Gerardo Diego cuando afirma: «Si abandonamos el prejuicio gramatical y nos entregamos al goce es-pontáneo y directo de su ‘charla’, habremos de con-cluir que nunca se ha escrito con tanto sabor y gracia tan divinamente femenina». (Citado por Fidel García Martínez en «Espontaneidad y feminismo en Santa Te-resa: El Castillo interior» [http://www.hispanista.com.br/revista/artigo53.htm]).
La metáfora como recurso didáctico: «dos velas de cera que se juntan tan en extremo que toda luz fuese una» (unión del alma con Dios)
Aunque muchas de las comparaciones y metáforas que santa Teresa emplea presentan finos matices litera-rios, su finalidad es exclusivamente didáctica; y si recu-rre al lenguaje metafórico para explicar sus experien-cias místicas es porque está convencida de que este es el mejor de los recursos de que puede valerse para ser entendida por sus monjas, que son las destinatarias de sus escritos; razón por la cual sus metáforas suelen es-tar tomadas de la realidad cotidiana y alcanzan una sorprendente fuerza expresiva.
En Las Moradas resume santa Teresa su concepción de la vida espiritual utilizando una acertada alegoría: concibe el alma «como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. […] unas en lo alto, otras embajo, otras a los lados; y en el centro y mitad de todas estas tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma.» (Moradas primeras, capítulo 1). El alma, antes de alcanzar la unión con Dios, tiene que atravesar, en su camino de perfección, los siete aposentos del casti-llo: las tres primeras moradas corresponden a la vía purgativa –el alma va purificándose de toda imperfec-ción valiéndose de la oración y de la mortificación–; las tres siguientes pertenecen ya a la vía iluminativa –el alma, libre de impurezas, comienza a recibir los favores divinos–; y la séptima, a la vía unitiva –el alma queda a solas con la Divinidad, en absoluta entrega amorosa y gozosa pasividad.
La consumación de este matrimonio místico de la Esposa y el Esposo lo explica la santa con estas pala-bras: «El desposorio espiritual es diferente, que mu-chas veces se apartan, y la unión también lo es; por-que, aunque unión es juntarse dos cosas en una, en fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí, como vemos ordinariamente, que pasa de presto esta mer-ced del Señor, y después se queda el alma sin aquella compañía, digo de manera que lo entienda. / En estro-ta merced del señor, no; porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. / Digamos que sea la unión, como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo, que toda la luz fuese una, o que el pábilo y la luz y la cera es todo uno; mas después bien se puede apartar la una vela de la otra, y quedan en dos velas, o el pábilo de la cera. / Acá es como si cayendo agua del cielo en un río o fuente, adonde queda hecho todo agua, que no podrán ya dividir ni apartar cual es el agua, del río, o lo que cayó del cielo; o como si un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse; o como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz; aunque entra di-vidida se hace todo una luz.» (Moradas séptimas, capí-tulo 2).
Y es precisamente esa continua referencia a la vida cotidiana lo que dota al lenguaje metafórico de santa Teresa de un vivo realismo, y lo aleja del de san Juan de la Cruz, pródigo en símbolos que dificultan la com-prensión de sus poemas y le exigen a su autor amplios comentarios exegéticos en prosa. Y así, en el capítulo 5 del Libro de las Fundaciones, escribe santa Teresa: «Pues ¡ea, hijas mías!, no haya desconsuelo cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores; entended que, si es en la cocina, entre los pucheros
Apuntes de Literatura23Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
anda el Señor ayudán-doos en lo interior y exte-rior.» Y en el Libro de su vida –capítulo 25–, y a propósito de su lucha contra los demonios, dice con cierto sentido del hu-mor: «Quedome un seño-río contra ellos [los demo-nios] bien dado del Señor de todos, que no se me da más de ellos que de mos-cas. Parécenme tan cobar-des que, en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. No saben estos enemigos de hecho acometer sino a quien ven que se les rinde, o cuando lo permite Dios para más bien de sus siervos que los tienten y atormenten.»
No obstante, el lenguaje metafórico de santa Teresa puede también elevarse hasta las más altas cimas cul-tas, acogiendo todo tipo de paradojas, antítesis, oxí-moros y demás recursos expresivos que son propios de la expresión mística para describir «en lenguaje huma-no» algo tan inefable como es la unión del alma con Dios. Veamos, como ejemplo, el episodio de la trans-verberación, que corresponde a 1580, recogido en el capítulo XXIX del Libro de su vida (y que Gian Lorenzo Bernini plasma en el grupo escultórico titulado «Éxtasis de Santa Teresa», que se exhibe en la Iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma):
Quiso el Señor que viese aquí algunas veces esta visión: veía un ángel cabe mí hacia el lado iz-quierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver sino por maravilla; […] En esta visión quiso el Se-ñor le viese así: no era grande, sino pequeño, her-moso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos que parecen todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen; mas bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ánge-les a otros y de otros a otros, que no lo sabría de-cir. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas ve-ces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísi-
mo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de parti-cipar el cuerpo algo, y aun harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que supli-co yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento.»
El estilo de santa Teresa juzgado por fray Luis de León
El escritor agustino fray Luis de León, que revisó las obras de santa Teresa, por encargo del Consejo Real, para su publicación –y que se encontraba en los antí-podas de la santa en cuanto a sus ideales estilísticos–, opinaba así en relación con su lenguaje y estilo: «En las escrituras y libros, sin duda quiso el Espíritu Santo que la madre Teresa fuese un ejemplo rarísimo: porque en la alteza de las cosas que trata, y en la delicadeza y cla-ridad con que las trata, excede a muchos ingenios: y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ella se iguale». Y añadía: «El ardor grande que en aquel pecho santo vivía, salió como pegado en sus palabras, de manera que levantan llama por donde quiera que pasan».
Bibliografía de Santa Teresa de Jesús: obras y estudios
Edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/santateresa/
Eleva tu pensamiento, al cielo sube,por nada te acongojes,nada te turbe.
Apuntes de Literatura 24 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Partidaria de unir el recogimiento contemplativo con la actividad práctica, Santa Teresa de Jesús escribió por mandato de sus confesores, en un lenguaje sencillo y natural, ajeno a artificios literarios. Sus obras pueden dividirse en dos grupos: las autobiográficas (Libro de su vida [1562-1565], Libro de las Relaciones, Libro de las Fundaciones [1573-1582]); y las de carácter doctrinal y didáctico (Libro de las Moradas o Castillo interior [1588] –resumen de sus experiencias místicas–, Con-ceptos del amor de Dios y Camino de perfección [1562-1564]). Se conservan más de 400 cartas que no solo sirven para conocer el carácter de la santa, sino tam-bién las circunstancias que rodearon su austera refor-ma de la Orden del Carmelo –llegó a fundar 17 con-ventos de carmelitas descalzas, lo que le acarreó serios disgustos con la Inquisición–. La santa de Ávila cultivó, además, de manera ocasional –para animar la monoto-
nía de sus largos viajes, y también para alegrar la vida conventual– la poesía de carácter religioso, a la que confirió un estilo ardiente y apasionado, y en la que, no obstante, emplea un lenguaje espontáneo y sencillo, en razón de a quiénes va dirigida.
Una de sus composiciones poéticas más celebrada es la glosa de una letrilla de nueve versos pentasílabos, que arranca con el conocido «Nada te turbe». El co-mentario de esta letrilla se efectúa a lo largo de nueve coplas de cuatro versos –en los que primero y tercero son heptasílabos, y segundo y cuarto, pentasílabos–, con diferentes rimas asonantes en los versos pares; es decir, que la glosa propiamente dicha está formada por tantas estrofas como versos tiene la letrilla inicial, los cuales se van repitiendo, uno a uno y por el mismo or-den en que figuran en la letrilla, al final de cada una de las correspondientes estrofas. Esta es la composición:
La obra poética de Teresa de ÁvilaFernando Carratalá
Doctor en Filología Hispánica
Nada te turbe
Letrilla inicial de «Nada te turbe», interpretada por uno de los coros virtuales (creado por los carmelitas descalzos de la zona Oeste de Estados Unidos para conmemorar el V Centenario; está integrado por carmelitas descalzas y acompañado por la orquesta teresiana de la catedral de St. James ,en Seattle. La música es original de la hermana Claire Sokol, carmelita descalza del convento de Reno (Nevada, USA). www.paravosnaci.com/musica
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: Solo Dios basta.
Eleva tu pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe.
A Jesucristo sigue con pecho grande, y, venga lo que venga, nada te espante.
¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana; nada tiene de estable, todo se pasa.
Aspira a lo celeste, que siempre dura; fiel y rico en promesas, Dios no se muda.
Ámala cual merece bondad inmensa; pero no hay amor fino sin la paciencia.
Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza.
Del infierno acosado aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene.
Vénganle desamparos, cruces, desgracias; siendo Dios tu tesoro nada le falta.
Id, pues, bienes del mundo; id dichas vanas; aunque todo lo pierda, solo Dios basta.
Apuntes de Literatura25Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Otra de las glosas más célebres de Teresa de Ávila tiene su origen en estos versos que, en sí mismos, cons-tituyen una paradoja muy repetida en la literatura mís-tica: «Vivo sin vivir en mí / y tan alta vida espero / que muero porque no muero». La santa «comenta» estos versos a lo largo de ocho estrofas de siete versos octosí-labos, de forma tal que cada una de dichas estrofas se cierra con el verso «que muero porque no muero». Al tratarse de una estrofa de siete versos de arte menor, la rima ha quedado a gusto de la autora (riman en conso-nante los versos 1.º con 4.º y 5.ª; 2.º con 3.ª, y 6.º con 7.º), aunque no puede haber tres versos seguidos con la misma rima (esta organización de rimas ser repite en todas las estrofas).
Encontramos en estos versos algunos de los recursos estilísticos que son propios de la expresión de conteni-dos místicos: expresiones paradójicas, exclamaciones, imágenes cargadas de lirismo... (También el poeta san Juan de la Cruz efectúa una glosa de estos versos –y también en ocho estrofas de siete versos octosílabos, aunque no siempre reproduce literalmente el verso que les sirve de cierre–; y, comparadas ambas composicio-nes, tal vez habría que darle la razón a santa Teresa cuando afirmaba de San Juan de la Cruz –ponderando su exquisita elegancia espiritual y su percepción inte-lectual extremadamente sutil– que «Es demasiado refi-nado; espiritualiza hasta el exceso»). Esta es la glosa de Teresa de Ávila:
Vivo sin vivir en mí
Recitación de Susana Francis en: http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=247&t=Vivo+sin+vivir+en+m%ED&p=Santa+Te-resa+de+Jes%FAs&o=Susana+Francis
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor; porque vivo en el Señor, que me quiso para sí: cuando el corazón le di puso en él este letrero, que muero porque no muero.
Esta divina prisión, del amor con que yo vivo, ha hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón; y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero.
¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! ¡Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero.
¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga: quíteme Dios esta carga, más pesada que el acero, que muero porque no muero.
Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza; muerte do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero.
Mira que el amor es fuerte; vida no me seas molesta, mira que solo te resta, para ganarte, perderte; venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero que muero porque no muero.
Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva: muerte, no me seas esquiva; viva muriendo primero, que muero porque no muero.
Vida, ¿qué puedo yo darte a mi Dios, que vive en mí, si no es el perderte a ti, para merecer ganarte? Quiero muriendo alcanzarte, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero.
Apuntes de Literatura 26 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Hay otra composición de santa Teresa que comienza y termina con un estribillo que podríamos considerar como un verdadero lema que define sus actitudes vita-les y espirituales: «Vuestra soy, para Vos nací, / ¿que mandáis hacer de mí?»: una vida la suya, ofrecida, en efecto, al servicio de Dios –«dulce esposo y reden-ción»–, y que la santa presenta como manifestación suprema del Amor («Veisme aquí, mi dulce Amor, / Amor dulce, veisme aquí» –estrofa 3–; «Decid, dulce Amor, decid» –estrofa 9–).
De nuevo emplea Teresa de Jesús en este poema la estrofa de siete versos octosílabos: 12 en total, con rima consonante distribuida de forma tal que no vayan tres versos seguidos con la misma rima (este es el es-quema de rimas: abbaacc); estrofas que constituyen el comentario –glosa– del estribillo inicial, y cuyo segun-do verso –«¿qué mandáis hacer de mí?»– se repite de forma constante, y a modo de conclusión, para rema-tar cada una de ellas.
Sin embargo, el poema presenta una compleja or-ganización formal de su contenido, con independen-cia de la métrica empleada, que demuestra que Teresa de Jesús está en posesión de una depurada técnica li-teraria que le permite dotar a sus versos de una fuerte expresividad. Merced al apóstrofe lírico, el «yo» de la santa entabla un «aparente» diálogo con un «tú» próximo, que es, precisamente, Dios –«Soberana Ma-jestad» es uno de los muchos «epítetos épicos en fun-ción apositiva» con los que se dirige al Señor–; y de esta forma, al implicarse de modo directo, el poema gana en tensión emocional, hasta tales extremos que la interrogación con que finaliza cada estrofa –verda-
dero eje temático cuya múltiple respuesta constituye el soporte argumental– logra crear un insuperable clí-max poético. Y a las abundantes recurrencias léxicas –con la consiguiente intensificación del significado de los vocablos reiterados– se suman los paralelismos, y muy especialmente las construcciones paralelísticas de la segunda estrofa, cuyos versos presentan una co-rrespondencia exacta entre sus componentes sintácti-cos, de acuerdo con el esquema «oración copulativa (atributo + verbo copulativo) + proposición causal»: «Vuestra soy, pues me criastes», «Vuestra [soy], pues me redimistes», etc., etc. Estas repeticiones sintácti-cas otorgan a la estrofa una fuerte trabazón interna y difunden un cierto clima de equilibrio rítmico. Por otra parte, la escritora, para hacer más patente su dis-ponibilidad, en toda circunstancia y ocasión, hacia Dios –de quien se declara sierva y esclava: «¿Qué mandáis, pues, buen Señor, / que haga tan vil criado? / ¿Cuál oficio le habéis dado / a este esclavo peca-dor?» (estrofa tercera)– organiza una buena parte de las estrofas del poema contraponiendo situaciones favorables y desfavorables (salud frente a enferme-dad, alegría frente a tristeza, oración frente a seque-dad [espiritual], sabiduría frente a ignorancia, holgan-za frente a trabajo, etc., etc.), de manera tal que la santa nunca cambia esa actitud de disponibilidad ha-cia los designios divinos, siempre dispuesta a cumplir con la voluntad de Dios, pues –como dice en la última estrofa del poema– «esté penando o gozando, / solo Vos en mí viví: / ¿qué mandáis hacer de mí?». Este es el poema en cuestión, que glosa un breve estribillo de dos versos:
Vuestra soy
Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía; Dios, alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así: ¿qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes, vuestra, pues que me sufristes, vuestra, pues que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí: ¿qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce Amor, Amor dulce, veisme aquí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición; dulce Esposo y redención pues por vuestra me ofrecí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Apuntes de Literatura27Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Dentro de la escasa producción lírica de Santa Teresa de Jesús se encuadran varias composiciones –por lo ge-neral villancicos– en las que recrea escenas pastoriles en torno al misterio del nacimiento del Niño Dios. Y entre ellas hemos elegido las tituladas «Para Navidad» y «En la festividad de los Santos Reyes».
«Para Navidad» es un villancico escrito en versos hexasílabos y dividido en dos partes: un estribillo, que consta de cuatro versos en los que se recoge el mensaje de salvación que Dios trae al mundo en la figura de Cristo: «Pues el amor / nos ha dado Dios, / ya no hay que temer, / muramos los dos»; y una estrofa de ocho versos, llamada pie –en este caso, las estrofas diferen-
tes son cinco–, cuyo el último o últimos versos han de rimar con la parte final del estribillo, que se va repitien-do a lo largo de toda la composición: «ya no hay que temer, / muramos los dos». Y en esas cinco estrofas aparece una figura divina que viene al mundo «en po-bre cortijo» (estrofa primera), «a padecer frío» (estrofa segunda), a abrazar la pobreza (estrofa tercera), a mo-rir en la cruz –«le darán [...] / grandes azotes / con mu-cha crudeza»– (estrofa cuarta) para redimir al género humano (estrofa quinta). Y precisamente uno de los grandes aciertos del poema es la repetición del verso con que se cierra cada estrofa, y que ayuda a difundir por todo él un halo de profunda espiritualidad.
Recitación de Nuria Espert en: http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=2438&t=Vuestra+soy,+para+Vos+nac%ED...&p= Santa+Teresa+de+Jes%FAs&o=Nuria+Espert
Dadme muerte, dadme vida: dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno, o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría, o por amor, ignorancia; dadme años de abundancia, o de hambre y carestía; dad tiniebla o claro día, revolvedme aquí o allí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid, ¿dónde, cómo y cuándo? Decid, dulce Amor, decid: ¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor, desierto o tierra abundosa; sea Job en el dolor, o Juan que al pecho reposa; sea viña frutuosa o estéril, si cumple así: ¿qué mandáis hacer de mí?
Sea Josef puesto en cadenas, o de Egito Adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado; sea Jonás anegado, o libertado de allí: ¿qué mandáis hacer de mí?
Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstreme la Ley mi llaga, goce de Evangelio blando; esté penando o gozando, solo Vos en mí viví: ¿qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
Apuntes de Literatura 28 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
BibliografíaObras completas de Santa Teresa de Jesús. Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 2012, 9.ª edición. Co-lección BAC, núm. 212. Efrén de la Madre de Dios y
Otger Steggink, editores literarios. [Esta obra sustituye a los núms. 74 (1951), 120 (1954) y 189 (1959): Obras completas de Santa Teresa (3 volúmenes)].
«En la festividad de los Santos Reyes» es otro villan-cico que arranca con un estribillo de cuatro versos –«Pues la estrella / es ya llegada, / vaya con los Reyes / la mi manada»–, seguidos por tres estrofas de ocho versos –que conforman el pie– y que se cierran con la repetición de los dos últimos versos del estribillo: «vaya con los Reyes / la mi manada»; estribillo que es el eje
sobre el que se asienta el texto: una invitación de la santa a «sus monjas» para celebrar la Epifanía, acom-pañando a los Reyes para llevarle al Mesías «dones / de gran valor». Las aleatorias combinaciones de rimas –en unos versos fundamentalmente hexasílabos– confieren al poema una grata musicalidad.
Para Navidad
Pues el amor nos ha dado Dios, ya no hay que temer, muramos los dos.
Danos el Padre a su único Hijo: hoy viene al mundo en pobre cortijo. ¡Oh gran regocijo, que ya el hombre es Dios! no hay que temer, muramos los dos.
Mira, Llorente qué fuerte amorío, viene el inocente a padecer frío; deja un señorío en fin, como Dios, ya no hay que temer, muramos los dos.
Pues ¿cómo, Pascual, hizo esa franqueza, que toma un sayal dejando riqueza? Mas quiere pobreza, sigámosle nos; pues ya viene hombre, muramos los dos.
Pues ¿qué le darán por esta grandeza? Grandes azotes con mucha crudeza. Oh, qué gran tristeza será para nos: si esto es verdad muramos los dos.
Pues ¿cómo se atreven siendo Omnipotente? ¿Ha de ser muerto de una mala gente? Pues si eso es, Llorente, hurtémosle nos. ¿No ves que Él lo quiere? muramos los dos.
En la festividad de los Santos Reyes
Página web con poemas de Santa Teresa de Avila: http://carmelodescalzo.mex.tl/992122_POESIAS.html
Pues la estrella es ya llegada, vaya con los Reyes la mi manada.
Vamos todas juntas a ver el Mesías, pues vemos cumplidas ya las profecías. Pues en nuestros días, es ya llegada, vaya con los Reyes la mi manada.
Llevémosle dones de grande valor, pues vienen los Reyes, con tan gran hervor. Alégrese hoy nuestra gran Zagala, vaya con los Reyes la mi manada.
No cures, Llorente, de buscar razón, para ver que es Dios aqueste garzón. Dale el corazón, y yo esté empeñada: vaya con los Reyes la mi manada.
Asesoría Jurídica Servicios a colegiados29Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
La mayoría de las empresas se enfrentan a una difícil decisión a la hora de elegir el modo de organizar la gestión y la representación de la socie-dad, pudiendo optar, entre otros modelos, por un Administrador persona física o persona jurídica.
El artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital establece que:
«1. En caso de ser nombrado administrador una persona jurídica, será necesario que ésta designe a una sola persona natural para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo».
A raíz de aquí comienza la diversidad de criterios respecto a quién res-ponde por las deudas sociales, existiendo la vertiente defensora de la res-ponsabilidad de la persona física de forma solidaria con la Administración mercantil y, en contra, la opinión de que exclusivamente responde la per-sona jurídica Administradora social. Esta última, sin perjuicio de que en la relación interna de solidaridad se repita posteriormente contra la persona que la ha representado.
Existe actualmente una corriente jurisprudencial mayoritaria que se in-clina por la responsabilidad solidaria de ambos, pero es importante preci-sar que en este caso, lo sería siempre en cuanto a la culpa, pero cuando lo que se reclama es un posible resarcimiento, hay que demostrar que la per-sona física designada ha realizado personalmente los actos u omisiones negligentes y que dichas acciones u omisiones han causado un daño directamente a quien lo reclama.
La responsabilidad de la persona física designada, proviene ya de la antigua Ley de Sociedades Anónimas, habiendo continuado la actual Ley de Sociedades de Capital con esa regulación en sus artículos 225 y siguientes, donde se recogen los deberes de los administradores, entre los que se encuentra el desempeño del cargo con la diligen-cia de un ordenado empresario.
Lo que se le exige a la persona física es que actúe para con la empresa como lo haría un buen padre de familia; en el caso de que esto no sea así, y quién debería ejercer sus facultades de representante lo haga de manera interesada, causando un perjuicio tan-to a la empresa como a sus socios, o participes, buscando un beneficio para él o para terceros, se puede encontrar con que los perjudicados le reclamen a él directamente los perjuicios que entiendan se les ha causado, normalmente económicos.
Por ello, se ha de tener especial recelo cuando en propuesta de un nuevo negocio se nos ofrece la posibilidad de ser Administradores de una sociedad, o incluso únicamen-te ser nombrados persona natural representante de una sociedad «A» que es a su vez administradora de una sociedad «B», porque a pesar de que se piense que en la se-gunda opción la responsabilidad como persona representante va a ser menor o incluso nula que si fuéramos nombrados directamente Administradores de la sociedad, lo cier-to es que responderemos de igual forma, siempre y cuando el perjudicado acredite que ha habido un actuar simplemente negligente por nuestra parte.
De esta manera, y antes de aventurarse en cualquier proyecto de esta índole, les aconsejamos que busquen el asesoramiento de un profesional, para conocer las verda-deras implicaciones de su nombramiento, lo que podrán hacer a través de la Ase-soría Jurídica gratuita que les brinda el Colegio de Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid.
Cómo elegir la representación de una sociedad
Horario de atención a los colegiados: martes y jueves, previa cita telefónica
30 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Sección de Pedagogía
La etimología de la palabra «So-frología» proviene del griego y sus raíces significan: serenidad (sos) mente (phren) y estudio, razón (ló-gos). La Sofrología es una disciplina científica surgida en España en el campo de la Medicina, que investi-ga cómo potenciar la dimensión positiva de las capacidades menta-les del ser humano. Al igual que un músculo puede ejercitarse y mejo-rar su función, el ser humano pue-de entrenar y desarrollar las capaci-dades mentales. A través de una metodología adecuada basada en acciones pedagógicas, profilácticas y terapéuticas, y apoyándose en una información científica razona-da, esta disciplina busca ayudar al
ser humano a desarrollar todo su potencial, considerándolo como un ente indivisible y tratando por igual los aspectos físicos y mentales.
La Sofrología se aproxima a la Pedagogía con el fin de mostrarle sus métodos y técnicas, que el pe-dagogo y el psicopedagogo pue-dan aplicar en sus diferentes ámbi-tos de actuación y facilitar con ello un mejor proceso educativo y, al mismo tiempo, un desarrollo de la persona y de su personalidad. Pe-dagogía y Sofrología comparten un objetivo común: el estudio de es-trategias que faciliten el desarrollo integral de la persona. Mientras el objeto de estudio de la Pedagogía es la «educación», tomada ésta en
el sentido general, el objetivo de la Sofrología también lo es, pero en sentido más concreto, porque está enfocado al desarrollo de la perso-na y de su personalidad. El trabajo de forma conjunta desde ambas disciplinas facilita la consecución de sus objetivos de una forma más fá-cil. Esta disciplina puede ser utiliza-da, dentro del campo pedagógico, en sus múltiples ámbitos de actua-ción (escuela, instituto, universi-dad, deporte, música, artes…) y puede hacerse tanto a nivel preven-tivo como terapéutico. Desde un punto de vista preventivo, puede aplicarse en cualquier etapa educa-tiva, desde la edad infantil hasta la edad adulta, y puede, con el entre-namiento de las técnicas y métodos sofrológicos, potenciar las capaci-dades mentales y la inteligencia emocional; todo ello va a facilitar que la persona pueda llegar a al-canzar su alto rendimiento en el es-tudio y en el aprendizaje de cual-quier disciplina. Otra vertiente pre-ventiva muy importante de la So-fropedagogía es su utilidad para el profesional de la educación y el propio pedagogo. Esta actuación va a facilitar en estos profesionales el mantenimiento de una adecuada salud emocional, que les coloque
La Sofrología y sus aplicaciones
pedagógicasMario Alonso Hernández
Profesor y médico
31Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Sección de Pedagogía
en las mejores condiciones para su alto rendimiento como personas y como educadores.
A nivel terapéutico, las metodo-logías sofrológicas pueden ser de gran ayuda para el pedagogo y psi-copedagogo a la hora de abordar los diferentes trastornos que afec-tan al aprendizaje (dislexia, déficit de atención, tartamudez, hiperacti-vidad, discalculia…), así como en los estados de falta de motivación, baja autoestima o problemas de ansiedad ante la evaluación, en los que el alumno ve mermadas sus ca-pacidades reales y con ello su rendi-miento.
El Método Abreviado de relajación dinámica (MArd)
Es un método que puede ser aplicado en adolescentes y adultos, que está compuesto por distintas técnicas con las que las personas aprenden a conocerse mejor a sí mismos a través de la vivencia auto-controlada de su cuerpo. En una primera etapa del método, el alum-no aprende a conocer su esquema corporal, el sentimiento de su cuer-po en las distintas situaciones de su existencia. Los ejercicios que com-ponen este método (ejercicios res-piratorios, ejercicios de estimula-ción corporal, técnicas de activa-ción mental…) promueven la emer-gencia de sensaciones positivas que permiten reconocer la vivencia de uno mismo estando tranquilo, faci-litando al mismo tiempo la emer-gencia de ideas y pensamientos po-sitivos que ayudan a desarrollar la personalidad. El entrenamiento se lleva a cabo en un nivel de cons-ciencia atenta y relajada en el que la persona dirige su mente con total autonomía a través de su cuerpo, facilitando la distensión voluntaria del mismo. Todo lo aprendido pasa a ser aplicado después en la vida diaria, de manera tal que se amorti-guan las respuestas emocionales
que generan las situaciones de ten-sión que todos hemos de aprender a afrontar.
Con la práctica del entrenamien-to del MARD, el ser humano va viendo potenciados sus sentimien-tos de autoseguridad y autocon-fianza, y mejorar con ello su auto-concepto y su actitud ante la toma de decisiones.
El Método Abreviado de relajación dinámica Aplicado al niño del dr. Espinosa (MArdAn)
Se trata del mismo método, pero adaptado al área existencial del niño. En el desarrollo de las técni-cas, el niño aprende a conocer y a potenciar un esquema corporal ar-mónico y equilibrado, plataforma imprescindible para el desarrollo de su inteligencia y personalidad. Este método dispone de toda una infor-mación programada que se apoya en una información visual (diaposi-tivas, láminas) en la que se repre-sentan escenas con las que el infan-te puede verse claramente identifi-cado en sus situaciones vitales. Ayudándose de ellas, el profesional puede, de forma razonada, llegar mejor a la consciencia del niño, ayudándole a conocerse mejor y a mejorar sus actitudes y comporta-mientos, así como a conseguir que se controle por sí mismo en los mo-mentos de desajuste emocional en la escuela, en casa o con sus ami-gos.
El Método de Entrenamiento sofrológico de la Memoria (MEsM)
Es un método que tiene como objetivo fundamental el ejercitar la memoria de la persona que lo en-trena. Puede ser utilizado en la Edu-cación Secundaria, en Bachillerato y en la Universidad, así como en la preparación de oposiciones. Este método se aprende y aumenta enormemente su eficacia si previa-mente se ha entrenado el Método Abreviado de Relajación Dinámica.
En definitiva, la Sofrología brinda a la Pedagogía diferentes métodos y técnicas que ayudan al ser huma-no a potenciar y a equilibrar su per-sona y su personalidad, facilitando el desarrollo de su inteligencia y su aprendizaje.
El Colegio de Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid (Colegio de Pedagogos) en colaboración con la Escuela de sofrología Es-pañola (EsE), ha programado un taller teórico práctico de sofro-logía para dar a conocer esta propuesta científica entre los profesionales de la Pedagogía.
Objetivos de la Sofropedagogía:
– Desarrollar la inteligencia emocional.– Potenciar la atención-concentración.– Ejercitar de forma particular la memoria con métodos específicos.– Reforzar la personalidad del alumno.– Fomentar una actitud positiva ante el estudio y los exámenes.– Reforzar valores, como el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.– Potenciar la voluntad.– Controlar el estrés y las emociones en el ámbito personal y en el aula.– Facilitar la toma de decisiones a través del control emocional.– Mejorar la sociabilidad.
Fecha: 18 de febrero de 2015 (18,30 horas)
Lugar de celebración:
Fuencarral, 101 (Madrid)
Teléfono: 914 471 400
Mail: [email protected]
Asistencia gratuita* Es necesario hacer la reserva de plaza en el
taller por tfno o por mail.
32 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Sección de Pedagogía
«En la Olimpiada, media hora antes de salir al estadio, el entrena-miento sofrológico que realicé me aportó una enorme tranquilidad, sentida en todas las áreas de mi cuerpo (…). La vivencia que tuve al salir al estadio y pisar la zona de tiro fue la de no sentir la menor inquie-tud, una tranquilidad del 120% en el justo momento de tensar el arco, apuntar y soltar la flecha». Es el tes-timonio del arquero Antonio Rebo-llo sobre el disparo al pebetero olímpico que inauguró la llama ce-remonial de Barcelona 92.
Así lo recoge en su libro Sofrolo-gía. Olimpismo y deporte profesio-nal. Altos rendimientos (1993) el Dr. Mariano Espinosa, hoy director de la Sección Española de la Escuela Inter-nacional de Sofrología, y que por aquel entonces entrenó a Rebollo y a otros atletas. Y es que son varios los deportistas de elite que han atribuido parte de su éxito al entrenamiento sofrológico, como Severiano Balles-teros o Cayetano Martínez de Irujo.
La Sofrología ha sido designada ambiciosamente como ciencia de la consciencia humana, y más modes-tamente como un conjunto de mé-todos y técnicas de relajación. Constituye, en cualquier caso, una propuesta científica relevante. Y tiene la cualidad de ser una discipli-na germinada en España. Su funda-dor fue el neuropsiquiatra de ori-
gen colombiano Alfonso Caycedo, que bajo la dirección y con el apoyo de López Ibor creó en el hospital provincial de Madrid un subdepar-tamento de hipnosis y relajación –luego de sofrología clínica– con rango académico.
Estamos en 1960. Caycedo viaja luego a Suiza para estudiar con Binswanger, psiquiatra y fenome-nólogo, y dotar así a la Sofrología de fundamento psicofilosófico. Allí conoce a su futura mujer y, obser-vándola practicar yoga, decide se-guir su búsqueda en Oriente. Viaja entonces dos años por la India, el Tíbet y Japón. Y de sus investigacio-nes sobre el yoga, el budismo y el zen emerge su síntesis definitiva: un método occidental de relajación dinámica con base médica, per-meado por elementos orientales.
A su regreso, Caycedo se instala en Barcelona, y entre los años 60 y 80 la Sofrología cuajará entre diver-
sos especialistas: Psiquiatría, Ppsi-cología, Estomatología, Pediatría… Cabe destacar su influencia en la ginecología, concretamente por sus aplicaciones en el ámbito de la preparación a la maternidad que llevó a cabo el Dr. Álvaro Aguirre de Cárcer. En 1988, Caycedo acuñó el concepto «Sofrología Caycediana» para continuar su singladura por separado. Que unos le siguieran y otros no, prueba que la Sofrología era ya un proyecto también viable al margen de su fundador. Una pro-puesta, además, a la que hay que agradecer la consideración que siempre ha tenido con la Pedago-gía. La Sofrología. ¿Una revolución en Psicología, Pedagogía, Medici-na? (París, 1977), titulaban ya en-tonces Boon, Davrou y Macquet.
Hoy, un título menos revoluciona-rio pero de enjundioso contenido di-dáctico lo tenemos en «Pedagogía y Sofrología» (Cuadernos de Pedago-gía, núm. 340, noviembre 2004, pp. 34-38), artículo donde el Dr. José Ji-ménez López desgrana una expe-riencia evaluada de entrenamiento sofrológico en Educación Secunda-ria. Excelente augurio, en resumen, que un médico y una pedagoga en-cuentren en el CDL un espacio don-de compartir sus proyectos con la comunidad educativa. A ver si entre todos conseguimos hacer diana en esto de la educación.
Instrucciones para dar en el blanco
Jorge Casesmeiro rogerColegio de Pedagogos de Madrid
Consultor del Gabinete Psicopaidos
La Sofrología es una propuesta científica que se basa en un
conjunto de métodos y técnicas de
relajación
33Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Firma invitada
La historia de un país o de una re-gión es la base de su presente, pero tal como se ha planteado en los li-bros de texto de Ciencias Sociales para el estudio de los escolares de hoy día, la historia se presenta no como algo propio, sino como algo lejano y fragmentado de forma fría y aséptica, desconectado de la propia realidad y del individuo. El escolar no sabe por qué y para qué sirve aque-llo. Américo Castro, en su libro La realidad histórica de España, consi-dera que es fundamental que los adolescentes y los jóvenes compren-dan quién y cómo somos histórica-mente los españoles, con el fin de «evitar errores e ineficacias» y, sobre todo, «para completar la imagen real de España en el espejo de su his-toria».
En la actualidad, y más que en otras épocas, algunos españoles se plantean su adscripción a España, por ello es necesario conocer de dónde venimos y cómo hemos llega-do hasta aquí; otros, están deseando romperla y salir de la «piel de toro». Muchas de las jóvenes y no tan jóve-nes generaciones han perdido sus señas de identidad y solo las recupe-ran cuando gana la selección de fút-bol y está permitido ondear la ban-dera nacional. En esos casos incluso hay quienes abominan de ser espa-
ñoles, a pesar de cobrar primas del Estado español.
El sinsentido llega cuando las ad-ministraciones educativas, una y die-cisiete, con el pretexto de aprender idiomas (aunque solo el inglés y no otros), algo por otra parte necesario, han decidido que la historia, la geo-grafía, la cultura, el arte de España…, se enseñe en lengua inglesa, como si no fuera igualmente importante co-nocerlos y estudiarlos en lengua cas-tellana o española, que es la len-gua-madre de todos los españoles, y que todos tenemos el derecho y el deber constitucionales de usarla.
El bilingüismo es una suerte de aberración impensable en cualquier país civilizado, que engendrará sus frutos malditos y producirá criaturas deformes en pocos años, si esto no cambia. Acabarán los alumnos por no saber ni inglés ni historia de Espa-ña, como ya está sucediendo, no solo entre los alumnos, sino entre al-gunos profesores que no tienen nin-guna idea del tratado de Tordesillas ni del de Utrech. ¿Y ahora vienen profesores extranjeros a impartir esta materia (ni siquiera se les exige que hablen español), cuando a duras pe-nas saben algo de la historia de su país de origen? ¿Qué conocen de la Historia de España? ¿Hablarán a nuestros chicos del 7.º de Caballería,
del pirata Drake, de Eduardo VIII y sus mujeres,… o de Carlos III, el rey-alcalde?
El programa de bilingüismo de la Consejería de Educación de Madrid es un pésimo modelo, irracional y da-ñino para los alumnos porque va en detrimento del conocimiento de las materias que se imparten en inglés y tampoco es un avance espectacular en el aprendizaje de esa lengua. Hay datos que corroboran el fracaso de los alumnos que siguieron los estu-dios de Primaria y Secundaria con la divisa de la ganadería bilingüe, que han salido escaldados y aporreados de las Pruebas de Acceso a la Univer-sidad, según se puede comprobar.
Finalmente, recordaremos lo di-cho por Guillermo de Humbold, que defendía que cada lugar y cada len-gua produce un tipo distinto de pen-samiento, por lo que es obvio inferir que la dependencia a que se somete a los alumnos del bilingüismo en in-glés dentro de la enseñanza obliga-toria crea una suerte de colonialismo lingüístico y cultural incompatible con la historia y la lengua de España, como ya está sucediendo con la tele-visión, la prensa escrita y la publici-dad agresiva trufada de frasecitas in-glesas, amén de usos y costumbres importados, ajenos a nuestra idiosin-crasia.
En defensa de la enseñanza de la Historia de España
De sus profesores y de sus alumnos de Secundaria
Miguel Ángel García LópezCatedrático de Instituto de Lengua Española
El Boletín es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en los trabajos firmados.
34 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Teja
Entrevista35Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Noticias Colegiales 36 Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Reunión de Arqueología Madrileña 2014 (RAM 2014)Celebrada en el museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid,
el evento congregó a más de una treintena de intervenciones de primer orden de la región.
El pasado 20 y 21 de noviembre de 2014 se llevaron a cabo dos jornadas de comunicaciones y ponencias centradas en las intervenciones arqueológicas de la Co-munidad de Madrid. Se celebró con éxito la que fue lla-mada Reunión de Arqueología Madrileña 2014 (RAM 2014), organizada conjuntamente por el Colegio de Ar-queólogos de Madrid (CArMa) y por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Fue el gran evento de todos los arqueólogos de la re-gión, evento que no solo reunió a los directores y res-ponsables de las más importantes intervenciones ar-queológicas, sino que también permitió que otros pro-yectos ofreciesen sus resultados a un numeroso público que acudió al patio central del museo.
Durante dos días, los asistentes pudieron escuchar las novedades acaecidas en proyectos tan relevantes como Titulcia, Pinilla del Valle, Complutum o Cerro de los Batallones. Asimismo, otros proyectos expusieron sus resultados, generando una gran expectación, como sucedió en los casos de Las Zorreras en El Escorial, las murallas de Talamanca del Jarama, la intervención en Alcalá la Vieja o los últimos hallazgos en San Babilés (Boadilla del Monte). El congreso se organizó por bloques temáticos y siguiendo la línea cronológica. Se facilitó un bloque exclusivo para proyectos relacionados con la conservación y difusión del Patrimonio Arqueológico de la región, con intervenciones tan relevantes como el itinerario de la calzada de La Fuenfría en Cercedilla, la recuperación del Blockhaus núm. 13 de Colmenar del Arroyo o el proyecto de dinamización de la Dehesa de la Oliva en Patones.
Tanto la apertura como la clausura corrieron a cargo de las autoridades y personalidades vinculadas con los entes organiza-dores y colaboradores, como el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico Regional o el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, representado por el decano, Roberto Salmerón, que junto al presi-dente del Colegio de Arqueólogos hizo entrega de las condecoraciones de Colegiados Honoríficos a Pilar Fernández Uriel, cate-drática de Historia Antigua de la UNED, y a Enrique Baquedano Pérez, director del Museo Arqueológico Regional. Este emotivo homenaje, por su trayectoria y su aportación al sector de la arqueología madrileña, cerró un evento, la Reunión de Arqueología Madrileña, que la Junta Directiva del Colegio de Arqueólogos de Madrid pretende mantener y mejorar como algo propio de los profesionales de la arqueología de la región.
Autoridades en la apertura, posando para el photocall del evento
Nombramiento de Colegiados de Honor
El pasado jueves 4 de diciembre celebramos el nombramiento de los Colegiados de Honor 2014. El encuentro académico sirve de recono-cimiento a la trayectoria de los profesionales colegiados que cumplen 65 años. El acto, cele-brado en el Paraninfo de la Facultad de Filolo-gía de la UCM, contó con la presencia de Euge-nio Luján, decano de la Facultad , el vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM y miembros de la Junta de Gobierno y de la Sección de Colegiados de Honor del Colegio. Nuestra Coral Polifónica cerró el acto con un programa que emocionó a los asistentes por su calidad y buena interpretación. El Gaudeamus igitur, entonado en pie por todos los asistentes, dio el broche final a este encuentro homenaje a nuestro compañeros que pasan a la situación de jubilación y que siguen significando una parte impes-cincible de nuestra corporación.
Noticias Colegiales37Enero-febrero 2015
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Actividades de los Colegiados
de HonorFebrero 2015
Clases de Historia impartidas por Doña María Pérez Rabazo: miér-coles 18 y 25 a las 11,30. Tema: Italia siglos XV- XVI
Clases de Arte, impartidas por profesora Doña Isabel Medina: lunes 9 y 23, a las 12 horas. Tema: Museos y cuadros.
Video musical-Zarzuela: El tam-bor de granaderos (Pendiente de confirmación). Lunes 16 a las 11 horas. Presenta Doña María Pé-rez Rabazo.
Cine-Fórum: El hombre de La Mancha. Presenta: Doña Merce-des Dubois. Lunes 16, a las 11 horas.
Paseo por Madrid: encuentro en la glorieta de Embajadores. Jue-ves 26, a las 11,30 horas. Condu-ce María Pérez Rabazo.
Marzo 2015Viaje a Japón (del 4 al 14) y visita al balneario Compostela (del 19 al 30).
Acto de bienvenida a los nuevos colegiados
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los nuevos compañeros que se han incorporado al Colegio en 2014. El decano, Ro-berto Salmerón, junto a varios miembros de la Junta de Gobierno, reci-bieron a los colegiados acompañados por familiares y amigos, y les hi-cieron entrega de la insignia identificativa de nuestra corporación: la diosa Minerva.
Parte del grupo de los nuevos colegiados incorporados este año
GRUPO DE TEATROCALendArio de representACiones
Marzo
Centro Cultural Casa del Reloj. La Arganzuela (sábado 7, 19,00 horas): Nosotros, ellas y el duende
Centro Cultural Carril del Conde (viernes 13, 19,00 horas): Entremeses
Centro Dotacional La Arganzuela (sábado 14, 19,00 horas): La cigüeña dijo sí
abril
Centro Cultural Eduardo Úrculo, plaza Donoso, 5 (sábado 11, 19,00 horas): Nosotros, ellas y el duende
Entrada libre hasta completar aforo
Consulta de las normas de acceso de los centros culturales en el Colegio: 91 447 14 00.
FORMACIÓN PERMANENTE
Según las instrucciones de la Comunidad de Madrid para el año 2015, los cursos válidos para sexenios serán los relacio-nados con las Tecnologias de Información y la Comunicación y los destinados a la actualización y profundicación de los contenidos curiculares de las distintas áreas.
lib
ro
s l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os l
ibr
os
38 Enero-febrero 2015
Libros de Nuestros Colegiados
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Jugando entre culturaJorge Casesmeiro RogerMadrid, 2014Ediciones del Orto
Es esta una obrita singular, quizá única en su género. En ella, el autor condensa en doce «cuadros» algunos momentos que ha pasado con su hija desde su nacimiento hasta los tres años. Como ex-plica en la introducción: «Durante los tres primeros años de la vida de Inés descubrí que, entre pa-ñales y peluches, también podía compartir con ella parte de mi universo simbólico, desde un catá-logo de Klimt hasta los Conciertos de Brandeburgo de Bach». Casesmeiro hace suya la sentencia de Ortega y Gasset de que la madurez y la cultura no son obra del adulto y del sabio, sino que na-cieron del niño y del salvaje. Y tomándola por divisa, se sumerge con su hija en una experiencia lú-dica donde la música, los libros, el teatro y la pintura se convierten en vectores de alegría y vitalidad. Un delicioso ejercicio de interpersonalidad que, apuntando alto y salvando distancias, diríase el re-verso de la Carta al padre de Franz Kafka. El ensayo ofrece, además, un testimonio reflexivo sobre
la presencia del varón durante la crianza, así como sobre el sentido del asombro y el impulso creador característicos del niño. Y aun cuando su autor es pedagogo, no estamos ante un libro de parenting que prescriba recetas educativas. Otras son las in-cógnitas que plantea. ¿Puede una niña de dos años jugar con George Santayana y reírse con Franz Schubert? Lean el libro y lo descubrirán.
El Profeso y la masoneríaCarlo Emmanuele RuspoliMadrid, 2014Pigmalión
En la polvorienta ciudad de Doha, en el emirato de Qatar, una banda de yihadistas ha atacado la embajada norteamericana y amenaza con hacer una sangrienta matanza si no se accede a sus condiciones. En el Departamento de Estado de Washington, el congresista por accidente de Wyo-ming y patrono por vocación de la Fundación para la Paz, Giangaleazzo Ruspoli, que habla correc-tamente árabe, se ofrece en secreto para ir a resolver el conflicto. Sin embargo, este será el co-mienzo de una oscura trama que llevará al Profeso a sufrir el acoso de la francmasonería, del yiha-dismo, de la mafia norteamericana y de otras fuerzas criminales. En esta ocasión, el Profeso recu-pera a un anciano y querido colaborador de su poca de ingeniería y vuelve a encontrar el amor que nunca muere y que tan solo cambia de lugar... Es esta la decimoquinta novela de la saga creada por Carlo Emanuele Ruspoli.
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
libr
os
39Enero-febrero 2015
Libros de Nuestros Colegiados
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
Aprender a crecerJosefa Isasi MarínMadrid, 2014Entrelíneas Editores
Quizá el hecho de pertenecer a La Mancha, una tierra universalizada por Cervantes y Quevedo…, influyó en que, en 2008, comenzara su andadura en el mundo de las letras, con la publicación de su libro Desde el conocimiento ¿será posible motivar en el estudio?, que a modo de guía, ofrece orientación profesional a alumnos y padres.
La obra es una novela intimista: la vida de Sara y su relación con los seres humanos que han formado y forman parte de su existencia en diferentes etapas de su vida. Las emociones afloran lí-nea a línea; cada capítulo incorpora personajes de la vida de la protagonista como si de un guión cinematográfico se tratara. No es una novela autobiográfica, sin embargo avanzando en la lectura se aprecia la forma de pensar de la autora ante situaciones que pueden plantearse en la vida perso-nal y profesional. Un claro mensaje de optimismo se percibe en la protagonista: a pesar del sufri-
miento, de la enfermedad y de la injusticia, siempre se debe buscar la felicidad y la realización personal en todas las etapas de la vida, y con todo aquello que se realice con el pensamiento y el alma.
Josefa IsasI Marín (Caracuel de Calatrava, Ciudad Real), es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid; durante más de veinticinco años su vida profesional ha estado dedicada a la docencia y a la inves-tigación.
La música en el mundo académico y profesional. Manual de orientaciónLuis Ponce de León y Pilar LagoMadrid, 2014Editorial CCS
El libro La música en el mundo académico y profesional. Manual de Orientación quiere ser exacta-mente lo que su título nos anuncia: un documento amplio y claro con información práctica sobre lo que los estudiantes de música, sus familias y profesores deben conocer, además de los estudios y profesiones existentes dentro del amplio sector musical.
Orientar sus pasos ofreciéndoles una información concisa sobre qué hacer, cómo y dónde ha sido uno de los objetivos prioritarios de sus dos autores, además de presentar algunas opciones profesionales, hasta la fecha bastante desconocidas. Luis Ponce de León y Pilar Lago estructuran el libro dando respuestas a diez áreas concretas del ámbito musical: Interpretación, Dirección, Composición, Enseñanza, Musicoterapia, Musicología, Investigación, Gestión, Construcción/Re-
paración de Instrumentos y Tecnología Musical. Leer sus páginas será extraordinariamente sencillo, ya que su deseo ha sido, en todo momento, ofrecer soluciones a cuestiones que hasta la fecha parecían no tener respuesta.
e-Learning y gestión del conocimientoManuel Rodríguez Sánchez (coord.), Jesús Alcoba González, Nuria Hernández Sellés, Daniel Insa Ghisaura y Rosario Morata SebastiánMadrid, 2014Miño y Dávila Editores
La información y el conocimiento están en la base del modelo de sociedad que se ha ido confor-mando en las últimas décadas. El conocimiento se reconoce en las organizaciones como un activo de primer orden, y la nueva concepción del capital humano entiende la formación como un proce-so de desarrollo de personas, que es la parte más importante de cualquier organización.
Por ello, el e-learning, como herramienta formativa, está ganando visibilidad en la formación or-ganizacional. Tiene el potencial de convertirse en un eje estratégico por su capacidad para conec-tar a sus usuarios, generar contextos informales en los que compartir y desarrollar conocimiento, y por ser el continente de formación e información diseminada de forma masiva a bajo coste unitario. Pero es necesario que tan poderoso instrumento sea afinado para convertirse en lo que las organi-
zaciones le demandan, lo que implica adecuados procesos de elaboración de los cursos que sustenta, cuyos resultados han de ajustarse óptimamente a las necesidades de los usuarios.
El libro desvela la conexión que existe entre el conocimiento y su almacenamiento y la distribución efectiva en las organi-zaciones, clarificando conceptos y fenómenos esenciales que vertebran su funcionamiento y a la vez anticipan una nueva manera de entender la relación entre información y capital humano que resulta hoy de una actualidad tan patente como in-eludible.
40 Enero-febrero 2015Destacamos…
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO19 DE FEBRERO DE 2015
16-20 HORAS
Estimad@ compañer@:
El próximo 19 de febrero tu Colegio Profesional celebrará elecciones para la renovación de la Junta de Gobier-no. Te invitamos a participar.En el «entorno elecciones» de la página web del Colegio (http://www.cdlmadrid.org) encontrarás toda la in-formación que necesitas.
• Fecha y hora de las elecciones.• Censo Electoral.• Normas de votación y plataforma para el voto electrónico.• Candidatos.• Programa electoral…
Esperamos contar con tu participación.
LA COMisiÓn ELECtOrAL
Para cualquier duda o aclaración ponte en contacto con el Colegio (Mª Amparo López, [email protected] o 91.447.14.00)
«La vertebración de un Estado»Ciclo de cinco conferencias y mesa redonda
Salón de Actos del CDLDías: 25 de febrero, 12 y 26 de marzo, 9 y 23 de abril. Horario: 19:00 horasCoordinación: M.ª Victoria Chico Picaza (SEDIP) y José Miguel Campo Rizo
Destinatarios: colegiados, alumnos de la Universidad de los Mayores y público en general Entrada libre hasta completar el aforo
Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de reflexión en el que los partidos de todo el arco parlamentario y el ciudadano medio hablan de una reforma constitucional; se debaten entre posiciones tan heterogéneas y opuestas como el inmovilismo, el mantenimiento del texto de 1978 garante de nuestra Transición, la ruptura del modelo o la segregación. El Colegio Oficial de Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid propone, a través de este ciclo, una aproxi-mación histórica y pausada a los modelos e ideas sobre los que se ha construido la Europa Contemporánea de la mano de especialistas de la Universidad española.
Conferencias previstas– Raíces históricas de los modelos de estado en la Europa contemporánea. Dra. Rosario de la Torre (UCM).– Monarquía y República en las democracias occidentales. Dra. María Ángeles Lario (UNED).– España. Austracistas y Borbones. Dos modelos de Estado. Dr. José Cepeda (UCM).– El estado y las Repúblicas españolas. Dr. Jesús Martínez Martín (UCM).– España en la encrucijada, las Autonomías y la reforma constitucional hoy. Dr. Ángel Bahamonde (UCIII).– Mesa Redonda coordinada por la Dra. Dolores Herrero (UCM).