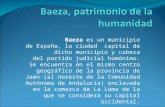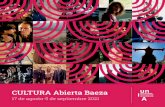Baeza (2010) - Pensamiento y Desarrollo Industrial Propio en Chile y América Latina
-
Upload
antonio-j-baeza -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
description
Transcript of Baeza (2010) - Pensamiento y Desarrollo Industrial Propio en Chile y América Latina
Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile
Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Psicologa
Es posible un desarrollo industrial propio en Amrica Latina y en Chile?: Una reflexin desde la perspectiva educacional
Documento escrito en base a la lectura y reflexin de los contenidos del curso que el Prof. Jorge Fernndez Darraz dictara durante el segundo semestre de 2010 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile
Antonio J. Baeza H.
En tiempos en que Sebastin Piera promete encauzar el curso del pas hacia el desarrollo, se hace preciso poner mucha atencin en el ideario que se tiene sobre desarrollo tanto en las elites como en la sociedad a nivel general. Este cuestionamiento es bsico, pues cae de cajn lo necesario que es, a nivel pas, cierto consenso que haga converger las posiciones al respecto. Y tal consenso, por cierto, debiera nacer, quizs, de la adecuada y correspondiente discusin ciudadana. Cmo se ha venido dando esa discusin en Chile? O bien Ha tenido peso esa discusin, si es que ha existido?Lo cierto es que el desarrollo en Chile y Amrica Latina no ha sido resultado de convergencia, sino que de dominacin y exclusin. En ese sentido Es posible pensar un desarrollo e, incluso, una historia americana y chilena? En el presente documento, se revisar cmo las ideas sobre Amrica, el desarrollo y la educacin han ido relacionndose en funcin de la mantencin de determinadas estructuras. Asimismo, se propone una discusin acerca de cmo poder llegar a un verdadero y genuino desarrollo propiamente chileno o americano.El problema del pensamiento propio en Amrica Latina y sus implicancias en el pensamiento del desarrollo industrial
Exista Amrica antes de la llegada del conquistador? Y por cierto, para OGorman, Amrica fue inventada por los europeos. Este proceso habra sido desencadenado por el suceso de Coln inspirado en Marco Polo-, el cual comprende tres posibles explicaciones o, ms bien, versiones: Una hiptesis de base mercante, fundamentada en la bsqueda de rutas comerciales; una segunda idea, la de su hijo, Fernando, asociada a la idea de genialidad y de que su padre tena una idea de una porcin geogrfica an no descubierta; y una tercera explicacin que, lisa y llanamente, considera la hazaa de Coln como una casualidad. De todos modos, para OGorman, es muy posible que Coln s haya dado cuenta de que no lleg a las Indias. De hecho, existen datos sobre un piloto annimo que avist las costas de nuestro continente antes de 1492. Pues bien, todo lo anterior deja ver lo siguiente: El mundo conocido siempre ha de verse desde el centro, lo cual hace de Amrica una experiencia no slo geogrfica, sino que tambin ideolgica. Para OGorman, Amrica nace fruto de un error. Nace como otra cosa. Por tanto, no puede hablarse genuinamente de descubrimiento, pues se nombra y se refiere a algo que, de todos modos, exista, y ahora es forzadamente re-significado desde lo europeo. Y dice OGorman: Amrica es un invento. En la llegada y conquista por parte del europeo en este invento, hay presencia importante de lo que Carlos Fuentes llama Hambre de Espacio: Para l, los grandes dramas de Europa comienzan a trasladarse a Amrica. Se ha trasladado tambin la Modernidad que emerge en el Viejo Mundo? Puede dudarse de ello, pues quienes descubrieron Amrica no fueron sino aquellos que no simpatizaban con lo moderno. Espaa, en ese sentido, no es Europa. As, el Nuevo Mundo ha de entenderse, ms bien, como una cuestin geogrfica y, por tanto, econmica. Porque si hay algo que no ha de dudarse, es que la Corona emprendi un despliegue de enriquecimiento en Amrica, sentando las bases, segn Salazar, de la tendencia histrica en los modos de produccin y en la conformacin de la lucha de clases en el mismo Chile. En esto, pienso extenderme ms adelante.En el sentido de lo anterior Puede pensarse un desarrollo econmico propiamente americano y, especficamente, propiamente chileno? Esto, pues, como veremos, al parecer se trata, ms bien, del desarrollo ajeno en tierras chilenas, elemento presente incluso en aquellas dcadas del nacional-desarrollismo. En el presente ensayo, propongo revisar esto desde el punto de vista educacional, poniendo nfasis en las que parecen ser las ideas de base en las polticas y en las resistencias en materia de desarrollo industrial, en relacin con lo que ocurra y ocurre en las aulas y en las escuelas respecto a la formacin de ciudadanos y/o de mano de obra. Se ha forjado, por medio de la educacin formal y no formal, un pas pensante respecto a su propio pasado todo lo relativo a la memoria-, presente y futuro? Se comprende en este pas la importancia de ello?En ese sentido, incluso, Hegel lleg a decir que Amrica no piensa. Y eso incluye a Chile, por cierto. Todo lo que Amrica piensa es europeo. E incluso, el idelogo va ms all, al postular la inferioridad de Amrica como una inferioridad anloga a lo animal y que a los americanos se les trat como es debido: Como a nios. No obstante, recalca cierta superioridad de los criollos sobre los indgenas, criollos que habran alcanzado el nivel de querer emanciparse, as como critica al colono espaol por no haber cuidado el fenmeno del mestizaje, a diferencia de los colonos ingleses. Todos estos argumentos agitaron el aborrecimiento por parte de los intelectuales de las nacientes repblicas. Sin embargo, hay un sntoma que parece manifestarse en ellos a partir de estas palabras de Hegel; los criollos concibieron la emancipacin como su emancipacin, excluyendo a las clases populares y a los pueblos indgenas. Hicieron suyas las ideas de la Ilustracin, por ejemplo, Simn Rodrguez y su discpulo, Simn Bolvar. Pero slo fue una ilustracin para las elites revolucionarias, que no cont ni consider unirse con la gran masa que, paradjicamente, era dominada por los dominados. Es preciso cuestionarse desde aquella idea hegeliana de que Amrica no piensa. Si bien puede considerarse o no malintencionada, no parece ser una aseveracin tan descabellada. La emancipacin americana parece haberse ideado, justamente, desde los planteamientos europeos que, en la sociedad europea, fueron claves para forjar el nuevo orden poltico desde la revolucin. Pero en Amrica, en condiciones sociales, culturales e histricas distintas, se cont con las ideas ilustradas cual si tuvieran cierta universalidad, en desmedro de un profundo anlisis de lo particular en lo latinoamericano y dando paso, por tanto, a un proceso de cambio en ausencia de la adecuada discusin y sin un derrotero que realmente pueda considerarse americanista. Las elites en Chile y en Amrica Latina, segn Salazar, se han empeado en reproducir la mayor cantidad de elementos culturales europeos en su forma de vida americana. Parecieran asumir que, mientras ms se diferencian de las formas culturales del bajo pueblo, ms ratifican su condicin de superioridad, la cual se sostiene en su condicin de supuesta vanguardia revolucionaria. No obstante, es posible encontrar en los sectores populares de Chile y Amrica Latina un componente interesante de propiedad en los elementos culturales. De hecho, es aquel componente pintoresco el que tanto encanta de nuestra regin, el que, por ejemplo, Neruda, Garca Mrquez y Vargas Llosa describen, el que tradicionalmente ha sido el cono de Latinoamrica en el cine hollywoodense. Siguiendo el argumento que Ortiz construy a partir del estudio de la cultura cubana, puede decirse que en Chile as como en toda Amrica Latina- y, sobre todo, en las clases populares, ha ocurrido un claro y atractivo ejemplo de transculturacin, concepto que puede entenderse como un complejo conjunto de adquisicin, prdida y creacin de elementos culturales aculturacin, enculturacin y neoculturacin, respectivamente- y que entrega todo un marco de sentido para entender la conformacin del modo de vida del chileno pobre, quien engloba elementos indgenas, negros y espaoles, y luego ingleses. S, ingleses, pues se adoptan ciertas lgicas fundamentalmente referentes a relaciones de produccin que provienen de la industria britnica y cuyo sustrato ideolgico llega a Chile, justamente, a mediados del siglo XIX, con los grandes mercantes ingleses. Amrica Latina es un particular resultado de un largo e incesante proceso de transculturacin, generando quizs elementos propios como resultado de la conjugacin de los ajenos. Y cabe cuestionar qu tan ajenos son los insumos culturales provenientes de Europa. No se tratara de una conjugacin similar de elementos forneos o regionales la que constituy la misma cultura europea, con aportes arbigos, asiticos, nrdicos, anglosajones, teutones, etc.? En este sentido, la apropiacin de elementos culturales sera algo legtimo, sin mucho problema. Los criollos s se apropiaron, en cierta forma, del ideal ilustrado y, por tanto, la emancipacin s podra considerarse, sin mayor problema, como un producto propio. Sin embargo, Lo criollo es lo latinoamericano? La emancipacin criolla fue la emancipacin latinoamericana? Y es ah donde muchos postulamos: Slo fue un cambio de yugo. Y es all donde Hegel podra tener algo de razn, pese a lo que muchos podramos considerar como su racismo y su odiosidad: America no piensa, Amrica no pens su emancipacin. Fueron los criollos, aquellos seres cuya transculturacin constitutiva apenas considera lo americano en cuanto territorio de nacimiento, de hbitat o de accin, los que s pensaron. Pero Pensaron realmente en la liberacin plena de Amrica?Sistema Educativo, Modo de Produccin y Forma de Gobierno en Chile
Los procesos de industrializacin emancipada en Amrica Latina y, particularmente, en Chile reprodujeron, en gran parte, el orden que resulta de los procesos independentistas y que, en muchas formas, reproduce el sistema de dominacin colonial, a saber: El modo de produccin proto-esclavista, dirigido hacia la obtencin de plusvala absoluta mucha explotacin y pago nulo-; un modo que, con la llegada de la Revolucin Industrial inglesa en el siglo XIX, va inmigracin, se moderniza en tanto se sofistica y cambia, como bien puede entenderse- y se consolida como un componente fundamental de la matriz social y cultural, aunque con cambio en sus actores administradores, respondiendo a la decadencia de una lgica de produccin poco inteligente. Llegan los avances industriales, pero no as la industrializacin; el avance productivo en Chile, por tanto, se ve fundamentalmente supeditado a la lgica del libre cambio y a la extraccin de plusvala a partir de la importacin y distribucin de los mismos medios de produccin extranjeros- por parte del que Salazar llama conglomerado mercantil. Los criollos han dejado de ser los nicos patrones, quedando en desmedro frente a la prctica del english gentleman, que paga mejor, que ofrece mejores condiciones y que, ms encima, cuenta con mejores medios de produccin. La aristocracia colonial, por tanto, ha cedido su podero econmico a colosos internacionales para que ellos lideren la modernizacin del Nuevo Mundo, aunque refugiando su antiguo prestigio y renombre en el poder poltico, bajo la forma de la clase poltica civil. El destino de Amrica, de cierto modo, se vuelve a entregar a Europa o, precisamente, a los modos europeos presentes en la elite criolla.El sistema educativo chileno nace, prcticamente en forma explcita, como un agente reproductor de la estructura social sostenida por los modos de produccin antes mencionados. Desde los inicios de la vida republicana, se concibe una educacin diferenciada: Una para la clase dirigente, una distinta para las masas populares. Y justamente, el aparato ideolgico que representa la escuela no ayuda sostener slo modos de produccin, sino que, indudablemente, contribuye a legitimar una forma de gobierno para la naciente repblica. Y he aqu el lugar preciso para la pregunta: Cmo ha de gobernarse Amrica independiente? O bien Cul es el sistema poltico posible, en vista del pasado, el futuro y la contingencia? Bolvar ya haba llegado a aseverar que los americanos han asumido sin estar preparados y, tomando el ejemplo de que cuando los romanos se dispersaron, an conservaron una herencia () una cultura poltica, a la cual echar mano, indic que, en Amrica, ello no aplica, en tanto es un pueblo sumido en la infancia. Por tanto, para Bolvar, no hay que descartar una solucin autoritaria. Y al parecer, este no-descarte se institucionaliza en Chile bajo la llamada Repblica Autoritaria, definida en la Constitucin de 1833 y cuyo aparato ideolgico en palabras de Althusser- por excelencia es el Estado Docente. El Estado, bajo estas formas, se compromete a garantizar educacin para todos, aunque, de todos modos, no la misma educacin, haciendo gala del segregacionismo descrito ms arriba. Y en los aos venideros, esto ser decisivo en la consolidacin del modo de produccin y de la (no) proliferacin industrial en el pas. Ello, pues las nacientes sociedades del trabajo masivo parecen necesitar una fuerza de trabajo lo suficientemente domesticada, ordenada, educada en el sentido doctrinario de la expresin. El capitalismo en el Chile primigenio parece basarse ms en trabajadores ordenados que en trabajadores especializados. Y ha cambiado en algo eso?Por la va de la educacin y por la fuerza, por cierto-, el Estado chileno de 1830-1870 ha de buscar la garanta del orden social. Uno de los grandes mentores del ordenamiento jurdico chileno, Andrs Bello, quien, segn Jaksic, estaba interesado y convencido en que las instituciones polticas fueran slidas, estables y duraderas. En ese sentido, Bello considera que no debe haber una ruptura radical con el imperio espaol y que se debe, por el contrario, respetar en gran medida el componente de continuidad respecto del rgimen anterior. Un modo que, en la reciente transicin a la democracia, hizo primar Edgardo Boeninger, su idelogo, al decidir mantener las bases jurdicas establecidas por el rgimen militar, su modelo de desarrollo econmico y, particularmente, la poltica educacional. No obstante, Bello considera que la emancipacin de Amrica no debe reproducir mecnicamente los rdenes de la Europa No-Hispnica, aunque manteniendo que tampoco se puede hacer magia.
Aparte de la redaccin del Cdigo Civil que sigue vigente hasta nuestros das, Bello entra en la historia como quien funda y es el primer rector de la Universidad de Chile. Para Bello, el que Chile tenga una Universidad significa que sta debe responder tanto al desarrollo intelectual y poltico del pas como a la demanda de profesiones y conocimientos especficos. Por tanto, se trata, explcitamente, de plasmar all el ya mencionado aparato ideolgico. Es el lugar donde todas las verdades se tocan, donde se discuten los problemas del pas. Hoy, parece ser que la Universidad es slo una feria de ttulos. Sin embargo, para Bello, la Universidad tiene tambin un rol moral, en tanto la moral no ha de concebirse, bajo este planteamiento, como algo separado de la religin, en cuanto sta es aliada del orden. Pues bien, este orden, a partir de Bello, no deja de implicar un tratamiento diferenciado entre elites y sujeto popular. Su sucesor en la rectora, Ignacio Domeyko, no hace sino profundizar este carcter, en cuanto argumenta la existencia de dos regimenes de enseanza: Uno para lo que l llama Cuerpo Gubernativo de la Repblica, y otro para el resto del pas. Todo esto, mientras la oligarqua de tradicin colonial ya es un grupo decadente en la sociedad chilena y, segn Salazar, busca toda forma de mantenerse en alguna posicin que legitime su tradicin como clase dirigente, an al modo europeo, cuando el europeo ya ha llegado para quedarse por varios aos, haciendo un interesante negocio mediante la explotacin del territorio y de la fuerza de trabajo nacional. Educacin y Desarrollo Industrial en Chile
Prcticamente en paralelo a la Universidad de Chile, en 1842 se funda la Escuela de Artes y Oficios, la cual pretende formar a trabajadores y artesanos con cierto nivel de especializacin que dista mucho de ser alto- requerido por la produccin de la poca. Sin embargo, este esfuerzo no deja de ser contradictorio, tomando en cuenta el creciente librecambismo que comienza a proliferar en Chile y la responsabilidad que el Estado tiene en el fomento de ello. Desde un comienzo, la modernizacin de los procesos productivos que nace de Chile tiene un carcter indudablemente residual, enfocado en satisfacer las demandas contingentes, el aqu y ahora, en clara ausencia de un proyecto de modernizacin. Amrica no piensa su produccin y, en su defecto, la piensa el forastero. Por otro lado, la Escuela de Artes y Oficios, as como la educacin tcnica en general, responde a aquella porcin de la educacin ofrecida por el Estado que prepara a los individuos para el trabajo, que prepara a la clase trabajadora, ya no tanto en la doctrina catlica pero nunca desligndose de ella, en tanto aliada del orden, como se dijo ms arriba-, sino que en la disciplina de la sociedad industrial. Bueno, en las escuelas industriales de la Iglesia ello se da intensamente bajo las dos formas, con especial acentuacin en el caso de la red educacional derivada de las misiones capuchinas en lugares como Aysn y, sobre todo, la Araucana, en la cual los monjes llegaron, prcticamente, a sentar las bases para un orden social local totalmente nuevo, profundamente enraizado en la moral catlica y en la subordinacin al poder protector eclesistico, poltico y econmico. No obstante, a la par del desarrollo que trae el conglomerado mercantil extranjero, comienza a gestarse, en la segunda mitad del XIX, una especie de desarrollo tcnico popular a cargo de los artesanos urbanos, quienes fundamentalmente son inmigrantes europeos de naciones no hegemnicas, como Italia o las de Europa del Este. Se trata de un proceso gestado en lo popular, en lo no oficial, un desarrollo que ocurre en los intersticios del modo de produccin imperante. Y son, justamente, estos artesanos los que comienzan a ver como sus talleres crecen y van transformndose en industrias, haciendo crecer el capital productivo industrial dentro de Chile a un nivel considerable al principio del siglo XX. De hecho, segn Salazar, ste es, quizs, el nico momento donde se presentaron circunstancias adecuadas para que una revolucin socialista fuera prspera en Chile, debido a que haba algo de lo cual la clase trabajadora poda apoderarse y el conglomerado internacional comienza una decadencia que deviene en debacle con el crack de 1929. Como veremos, estas condiciones especiales no se dan en 1973.La gran empresa del salitre cae en los aos 20 junto con el gran conglomerado, mientras en Chile la clase poltica civil pasa a ser la nueva potencia en lo que a desarrollo econmico concierne. Los docentes, en tanto, protagonizan un movimiento que se opone al Estado Docente, en tanto ste no es sino oligarqua, y representa la clase poltica viciosa del autoritarismo y el parlamentarismo, mientras propone la tesis de la auto-educacin y del paso hacia un sistema educacional encabezado por la Comunidad Docente. Los vientos econmicos ahora conducen a lo que, dudosamente, se llam Nacional-Desarrollismo, el caballo de lucha de los gobiernos radicales y de los posteriores Frei y Allende. Una poltica econmica que implica la llamada sustitucin de importaciones y un proceso de industrializacin creciente y, por cierto, amparado por el Estado. Sin embargo, un detalle no menor empaa toda esta parafernalia: Los medios de produccin siguen adquirindose en el extranjero. El librecambismo sigue presente, enriqueciendo el capital mercantil financiero y cavando implacablemente el destino de la revolucin socialista democrtica de la UP.
En materia educacional, en tanto, comienza a modernizarse la tipologa y el enfoque de los establecimientos secundarios, apuntando hacia mejorar el nivel de calificacin y certificacin de los tcnicos en el pas. Comienzan a aparecer, oficialmente, los liceos industriales, agrcolas, comerciales y de humanidades, as como, en la Educacin Superior, la antes Escuela de Artes y Oficios se transforma en la Universidad Tcnica del Estado, institucin cuyo fin es formar profesionales del rea tcnica que sean funcionales a la creciente industrializacin que vive el pas. Los liceos y escuelas tcnicas del rea primaria y secundaria, en tanto, entran en una etapa de proto-desarrollo, creando talleres, dando empleo a sus egresados y practicantes y, en general, siendo una especie de alma mater de una cuerpo tcnico local no menor en las ciudades y pueblos. Sin embargo, como los medios de produccin nunca dejaron de ser exportados, el capital productivo industrial no creci en Chile como antao. No se da una economa que implique transaccin de industria a industria dentro del pas, aumentando el circulante; por tanto, mucho de aquel capital invertido en medios de produccin es acumulado por quienes los comercian, haciendo crecer el que, en los 60, ya era un monstruoso capital mercantil financiero. Segn Salazar, precipitar una revolucin socialista en este escenario fue poco adecuado y estratgico, puesto que, a diferencia del principio de siglo, ahora no haba capital industrial del cual apropiarse como clase trabajadora. Y de hecho, el capital mercantil financiero, en tanto bloque econmico y poltico, despleg su dispositivo de seguridad sobre el amenazante proyecto de la Unidad Popular, as como en todas las revoluciones en Latinoamrica.Luego del golpe militar de 1973, las polticas estatales dan un dramtico giro. Mientras se adoptan los postulados neoliberales de Chicago como modelo de desarrollo econmico, en educacin se reduce considerablemente el gasto pblico, eliminando la figura del Estado Docente y reemplazndola por la de un Estado subsidiario, el cual slo tiene atribuciones tangenciales en el desarrollo de lo educacional en el pas. Se privilegia el principio de libertad de enseanza por sobre el de derecho a la educacin, as como se pasa desde una educacin para la ciudadana y el desarrollo hacia una educacin definida segn criterios econmicos y, particularmente, de rentabilidad. Y as como se frena y se desmantela el nacional-desarrollismo, desencadenando un proceso de desindustrializacin y dando paso a la entrada de las grandes transnacionales y del extremo libre cambio, se pone lpida a la educacin tcnica, redefinindola como lo que fue en un principio: Educacin para pobres. La Universidad Tcnica del Estado pasa a ser la Universidad de Santiago de Chile, perdiendo el carcter tcnico y convirtindose en una institucin ms donde se formaran profesionales tpicos y funcionales para una sociedad basada en el sector primario y terciario. Asimismo, la Universidad de Chile pierde sus sedes regionales, las cuales se transforman en un cmulo de instituciones locales y con mucha menos fuerza.
Como se dijo anteriormente, el fin de la dictadura de Pinochet no signific un gran cambio, pues la transicin a la democracia se pens en una forma bastante similar a cmo Bello pens el orden republicano un siglo y medio atrs, vale decir, en base a una idea de continuidad. Edgardo Boeninger, idelogo de este proceso, no consider adecuado cambiar ni la Constitucin de 1980, ni la poltica neoliberal ni, mucho menos, la recuperacin del rol central del Estado en educacin. As, los gobiernos de la Concertacin, si bien ofrecen opciones interesantes Estado Reparador, por ejemplo, en tanto implementa polticas parche pero sin cambios de fondo-, contribuyeron a agudizar los procesos iniciados en el rgimen militar. La educacin tcnica, en ese sentido, nunca vio alguna luz de recuperacin. De hecho, cada ao hay menos liceos industriales o agrcolas, frente a una proliferacin casi bacteriana de colegios privados cientfico-humanistas y a una sobrevivencia importante de los liceos tcnicos comerciales. Y justamente, como se dijo en un principio, en el siglo XXI el modo de produccin y la forma de gobierno no necesitan, de ninguna forma, tcnicos de alto nivel y con un enfoque desarrollista, pues el desarrollo ya se trajo desde afuera. Amrica, en el siglo XXI, no piensa. Chile no piensa. Chile no piensa su desarrollo. Es la invencin de Amrica de la que hablaba OGorman un proceso que ha quedado en el pasado? La tensin actual y la propuesta Chile, al igual que el grueso de Latinoamrica, parece haber dedicado su vida independiente a permitir el desarrollo de nuevas formas de colonialismo. En nuestro caso, primero fue el conglomerado mercantil y, aos ms tarde, el capital globalizado. Ambos, de cierta forma, han sido continuadores de la Invencin de Amrica. Y de hecho, es la misma clase dirigente la que, al parecer, ha protagonizado tres procesos fallidos de conduccin nacional que han entregado la tutela a los distintos colosos extranjeros, a saber: 1) Los afanes independentistas pronto devinieron en anarqua y caos; 2) La oligarqua colonial vio la decadencia del modo de produccin proto-esclavista; y 3) La clase poltica civil despleg un falso desarrollismo que no cont con que el librecambismo terminara por sepultarle. En estos tres procesos de origen nacional, y por cierto, en los procesos de origen extranjero, hay actores claves ausentes, actores que han sido desplazados y que, por otro lado, no han desarrollado estrategias contundentes: El sector popular, la Comunidad Docente y el Movimiento Estudiantil.Las grandes revueltas populares, docentes y estudiantiles han protagonizado heroicos e importantes hitos y procesos de resistencia. Algunos murieron, como en la escuela Santa Mara, en 1906 o en Puerto Montt, el ao 1969. Otros resistieron incluso los momentos ms oscuros, como la dictadura. Otros, incluso, lograron poner en pblica tela de juicio leyes educacionales poco adecuadas, como en el caso del Movimiento Pingino de 2006. Sin embargo, siempre la cosa ha sido resistencia, en tanto ese concepto implica responder ante una accin, proceso o situacin que ya ha ocurrido, haciendo frente de una manera ms o menos especfica. Por tanto, es muy probable que, durante toda esta historia, el movimiento popular se haya dedicado, fundamentalmente, a responder frente a polticas por parte del sector dominante. Sin embargo, es perceptible un movimiento incompleto, apegado a la esttica combativa y sin un peso suficiente para lograr victorias reales.
Es muy probable que lo dicho anteriormente haya sido decisivo en que las riendas las tomaran los criollos, los oligarcas, los extranjeros y los militares. En ese sentido, la falta de estrategia y de flexibilidad en la accin del movimiento popular ha cedido el pensamiento y manejo de la vida nacional a las dinmicas expuestas en la segunda parte de este trabajo; Amrica -y Chile- no piensan, como dijo Hegel, en el sentido que la poblacin mayoritaria no ha tenido o no se ha creado una ntegra oportunidad de pensar, concediendo tal derecho a quienes han internalizado lo No-Americano en lo ms profundo, vale decir, a las clases dirigentes, ostentosas y orgullosas de su apariencia y sus prcticas europeas y forneas, en general. Ello, en la independencia, en el siglo XIX. Ello, incluso, en el da de hoy. Partiendo de la idea de Marx de que el ser humano lleva a cabo la transformacin de la naturaleza para la subsistencia por medio del trabajo y que, en la dinmica capitalista, el grupo que lleva a cabo ello se constituye como clase y como proletariado, cabe preguntarse si es posible pensar que esa clase, que en Chile no est en condiciones de revolucionarse, puede generar una alternativa en el modo de produccin que dirija los destinos del pas hacia una verdadera y sensata industrializacin. Los artesanos de fines del siglo XIX son un buen ejemplo de proceso inteligente, aunque es preciso acotar que se dio en condiciones econmicas globales muy excepcionales y propicias que, al final, igual terminaron con ello. Pero la propuesta va por ese lado; a partir de un diagnstico de las condiciones del modo de produccin, hay que pensar en cmo generar, de a poco, pequeas unidades en que se pueda poner en funcionamiento otras formas de divisin y organizacin del trabajo. Claramente, esto no puede darse a nivel Estado ni a una amplitud similar; de hecho, el Estado chileno ha demostrado ser bastante poco confiable, pues la orientacin de sus polticas virar de acuerdo a quienes lo dirijan. Y ello est regido por orgnicas y sistemas bastante viciados, constituyendo un Estado que, segn Salazar, nunca ha sido legtimo y una democracia que, segn Fernndez Darraz, est en su ocaso. Es posible que el nico punto de partida para generar una alternativa sea la reivindicacin de la relacin interpersonal, en desmedro de la despersonalizacin propia de la sociedad y la era industrial.
Para dirigirnos a la personalizacin de los procesos productivos, es necesario pensar unidades de produccin de tamao pequeo. Cambiar desde el paradigma de la Industria al paradigma de los Talleres. La lucha de clases ha de ponerse a prueba aqu, en un sistema pequeo, en un contexto en que la relacin persona-a-persona es mucho ms fuerte. Se darn, necesariamente, las mismas lgicas que en la gran industria? La tesis es que, al tratarse de un grupo pequeo, el manejo de ste se vuelve un trabajo mucho ms orientado hacia las personas, no as hacia las categoras. Todo aquello que tiene que ver con Gestin del Talento Humano y de las Relaciones en la Organizacin clave en la psicologa organizacional y laboral actual- pasa a ser una verdadera actividad en terreno, de abordaje mucho ms cmodo y con mejores resultados. Todo esto, por tanto, influira en una mejor y mayor produccin, facilitada por un buen clima organizacional y contribuyendo, por cierto, a la justicia social.No obstante lo anterior, hay muchas micro y pequeas empresas que pudieran funcionar hoy dentro de esa lgica. Sin embargo, pese a que las relaciones pueden darse muy interpersonales y directas, la lgica de dominacin y de acumulacin suele seguir siendo la misma que en los grandes colosos. Por tanto, pareciera ser que el viraje hacia la personalizacin de las relaciones de produccin no es suficiente para garantizar la existencia de una alternativa a la lgica capitalista. Por otro lado, generalmente los emprendedores se ven motivados por la competicin y por el enriquecimiento particular. Es por ello que se hace necesaria cierta entidad que agrupe a sujetos populares en la fabricacin de medios de produccin. Y claramente, hay una que, pese a ir en decadencia debido a las malogradas polticas educacionales post-golpe, es quizs el ms claro ente capaz de ello: La Alianza Escuelas Industriales Universidades. En un mbito local, la escuela industrial convoca, en su gran mayora, a jvenes del sector popular que estudiarn para aprender una profesin. Sin embargo, es preciso y necesario enriquecer esa formacin dndole un enfoque mucho ms dirigido hacia la reflexin, la discusin, la creatividad y lo propositivo, abandonando o dando la mnima importancia al carcter reproductivo y acrtico que hoy impera en estos establecimientos. El liceo puede ser, sin mayores problemas, un lugar donde exista Investigacin y Desarrollo. Sin embargo, para poder lograr eso, necesita de la ayuda de la Universidad, en tanto en ella se producen, publican y discuten los contenidos y aportes tericos, metodolgicos y polticos atingentes. Y de hecho, la misma Universidad puede potenciarse de su relacin con las Escuelas Industriales, pues el movimiento estudiantil y pro-carcter pblico tendr mucha mas fuerza si comienza a llevar a cabo un desarrollo de una base productiva, la cual puede llegar a producir empleo, desarrollo econmico y, por tanto, dinmicas sociales rupturistas reales, rompiendo al fin el crculo vicioso del eterno discurso de la resistencia y de la combatividad.
Amrica no piensa. An no piensa. Sin embargo, hay formas de hacerla pensar. O mejor dicho, hay formas en que nosotros mismos podemos hacernos pensar y producir desarrollo propio. La idea no es resistir, sino desencadenar. No actuar en respuesta lineal frente a acciones o procesos dominadores o reaccionarios, sino que pensar acciones originales y ser conscientes de la infinidad de modos de accin posibles. Y por cierto, que sea realmente Amrica la que piense. La Amrica pintoresca de nuestra literatura, la que ha sido desplazada por criollos, mercantes y polticos, la rica en transculturacin y la que realmente puede afirmar su particularidad. Vale decir, la Amrica Popular. O Gorman, E. (1959). La Invencin de Amrica.
Fuentes, C., (1929). El Espejo Enterrado. Fondo de Cultura Econmica.
Salazar, G. (2003) Historia de la Acumulacin Capitalista en Chile. Editorial LOM.
Fernndez Darraz, J. (2010). Curso en la Facultad de Ciencias Sociales.
Salazar, G. Op.Cit.
Ortiz, G. (1987). Contrapunteo Cubano de la Cultura del Tabaco y el Azcar. Fundacin Biblioteca Ayacuch.
Salazar, G. Op.Cit.
Ruiz Schneider, C. (2009). De la Repblica al mercado. Editorial LOM.
Bolvar, S. (1815). Carta de Jamaica. HYPERLINK "http://www.ensayistas.org" http://www.ensayistas.org
Althusser, L. (1970). Ideologa y Aparatos Ideolgicos del Estado.
Jaksic, I. (2007). Andrs Bello: La Pasin por el Orden. Editorial Antrtica.
Bello, A. (1842). Discurso en la Fundacin de la Universidad de Chile
Ruiz Schneider, C. Op.Cit.
Salazar, G. Op.Cit.
Salazar, G. Op.Cit.
Salazar, G. (2010). Seminario Chile: 200 aos de desigualdad. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Salazar, G. Op.Cit.
Marx, K. (1844). La Ideologa Alemana.