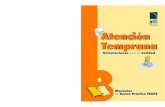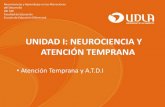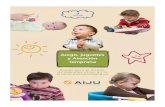Atención Temprana. La Atención a La Familia
-
Upload
carogallego -
Category
Documents
-
view
14 -
download
0
description
Transcript of Atención Temprana. La Atención a La Familia

1
II CCoonnggrreessoo VViirrttuuaall IINNTTEERREEDDVVIISSUUAALL ssoobbrree IInntteerrvveenncciióónn EEdduuccaattiivvaa yy DDiissccaappaacciiddaadd VViissuuaall OOccttuubbrree 22000033
ATENCIÓN TEMPRANA: LA ATENCIÓN A LA
FAMILIA
Tomasa Sánchez García
Psicóloga de la ONCE Equipo Específico de Atención Educativa a Ciegos y Discapacitados Visuales
Almería

2
1. LA ATENCIÓN TEMPRANA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ONCE Dentro del Servicio de Atención Educativa que presta la ONCE a sus afiliados,
aparece como área de intervención prioritaria, preventiva y terapéutica la Atención Temprana. La ceguera o deficiencia visual grave implican una privación esencial para el niño en
su desarrollo general, que exige una actuación específica que compense tal disminución. Un déficit sensorial durante los primeros años de vida entraña un grave riesgo de que
se produzcan detenciones o desviaciones del desarrollo con secuelas, a veces, irreversibles. Las dificultades iniciales que se encuentra el niño con ceguera o deficiencia visual
grave son: - la privación de la mirada como código universal de contacto y de comunicación
que interferirá en la relación del bebé con sus padres. - el retraso en la interpretación de la información exterior y como consecuencia en
su actuación. Sólo la interacción positiva entre padres y bebé dará respuestas más o menos
adaptadas. Sin olvidar que cada niño y cada familia tienen su propia dinámica y por tanto, requiere una atención cuidadosa e individualizada.
Cómo señala Lafuente de Frutos (2000) la atención temprana a niños con ceguera o
deficiencia visual comprende el conjunto de medidas de orden psicopedagógico, médico y social encaminadas a la consecución del desarrollo del niño sin otras discapacidades que las estrictamente inherentes a su déficit visual.
El objetivo de este programa es ayudar al niño y a su familia a encontrar formas de
adaptación entre sí y conseguir, en la medida de lo posible, su crecimiento armónico sin otras limitaciones que las estrictamente inherentes al déficit visual.
Así mismo se contempla que la incorporación del niño a la escuela infantil ha de estar
especialmente apoyada desde el Equipo Específico. En primer lugar, se ha de proceder a la valoración de la situación del alumno, de la familia y de los recursos de la zona. El objetivo último ha de ser que la integración se produzca con las mayores garantías de éxito, informando a la comunidad educativa sobre las características del niño y el tipo de apoyo que se le va a prestar.
Las actuaciones tienen lugar desde el nacimiento o bien desde que se detecta el
déficit hasta los cuatro años de edad. Pero el criterio no viene dado tanto por la edad cronológica o la regulación escolar sino en base a las características particulares psicosociales del niño, es decir, a su momento de desarrollo. Por lo cual el periodo de actuación de la atención temprana puede prorrogarse hasta alrededor de los seis años.
Después de la recopilación de los informes realizados por otros profesionales (social,
oftálmico, médico) que participen o hayan participado en el proceso se hará la evaluación conjunta entre el tutor del caso y la psicóloga del Equipo.
Finalizada la etapa de evaluación se elaborará el plan individualizado de atención
(PIA) concretándose los objetivos, el plan de seguimiento (informar a la familia de los

3
aspectos que se van observando y que pueden ayudar al desarrollo global del niño) y el espacio físico donde se va a realizar la intervención (Sede, Colegio Público o domicilio familiar).
La intervención en atención temprana es multiprofesional lo que implica una gran
complejidad en cuanto a la organización y elección del intermediario (tutor del caso) con la familia.
La atención a la familia se basa en el asesoramiento, la información y el apoyo
necesarios, que posibilite la adaptación a la situación y permita una intervención positiva que potencie la propia dinámica familiar.
La incorporación del niño a la escuela supone informar de las características y la
personalidad del niño en particular a los agentes de la comunidad educativa para atender las necesidades que se presenten.
A la hora de proceder a la evaluación en las primeras edades es preciso tener en
cuenta una serie de particularidades: - El niño es un ser en desarrollo que se encuentra inmerso en un proceso evolutivo.
Es necesario tomar en consideración las diferentes variables que tienen incidencia sobre él como por ejemplo la familiaridad con el entorno, los horarios de alimentación y sueño, etc.
- En estas edades prima lo global y lo cualitativo de la observación frente a aspectos cuantitativos de edades posteriores.
- Otra característica muy específica de la evaluación en estos primeros meses es la ausencia de lenguaje verbal por lo que se debe dar mayor importancia a las conductas de comunicación y de interacción preverbal que manifieste el niño.
- El entorno tiene una gran influencia en el desarrollo infantil, por tanto, deberá ser objeto de estudio como factor decisivo para la evolución del niño.
- Se debe realizar una evaluación continua que vaya confirmando la evaluación inicial y que permita realizar los ajustes que sean necesarios, en el momento preciso.
¿Qué evaluamos? - El funcionamiento visual, si procede. - La comunicación con los elementos del entorno. - Detectar si el niño muestra señales de alarma. - La situación emocional de los padres. - Las características espaciales y estimulares del contexto familiar. Señales de alarma en el desarrollo del niño del ciego:
- Excesiva irritabilidad que es difícil de calmar. - Excesiva pasividad (resulta difícil que se interese por un juego o actividad). - A partir de los 4-5 meses no presenta clara diferenciación hacia su madre. - Excesivas muestras de miedo o temeridad.

4
- Permanece continuamente aferrado a su madre y no puede tolerar mínimas separaciones espaciales.
- No manifiesta reacciones de seriedad, temor o extrañeza ante una persona desconocida o no familiar.
- No hace intentos para interactuar, relacionarse o comunicarse. - No muestra interés en explorar, sean personas u objetos o bien explora de forma
estereotipada y/o indiferenciada. - Manipula a los adultos como si de objetos se tratase. - Manipula mecánicamente sin ninguna intencionalidad. - Conducta motriz deambulatoria, sin objetivo o hiperactiva. ¿Para qué evaluamos? - Para conocer la individualidad del niño, sus capacidades y limitaciones para poder
definir las líneas básicas de intervención. - Para conocer con exactitud el desarrollo evolutivo del niño con el fin de establecer
el programa adecuado a la etapa evolutiva en la que se encuentra. - Para conocer la interacción del niño con el entorno que le rodea. - Como conclusión, el objetivo general sería sentar las bases para diseñar un
programa que optimice el desarrollo del niño, a través de su vinculación con su entorno familiar.
Los instrumentos que suelen emplearse son la observación, entrevistas, cuestionarios,
escalas de desarrollo e inventarios. Evaluación de la percepción visual .Manual VAP-CAP de Dixie C. Blanksby (0-5 años). .Escala de eficiencia visual de Natalie Barraga (3-10 años). .Proyecto IVEY para incrementar la eficiencia visual, de Audrey J. Smith y Karen
Shane Cote, y otros (desde 0 años). Escalas para evaluar el desarrollo .Escala de desarrollo Reynell Zinkin para niños deficientes visuales (Reynell, 1.989). .Escala para medir el desarrollo de la primera infancia (Brunet y Lezine, 1.978). .Escala Leonhardt (Leonhardt, 1.992). .Escala de madurez social (Maxfield y Buchholz, 1.957). Inventarios y protocolos de desarrollo .Inventario de desarrollo de Battelle (Newborg y otros, 1.995). .Proyecto Oregón (Brown, Simmons y Methvin, 1.978). .Currículo Carolina (Johnson, Jens, Attermeier, Hacker, 1.991). .Protocolo Rosa Lucerga sobre conducta manipulativa en el niño con ceguera.

5
2. ATENCIÓN A FAMILIAS: APOYO Y ASESORAMIENTO Desde su nacimiento un bebe hace realidad las ilusiones, los sueños y las expectativas
de los padres. Así pues, toda persona necesita satisfacer sus deseos personales, y anhela conseguirlos cuando espera un hijo. Este hijo es idealizado en el pensamiento de los padres, confiriéndole toda clase de atributos y futuras cualidades.
Si la ceguera aparece en la infancia son los padres, mucho más que el propio niño, los
que tienen más dificultades para adaptarse. Cuando la ceguera es congénita o aparece durante la infancia va a repercutir en toda la
familia produciéndose un incremento de tareas y una sobreimplicación de algún miembro de la misma con lo que se verá obligado a abandonar otras tareas necesarias para el buen funcionamiento de la dinámica familiar.
Hemos de tener en cuenta que del mismo modo que no existen dos patologías oculares
idénticas, no todas las familias afrontan igual el proceso de ajuste y adaptación a la ceguera. Este afrontamiento vendrá determinado por su dinámica interna, el estilo de comunicarse, así como por la existencia previa de conflictos.
Los padres presentan, según los rasgos particulares de su personalidad y según la
comprensión y conocimiento que tengan del problema, toda serie de reacciones. Las unas pueden ser favorables a la educación del niño; otras claramente perjudiciales; algunas traducen un intento de negación del problema ante un oscuro sentimiento de culpa injustificado y aniquilador, tras un tormento inútil; hay también quienes aceptan la realidad con frió pesimismo; y afortunadamente, quienes conociendo la realidad se proponen una tarea constructiva.
Importante es señalar que el rol de ser padres de un niño deficiente visual no es un rol
escogido, es un rol que cae sobre la familia, por lo que dependiendo de si la familia es abierta y libre, donde los diferentes miembros se acogen e interactúan entre sí, o es cerrada, perfeccionista, y/o conflictiva, estará o será más o menos propensa a superar la situación inicial.
Actitudes negativas ante el hecho de un hijo ciego
A continuación, vamos a considerar algunas de las principales actitudes negativas
observadas en padres que no han podido elaborar bien la evolución por la que atraviesan sus sentimientos.
SOBREPROTECCIÓN: se ve esta actitud en aquellos padres que ponen el acento casi
exclusivamente en el déficit, y olvidan que el niño ciego es ante todo un niño. Se dejan llevar por la presión emocional de sus sentimientos, sobreprotegen al niño, y hacen todo lo que él tendría que hacer, privándolo de experiencias. Esta actitud dificulta el aprendizaje y el desarrollo, y terminará minando la autoestima del niño.
NEGACIÓN: los padres que adoptan esta actitud hacen esfuerzos y sacrificios con el
fin de probarse y probar a todos que el niño es “como los demás niños”. Tienen necesidad de probar que el niño es perfecto, para poder aminorar sus sentimientos de culpa. Estas

6
conductas de negación de la discapacidad pueden generar en el niño frustraciones, inseguridad y ansiedad.
RECHAZO ENCUBIERTO: los padres rechazan al niño, pero intentan compensar los
sentimientos de culpa con una aparente preocupación y demostraciones de amor y sacrificio. Viven la ceguera como una desgracia. Realizan evaluaciones intolerantes o muy críticas de los efectos de la ceguera.
RECHAZO MANIFIESTO: son pocos los que adoptan esta actitud, demostrando hostilidad y negligencia hacia el niño. Ignoran los “éxitos” de los niños, y manifiestan una irritación ante las responsabilidades asociadas a la educación del niño ciego.
A veces observamos sentimientos de incompetencia en algunos padres cuando desconocen las características evolutivas del desarrollo del niño ciego, sus posibilidades y expectativas.
Con frecuencia la situación se vive de distinto modo en ambos miembros de la pareja.
Pueden aparecer en los padres sentimientos de soledad, ansiedades y miedos, desequilibrio en las relaciones, incluso graves problemas de pareja.
Observamos como el hecho de tener que enfrentarse a determinadas situaciones se
convierte para los padres en periodos críticos de su adaptación: - el momento en que les comunican el diagnóstico y pronóstico, - cuando la familia extensa y conocidos son conscientes del problema, - cuando el niño empieza a andar, - cuando tienen que participar en determinadas fiestas familiares (cumpleaños,
nacimientos), - cuando se inicia la escolarización... La familia extensa y los amigos pueden ser determinantes, en estas primeras etapas,
con sus actitudes y comentarios a la hora de generar conflictos entre la pareja y de ésta hacia el exterior. A veces nos encontramos con familias divididas, enfrentadas entre sí. Incluso a parejas aisladas socialmente, que se niegan a sí mismas las relaciones sociales por el dolor que les ocasiona el hecho de tener que enfrentar determinados comentarios de amigos y vecinos.
Las interminables peregrinaciones, médicas y paramédicas, suelen responder en
ocasiones a una dificultad para la aceptación de una realidad irreversible. De esta forma, después de lo descrito, se considera que la ayuda a los padres en la
primera época de vida del niño es el camino más efectivo para promover unas buenas relaciones, ya que:
- los padres tiene una idea preconcebida de la ceguera: siempre negativa, - todo padre espera que sus hijos sean como mínimo normales y si es posible
superiores, - la vulnerabilidad que ya sienten los padres delante de su bebe, aumenta en el caso
del niño ciego, - los padres se ven confrontados con los efectos que la ceguera tiene en su hijo:
ritmo diferente, especificidades...

7
- se pueden sentir incapaces de hacer las adaptaciones necesarias que piden la evolución y educación del niño ciego,
- los padres viven dramáticamente la reacción de piedad y condolencia que manifiestan las personas con las que se relacionan.
¿Cómo podemos intervenir los profesionales?
La intervención profesional debe tender hacia dos objetivos básicos: - restablecer el equilibrio en las relaciones familiares, - ayudar al establecimiento de las nuevas relaciones afectivas con su hijo. El profesional debe mantener una actitud de contención ante los sentimientos de los
padres, aceptando la expresión de los mismos y respetando el tiempo que necesiten. Debemos informar a los padres que sus sentimientos son normales y su forma de reaccionar es la habitual.
En principio es preciso informar y formar a los padres y familiares próximos sobre las
repercusiones de la ceguera en el desarrollo de su hijo y de las posibilidades del mismo, de las actitudes favorecedoras y conductas que imponen nuevas limitaciones en el desarrollo del niño.
En todos los bebés es fundamental la figura materna, el establecimiento del apego.
Los padres de un bebé vidente son capaces de interpretar de manera natural las señales que emite su hijo. Sin embargo el bebé ciego se encuentra aislado debido a su déficit. Por una parte, los padres pueden haber perdido el equilibrio psicológico debido a sentimientos de dolor y tristeza; y de otra, el bebé ciego manifiesta unas conductas comunicativas diferentes y menos expresivas.
Los padres deben saber que si su bebé sonríe menos, no es por rechazo, sino porque no
puede ver cómo ellos le sonríen; que si se queda inmóvil cuando se acercan a su cuna, no es por desinterés, sino porque está atento a sus pisadas que se aproximan; que si gira su cabeza en sentido contrario cuando ellos se le acercan es porque orienta su oído como principal canal de comunicación, en ausencia de la mirada. Deben saber que las manos de su pequeño hijo van a ser fundamentales para la expresividad, disminuida en el rostro.
Si los padres desconocen esta información puede haber un progresivo descenso de
contacto corporal y afectivo, un menor deseo de proximidad física, así como un menor disfrute en las relaciones con su hijo. Si esto llega a suceder el niño ciego se verá aislado, abandonado a sí mismo, no tendrá información de lo que ocurre a su alrededor, se irá encerrando y centrando en sus propias sensaciones, a más largo plazo pueden aparecer conductas desadaptadas.
Hemos de brindarles toda la información necesaria sobre la patología ocular de su hijo,
de su funcionamiento visual y proporcionarles expectativas realistas. Debemos estar preparados para que no se conformen con este tipo de explicaciones y que traten de enfrentarnos a la opinión de otros profesionales. Su enfado no ha de tomarse como algo personal hacia el profesional sino contra la situación que les ha tocado vivir. Ante su enfado el profesional debe mostrar comprensión y disposición para ayudarles.

8
Cuando les informamos sobre las diferencias evolutivas en el desarrollo de su hijo, hemos de destacar las posibilidades de progreso del niño sin compararlo con otros.
Los padres, o al menos uno de ellos, deben estar presentes en las sesiones de
tratamiento con el niño puesto que nuestro objetivo ha de ser que asuman su protagonismo durante la crianza y educación del niño.
Debemos hacerles conscientes de las necesidades afectivas de su hijo. Deben aprender
conductas alternativas a las que implican la sobreprotección y a fomentar su autonomía y su autoconcepto positivo.
Así mismo hemos de ayudar a los padres para que puedan disfrutar en los juegos con
su hijo. A medida que van interiorizando las pautas que les damos deben generalizarlas a todas las actividades de su vida diaria.
Otro objetivo a tener en cuenta es el área de habilidades sociales. Los padres empiezan
a ser conscientes de las dificultades que tiene su bebé para comunicarse con su entorno. A partir de ese momento proporcionamos información a los padres sobre el tipo de respuesta social deficitaria que puede aparecer en su hijo para que puedan responder de forma adecuada en sus interacciones.
Ante la presencia, en los padres, de altos niveles de ansiedad y de estados depresivos
hemos de intervenir informándoles de las causas de su aparición y porqué se mantienen estos problemas. Los programas dirigidos a padres ofrecen:
- Entrenamiento en control de pensamientos ansiógenos, negativos y depresivos. - Entrenamiento en relajación y técnicas de respiración. - Estrategias para aumentar y potenciar el intercambio positivo. - Manejo de momentos de hostilidad. - Modificación del estilo comunicacional:
• Escucha activa. • Expresión de sentimientos negativos de manera directa. • Expresión de sentimientos positivos. • Habilidades de resolución de problemas (estrategias centradas en el
afrontamiento directo del problema). Teniendo en cuenta el grado de desequilibrio emocional, el nivel educativo o el estilo
personal de afrontamiento seleccionaremos la estrategia más adecuada.
Propuestas de trabajo con los padres
- Ayudar a los padres a poder identificar sus sentimientos, la realidad de la situación,
y aliviar a la madre, en especial, del sentimiento de culpa natural que experimenta. Los padres han de conocer sus limitaciones en esta nueva adaptación y saber qué actitudes son favorecedoras del proceso y cuáles han de superar.
- Las reuniones con otros padres, la terapia de grupo…, ayuda a liberar estos sentimientos y angustias que padecen.
- El bebe ciego necesita encontrar un hogar alegre y natural.

9
- Posibilitar el aprendizaje de las respuestas sutiles de su hijo, y su capacidad de adaptación al medio.
- Evaluar y valorar los sistemas adaptativos que el niño utiliza, tanto fisiológicos como psicológicos, para que sirvan de pauta estimulante en el inicio y seguimiento en las relaciones interactivas entre la madre y el niño.
- Los estados de desorganización que puedan afectar al bebe ciego, es importante que sean conocidos por los padres.
- Es necesario estimular a los padres para buscar y encontrar situaciones y experiencias de placer compartido y conocimiento del entorno, dando así al niño buenas oportunidades para su desarrollo.
- Los padres tienen que recuperar la confianza y la seguridad en ellos mismos, han de sentirse “buenos padres”.
- Es necesario que los padres descubran la energía suficiente para adaptarse a su hijo ciego: es necesario que la descubran y pongan en marcha.
Puntos a tener en cuenta por el profesional
- Los padres siempre han de ser el eje y protagonistas de la educación y evolución
del niño. - La mejor intervención es aquella que tiene en cuenta todo el proceso de forma
integradora: adaptación de los padres, elaboración de los sentimientos y su reorganización, relaciones de pareja, los hermanos…
- La actitud del profesional será acogedora y de gran respeto al medio socio-cultural de la familia, a las razas, a sus valores, necesidades e intereses. Al mismo tiempo dará apoyo, asesoramiento y la información oportuna.
- Compresión de las emociones y sentimientos que experimentan los padres. - Promover un diálogo acogedor, abierto, sincero, sensible, atento a los intereses de
los padres. - Tener claridad de ideas, manifestadas de forma ordenada, segura y tranquila. - Utilizar un vocabulario comprensible para cada familiar en particular. - Confiar en las posibilidades y valores de los padres. - Discreción en todo momento. - Ayudar a los padres a descubrir los aspectos positivos del niño.
Finalmente apuntar que el trabajo de atención a los padres exige un análisis y estudio
de cada caso, una atención personalizada y sensible. Cada persona es distinta, tiene su historia, y se mueve en un entorno determinado.
3. BIBLIOGRAFIA [1] ASOCIACIÓN AMERIACANA DE PSIQUIATRÍA (1.995) “Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV”. Barcelona, Masson.
[2] BERMÚDEZ, M. P. (2000) “Déficit de autoestima”. Madrid, pirámide. [3] BERNSTEIN, D. A. (1983) “Entrenamiento en relajación progresiva”. Bilbao:
Desclée de Brouwer. [4] “BIBLIOGRAFÍA básica de atención temprana”. Biblioteca Técnica.

10
[5] BRAGADO ÁLVAREZ, C. (1994) “Terapia de conducta en la infancia: trastornos de ansiedad”. Madrid, Fundación y Empresa.
[6] CABALLO, V. (1993) “Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales”. Madrid, XXI
[7] CABALLO, C. y VERDUGO, M. A. (1999) “Programa de habilidades sociales para alumnos con deficiencia visual”. INICO. Universidad de Salamanca.
[8] CABALLO, V. y SIMÓN, M. A. (2001) “Manual de psicología clínica infantil y del adolescente”. Madrid, Pirámide.
[9] CÁCERES, J. (1996) “Manual de terapia de pareja e intervención en familias”. Madrid, Fundación Universidad-Empresa.
[10] CARROBLES, J. A. y PÉREZ-PAREJA, J. (2000) “Escuela de padres”. Madrid, Pirámide.
[11] CASTANYER, O. (1996) “La asertividad: expresión de una sana autoestima”. Bilbao, Desclée de Brouwer.
[12] CAUTELA, J. (1986) “Técnicas de relajación”. Barcelona, Mtnez. Roca [13] COBOS ÁLVAREZ, P. (1995) “El desarrollo psicomotor y sus alteraciones”.
Madrid, Ediciones Pirámide. [14] CHECA BENITO, J (2000) “Psicopedagogía de la ceguera”. Valencia,
Promolibro [15] DAVIS, M. (1.985) “Técnicas de autocontrol emocional”. Barcelona, Mtnez.
Roca. [16] D’ZURILLA, T. (1993) “Terapia de resolución de conflictos”. Bilbao,
Biblioteca de Psicología [17] ECHEBURÚA, E. (1993) “Ansiedad crónica. Evaluación y tratamiento”.
Madrid, Eudema Psicología. [18] ESTIVILL, E. y DE BÉJAR, S. (2000) “Duérmete, niño. Cómo solucionar el
problema del insomnio infantil”. Barcelona, Plaza y Janés. [19] FELIÚ, M. H. (1992) “Relación de pareja”. Barcelona, Mtnez. Roca. [20] FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. y CARROBLES, J. A. (1987)
“Evaluación Conductual”. Metodología y Aplicaciones. Madrid, Pirámide. [21] GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. (1997) “Más allá del aula”. ONCE, Madrid [22] LEONHARDT, M. “Apuntes sobre trabajo con padres”. [23] LINDENFIELD, G. (1998) “Autoestima”. Barcelona, Plaza y Janés. [24] LÓPEZ SÁNCHEZ, F. (1995) “Educación sexual de adolescentes y jóvenes”.
Madrid, siglo XXI. [25] MACIÁ, D. (1993) “Intervención psicológica: programas aplicados de
tratamiento”. Madrid, Pirámide. [26] MCKAY, M. (1991) “Autoestima: evaluación y mejora”. Barcelona, Martínez
Roca. [27] MCKAY, M. (1985) “Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés”.
Barcelona, Martínez Roca. [28] MÉNDEZ, F. J. (1999) “Miedos y temores en la infancia”. Madrid, Pirámide. [29] MURRAY BOWEN, M. D. (1989) “La terapia familiar en la práctica clínica”.
Vol. I. Bilbao, Desclée de Brouwer. [30] OLIVARES RODRÍGUEZ, J. (1998) “Técnicas de modificación de conducta”.
Madrid, Biblioteca Nueva [31] ONCE (1994) “Actas del Congreso Estatal”. Madrid [32] PEINE, H. A. y HOWARTH, R. (1995) “Padres e hijos. Problemas cotidianos
de conducta”. Madrid, Siglo XXI.

11
[33] PEREZ PEREIRA, M. y CASTRO, J. (1994) “El desarrollo psicológico de los niños ciegos en la primera infancia”. Barcelona, Paidós.
[34] ROSA, A y OCHAITA, E (1993) “Psicología de la Ceguera”. Madrid, Alianza [35] SECADAS, F. (1988) “Escala Observacional del desarrollo”. Madrid, TEA
ediciones. [36] VALLEJO PAREJA, M.A. (1998) “Manual de Terapia de conducta”. Madrid,
Dykinson. Vol. I y II [37] VALLÉS ARANDIGA, A. (2001) “Autoconcepto y autoestima”. Bilbao,
Praxis. [38] VALLÉS ARÁNDIGA, A. (2000) “Inteligencia emocional”. Madrid, EOS. [39] VERDUGO, M.A. (1994) “Evaluación curricular”. Madrid, Siglo XXI [40] VERDUGO, M.A. (1995) “Personas con discapacidad. Perspectivas
psicopedagógicas y rehabilitadoras”. Madrid, Siglo XXI [41] ZALDÍVAR BASURTO, F. (1999) “Evaluación Psicológica”. Granada,
Némesis.
Tomasa Sánchez García Psicóloga de la ONCE