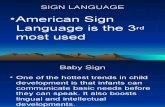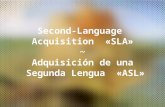ASL PLANTEAMIENTOS TEÓRICOSSFernandez_Interlengua%20analisis%20errores
Transcript of ASL PLANTEAMIENTOS TEÓRICOSSFernandez_Interlengua%20analisis%20errores

Fernández, Sonsoles. (1997): Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje delespañol como lengua extranjera. Madrid: Edelsa.
Capítulo 1
PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS
¿Cómo se aprende?¿Cómo se aprende una lengua extranjera?
Al acercarnos a esa cuestión, se engarzan unas a otras toda una serie de preguntas apasionantes,todavía sin resolver: ¿qué ocurre en esa 'caja negra' donde se elaboran y se apropian losconocimientos?, ¿se aprende una lengua extranjera igual que se aprende la lengua materna?, ¿actúa elmismo mecanismo innato que posibilita a los niños la adquisición de la lengua materna?, ¿el procesoes semejante?, ¿qué papel desarrolla esa primera lengua, a través de la cual nos relacionamos ya con elmundo?, ¿cómo condiciona la edad, el desarrollo biopsíquico, la inteligencia, la cultura, lamotivación?, ¿qué influencia tiene la instrucción?, ¿cuál el contexto —natural o institucional— en quese aprende?, ¿por qué se resisten algunos aspectos de la lengua más que otros?, ¿cómo favorecer todoese proceso? ... Los intentos por responder a todas estas cuestiones han generado hipótesis teóricasmuy diversas, investigaciones empíricas más o menos puntuales y respuestas parciales, pero laspreguntas siguen en pie y nuevos acercamientos iluminan nuevos aspectos de ese proceso. Cabe añadirque las aproximaciones a estas cuestiones, desde el español, son todavía muy escasas.
En el acercamiento al tema de este trabajo se parte de la observación de las producciones de losaprendices, para seguir con el análisis de los aspectos más idiosincrásicos, los errores, y con laindagación de la influencia de la lengua materna y de los mecanismos psicolingüísticos -estrategias-que parecen regular el proceso de adquisición/aprendizaje del español lengua extranjera. A esos puntosse refieren los planteamientos teóricos claves de este trabajo:
1. Análisis de errores e Interlengua.2. Papel de la lengua materna y secuencia universal de aprendizaje.3. Los errores.4. Estrategias.
El primer punto, «Análisis de errores e Interlengua», recoge el marco central de esta investigacióny engloba todos los demás; de ahí se desgajan los otros apartados enunciados, para desarrollar másdetenidamente los conceptos relevantes de todo el trabajo.
1.1. ANÁLISIS DE ERRORES E INTERLENGUA
La misma formulación del binomio «Análisis de Errores» (AE) e «Interlengua» (IL) refleja ya unaforma de concebir el error y de observar el proceso de aprendizaje: los errores son índices de eseproceso y la IL es la competencia transitoria, los estadios que el aprendiz atraviesa antes de llegar alresultado final. Este enfoque del error y de la observación del proceso de aprendizaje, centrado en elsujeto que aprende, en sus propios mecanismos, tiene como fecha clave el año 1967, con el célebreartículo de S. Pit Corder: «The significance of Learners' Errors». Antes de esa fecha, el error nocontaba, era «no aprendizaje», y el proceso «algo mágico», no observable; la IL, por tanto, carecía deidentidad.

Vamos a pasar revista, a continuación, a los planteamientos anteriores a este momento y aexaminar cómo evolucionan esos conceptos.
ANÁLISIS CONTRASTIVO
La preocupación didáctica por los errores en el aprendizaje de una lengua extranjera posiblementeha existido siempre. Tanto los profesores como los estudiosos del tema han elaborado listas de loserrores típicos de sus estudiantes, apoyadas, normalmente, en el contraste con la lengua materna de lossujetos. (Véase French 1949, Sardo y Vilar 1947.)
El Análisis Contrastivo (AC) nace en esta tradición de preocupación didáctica y pretendía ser, ensu momento, la panacea de la enseñanza de idiomas, pues planteaba un método de trabajo que evitaríalos errores. El inicio de estos planteamientos se remonta a los años 1945, con la obra de Ch. Fríes:Teaching and Learning English as a Foreign Language, a 1953 con U. Weinreich: Languages inContad, y a 1957, con Linguistics Across Cultures de R. Lado, que sintetiza las ideas anteriores ydesarrolla la metodología del análisis contrastivo.
Esta comente lingüística, en su versión fuerte, se apoya en la convicción de que todos los errorespueden ser pronosticados, identificando las diferencias entre la lengua meta y la lengua materna (LM)del aprendiz: «La primera causa, e incluso la única, de las dificultades y de los errores en elaprendizaje de una lengua extranjera», afirma Lee (1968, 180), «es la interferencia de la lenguamaterna del aprendiz». Esa interferencia o transferencia negativa se produce cuando las estructuras encuestión son diferentes en ambas lenguas; por el contrario, existe transferencia positiva o facilitación,cuando se parecen entre sí; en palabras de R. Lado (1957, 2): «Suponemos que el estudiante que seenfrenta con un idioma extranjero encuentra que algunos aspectos del nuevo idioma son muy fáciles,mientras que otros ofrecen gran dificultad. Aquellos rasgos que se parezcan a los de su propia lengua,le resultarán fáciles y por el contrario los que sean diferentes, le serán difíciles».
Desde un punto de vista lingüístico, este análisis se apoya en las descripciones formales que eldistribucionalismo hace de las producciones de cada lengua, y sigue los siguientes pasos: a)descripción formal de los idiomas en cuestión, b) selección de las áreas que van a ser comparadas, c)comparación de las diferencias y semejanzas, d) predicción de los posibles errores.
Desde un punto de vista psicolingüístico, esta corriente se fundamenta en el conductismo y en suteoría del aprendizaje por asociación de estímulo, respuesta, refuerzo y hábito. Según esos principios,la adquisición de la LM se desarrolla a través de la imitación de las producciones de los adultos y delrefuerzo de las respuestas positivas, que repetidas generan hábitos. Del mismo modo, el aprendizaje deuna segunda lengua (L2) consiste en crear los hábitos propios de esa nueva lengua; dado que elaprendiz de una L2 ya tiene formados los hábitos de la L1, los nuevos hábitos entrarán en conflicto conlos primeros si difieren entre sí, y, por el contrario, coadyuvarán y se facilitará el aprendizaje si esoshábitos son similares (Weinreich 1953, 1); así, cuando la L1y la L2 posean formas diferentes paraexpresar una misma función, se producirá una interferencia de la L1, como puede ocurrir, por ejemplo,en las construcciones negativas entre inglés y español o en las oraciones «tengo frío» o «tengo 20años» en ambas lenguas. La diferencia provoca dificultad, el aprendizaje previo de la L1interfiere en laL2 y todo ello genera el error.
La metodología que se deduce de estos planteamientos considera el error como algo intolerable,pues puede generar hábitos incorrectos, y propone un aprendizaje sin errores a través de la repeticiónde enunciados, que de ese modo llegarían a mecanizarse de forma correcta. Esta concepción delaprendizaje es la que subyace en los métodos audiolinguales y en su variante europea, los métodossituacionales. (Véase Brooks 1960.)

CRÍTICAS AL ANÁLISIS CONTRASTIVO
Los años setenta marcan el declive del AC y ello por varias razones:
1. Las investigaciones empíricas llevadas a cabo para revalidar la teoría demuestran que la interferencia de la L1 no explica la mayoría de los erroresde los aprendices.
2. Las aportaciones de las nuevas comentes en Lingüística, Psicolingüística ySociolingüística arrojan fuertes críticas a los planteamientos básicos del AC.
3. Los métodos de enseñanza que se apoyan en esa hipótesis no consiguen evitar los errores.
Numerosas investigaciones, tanto en los años setenta como en los ochenta, han puesto demanifiesto que los errores debidos a interferencias de la LM alcanzan como máximo un promedio del33% del total de los errores producidos por los aprendices. Entre esos trabajos, destacan los de Dulay yBurt (1974), que señalan apenas un 3% de errores de interferencia, 85% de «desarrollo» -o sea, de losque coinciden con los de la adquisición en la LM-, y 12% de errores «específicos», propios de losaprendices, pero que no reflejan influencias de su L1. En otras investigaciones la proporción de errorespor interferencia sube hasta un promedio de un 33% (destaco entre ellas la de Flick (1980), realizadacon hispanohablantes adultos, aprendices de inglés, en la que se observa un porcentaje deinterferencias de un 31%). Las diferencias de esos porcentajes en relación con los de Dulay y Burt sedeben presumiblemente a la diferencia de edad, ya que en estos últimos el estudio se realiza con niños.(Véase Ellis 1985, 57 y 29.)
Por otro lado, con frecuencia es difícil determinar la causa de un error, pues incluso en casos enque parece evidente la interferencia, no se excluye la hipergeneralización de un paradigma de la lenguameta e incluso se puede rastrear el mismo error en la adquisición de la LM. Félix (1980) señala cómola omisión del pronombre sujeto en inglés, que se ha considerado como interferencia en el caso deaprendices españoles, ocurre también en la adquisición de la LM. La preposición «en», en una frasecomo «nos fuimos en Francia», parece un caso evidente de interferencia en un aprendiz francés, y sinembargo nosotros tenemos recogido «se yeron en donde tenían que ir» en la adquisición del españollengua materna, donde hasta los cinco años es fácil encontrar un uso también idiosincrásico de laspreposiciones (Fernández 1980, 25).
De estos estudios sobre las producciones de aprendices, también se desprende una crítica clara ala ecuación contrastiva de que a mayor diferencia entre las lenguas, mayor dificultad y por tanto mayornúmero de errores por interferencia1; aparte de que el concepto de diferencia es lingüístico y el dedificultad psicológico, se ha demostrado que la interferencia se produce con más frecuencia entreaquellas lenguas y entre aquellas estructuras lingüísticas que el aprendiz siente como más próximas yno al contrario2.
Desde un punto de vista teórico, la crítica a las tesis contrastivas procede de las nuevascorrientes lingüísticas -el generativismo- y de las nuevas hipótesis sobre la adquisición del lenguaje, enclara oposición a los planteamientos conductistas. La crítica de Chomsky (1959) a Skinner sintetizaesta postura: la realización de los experimentos llevados a cabo con animales en el laboratorio, no esextrapolable al comportamiento verbal del ser humano. El hombre nace con una predisposición innatapara adquirir el lenguaje y está dotado de un mecanismo que contiene la «Gramática Universal» y quele posibilita generar la gramática de una lengua dada, a partir de los datos lingüísticos a los que está
1 Algunos estudios contrastivos escapan a esta predicción tan cerrada, proponiendo una jerarquía de
dificultad; véase Stockwel, Bowen y Martín (1965), para el contraste español-inglés.2 En esta misma investigación hemos podido comprobar reiteradamente que la interferencia se verifica
preferentemente cuando los paradigmas de la lengua meta permiten una estructura semejante a la de laLM, con lo que se produce, según nuestra versión, además de interferencia, hipergeneralización a partirde la L2; véase, por ejemplo, el apartado dedicado a la "Formación de palabras" en el capítulo 4. Lamisma conclusión se encuentra en numerosos estudios: véase Buteau 1970, Wode 1976, 1-31 y Jackson1981.

expuesto. El proceso de adquisición se verifica a través de la formación de hipótesis que se iránreestructurando dinámicamente hasta alcanzar el sistema completo de la lengua. Se acentúa, así pues,el papel activo del niño en la construcción de su propia lengua, ya que es capaz de generar frases queno había oído nunca antes. El aprendizaje por repetición y formación de hábitos queda, por tanto,relegado, y al aplicar toda esta teoría al aprendizaje de segundas lenguas, la noción de interferenciapierde el papel primordial que le otorgaba el AC.
Otra de las críticas teóricas que se desprende, tanto de la Lingüística, como de la Sociolingüísticay de la Pragmática, se dirige al mismo método de AC, que se limitaba a la comparación de lascaracterísticas formales de pares de oraciones de superficie, sin tener en cuenta, por otro lado, sufunción comunicativa, ni los contextos y registros en que éstas ocurrían. Justamente estas objecionesson, en parte, las que han promovido un resurgimiento del AC, que se intenta, ahora, desde categoríasuniversales, o sea pertenecientes a todas las lenguas, y también desde un punto de vista pragmático,comparando cómo se realizan determinadas funciones comunicativas en las diversas lenguas3.
ANÁLISIS DE ERRORES
La preocupación por identificar e intentar remediar los errores de los estudiantes es una constantedidáctica casi connatural al profesor de lenguas. Sin embargo, el AE, como corriente de investigación ala que nos referimos ahora, cambia la visión del 'error' que tanto estudiantes como profesores hemostenido tradicionalmente. Esta corriente, en un primer momento, se acerca a lo que se ha llamado laversión moderada del AC (Wardaugh 1970, Strevens 1971), que no intentaba, ya, predecir todos loserrores posibles, a partir de la comparación de la L1 y de la L2, como ocurría en la versión fuerte, sinoapenas identificar qué errores eran resultado de esa interferencia.
El método de análisis y el papel del error es, sin embargo, desde el principio, diferente; en cuantoal método, en el AE no se parte de la comparación de las dos lenguas en cuestión, como en el AC, sinode las producciones reales de los aprendices; esto permite, además, estudiar lenguas maternas nodescritas o desconocidas por los investigadores, así como a públicos plurilingües, como es el caso denumerosos países africanos (Houis 1971, V y VI). A partir de esas producciones se siguen lossiguientes pasos (Corder 1967, ed. 1981,14-26):
1. Identificación de los errores en su contexto.2. Clasificación y descripción.3. Explicación, buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas y las fuentes de cada
error: en este punto entra la posible interferencia de la LM, como una estrategia más.4. Si el análisis tiene pretensiones didácticas, se evalúa la gravedad del error y se busca la
posible terapia.
El cambio, o mejor, la revolución más importante de esta corriente es, sobre todo, la nuevaconcepción de los errores, que se valoran ahora, además de como paso obligado para llegar aapropiarse de la lengua, como índices del proceso que sigue el aprendiz en ese camino; proceso ycamino que constituyen una de las grandes cuestiones sobre las que giran las investigaciones sobre elaprendizaje en general y el de las lenguas en particular.
3 La atención al tema de los «universales lingüísticos» retoma el contraste entre las lenguas desde una
nueva perspectiva. Se introduce el concepto de «marcado» para los elementos menos universales en laslenguas —«marcado tipológico» en la terminología de Eckman (1977), Gass (1979) y Hyltenstam (1982), oelementos de las gramáticas periféricas en la línea de Chomsky (1981)—, frente a «no marcado», queestá presente en la mayoría de las lenguas y por tanto podría considerarse como «universal lingüístico» operteneciente a la gramática universal, en la doble versión apuntada. Kellermann (1983) además añade elconcepto de «marca-0 psicológico», que se refiere a la dificultad percibida por el aprendiz. Lo «nomarcado» resultaría siempre mas fácil de adquirir. Véase Gass y Selinker (ed.) 1983. (Véase 1.2.)

La fundamentación psicolingüística de estos planteamientos deriva de la aplicación a laadquisición de la L2, de las investigaciones realizadas sobre la LM, a partir, sobre todo, de los trabajosde N. Chomsky (1965). Esta adquisición se piensa como un proceso creativo del niño, como la puestaen marcha de un mecanismo interno capaz de construir la gramática de una lengua dada, a partir de losdatos a los que está expuesto; del mismo modo, se prevé un proceso similar en la adquisición de unaL2, otorgando al aprendiz un papel también activo en ese proceso. Se desconoce de qué naturaleza esel «organizador cognitivo» (Dulay y Burt 1974) o mecanismo interno que actúa como motor enrelación a la L2; según Selinker (1972) se utilizaría, o el mismo mecanismo específico que actuó en laL1 -que había permanecido latente y que se activaría para la adquisición de una L2-, u otra «estructurapsicológica latente». En cualquier caso, se postula «que algunas de las estrategias adoptadas por elaprendiz de una lengua extranjera pueden ser substancialmente las mismas que permiten la adquisiciónde la primera lengua» (Corder 1967, ed. 1981,7). De ese modo, así como no se consideran erróneasfrases como «coche nene» en un niño de dos años, sino producción normal de determinados estadiosdel desarrollo, así las producciones 'incorrectas' del aprendiz de una L2 serían marcas, también, de losdiferentes estadios del proceso de apropiación de la lengua.
Tanto desde un punto de vista teórico, en el planteamiento de las investigaciones, como desde elaplicado, en las orientaciones metodológicas (Vázquez 1987, Fernández 1989), esta nueva concepcióndel error es clave en el campo de la adquisición-aprendizaje de la lengua. Desde el artículo, casifundacional, de S. Pit Corder de 1967 sobre el significado de los errores de los aprendices, se vieneinvestigando fecundamente en esta línea, abordando cada vez más, no sólo las realizaciones erróneas,sino toda la producción de los aprendices, para obtener un cuadro más completo de los estadios por losque se pasa en el aprendizaje de un idioma. (Véanse entre otros: Doca 1981, George 1972, Lococo1975, Porquier 1975, Vázquez 1989, las antologías editadas por Nickel 1978, Richards 1974, Svartvik1973, y las bibliografías de Palmberg 1980, Valdman 1975.) Se llega así al concepto de IL quedesarrollaremos a continuación.
Desde el punto de vista didáctico, la valoración del error como paso obligado en el aprendizaje haconllevado la pérdida de miedo al error y la no consideración de éste «como un pecado», en laexpresión de Brooks (1960). Los enfoques comunicativos de la enseñanza de lenguas han recogidoesta actitud, incitando al aprendiz a ensayar aun con escasos recursos y evaluando progresivamente loserrores, sin pretender que estos hayan desaparecido en los primeros estadios. Por otro lado, las técnicasde superación del error que se inspiran en el AE tienen en cuenta la toma de conciencia por parte delaprendiz de sus propias estrategias y la interacción discursiva, que solicita la reestructuración de losenunciados distorsionantes. (Véase una revisión de estas aplicaciones a la didáctica en Besse yPorquier 1984, 211-215.)
INTERLENGUA
De la asunción de los errores como índices de los estadios por los que el aprendiz atraviesa en elcamino de apropiación de la lengua meta, se pasa al concepto de «interlengua» (IL), como el sistemapropio de cada uno de esos estadios. El análisis de la IL nace apoyándose en el análisis de errores, peropronto alarga su campo de observación, ya que en ese «sistema aproximado» existen estructurasdiferentes a las de la lengua meta -las formas «erróneas»-, pero también se producen muchasestructuras correctas de acuerdo con la norma de la nueva lengua.
Esa «lengua propia del aprendiz» se conoce generalmente con el nombre de «interlengua»,término que ha generalizado Selinker (1972), pero ha recibido también otras denominaciones:«competencia transitoria» (Corder 1967), «dialecto idiosincrásico» (Corder 1971), «sistemaaproximado» (Nemser 1971), «sistema intermediario» (Porquier 1975). En esa diversidadterminológica se identifican fácilmente tres paradigmas (Frauenfelder et al. 1980):
1. La idea de sistema: competencia, lengua, dialecto, sistema.2. La idea de evolución: transitorio, aproximado, intermediario; inter-.3. La idea de especificidad: idiosincrásico, del aprendiz.

Con los términos «lengua» y «sistema» (interlengua y sistema aproximado, intermediario) sealude a la entidad abstracta y organizada que se desprende de las producciones de los aprendices dela lengua. Con el de «competencia» se le atribuyen al aprendiz intuiciones sobre la gramaticalidad desu lengua. La noción de «dialecto» define la relación que guarda la lengua del aprendiz con la lenguameta: «Dado que un buen número de frases de la lengua del aprendiz son isomorfas con ciertas frasesde la lengua meta y dado que se debe dar la misma interpretación a esos pares de frases, al menosciertas reglas gracias a las cuales se describe la lengua del aprendiz serán idénticas a las que sonnecesarias para describir la lengua meta. La lengua del aprendiz es así un dialecto en la acepciónlingüística del término» (Corder 1971a, ed. 1981,14).
La idea de evolución es literal en el atributo «transitorio». «Aproximados» son para Nemser losestadios sucesivos que se sustituyen unos a otros en el camino hacia la lengua meta. En el prefijo«ínter-» se refleja la misma idea del estadio entre la L1 y la L2. Estos sistemas son además«idiosincrásicos», propios del aprendiz de una lengua, con reglas iguales a las de la lengua meta, perocon otras específicas que no pertenecen ni a la L1 ni a la L2.
En resumen, la IL constituye una etapa obligatoria en el aprendizaje y se definiría como un«sistema lingüístico interiorizado, que evoluciona tornándose cada vez más complejo, y sobre el cualel aprendiz posee intuiciones. Este sistema es diferente del de la LM (aunque se encuentren en élalgunas huellas) y del de la lengua meta; tampoco puede ser considerado como una mezcla de uno yotro, ya que contiene reglas que le son propias: cada aprendiz (o grupo de aprendices) posee, en unestadio dado de su aprendizaje, un sistema específico» (Frauenfelder et al. 1980, 46). Con algunasmatizaciones, los teóricos coinciden en otorgar a la IL dos características aparentementecontradictorias: la sistematicidad y la variabilidad. Como toda lengua, la IL es también sistemática y sepuede detectar en ella un conjunto coherente de reglas de carácter lingüístico y sociolingüístico que, enparte, coinciden con las de la lengua meta y en parte no. Las investigaciones en IL demuestran que, encada estadio, las producciones de los aprendices obedecen a unos mecanismos e hipótesis sistemáticas(por ejemplo, en un primer estadio son constantes los mecanismos que llevan a la omisión de marcasmorfológicas redundantes o a la hipergeneralización de paradigmas). Con todo, esta sistematicidad esvariable, tanto porque las hipótesis se van reestructurando progresivamente, para dar paso a otra etapa-variabilidad sistemática-, en la línea de Labov, como por las fluctuaciones propias de cada etapa -va-riación libre-. Dickerson (1975) llega a considerar la IL como un «sistema de reglas variables».
Esta característica de las ILs -la variabilidad, sobre todo la variación libre es objeto de numerososintentos de explicación y de análisis (Andersen 1979, Tarone 1983, 1988, Ellis 1985, 1987). Una de lasrazones que se abogan para explicar la variabilidad es el estilo utilizado (Tarone 1983); en función deese estilo, más o menos cuidado, se podría encontrar un grado alto de variabilidad dentro de unamisma etapa.
En el estilo cuidado aparecerían formas nuevas, que sin embargo todavía no han pasado al estilovernacular, pero que, como sugiere Ellis (1985), actuarían como impulso para el desarrollo. Lavariación libre se puede explicar también, no sólo por el estilo4, sino por la situación: es posible quelas primeras veces que aparece una estructura nueva esté relacionada con un contexto muydeterminado y sólo aparezca en ese contexto hasta que se llegue a captar su funcionalidad en otrassituaciones. Se trata de una inestabilidad no aleatoria, sino que obedece a las inducciones de reglas,contrastes y reestructuraciones sucesivas que marcan el camino hacia la lengua meta. Estainestabilidad desaparece en las ILs fosilizadas, como las propias de los grupos cerrados de inmigranteso las de aquellas personas que, según Schumann (1978), no cubren las funciones expresiva y deintegración de la lengua y se detienen en la comunicativa.
4 Remitimos a nuestras conclusiones, que recogen el diferente comportamiento del grupo japonés y árabe al
pasar de una tarea centrada en el contenido -más espontánea- a otra más centrada en la forma; en losdos grupos se produce variabilidad, pero en sentido inverso: en el grupo japonés aparecen más formasnuevas en la tarea que requiere más atención para la forma y en el grupo árabe en la tarea centrada en elcontenido. Por otro lado, queremos señalar que la aparente regresión en el nivel intermedio, no es tal, yaque los aprendices arriesgan más al utilizar las estructuras conocidas en nuevos contextos en los que nosiempre lo permite la lengua meta.

Investigaciones sobre Interlengua
Las descripciones de la IL se inician con el análisis de errores, y se extienden después a lasdescripciones de los no errores, pues todo ello junto integra la lengua del aprendiz; nacen con unapreocupación didáctica y se abren, después, a la investigación de la adquisición de las lenguas,afiliándose a modelos lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos diversos, para incorporar másrecientemente los análisis de la interacción comunicativa y la dimensión pragmática de la lengua.
Los primeros trabajos sobre adquisición se interesan sobre todo por conocer si existe un ordendeterminado, independientemente de la LM, y para ello se centran preferentemente en microsistemasdeterminados (casi siempre gramaticales); tratan de comprobar, además, si existe una secuenciauniversal, independientemente de la LM de la que se proceda, y si esta secuencia es análoga a la que severifica en la adquisición de la LM. Entre los trabajos de carácter sincrónico, son clásicos los de Dulayy Burt (1973 y 1974) sobre la adquisición de once «marcadores» ingleses por un grupo de niños his-panohablantes y otro de lengua materna china; en esos trabajos se llega a la conclusión de que existeun orden de adquisición y de que ese orden es el mismo en ambos grupos, por lo que se podría deducirla existencia de una «secuencia natural» en la adquisición de la lengua; se constata, además, quepodrían existir mecanismos cognitivos universales que tendrían más importancia en esa nuevaadquisición que las lenguas maternas de los aprendices. Estos estudios son revalidados por Bailey(1974) y Krashen (1978), y matizados por Larsen-Freeman (1975), que prueba que el orden varía enfunción del tipo de tarea que se proponga y que puede estar influenciado por el input. Sin embargo,otros trabajos de carácter longitudinal, llevados a cabo sobre casos individuales (Hakuta 1974 yRosansky 1976) verifican que la producción correcta no determina el orden de adquisición (según elmétodo de Dulay y Burt), ya que el aprendiz usa al principio «modelos prefabricados» correctos quetodavía no están interiorizados, afirmación que contradice el trabajo de Huebner (1980), presentandorutinas incorrectas que evolucionan progresivamente.
Otros estudios pretenden explicar cómo se procesa el lenguaje que se adquiere, para lo querealizan análisis de las secuencias de desarrollo que llevan a la adquisición de una estructuradeterminada, comparándolas en algunos casos con las secuencias en la adquisición de la LM; entreotros citamos los estudios sobre la negación (véase el repaso de Schumann 1979), la interrogación(Ravem 1970, Cazden et al. 1975, Wode 1978), las oraciones de relativo (Shachter 1974, Schumann1980, Gass 1980, Liceras 1983), el orden de palabras en alemán (Clahsen 1980, Clahsen et al. 1983),los pronombres (Berretta 1985, Bini 1991); para el español, la frase verbal española (Dato 1971), elsubjuntivo (Terrel et al. 1987), «ser» y «estar» (Van Patten 1987), los tiempos del pasado (Fernández1988). (Me remito a la bibliografía para un repaso más amplio de estos trabajos.)
Otros tipos de investigaciones se han centrado en el mismo proceso de adquisición, explorando lasestrategias de aprendizaje y las estrategias de comunicación. (Véase 1.4.)
Los acercamientos a la IL son múltiples y las perspectivas muy amplias, ya que quedan muchosaspectos por cubrir y ratificar, no sólo en relación a las diferentes lenguas naturales, sino también en loque se refiere a los planteamientos generales sobre la misma IL y a parcelas muy importantes de ellacomo el léxico, el discurso, la competencia de comunicación y las variables pragmáticas. Lasdiferentes líneas de investigación sobre la lengua del aprendiz han arrojado hasta ahora mucha luz y,aunque a veces se trate de estudios muy puntuales, sobre pocos sujetos y sobre determinadosmorfemas, en conjunto se van complementando unos a otros para ofrecer un amplio acercamiento altema.
En cuanto al AE, la crítica más consistente es la de que no llega a definir toda la IL sino sólo losaspectos más idiosincrásicos, los errores. En nuestra investigación, en la pretensión de acercarnos mása toda la IL, hemos realizado, antes del análisis de errores, una descripción de todas las estructuraslingüísticas utilizadas por los aprendices, lo cual nos sirve además como dato objetivo para valorar losporcentajes de formas correctas frente a las incorrectas, y explorar también las estructuras que se hanrehuido como estrategia de escape.

1.2. PAPEL DE LA LENGUA MATERNA Y SECUENCIA UNIVERSAL DEAPRENDIZAJE
Aunque a primera vista los dos elementos del título que acabamos de plantear parecenantagónicos, la investigación actual sobre el tema muestra que la acción conjunta de esos dos factoreses posible. En efecto, si la LM tiene un papel activo en el aprendizaje de la L2, parecería que lasecuencia de ese aprendizaje vendría determinada por las características específicas de cada lengua, ypor lo tanto difícilmente se podría hablar de «ruta universal». Con todo, la existencia de una secuencianatural, independientemente de la LM del aprendiz, ha sido verificada en numerosas investigaciones,lo cual implica un orden y ritmo universal dentro de cada etapa (véase apartado anterior). Esta cuestiónsale al encuentro de la problemática de nuestra investigación, que analiza las producciones de cuatroGLM no sólo distintos, sino incluso distantes (alemán, japonés, árabe y francés) y pretende mostrarqué errores y cuándo se producen en todos o en cada uno de los cuatro GLM.
Como recordábamos en el apartado anterior, durante los años cincuenta, el AC, apoyado en elconductismo, acentuaba tanto la influencia de la LM en el aprendizaje de una L2, que preveía comoproceso central el de la transferencia de los hábitos de la L1 sobre la L2; de acuerdo con ello, elaprendizaje se facilitaría si las estructuras entre ambas lenguas eran semejantes y se dificultaría conuna inhibición proactiva en el caso contrario. Los errores, como veíamos, serían debidos siempre, ofundamentalmente, a la interferencia de los hábitos de la LM.
Con los años sesenta cambia el panorama, debido al desarrollo de las teorías sobre la adquisiciónde la lengua de inspiración chomskiana. Al aplicar esta nueva concepción a la adquisición de las L2, sepone también el acento en el proceso interno, en la capacidad «creativa» del aprendiz, que a partir deun «organizador cognitivo» -el equivalente del «mecanismo de adquisición» de la LM- es capaz deconstruir la gramática de la nueva lengua a la que está expuesto. Este «organizador» es tambiénuniversal, y aunque se discute su naturaleza lingüística, sí respondería a unos mecanismos universales.La influencia que se le otorga, ahora, a la LM se relega, posiblemente por reacción al conductismo, ylos estudios empíricos sobre IL demuestran el bajo porcentaje de errores debidos a la interferencia,frente a los llamados errores de desarrollo. (Véase supra, en Críticas al A.C.). Incluso, comodemuestran otra serie de investigaciones (Lococo 1975, Natalicio y Natalicio 1971, Hernández-Chávezen Dulay et al. 1985,152), en ocasiones los errores no se habrían producido si el aprendiz hubieratransferido las reglas de la LM, como por ejemplo, el caso que cita Hernández-Chávez de un aprendizhispano- hablante, que en la primera fase de la adquisición del inglés omite las desinencias plurales/-s/, /es/, cuando en español forma regularmente esos plurales.
Con todo, desterrar la LM del papel central -y casi siempre negativo- que le había otorgado el AC,no significa negar su valor. En el mismo AE y en los estudios de IL, se plantea ya la interferencia de laLM como una de las estrategias de aprendizaje, como uno de los mecanismos que forman parte de laestructura psicológica que actúa como motor en la adquisición de segundas lenguas. Recordamos queel concepto de «estrategia» es incompatible con la teoría conductista, por lo que tiene de actividadinterna y no observable directamente; sin embargo, la noción de interferencia, proveniente de esacorriente, pasa a la teoría mentalista como uno de los procesos de generación de hipótesis sobre lanueva lengua.
En esta nueva visión, la interferencia no sólo puede ser la causa de determinados errores (yahemos visto que con un promedio máximo de un 33%), sino que puede originar otra estrategia, que esla huida de la estructura en conflicto. Schachter (1974), por ejemplo, al analizar las oraciones derelativo, encuentra que los chinos y japoneses cometen menos errores que los árabes y persas, a pesarde que éstos poseen un sistema de oraciones de relativo semejante al de la lengua meta, el inglés, alcontrario de lo que ocurre en la LM de los otros dos grupos (las oraciones de relativo en chino y ja-ponés pueden preceder al sustantivo al que se refieren); sin embargo, se observa también que laproducción de oraciones de relativo es mucho más baja en los grupos chino y japonés, lo queevidenciaría que estos aprendices han evitado en parte el uso de estas estructuras, o tardan más tiempoen adquirirlas5. (Véase también Berkau 1974 y Kleinmann 1978.)
5 Confróntese con los resultados de mi investigación, en el apartado sobré oraciones adjetivas (5.10.2.) y en
la nota 3.

Otra vertiente de esta interferencia es el uso como estrategia comunicativa, que hace elprincipiante cuando se ve obligado a comunicarse pronto en la lengua meta y suple sus deficienciascon «préstamos» de la LM. Esta interferencia, o «intersección» según lo redenomina Corder, es unamanifestación de un proceso psicológico general que se sirve de los conocimientos existentes parafacilitar el nuevo aprendizaje, como subrayan McLaughlin (1978) y Taylor (1975).
Una perspectiva muy fecunda con relación al papel de la L1 es la que se ha desarrollado a partirde la teoría de los universales lingüísticos (Chomsky 1981). Chomsky considera la «gramáticauniversal» (GU) como un elemento innato que posibilita la adquisición de las lenguas, fijando losparámetros que corresponden a cada gramática concreta. Con relación a las segundas lenguas, dadoque los parámetros ya están fijados por la L1, se plantea el papel de ésta con respecto a la gramáticauniversal. Algunas respuestas posibles son las siguientes (Liceras 1986):
1. La L1 no juega ningún papel. Los principios de la GU quedan intactos, lo que implica que elaprendiz de una L2 tiene acceso directo a la GU, igual que el niño que aprende su lenguamaterna.
2. La L1 juega un papel mediador, de forma que el acceso a la GU está mediatizado por losparámetros ya fijados en el caso de la L1, aunque esa mediación puede verificarse en algunoscasos y en otros no y puede tomar distintas formas.
3. La L1 es el único punto de referencia para el aprendizaje de la L2, porque los principios de laGU se han diluido en el proceso de fijación de los parámetros de la lengua materna.
Algunos investigadores como Cook (1985) asumen la primera alternativa, ya que consideranque la GU permanece activa, y que en el aprendizaje de las L2 rigen los mismos principios que en elde la L1. Liceras (1986) se manifiesta claramente partidaria de la segunda opción: «Nuestraexperiencia de investigación y aprendizaje nos lleva a tomar partido por la segunda alternativa. Esdecir, que según nuestro planteamiento, la GU no queda intacta tras el aprendizaje de la L1. Losprincipios que intervienen en la formación de parámetros quedan grabados y los que no intervienenpierden potencial». Esta autora, en su análisis de las oraciones de relativo especificativas deanglófonos que aprenden español, prueba que la obligatoriedad de «que» no se fija como parámetrounívoco en la gramática no nativa, lo cual va a generar un área de permeabilidad permanente; por otrolado, verifica que los elementos idiosincrásicos de la L1 no entran a formar parte de la gramática nonativa de estos aprendices, pero que cuando se puede producir variabilidad de intuiciones en cuanto ala falta de consistencia en el uso de una regla de la L2, los aprendices eligen la versión que existetambién en la lengua materna.
En esta fijación de parámetros puede entrar, aunque no necesariamente, el concepto de lo «nomarcado» y lo «marcado», como aquello que pertenece a la gramática nuclear o a la periféricarespectivamente, o, desde el punto de vista del «marcado tipológico», lo que está presente en lamayoría de las lenguas y podría ser un universal lingüístico -no marcado-, frente a lo que es menosfrecuente -marcado-. Las opciones «marcadas» o las más marcadas de la L2 serían más difíciles deincorporar, y por el contrario, las «no marcadas» se adquirirían antes y producirían menos errores(Eckmann 1977 y Gass 1979). La teoría de lo marcado intenta explicar, en esta referencia a los uni-versales, por qué algunas diferencias ente la LM y la lengua meta suponen más dificultad que otras yen qué casos es más previsible la interferencia. Según Hyltenstam (1982), al comparar las formas de laL1y la L2, esa interferencia se produciría preferiblemente en los casos en que los parámetros son «nomarcados» en la L1 y «marcados» en la L2; sin embargo sería bastante improbable en los casos en queson «marcados» en la L1 y «no marcados» o «marcados» en la L2.
De acuerdo, pues, con todos los estudios citados sobre IL, gramática universal y universaleslingüísticos, se deduce que la L1 tiene un papel activo en la adquisición de la L2, ya sea: 1. comoconocimiento preexistente al que se acude «estratégicamente» en la comunicación, 2. como fuente deuna interferencia, también estratégica, integrada en los mismos procesos de «construcción creativa» dela lengua, 3. como mediadora entre la L2 y la gramática universal, o 4. integrada en el marco de losuniversales lingüísticos. En todos estos casos se puede hablar de un papel activo y positivo de laL1(aunque no excluimos la interferencia negativa, la que puede retrasar o fosilizar el aprendizaje).

Estas conclusiones se refieren al «cómo» actúa la L1 en la adquisición de la L2. A continuación,nos vamos a referir a las situaciones y estructuras lingüísticas más permeables a esa influencia.
Aunque a veces es difícil decidir la fuente de un error, pues con frecuencia entran en juego variosfactores, todos los análisis de errores están de acuerdo en que el campo privilegiado de la interferenciaes la fonología. Hatch (1983) concluye que en el campo de la fonología y de la morfología, los erroresse deben tanto a la interferencia como a otros factores «naturales» (errores de desarrollo), mientras queen la sintaxis y en el discurso predominarían los factores naturales. Con relación a la fonología, es evi-dente la influencia de la L1, sobre todo en los adultos; parece ser que en este campo la elaboración delnuevo sistema fonológico se realiza a partir del de la LM, aunque todavía las investigaciones no hanaclarado cómo se realiza ese proceso.
Con relación a las situaciones en que los errores interlinguales aparecen con más frecuencia, seseñalan (Dulay, Burt, Krashen 1985, 156-162) aquellas en que se solicita del aprendiz unacomunicación prematura, como en el caso del turista que pide una información, o del profesional quedebe comunicarse enseguida con sus colegas; está demostrado que los niños guardan una etapa desilencio antes de utilizar activamente la nueva lengua, lo que les llevaría a producir menos erroresinterlinguales. En relación con las situaciones de aprendizaje, parece que los contextos limitados enrelación a la L2 (por ejemplo, los cursos de dos horas semanales en el país de la L1) provocaríantambién más interferencias que aquellos en los que la L2 es el vehículo de socialización. En relacióncon el tipo de tarea que se realiza, se ha comprobado que son las traducciones el tipo de producciónque atrae más los errores interlinguales, ya que se aumenta artificialmente el recurso a las estructurasde la L1, lo que no ocurre en la comunicación natural.
En resumen, después del AC, que atribuía las dificultades y los errores del aprendiz de L2 a latransferencia negativa de los hábitos de la LM, los estudios posteriores han puesto de relieve laconstrucción creativa de la L2 por parte del aprendiz. En ese proceso, el recurso al sistema de laL1sería una estrategia más, pero no la única, como lo demuestra el hecho de que sólo una partepequeña de los errores se pueda explicar por interferencia de la LM; los estudios que investigan elorden de adquisición de una lengua dada, llegan además a la conclusión de que hay una secuenciauniversal, independientemente de la L1de la que se parta. Parece que existe, pues, un proceso universal(secuencia y estrategias), lo cual no excluye el importante papel de la LM, ya sea como conocimientoprevio que facilita acceder al nuevo sistema, o como mediador entre la «gramática universal» y la L2.
1.3. LOS ERRORES
CONCEPTO DE «ERROR»
Toda nuestra investigación gira en torno a los errores y a los no errores y sin embargo el mismoconcepto de «error» induce a error, valga la redundancia intencionada. En términos generales, seconsidera error a toda transgresión involuntaria de la «norma» establecida en una comunidad dada. Lanorma tampoco es un concepto unívoco y volveremos sobre él, pero cabe preguntarse si esa definiciónde error es rigurosamente aplicable a las desviaciones del aprendiz de una lengua.
Desde la perspectiva en la que nos hemos situado de «interlengua», «dialecto idiosincrásico» o«competencia transitoria», las producciones de los aprendices, tanto de la LM como de una LE,funcionan de acuerdo con sus propias reglas y por tanto es desde ahí, desde donde deben ser evaluadasy no desde la norma de la lengua meta. En relación al lenguaje infantil, este concepto está asumido yno se piensa de un niño de tres años que habla mal cuando ya ha interiorizado, por ejemplo, elparadigma de los verbos y regulariza las formas irregulares; por el contrario, ese tipo de produccionesse consideran «normales» en esa etapa de la adquisición de la lengua. El aprendiz de una L2 pasa,necesariamente también, por una serie de etapas y en cada etapa, también, son «normales»producciones idiosincrásicas que no se adecúan todavía a las de la lengua meta. Por tanto, desde esaperspectiva, no sería riguroso hablar de «errores», a no ser que se amplíe o se matice la definición quedábamos al principio.

«The significance of learners' errors» es el título del ya citado artículo de Corder (1967), que vinoa matizar ese concepto y a señalar, al menos en la teoría, un cambio en su valoración:
«Estos errores tienen un triple significado. Primero para el profesor: si éste emprende un análisissistemático, los errores le indicarán dónde ha llegado el estudiante en relación con el objetivopropuesto y lo que le queda por alcanzar. Segundo, proporcionan al investigador indicacionessobre cómo se aprende o se adquiere una lengua, sobre las estrategias y procesos utilizados por elaprendiz en su descubrimiento progresivo de la lengua. Y por último (y en algún sentido lo másimportante) son indispensables para el aprendiz, pues se puede considerar el error como unprocedimiento utilizado por quien aprende para aprender, una forma de verificar sus hipótesissobre el funcionamiento de la lengua que aprende. Hacer errores es por tanto una estrategia queemplean los niños en la adquisición de su L1 y del mismo modo los aprendices de una lenguaextranjera» (Ed. 1981,11).
Por tanto, desde la misma IL, habría que hablar de producciones idiosincrásicas, reveladoras delproceso de adquisición de la lengua. Con todo, dado que el AE tiene una fuerte vertiente didáctica yque, desde esa perspectiva, el logro se halla en la corrección, de acuerdo con la lengua meta, el término«error» sigue vigente, aunque con una valoración positiva, no como algo desterrable, sino como unmecanismo activo y necesario en el proceso de aprendizaje.
Decíamos que ese cambio en la valoración del error se produjo al menos en el plano de la teoría,porque es más dudoso que llegase al aula y alcanzase al profesor y, sobre todo, al alumno. Lasolidaridad léxica «cometer errores» es ilustrativa de la connotación casi delictiva que conlleva eseconcepto. Los errores, para quien aprende una lengua, siguen suponiendo una limitación, que en elcaso de aprendices adultos conlleva, en muchos casos, un recorte de la comunicación y por tanto unabarrera para progresar. En este caso, la diferente personalidad de los alumnos, incluso lascaracterísticas de determinados grupos, hacen variar la actitud frente al error: de miedo, o de respeto, opor el contrario de total autotolerancia. Para el profesor, los errores son su campo de batalla; tanto queen esa guerra se puede olvidar de todo lo demás, sobre todo del desarrollo de la comunicación y de laposibilidad de que el aprendiz reestructure en ese momento sus hipótesis; en el afán de corregir,muchas veces se interrumpe constantemente la comunicación, sin conseguir el objetivo, ya que esacorrección, se ha probado, es absolutamente ineficaz (Hendrickson 1979, Chaudron 1977). Siprofesores y alumnos estuviéramos convencidos de que los errores no sólo son ineludibles, sinotambién necesarios, se evitarían muchas inhibiciones, facilitando así la superación del error, y seganaría tiempo para crear las condiciones favorables donde pudiera desarrollarse la lengua (Fernández1988b).
ERROR, FALTA, EQUIVOCACIÓN
Esos lexemas y otros como «fallos», «lapsos», «problemas», «descuidos», los utilizamos ennuestra investigación como parasinónimos, con pequeños matices diferenciales en una escala que vadesde «descuidos» u «olvidos», como errores esporádicos que pueden ocurrir en la producción decualquier hablante, nativo o extranjero, a «errores», que serían los que se presentan de una forma mássistemática. Corder aboga por la distinción entre «errores sistemáticos», que son los que reflejan lacompetencia transitoria, y «errores de producción», que serían «no sistemáticos»; para los primeros,guarda el término «error» y para los segundos el de «falta» (mistake). En la práctica, como reconocenla mayoría de los investigadores y el mismo Corder, es difícil esa distinción, y sólo estamos encondiciones de valorar cuáles son los errores de competencia y cuáles los de realización, al final de unamplio análisis de errores.

NORMA
Se suele distinguir entre dos conceptos de norma: 1. norma prescriptiva o sistema de reglas quedefinen lo que se debe elegir entre los usos de una lengua determinada, si se quiere estar de acuerdocon cierto ideal estético y sociocultural, y 2. norma descriptiva, «social», la propiamente lingüística,que se refiere a todo lo que es «normal», lo que está sancionado como uso común y corriente en unacomunidad dada. (Véase Coseriu 1967, Francois 1975.) La norma prescriptiva debe estar atenta a loque es «normal» en la comunidad y adecuar a ella sus prescripciones, a no ser que por cuestionesideológicas o políticas interese mantener una norma más o menos fija a pesar de la diversidad derealizaciones. (La RAE se ha caracterizado siempre por su carácter progresista o progresivo, atenta a loque es común y normal en la comunidad hispanohablante)
Es un hecho admitido la variabilidad de realizaciones de la lengua, tanto diatópicas, comodiastráticas y diafásicas, variabilidad, además, dinámica desde un punto de vista diacrónico. De ello sededuce que la «norma» o las «normas» varían y que en ese proceso, una misma función lingüísticapuede estar desempeñada por realizaciones distintas, todas «normales» o más o menos «normales»,incluso dentro del mismo registro. Los errores, decíamos, son desviaciones de la norma, pero la normade una lengua dada, acabamos de ver, es variable y dinámica, por lo que la decisión de cuándo se pro-duce o no un error es a veces compleja. En relación a la IL, hay un porcentaje muy alto de frases quecualquier hablante nativo no dudaría en calificar como agramaticales o como inaceptables en undeterminado contexto; en otros casos, sin embargo, puede surgir la duda y se torna necesario acudir aljuicio de otros hablantes nativos y a las descripciones de las gramáticas y diccionarios en uso.
TIPOLOGÍAS DE ERRORES
La multiplicidad de errores que puede presentar un corpus de IL necesita un instrumento quefacilite su clasificación. Estas clasificaciones varían de acuerdo con el objetivo de la investigación y enmuchos casos se plantean taxonomías mixtas, adoptando como criterio base uno determinado eincluyendo dentro de ese eje algunos de los puntos que estructuran otras clasificaciones; las másusuales obedecen a los siguientes criterios (Corder 1972, ed. 1981, 35, Bantas 1980, 135-143, Dulay etal. 1982, ed. 1985, 197-258, Frei 1929, Stendahl 1973):
1. Descripción lingüística teniendo como base los subsistemas (fonología, léxico, morfosintaxis,discurso) y las categorías a las que afectan los errores.
2. Descripción de estrategias superficiales: omisión, adición, falsa elección, falsa colocación.3. Criterio pedagógico: errores colectivos, individuales, transitorios, fosilizables, fosilizados,
inducidos por la metodología.4. Explicación de los errores: ambientales e internos o de los mecanismos psicolingüísticos que
entran en juego.5. Comparativos. Entre los más utilizados se encuentran los que comparan la adquisición de una
lengua dada por un nativo y por un extranjero, lo que proporciona una distinción entre erroresevolutivos o de desarrollo, interlinguales, ambiguos y otros.
6. Efectos comunicativos. En este caso se analizan los tipos de errores que producen más omenos distorsión en la comunicación.
Mostrar ejemplos de este tipo de taxonomías excede los límites de esta introducción (Politzer yRamírez 1973, Burt y Kiparsky 1972, Doca 1981, Debyser, Houis, Rojas 1967, Dulay, Burt, Krashen1982). En el apartado 2.3., al presentar nuestra investigación, ofrecemos la tipología base de nuestroanálisis, que pertenece a las enumeradas en primer lugar, pero que es de naturaleza mixta, ya que,como explicamos en ese mismo capítulo, para cada error y para cada tipo de errores tenemos en cuentatambién las estrategias superficiales, indagamos en los mecanismos psicolingüísticos y valoramos losaspectos que incluíamos en la clasificación pedagógica. Por tanto, la clasificación de los errores porsubsistemas y por categorías lingüísticas es, en nuestro caso, la distribución básica de los errores, sobrela que se insertan después los otros aspectos señalados. En relación al criterio comunicativo, hemos

realizado una investigación complementaria -a la que aludiremos en el apartado siguiente-, que tienecomo base parte del mismo corpus que estudiamos ahora.
EVALUACIÓN DEL ERROR
El tema de la evaluación y de la corrección del error es una preocupación esencialmente didáctica.Para el profesor de lengua extranjera, la cuestión de qué corregir, cuándo y cómo es una tareacotidiana. Sabemos que corregir todo, especialmente con principiantes, es sólo una forma de intimidaral alumno; que corregir al hilo del esfuerzo comunicativo, además de ser inútil, pues no se prestaatención, sólo sirve para anular esa incipiente comunicación, y que no corregir nunca es un caos.Queda ahí abierto un campo donde las opiniones y experiencias son muy diversas, y donde el acuerdosobre los criterios para evaluar las producciones lingüísticas es con frecuencia difícil.
Los dos polos que sostienen este debate son los conceptos de «gramaticalidad» y de«aceptabilidad» que nos ha legado la Lingüística Teórica. La gramaticalidad hace referencia a laconformidad de la producción con el sistema de la lengua que se aprende. La aceptabilidad se someteal juicio del informante, que, en cada situación concreta, valora si el mensaje se entiende, es confuso,es adecuado a la situación: es, en una palabra, aceptable o no.
En la bibliografía relacionada con el tema, podemos encontrar distintos parámetros para analizarla gravedad de los errores. Desde una perspectiva comunicativa, el criterio prioritario es,evidentemente, el de la aceptabilidad. Un error será más o menos grave en la medida en que afecte almensaje y dificulte o distorsione la comunicación. Esto parece obvio, al menos en teoría, pero tambiénes verdad que no es un criterio objetivo, y tal vez no seamos los profesores ni los estudiosos del temalos árbitros más imparciales para juzgar el grado de aceptabilidad de los mensajes de nuestrosalumnos. En esta línea, S. Johansson (1973) apunta los criterios de «comprensión» y el grado de«irritación» por parte del receptor, a los que se suman los de «frecuencia» y «generalidad» de la reglaque se ve afectada. Graciela Vázquez (1987), además de a los de «ambigüedad» e «irritación», serefiere también al de «estigmatización» con relación al hablante. Nosotros nos hemos permitido añadirel de «diversión», que consideramos que puede funcionar muchas veces como distractor de lacomunicación (Fernández y Rodríguez 1989). Enkvist (1973) insiste en el criterio de aceptabilidadcontextualizada (a-ppropiateness). Desde otra perspectiva, D. Palmer (1980), sin tener en cuenta elgrado de distorsión comunicativa, considera que la gravedad del error se puede medir con losparámetros de frecuencia y de distribución (o sea, las veces que aparece el mismo error y el número dealumnos que cometen ese error).
Otros estudios apuntan, ya, a los tipos de errores que según ellos, afectan más a la comunicación.Burt y Kiparsky (1973) consideran que los errores que bloquean la comunicación son los «globales», osea, aquellos que afectan a la estructura de la oración, frente a los «locales», que sólo se refieren aalgún constituyente. Olsson (1973) divide los errores en sintácticos (deformaciones formales) ysemánticos (concernientes al sentido de la frase). Según él, serían éstos últimos los que puedenproblematizar la comunicación; al corregir los errores, propone Olsson, la preocupación debe estribar,no tanto en los aspectos formales, como en las consecuencias deformantes del sentido.
Finalmente nos referimos a otra serie de trabajos experimentales, que ofrecen un muestreo de lasreacciones de diferentes tipos de público ante este tipo de errores (Chastain 1980, Chun 1982, Vann etal. 1984). De estos trabajos se deduce que, en general, los hablantes nativos son más tolerantes que losno nativos, y los jóvenes más que los mayores; también se percibe que los errores que distorsionanmás el mensaje son los de léxico y de discurso.
En nuestra investigación nos planteamos siempre las implicaciones didácticas de todo el análisis yde cada uno de los aspectos concretos. Uno de ellos es valorar la gravedad de los errores. Ciertamenteesa gravedad estará siempre en función del nivel (inicial, medio o avanzado) y de las necesidadeslingüísticas de los aprendices; de acuerdo con ello, los criterios de frecuencia y distribución a los quealudía Palmer nos parecen didácticamente muy rentables. Pero en cualquier caso, los primeros criteriosque asumimos son los comunicativos: el logro o no de la comunicación y el mayor o menor grado dedistorsión del mensaje. Con todo, éstos no son criterios objetivos, y aunque se elaboren escalas más omenos precisas, tal vez, como apuntábamos más arriba, no seamos los profesores, ni los estudiosos del

tema, los árbitros más imparciales para dilucidar la efectividad comunicativa de los aprendices;normalmente entendemos todo o casi todo lo que intentan comunicarnos y no creemos que losestigmaticemos por un tipo de error. Por otro lado, si nos irritan, tampoco se debe posiblemente a suincipiente expresión sino a otros variados factores ocasionales.
Por todo ello, hemos llevado a cabo un estudio complementario, en la línea de los realizados paraotros idiomas, haciendo una cala entre un público nativo «no contaminado» profesionalmente, que nospudiera informar de una forma espontánea sobre la mayor o menor dificultad en la comprensión de lostextos idiosincrásicos de nuestros aprendices (Fernández y Rodríguez 1989). Las conclusiones de estetrabajo son, resumidamente, las siguientes:
• Los errores no impiden la comprensión global del mensaje, pero la comunicación resultasuperficial y, a veces, lo más personal, como la ironía o la expresión de un sentimiento, no secapta.
• Los errores más distorsionantes son los de léxico y los relacionados con la estructura de laoración (elementos omitidos o sobrantes, uso inadecuado de conectores y problemas deorden).
• No provocan ninguna confusión los errores aislados referidos al mal uso de las formasverbales (tiempo, aspecto y número), las discordancias nominales y los problemas de empleodel artículo y de las preposiciones; la ambigüedad sólo se produce, en esos casos, cuando elelemento erróneo genera una estructura próxima en español con un sentido diferente.
• Casi siempre es la conjunción de diferentes errores lo que produce una frase idiosincrásicaconfusa o ininteligible.
Estas conclusiones coinciden con las de las investigaciones que citábamos más arriba, quemostraban como errores más distorsionantes, desde un punto de vista comunicativo, los de léxico y losde organización de la oración. Estamos, también, de acuerdo con Olsson cuando afirma que lacorrección comunicativa debe atender a la deformación del sentido más que a los aspectos formales; yahemos comprobado cómo los errores formales no son ambiguos en sí, sino sólo en los casos en que, alcruzarse con otra estructura, deforman el sentido. Así mismo, también confirmamos las conclusionesde Burt y Kiparsky, de que son los errores globales, frente a los locales, los que bloquean lacomunicación.
1.4. ESTRATEGIAS
Estrategias, mecanismos, tácticas, planes, procedimientos... son términos que implican acción yque referidos a la adquisición-aprendizaje de las segundas lenguas suponen en el aprendiz unprotagonismo activo en la apropiación de la nueva lengua. El término que más se ha extendido (aunqueproceda del campo de la guerra), es el de estrategia: estrategias de aprendizaje, estrategias deproducción, estrategias de comunicación. Por tal se entienden cada una de las operaciones que efectúaquien aprende una lengua, de forma más o menos consciente, en el proceso interno de asimilar losdatos disponibles -el input o aducto-, y de ponerlo en práctica.
Las investigaciones aplicadas y los estudios teóricos sobre estas operaciones son numerosísimasen los últimos años y cada estudio añade un matiz, explora un aspecto nuevo, lo que hace que lasconclusiones sean todavía más sugestivas que definitivas. Se vuelve otra vez a la cuestión de saber quéocurre, qué hacemos, de un modo más o menos consciente, para procesar los datos en el aprendizaje yreutilizarlos. El elenco de «estrategias» que proponen los estudiosos del tema arroja ciertamente luzsobre esa cuestión, aunque las diversas terminologías y los diferentes intentos de clasificación planteanmás preguntas que soluciones.

En grandes líneas (Ellis 1985, 165), se suele distinguir entre estrategias sociales y estrategiascognitivas; las primeras controlan la interacción -cooperativas en Faerch y Kasper 1983, 54-, lassegundas el aprendizaje y el uso de los nuevos conocimientos. Entre las que controlan el uso, Ellisdistingue, por un lado, las estrategias de recepción y producción -cuando se utilizan los recursosexistentes con el mínimo esfuerzo- y por otro, las estrategias de comunicación, que entran enfuncionamiento cuando el conocimiento lingüístico previo no es suficiente para conseguir el fincomunicativo previsto y el aprendiz reduce su plan o lo varía. A continuación, pasamos revista a cadauno de esos tipos de estrategias, deteniéndonos, especialmente, en las de aprendizaje y decomunicación.
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Entre las estrategias que se utilizan para aprender se suele distinguir entre: 1. la memorización de«fórmulas» o frases hechas, y 2. los mecanismos que conducen a un lenguaje creativo. Las fórmulas seatestiguan especialmente en los primeros estadios de la adquisición, y se asimilan como un conjunto,sin analizar sus componentes (Huang 1978); frases como «Hola ¿qué tal?», «¿cuánto es?», oesquemas semiabiertos como «vamos a tomar un vino luna copa I un café...», son especialmente útilescuando el aprendiz todavía no ha llegado a generar sus propias frases y se ve obligado a interaccionaren la lengua meta; la memorización de este tipo de frases es posible por su alta frecuencia de uso yporque están unidas a una función comunicativa concreta. Se discute, desde un punto de vistaneurológico y psicológico, si estas fórmulas sirven como base para el lenguaje creativo y las respuestasse dividen a favor y en contra (a favor, argumentan Clark 1974, Fillmore 1976, Ellis 1985; en contra,Krashen y Scarcella 1978). Nosotros estamos de acuerdo con Fillmore, en que las «frases hechas» sonlentamente sometidas a un análisis en constituyentes y éstos se combinan, progresivamente, con otrospara formar frases nuevas; este proceso es normalmente inconsciente, pero también puede serconsciente en los adultos que tienen un cierto hábito de reflexión lingüística.
Las estrategias cognitivas que conducen a la construcción creativa del lenguaje se apoyan en lasreglas y procesos del «organizador cognitivo» que regulan el aprendizaje de las segundas lenguas. Eneste campo existe una variedad de terminologías y de definiciones poco clarificadora. Para nuestroestudio es importante señalar los dos polos de mayor o menor consciencia o intencionalidad entre losque se sitúan las diferentes estrategias: por un lado los mecanismos, operaciones mentales que rigenlos procesos humanos del aprendizaje y que habitualmente actúan de forma inconsciente, y, por otro,los recursos, técnicas, procedimientos, trucos, que si no son intencionados, sí son accesibles a laintrospección. Las clasificaciones de Ellis (1985), Faerch y Kasper (1983) y Selinker (1972) se centranen las primeras; McLaughlin (1978) distingue entre principios heurísticos universales de adquisición -simplificación, generalización, imitación, inhibición, principios operativos- y principios de actuación,variables dependiendo de cada aprendiz; Bialystok (1978) distingue entre procesos inconscientes,obligados -que ponen en relación el aducto con el conocimiento y éste con la producción- y lasestrategias o iniciativas conscientes y opcionales -práctica funcional, formal, monitorización einferencia-. Rubin (1975, 1987), Wenden (1987, 1991), O'Malley y Chamot (1990) y Oxford (1990) secentran en las segundas, aunque aludan tanto a unas como a otras y distingan entre estrategiascognitivas y metacognitivas o de autocontrol.
Algunos autores reducen todas las estrategias a un mecanismo de facilitación o simplificación; porejemplo, Widdowson (1975) sugiere que los cinco procesos señalados por Selinker (1972) sonvariaciones de la estrategia de simplificación; Taylor (1975) considera también que, tanto latransferencia de la L1, como la hipergeneralización de reglas de la L2, responden también a la mismafacilitación o simplificación del sistema. Por el contrario, Corder (1981, 107) discute el concepto desimplificación, pues considera que el aprendiz no puede simplificar lo que no posee y que lo querealiza es un proceso de progresiva complicación o «complejificación». Richards (1974), por otro lado,subdivide en supergeneralización, ignorancia de las restricciones de una regla y aplicación incompletade una regla, lo que se puede agrupar bajo el denominador común de «falsa generalización».

Éstas son apenas unas muestras de la variedad y dispersión de criterios que tornan difícil todavíahoy el acuerdo. Nuestra entrada en este tema se realiza a través de los errores, con lo que vamos aencontrar los tipos de estrategias señalados en los estudios anteriores.6 Con todo, los errores no son elúnico producto de las estrategias de los aprendices, ya que los logros son siempre mayores, pero sí unade las referencias más claras para acercarse a ellas, porque son los índices del proceso de aprendizaje;si conseguimos explicar los mecanismos que los producen estaremos en condiciones de conocer mejorcómo se aprende o se adquiere una lengua. En lo sucesivo seguimos los esquemas de Faerch y Kasper(1983) y Ellis (1985) que han intentado organizar coherentemente todos estos mecanismos.
Según estos autores, los mecanismos que conducen a un lenguaje creativo -no sólo repetición derutinas- siguen los siguientes procesos: formación de hipótesis, verificación de esas hipótesis yautomatización posterior a través de la práctica funcional y de la formal, en los casos en que ésta seejercite.
La formación de hipótesis en la IL se realiza:1. Utilizando conocimientos anteriores (de la lengua materna» de la misma lengua meta o de
otras lenguas).2. Induciendo nuevas reglas, a partir de los datos disponibles.3. Combinando los dos caminos anteriores.
Estos procesos se desarrollan a través de una serie de estrategias englobadas en las desimplificación e inferencia. A la de simplificación ya nos hemos referido; con la de inferencia, elaprendiz es capaz de formar hipótesis a partir de las analogías y regularidades de la nueva lengua, delas características más o menos comunes de las diversas lenguas y de la relación de estas nuevasestructuras con el contexto y la situación exterior, o sea con la función comunicativa que cumplen.
La verificación de las hipótesis la realiza el aprendiz, según Faerch y Kasper, de las siguientesmaneras:
1. Receptivamente, comparando las propias hipótesis con los datos de la L2.2. Productivamente, arriesgándose en la producción y valorando su corrección de acuerdo con la
reacción del interlocutor.3. Metalingüísticamente, consultando directamente a los nativos o en los materiales ad hoc.4. Interactivamente, negociando el significado con el interlocutor.
En el apartado de la valoración de los errores nos referíamos al papel que juega la corrección en laverificación de hipótesis; parece que, al menos inmediatamente, la corrección no suele tener eco porparte del aprendiz en el rechazo de la falsa hipótesis; para que esa corrección sea efectiva tienen quedarse una serie de condiciones, entre las cuales la de que, de alguna manera, el aprendiz esté sobreaviso en relación a la estructura corregida, o haya formado más de una hipótesis y la corrección ayudea confirmar la adecuada.
6 Otras tipologías de estrategias de aprendizaje se elaboran, no ya a partir de un corpus dado como el
nuestro, sino previendo los procesos generales de aprendizaje; por ejemplo, Rubin (1989) ordena lasestrategias cognitivas en torno a los procesos de obtención de información (clarificación, inductivas ydeductivas), de almacenamiento (memorización) y de uso (de práctica y sociales); tanto esta tipologíacomo las de O'Malley y Chamot (1990) y la de Oxford (1990) son una valiosa ayuda para el entrenamientoestratégico del aprendiz y, con ello, para favorecer un aprendizaje más activo y autónomo.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Este tipo de estrategias ha provocado, también, numerosas discusiones teóricas a la hora dedefinirlas y clasificarlas (Varadi 1973, Tarone, Cohén y Dumas 1976, Corder 1978, Faerch y Kasper1983a) e incluso en algunas tipologías forman una sub-sección de las estrategias de aprendizaje o delaprendiz (Rubin 1989, O'Malley y Chamot 1990, Oxford 1990). Se asume que son mecanismospotencialmente conscientes que actúan cuando es necesario resolver alguna dificultad decomunicación. Corder (1978, ed. 1981, 104) señala que ante un problema comunicativo el aprendizopta, de entrada, por dos soluciones: 1. evitar el riesgo, o 2. enfrentarlo y arriesgarse (estrategias deadaptación y estrategias de expansión); las últimas, obviamente son las que pueden activar el procesode aprendizaje. Esta distinción es la misma que plantean Faerch y Kasper (1983, 53) con unaterminología próxima: estrategias de reducción por un lado y de consecución, por otro.
Las estrategias de reducción van desde el abandono del mensaje, antes o en cualquier momento dela interacción, a la reducción del contenido o a la sustitución de éste por otro ligeramente diferente, o,formalmente, a dejar, por ejemplo, las frases sin acabar, o a evitar determinadas estructuras. Éste es eltipo de estrategia menos rentable para progresar en el aprendizaje de la lengua.
Entre las estrategias de consecución se distinguen las cooperativas, cuando se solicita ayuda alinterlocutor con una pregunta más o menos directa, y las no cooperativas. De éstas existen algunasextralingüísticas (gestos, dibujos, etc.) y el resto serían lingüísticas. Estas últimas -estrategiaslingüísticas de cumplimiento- son las que reflejan más directamente los errores que nosotrosanalizamos y las más difíciles de diferenciar de las estrategias de aprendizaje; se distinguen entre lasinterlinguales: la transferencia de la L1 o de otra lengua, el cambio momentáneo de código, latraducción literal; y entre las intralinguales: la sustitución de una forma por otra (normalmente unhiperónimo), la paráfrasis, las reestructuraciones, la invención de palabras, etc.
Aunque nos ciñamos a las definiciones que se dan para cada tipo de estrategias, que no dejan deser artificiales, la distinción, en la práctica, es con frecuencia difícil o imposible, especialmente en loque se refiere a las estrategias de aprendizaje y de comunicación. De hecho, se repiten en ambas listasalgunos de los mecanismos: hipergeneralizaciones, interferencias, simplificaciones, etc. La diferenciaradicaría en que en el primer caso se utilizan para aprender, para desarrollar la competencia de la IL, yen el segundo, para resolver un problema inmediato de comunicación. Como señala Tarone (1983)desconocemos la motivación del aprendiz, y, así, una pregunta hecha al interlocutor, por ejemplo,puede surgir por la necesidad de superar un fallo en la comunicación -estrategia de comunicación- y almismo tiempo por el deseo de aprender el significado de un término desconocido -estrategia deaprendizaje-. Por otro lado, es a través de la interacción comunicativa como el aprendiz verifica mejorsus hipótesis en la nueva lengua, verificación que forma claramente parte del proceso de aprendizaje;y, finalmente, una gran mayoría de las estrategias de aprendizaje sólo son observables o abstraíbles apartir de la producción, con lo que los planos -aprendizaje, producción y comunicación- se vuelven aintegrar. Nosotros, en la investigación que presentamos, analizamos producciones escritas en las cualeses posible rastrear estrategias de comunicación como la reestructuración o el abandono de una idea queresulta demasiado difícil de explicar, pero también encontramos la formación de palabras noatestiguadas en la norma española, que reflejan claramente un proceso creativo de aprendizaje y almismo tiempo una estrategia comunicativa para suplir un fallo en la comunicación. (Nos remitimos alsiguiente capítulo, donde presentamos la lista de estrategias que más se adaptan al tipo de discurso yde errores que analizamos.)

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y AUTONOMÍA DEL APRENDIZAJE
Una de las implicaciones didácticas más interesantes de estas investigaciones ha sido la depotenciar la autonomía del aprendiz, a partir de la toma de conciencia de cuáles son las propiasestrategias de aprendizaje y cuáles son las más idóneas en cada caso (Naiman et al. 1978, Holec 1980,Wenden y Rubin 1987, Ellis y Sinclair 1989, O'Malley y Chamot 1990, Oxford 1990, Cohén 1990,Wenden 1991, Fernández 1996). Se pretende, cada vez más, que el aprendiz sea el protagonista de supropio proceso y sea él y no el profesor o el método en cuestión el que programe lo que quiereaprender y cómo quiere hacerlo. Por supuesto, este cambio implica una actitud distinta tanto en elalumno como en el profesor, así como el desarrollo de una serie de habilidades, aparte de la reflexiónsistemática sobre el proceso de aprendizaje. Esto no significa negar el papel del profesor, del aula y delos métodos, sino sólo cambiar la forma pasiva o activa de interrelacionarlos. La ventaja de todo elloes, justamente, activar el proceso de aprendizaje, alargar el campo didáctico, que se extendería de laclase a todas las situaciones en que se encuentra el protagonista del aprendizaje, y al mismo tiempopersonalizar, adaptar la enseñanza a las necesidades y formas de aprender de cada sujeto. Es el apren-der a aprender.
1.5. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS
«ADQUISICIÓN» VERSUS «APRENDIZAJE»
Los términos adquisición y aprendizaje, aplicados a las lenguas, se refieren los dos al proceso deinteriorización de las reglas de la nueva lengua y en ese sentido son sinónimos. La distinción procedede la teoría de S. D. Krashen (1985), que, aunque ha sido muy debatida, ha creado una dicotomía sobrela que es necesario definirse cuando se utilizan estos conceptos.
Según la primera hipótesis del modelo de Krashen, «existen dos maneras independientes dedesarrollar la competencia en una lengua. La «adquisición» es un proceso inconsciente, idéntico en susaspectos fundamentales al proceso que utilizan los niños al adquirir su primera lengua, mientras que el«aprendizaje» es un proceso consciente que tiene como resultado el conocimiento «sobre el lenguaje»»(Krashen 1985, 1). Aparte de la discusión de si la adquisición de una L2 es un proceso idéntico al de laLM, lo que nos interesa subrayar es que se trata, según Krashen, de un proceso inconsciente, en el quese elaboran conocimientos implícitos, y que está orientado más hacia el significado que hacia la forma.La adquisición se desarrolla a través de las interacciones verbales y elabora gradualmente lacompetencia comunicativa. El aprendizaje, por el contrario, es consciente, explícito y se orienta más alaspecto formal; se desarrolla, normalmente, en un contexto institucional, y siempre que elacercamiento a la nueva lengua se realice por vía de reflexión. Este aprendizaje genera una capacidadde controlar (monitorizar) la producción, tanto de lo aprendido como de lo adquirido. Los dos procesosson distintos y, lo que es más importante: siguiendo a Krashen, lo aprendido no se transforma enadquirido, aunque pueda controlar la producción siempre que se tenga tiempo de reflexionar.
La teoría de Krashen ha tenido tanto impacto como críticas y, aunque se ha demostrado el efectopositivo de la instrucción formal, tanto en la recepción, como en la producción comunicativa, haatraído especialmente la atención sobre el hecho, conocido por todo profesor y aprendiz, de losnumerosos casos en que se ha «estudiado» un idioma durante años y no se es capaz de expresarsefluidamente en ese idioma. Krashen, consecuentemente, propone un tipo de enseñanza que ponga elacento en las interacciones comunicativas, más que en el programa formal.
En el caso de los aprendices de nuestra investigación, si seguimos la distinción de Krashen, elproceso es prioritariamente de adquisición, ya que se realiza en el país de la lengua meta y ésta seutiliza como vehículo de comunicación; pero, al mismo tiempo, esa «adquisición» está apoyada por unproceso de reflexión en el aula, de entre ocho y diez horas semanales (incluida la metodologíacomunicativa), por lo cual también se verifica un proceso de «aprendizaje». Por tanto, inclusomanteniendo la distinción, en este caso sería difícil delimitar, en la producción, lo adquirido de loaprendido.

Por todo ello, tanto en los planteamientos teóricos, como a lo largo de toda la investigación,utilizamos indistintamente los términos adquisición y aprendizaje como procesos, conscientes oinconscientes, de apropiación de las estructuras de la lengua meta.
«LENGUA EXTRANJERA» VERSUS «SEGUNDA LENGUA»
Otros dos pares de sintagmas que utilizamos como sinónimos son «lengua materna» y «primeralengua», por un lado, y «lengua extranjera» y «segunda lengua», por otro. En cuanto al primer par, noexiste ningún conflicto, en cuanto al segundo, es necesario precisar algunos matices.
En términos generales, se entiende por «segunda lengua» toda lengua no materna. «Lenguaextranjera» es, en principio, la lengua de otro país del que no se es nativo. En este sentido segundalengua y lengua extranjera coinciden en muchas ocasiones, y se suelen usar como sinónimas. Ocurre,sin embargo, que las divisiones políticas y lingüísticas no coinciden y, por ejemplo, el español eslengua materna para un hispanoamericano aunque se trate de países diversos, y puede ser lenguasegunda para un gallego, vasco o catalán, pero no lengua extranjera. A esto se vienen a añadir loscasos en que se dominan una o dos lenguas más y se aprende una nueva; en rigor ésta no seríauna segunda sino una tercera o cuarta lengua.
En la teoría sobre el aprendizaje de idiomas se distinguen, también, «lengua extranjera» y«segunda lengua» de acuerdo con el sitio donde se aprenden: «lengua extranjera» si ese proceso selleva a cabo fuera del país de la lengua en cuestión, y «segunda lengua» si tiene lugar en el mismo paísdonde se habla el idioma que se quiere aprender. En otros casos, se denomina en cualquier caso«segunda lengua», distinguiendo entre «lengua huésped» para el segundo caso y «lengua extranjera»para el primero.
Nosotros asumimos indistintamente las denominaciones más usuales, de «lengua extranjera» o«segunda lengua», para el español que aprenden nuestros sujetos (alemanes, japoneses, árabes yfranceses), aunque residan de una forma más o menos temporal en España, e independientemente de siconocen ya otra segunda lengua. Aparte de esas dos denominaciones, utilizamos también la de «lenguameta» con el mismo significado, o sea, la lengua que se pretende aprender. Otras denominaciones queaparecen en la bibliografía de adquisición/aprendizaje de lenguas son las de lengua no nativa y lenguaobjeto.