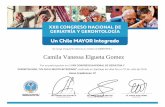Artículo sobre michelle bachelet y el arquetipo de la tercera mujer presentado en el i congreso ica...
Transcript of Artículo sobre michelle bachelet y el arquetipo de la tercera mujer presentado en el i congreso ica...

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 1
Imaginarios de Género y Opinión Pública: El caso Michelle Bachelet.
Análisis de la narratividad que legitimó el arquetipo de “la tercera mujer” en la elección presidencial de Chile.
Rubén Dittus B. y Álvaro Elgueta R. Escuela de Periodismo
Universidad Católica de la Santísima Concepción
Resumen
El triunfo de Michelle Bachelet en la última elección presidencial de Chile es el mejor ejemplo de la forma como se ha configurado un imaginario de lo femenino que alcanza nuevos rasgos e impredecibles efectos políticos. Cuando se evalúa su campaña y todas aquellas prácticas significantes que la ubicaron desde un primer momento como favorita en las encuestas de opinión pública, es posible advertir que la marca “Michelle Bachelet” se alimentó de imaginarios sociales que operaban a nivel consciente e inconsciente en el ciudadano medio chileno (tanto hombres como mujeres) como un depósito de puntos de vista, exigencias y expectativas que validaron lo que Gilles Lipovetsky denominó (1999) “la tercera mujer“. Se trata de un arquetipo de lo femenino que se constituye sobre la combinación del avance igualitario y el reconocimiento favorable a las diferencias en los roles de género. El presente trabajo se centra en aquellos elementos que hicieron de la actual Presidenta de Chile un signo con un alto grado de adhesión ciudadana, tomando como base del análisis la narratividad de los medios que le dieron el triunfo, mitificando -como un gran guión imaginario- los beneficios de tener una mujer presidenta.
Introducción:
El presente artículo pretende buscar puntos de encuentro entre la teoría de los Imaginarios Sociales y la teoría clásica y contemporánea de la Opinión Pública. Asimismo, se vincula
con la interpretación del sociólogo francés Gilles Lipovetsky referente al arquetipo de la
tercera mujer, para analizar y dar sentido al ascenso de Michelle Bachelet a la Presidencia
de Chile a partir de la narratividad emanada desde los medios y alimentada por la Opinión
Pública en torno a su figura.
Fundamentos de lo imaginario
Cada vez que se sitúa un análisis académico en el ámbito de lo imaginario, el o los
investigadores deben introducir su trabajo haciendo varias precisiones conceptuales. Lo
anterior se debe a que la teoría de los imaginarios sociales se encuentra aún en
construcción. A menudo, las comisiones de los congresos académicos o los comités de
redacción de revistas especializadas “invitan” a los autores a aclarar dicha terminología,
toda vez que el fenómeno de lo imaginario es habitualmente relacionado con lo
fantasioso, con lo que no existe y con lo irreal. Es el momento de derrumbar estos mitos.
Nuestro primer anclaje teórico abordará el concepto de lo imaginario. Cornelius

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 2
Castoriadis (1975) lo define como "una creación incesante y esencialmente indeterminada
(social-histórica y psíquica) de figuras/formas/imágenes"1; es decir, es el resultado de una
capacidad psíquica exclusivamente humana que actúa sobre la base de las experiencias
socializantes y socializadoras. Asimismo, el académico e investigador argentino Daniel
Horacio Cabrera (2003) entiende lo imaginario en relación con la imaginación y con la
imagen, de donde resultará que “es capacidad o potencia creativa y creadora del ser
humano (individual y social) y conjunto o formación abierta de representaciones, afectos
y deseos que de ella resultan”.2 Por su parte, y complementando al psicoanalista griego, el
chileno Manuel Antonio Baeza define lo imaginario como “un tipo de pensar abstracto,
relativamente autónomo del terreno de lo concreto, pero que es aplicable a lo no abstracto
o lo concreto, por la vía de las propias construcciones”3.
Lo imaginario se presenta, entonces, como una facultad que cumple funciones claves para
nuestra existencia simbólica: actúa como factor de equilibrio psicosocial, mantiene el
orden social y hace posible las transformaciones a través de la reorganización de lo
significante. La lectura de Castoriadis nos ha permitido comprender la aparente - pero
necesaria - contradicción de lo imaginario: es, a la vez, singular y colectivo. Por un lado,
la sociedad se apodera de la imaginación particular del individuo, pero éste al mismo
tiempo se nutre de aquello que socialmente está permitido imaginar. De esta forma, el ser
humano se ha creado a sí mismo a partir de sus propios imaginarios, los que se encuentran
socialmente establecidos. Se construye socialmente desde la imaginación.
“La sociedad es creación, y creación de sí misma: autocreación. Es surgimiento de una
nueva forma ontológica y de un nuevo nivel y modo de ser. Es casi-totalidad que se
mantiene unida por las instituciones y por las significaciones que las mismas encarnan (…)
Para que existiera Atenas fue necesario que hubiera atenienses y no humanos en general.
Pero los atenienses fueron creados en y por Atenas”4. Asimismo, el sociólogo español Juan
Luis Pintos en su intento por elaborar un modelo de de-construcción de imaginarios
sociales los define como “esquemas socialmente construidos que nos permiten percibir,
explicar e intervenir en lo que cada sistema social diferenciado se tenga por realidad”5. Por
lo tanto, es la relación psíquica a nivel individual y colectivo lo que le da sentido a lo
social. Es la sociedad la que imagina, la que se autoimagina. Pero esa imaginación depende
de prácticas mentales individuales que se relacionan en un tejido psíquico. La realidad no
es sino una red de hechos psíquicos. Estamos rodeados de signos que interpretamos y que
ayudamos a crear intersubjetivamente desde nuestra relación psíquica con el mundo. Y todo
signo es relación, pero una relación mental que se construye desde esquemas primarios de
representación. Los imaginarios sociales actúan, entonces, como matrices de sentido, como
esquemas de representación. Son todas aquellas imágenes y construcciones mentales
colectivas que permiten las representaciones (o signos) y que éstas se organicen en sistemas
de representaciones o discursos asegurando un incuestionable sentido a nuestro entorno
existencial, haciendo tangible lo intangible, situándonos en el tiempo y en el espacio, y
creando realidad desde la intersubjetividad.
La narratividad se configura como un núcleo de capital importancia en la creación e
influencias de imaginario sociales. Todo orden narrativo postula un esquema de percepción
interpretativa. Se trata de una estructura semiósica que está presente en las manifestaciones
cotidianas del ser humano: en una carta de amor romántico, en el lenguaje cinematográfico,

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 3
en la gramática musical de una orquesta, en la propaganda política callejera o en el texto de
una entrevista informativa.
Los imaginarios sociales actúan en dichas narratividades a través de un proceso semiósico
que identifica tres niveles de investidura de sentido6. El primer el nivel está conformado por
lo imaginario. Aquí, los imaginarios sociales tiene una función semejante a la de los lentes
o anteojos, ya que nos permiten percibir a condición de que ellos - como los lentes - no
sean percibidos en la realización del acto de visión7. Actúan como esquemas que permiten
percibir algo como real o como dispositivos de creación de significado. Un segundo nivel
identifica a aquellos textos y representaciones o cualquier cosa capaz de generar lecturas e
interpretaciones. En este “peldaño” del proceso de significación, los imaginarios han dado
lugar a signos fácilmente reconocibles, como el amor romántico representado en una rosa
roja o la paz en una paloma blanca. Estas representaciones se articulan en un tercer nivel,
dominado por sistemas de representación o discursos: repertorios, cuerpos de saberes o
conocimientos, paradigmas culturales, universos simbólicos.
En la articulación de esos tres planos está la clave para comprender el actuar de los
imaginarios y su función significante. Sólo es posible identificar los imaginarios sociales a
través de la materialización discursiva de esos imaginarios en textos concretos: a través de
representaciones efectivas. Uno de esos fenómenos de manifestación espacio-temporal de
sentido, cualquiera sea el soporte significante, es el discurso de género.
Dicho discurso, como cualquier otro, es el resultante de una realidad sociohistórica que lo
condiciona pero que, al mismo tiempo, es condicionada por él. De ese modo, el concepto
de género y todas sus representaciones se encuentran determinadas por imaginarios
sociales. Lo femenino, el rol de la mujer y otros imaginarios que sustentan el discurso de
género interactúan generando nuevas formas de intertextualidad e interdiscursividad. La
semiosis de género actúa, entonces, en tres niveles: primero, a nivel imaginario donde
actúa, en palabras de Jacques Lacan, de manera inconsciente “un saber desconocido”; un
segundo nivel, como representaciones de primer orden (o signos) expresados en símbolos,
emblemas, marcas u otras formas de significación consciente ; y un tercer nivel, como
parte de regímenes de significación en forma de discursos, universos simbólicos y
paradigmas culturales legitimados en las prácticas institucionales oficiales o en los medios
de comunicación de masas.
Tradición clásica y contemporánea de la Opinión Pública
Dicha significación de imaginario tiene evidentes puntos de encuentro con la teoría clásica
y contemporánea de la Opinión Pública. Basta ver a Lippmann (1922) para quien, por
ejemplo, “las imágenes mentales que se hallan dentro de las cabezas de los seres humanos,
las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones son
sus opiniones públicas”8
Del mismo modo, si aplicamos el esquema de análisis de los imaginarios a la Opinión
Pública igualmente podemos establecer tres niveles semejantes. El primero que se refiere a
la capacidad para producir (homólogo a lo imaginario, es decir, la capacidad para producir
ideas, prejuicios, actitudes, estereotipos, opiniones, creencias, valores, pautas de conducta,

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 4
etc.). Un segundo nivel es la concresión de estas capacidades. En otras palabras son estas
ideas, prejuicios, actitudes, etc., en sí mismas o cualquier otra cosa capaz de generar lecturas e interpretaciones. Y, por último, un tercer nivel es el sistema de representaciones
o discursos; que en el esquema de la Opinión Pública es lo que se dice y discute, ya sea a
nivel individual o colectivo y que es un raro cocktail producto, supuestamente, de la
discusión y el debate público, abierto e informado; tampoco sin dejar de lado el
componente emocional y los prejuicios.
El arquetipo de “la tercera mujer”
El sociólogo y filósofo francés Gilles Lipovetsky acuñó a fines de la década de los
noventa (1999) uno de los conceptos más controversiales en el ámbito de los estudios de
género: la tercera mujer. En el libro del mismo nombre9 describe las características de
aquel arquetipo de lo femenino que se constituye sobre la combinación del avance
igualitario y de continuidad desigualitaria. Es decir, una imagen simbólica que representa
una suerte de reconciliación de las mujeres con el rol tradicional y el reconocimiento de
una positividad en la diferencia de los roles de género. El autor afirma que durante las tres
últimas décadas del siglo XX, de ser esclavas de la procreación y el hogar y objeto de los
caprichos sexuales del esposo, las mujeres se han autopromulgado nuevas formas de ser
en el mundo, superando los tradicionales amarres impuestos por el discurso machista. Lo
anterior, a juicio de Lipovetsky expresa un supremo avance democrático aplicado al
estatus social e identitario de lo femenino10
. Este fenómeno, sin embargo, no significa
necesariamente el fin de los mecanismos de diferenciación social de los sexos. “A medida
que se amplían las exigencias de la libertad y de igualdad, la división social de los sexos
se ve recompuesta, reactualizada bajo nuevos rasgos”11
, dice el autor, de maneras más
imprecisas y menos visibles. Es decir, detrás de este arquetipo se revalida la división
social de los géneros.
A nuestro juicio es preciso reconocer la aparición y el ascenso de estos nuevos
imaginarios, los cuales podrían ser catalogados como ascendentes y dominantes. Sobre
todo al oír hablar a las nuevas generaciones chilenas con discursos relativos a la
tolerancia, la igualdad entre los sexos, la participación, la no discriminación, la no
violencia, entre otros.
Pero, ¿qué plantea exactamente Lipovetsky y cuáles han sido las críticas de que ha sido
objeto? El reconocimiento social del trabajo de las mujeres y su acceso a actividades
históricamente masculinas son el resultado de cambios arquetípicos que son los
antecedentes directos de la denominada tercera mujer. El autor identifica desde los inicios
de la humanidad a la primera mujer o mujer despreciada. Este imaginario social de lo
femenino, con matices y notables excepciones, se sustenta en supremacía de lo masculino
sobre lo femenino. Se trata de un discurso dominante que valoró exclusivamente las
actividades ejecutadas por los hombres, salvando del desprecio sólo el rol de la
maternidad. “Más no por ello la mujer deja de ser otra inferior y subordinada, y sólo la
descendencia que engendra tiene valor. (…) Por lo demás, los ritos que celebran la
función procreadora de las mujeres no desmienten en modo alguno la idea de que la
madre, por ejemplo en Grecia, no es otra cosa que la nodriza de un germen depositado en
su seno; el verdadero agente que trae una vida al mundo es el hombre”12
, recuerda el

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 5
autor. Demás está decir que durante la vigencia de este primer modelo arquetípico de lo
femenino, las mujeres no tienen posibilidad de acceder a las categorías sociales más
elevadas, como las funciones políticas, militares y sacerdotales.13
La historiadora española Amparo Moreno Sardá explica los orígenes de esta dominación
masculina en su crítica al discurso histórico androcéntrico. La autora entiende el
androcentrismo como un discurso dominante que conceptualiza “lo humano” a la medida
del “arquetipo viril”. Es decir, se trataría de una distorsionada forma de ver la realidad que
legitima un modelo imaginario de "lo humano", fraguado en algún momento del pasado y
perpetuado en sus características básicas hasta nuestros días, atribuido a un ser humano de
sexo masculino, adulto y con una voluntad de expansión y, por tanto, de dominio que no
sólo se extiende a las mujeres sino también a aquellos hombres que no responden a ese
arquetipo viril14
.
La sacralización de la mujer sucede a este histórico primer discurso despreciativo. Con la
llegada de la Ilutración se admiran los beneficios de la mujer sobre las artes del buen vivir
doméstico. El imaginario de la esposa-madre-educadora se impone y valora en los
círculos más nobles de Occidente. “Por supuesto, esta idealización desmesurada de la
mujer no invalidaría la realidad de la jerarquía social de los sexos. Las decisiones
importantes siguen siendo cuestión de hombres, la mujer no desempeña papal alguno en la
vida política, debe obediencia al marido, se le niega la independencia económica e
intelectual”15
. Es el reconocimiento colectivo a una segunda mujer, también llamada por
Lipovetsky, mujer exaltada, por el efecto que este imaginario tuvo en el discurso
feminista. En él, las defensoras del género habrían encontrado los argumentos para
enfrentar el dominio del discurso masculino.
En la actualidad -dice el sociólogo francés- un nuevo modelo rige el lugar y el destino
social de la mujer. En los dos modelos anteriores el imaginario femenino se encuentra
absolutamente dependiente del varón, tanto sea para ser diabolizada y despreciada como
para ser adulada o idealizada. La tercera mujer, en cambio, rompe esta lógica de
dependencia. “La primera mujer está sujeta a sí misma; la segunda mujer era una creación
ideal de los hombres; la tercera supone una autocreación femenina”16
.
Las críticas a Lipovetsky comienzan luego de precisar que con la llegada de este nuevo
arquetipo no desaparecen las desigualdades entre ambos sexos, sino más bien se
mantienen esas diferencias por opción del propio género. La mujer ya no quiere parecerse
más al varón. La mujer habría dejado de ser pensada desde la imaginación masculina para
pasar a ser una construcción legítimamente femenina. La construcción del yo femenino
cambia de reflejo. La mujer no se observa en la imagen masculina, sino que por primera
vez en toda su historia, el género femenino es observado con lentes de mujer. La
observación más clara de esto sería, a juicio del autor, en el valor que la sociedad le ha
reconocido a la incorporación de la mujer a roles de mayor importancia institucional.
Existen una serie de razones que respaldarían la tesis del francés y que, en definitiva,
permitieron la llegada de las mujeres a roles que históricamente fueron ocupados por la
máxima expresión del arquetipo viril, y donde el éxito de sus funciones estaría en el
resguardo de su identidad de mujer.
La tercera mujer en la política es abordada por Lipovetsky en un capítulo especial de su

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 6
libro17
. Como el número de mujeres en cargos directivos o políticos es escaso, su
presencia e imagen se tornan más visibles. Ello explica la tendencia de las organizaciones
y sistemas sociales a examinar sigilosamente el desempeño de estas mujeres. Hay un
efecto colectivo que altera su representatividad de número en beneficio de la figuración
pública. El resultado: la creación de imágenes de mujeres que destacan por ser mujeres,
superando la barrera de las competencias personales.
Michelle Bachelet: de lo imaginario a lo simbólico
El discurso de género - más que los votos de las mujeres - se convirtió en el factor
decisivo que le permitió a Michelle Bachelet ganar la última elección presidencial en
Chile. Cuando se evalúan los rasgos de su campaña y todas aquellas prácticas
significantes que la ubicaron desde un primer momento como favorita en las encuestas de
opinión pública, es posible deducir que la marca “Michelle Bachelet” se alimentó de
imaginarios sociales que operaban a nivel consciente e inconsciente en el ciudadano
medio chileno -tanto hombres como mujeres- como un depósito de puntos de vista,
exigencias y expectativas que actuaban favorablemente hacia el significado de tener una
presidenta. Esto alimentó la idea a nivel colectivo que la carrera presidencial, antes de
comenzar, ya estaba ganada. Así, por lo menos, lo expresaron desde un comienzo las
distintas encuestas de opinión.
La Escuela francesa del psicoanálisis representada por Jacques Lacan define al
inconsciente como la suma de los objetos del habla de un sujeto, es decir, las palabras son
el único material del inconsciente, transformando a esta expresión nítidamente freudiana
como algo estructurado desde el lenguaje. Ello explica que la materialidad de Bachelet
estuviera basada por lo que se dijo o se publicó de ella, actuando una combinación de
elementos significantes que construyeron el mito. Para Castoriadis18
, los imaginarios
sociales se constituyen como estados y estructuras mentales inconscientes, o sea, un saber
desconocido, siguiendo a Lacan. Este saber desconocido se transformó en el discurso del
otro que perfiló a la candidata. Asimismo, desde el punto de vista de la Opinión Pública, a
través de los medios, operó el proceso de discusión y debate acerca del personaje en
cuestión. Sin olvidar con ello los factores psicológicos relativos a la identificación, la
cercanía y la emocionalidad.
Lo anterior consolida nuestra tesis de que la candidata ganó primero a nivel inconsciente y
después en las urnas. El resultado de la elección sólo confirmó lo que ya se esperaba.
Quizás, en parte, por la cobertura de horse racing que hicieron los medios durante toda la
campaña.
El denominado factor género influyó tanto en mujeres como varones votantes. Las cifras
hablan por sí mismas. En un país donde la mujer es clave en su régimen electoral -4
millones 321 mil 240 de los votantes chilenos son mujeres, es decir, un 52,7% del total de
electores-, los imaginarios sociales de género afectaron de manera transversal a todo el
universo electoral, generando en la imagen de Bachelet una adhesión que traspasó el
mítico voto duro de género: aquel que dice que las mujeres votan por mujeres. Los datos
demuestran que en el balotaje del 15 de enero pasado, tanto hombres como mujeres en su
mayoría prefirieron a Bachelet, sobre el 53% en ambos casos. Comparativamente, del
total de votos válidamente emitidos de hombres, 53,69% prefirieron a Bachelet, mientras

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 7
que de un total de votos válidamente emitidos de mesas de mujeres éstos corresponden al
53,32%. Una diferencia porcentual mínima, de 0,37% votos a favor de los hombres sobre
las mujeres en su preferencia sobre la candidata, en relación a su propio universo.
Asimismo, se observa que si bien la mayoría de las mujeres votó por Bachelet, ese
porcentaje no permite decir que el electorado femenino dio “el triunfo” a la candidata
oficialista. Entendiendo que este triunfo es simbólico, puesto que - desde la recuperación
de la democracia - en todas las elecciones pasadas las mujeres han votado
mayoritariamente por la derecha. Por ejemplo, en la elección del 1999 el voto femenino
fue capturado mayoritariamente por el representante de la Alianza por Chile, Joaquín
Lavín, quien en ese segmento obtuvo a su favor el 50,58% de los votos. En cambio,
Ricardo Lagos sólo capturó un 45,36% de adhesión entre las mujeres en la primera vuelta
presidencial de aquel año.
¿Cómo se configuró el imaginario que terminó con esta mujer en La Moneda19
? ¿La
evolución de la participación femenina desde 1990 ayudó legitimar el arquetipo de la tercera mujer en la política chilena? Un lento avance de la participación de las mujeres en
cargos de poder se observa en el Congreso, en ministerios, en subsecretarías ministeriales,
en los gobiernos comunales y en las mesa directivas de partidos políticos20
. Durante el
gobierno de Patricio Aylwin, en un gabinete integrado por 19 ministerios, sólo uno de
ellos estuvo encabezado por una mujer, y precisamente aquel que debía ser dirigido por
una ministra: el Servicio Nacional de la Mujer. El segundo gobierno de la Concertación –
el del Presidente Eduardo Frei- puso a tres mujeres en el gabinete. Con Ricardo Lagos,
cinco mujeres fueron ministras de un total de 16 ministerios. Una de ellas era Michelle
Bachelet, primero en la cartera de Salud y luego en Defensa, el cargo que la llevaría a las
primeras planas de los diarios del continente: era la primera mujer en Latinoamérica en
ser la jefa directa de las Fuerzas Armadas de una nación. El mayor cambio en la
participación femenina a nivel ministerial se observó el 11 de marzo de 2006, cuando
igual número de varones y mujeres juraron como miembros del primer gabinete de
Bachelet.
Antes de las elecciones de diciembre pasado, la participación de las mujeres en el
legislativo no era muy distinta, en términos porcentuales, al ejecutivo. Previo a la elección
de Michelle Bachelet la situación es como sigue: de los 38 cargos de la Cámara Alta, sólo
dos mujeres han sido senadoras desde 1990 hasta la penúltima elección, incluyendo el
actual período que rige hasta el 2006 y 2010 (hay que considerar que los senadores en Chile
duran 8 años en sus funciones)21
. En la Cámara de Diputados, de un total de 120
representantes, sólo siete son mujeres en el primer período 1990-1994. El número se eleva a
9, a 14 y a 15 en los tres períodos siguientes hasta el 2006. La elección de diciembre de
2005 no cambia el panorama en los niveles de participación femenina. Para el próximo
período de cuatro años de legislatura en la Cámara Baja, 102 escaños serán ocupados por
hombres (85%) y 18 por mujeres (15%), cifras que no distan mayormente de al
composición por sexo del período 2002-2006, en una relación 12,5% de diputadas y 87,5%
de diputados. Observando las 10 primeras mayorías nacionales, sólo dos corresponden a
mujeres, las que ocupan el primer y noveno lugar, con un 54,35% y 44,25% de la votación
en diputados, respectivamente. En relación a la forma como se distribuyó la votación de
cada sexo en los pactos políticos, se observa que del 100% del electorado de mujeres el
51,64% votó por la Concertación, y del total de los hombres 51,93% se inclinaron por esta

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 8
misma coalición. Comparativamente, los hombres votaron un 0,29% más que las mujeres
por la Concertación. Asimismo, del total de mujeres, el 40,12% votó por la Alianza y del
total de varones el 37,05%. En términos relativos, las mujeres votaron 3,07% más que los
hombres por la coalición opositora.
En el Senado, la reciente votación tampoco arrojó novedades respecto a los períodos
anteriores. Del total de 21 senadores electos(as), sólo 2 corresponden a candidatas. Cada
una de las senadoras electas pertenecen a las dos más grandes coaliciones políticas. En el
caso de la Concertación, la senadora equivale al 8,3% de su total de senadores electos. En
la Alianza, la senadora corresponde al 12,5% del total de senadores electos por dicha
coalición. Al diseñar un ranking de los 10 senadores(as) más votados, sólo una de las dos
senadoras pertenece a este grupo, liderándolo con un 43,66% de la votación. Hay que
considerar, sin embargo, que se trata de la senadora Soledad Alvear, ex ministra del
Gobierno de Ricardo Lagos y competidora de Bachelet al interior de la Concertación como
precandidata presidencial, por lo que el tratamiento y la exposición mediática pudieron
haber influido.
Como se observa, al considerar los datos de las últimas elecciones parlamentarias y la
presidencial en el balotaje, se puede inferir que las mujeres en términos generales han
tenido un lento avance en los cargos políticos, situación que sólo es posible comprender en
su totalidad tras analizar la realidad de las mujeres al interior de los partidos políticos, sus
influencias y redes de poder.
El único rasgo observable de lo dicho por Lipovetsky sobre la tercera mujer en la realidad
política chilena es el alto grado de visibilidad que adquieren, debido a su bajo número. En
otras palabras, es probable que cualquier ministra o diputada brille si no le teme a la
visibilidad que produce el efecto de género. “La infrarrepresentación numérica de las
mujeres engendra una tendencia a retirarse, a desdibujarse; lo que las penaliza no es el
miedo al éxito, sino el miedo a la visibilidad”, señala Lipovetsky.22
Si lo anterior es efectivo, ¿qué hizo que una mujer triunfara en la presidencial de enero? La
respuesta no está en el análisis de las cifras, sino en la narratividad mediática que hizo de
Michelle Bachelet un imaginario social con un alto grado de adhesión ciudadana. En la
forma como operan la Opinión Pública y los Imaginarios Sociales, se observa que sólo la
narratividad emerge como un esquema superestructural textual y como un dispositivo
cognitivo idealizador. La narración de los medios fue el gran espaldarazo para que las
narraciones de la vida cotidiana comenzaran a hacer los suyo, mitificando -como un gran
guión imaginario- los beneficios de una mujer presidenta.
La narratividad colectiva: lo que dijeron los medios
Sobre la narratividad colectiva o lo que dijeron los medios de comunicación (y las
personas) respecto a la candidata Bachelet aclararemos que hemos centrado nuestro análisis
en los contenidos informativos emanados de tres medios escritos de prensa diaria nacional,
entre septiembre de 2005 y enero de 2006. Ello, exclusivamente, a raíz de tener un mejor y
más fácil acceso al soporte de estas informaciones (el papel). No obstante, no hay que
olvidar que la campaña presidencial empezó mucho antes del plazo legal estipulado para
ello y que la radio, la vía pública, el boca a boca y, por sobre todo, las imágenes de

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 9
televisión jugaron un rol fundamental en la estructuración de los imaginarios que llevaron
finalmente a una mujer a la presidencia. Es imposible no mencionar la figura de Bachelet
como Ministra de Salud o de Defensa. En este caso, están en la memoria colectiva las
imágenes de ella subida en un tanque, o bien en un avión de guerra o en la parada militar
del 18 de septiembre junto al presidente Lagos pasando revista a las tropas.
Entre los medios seleccionados para el presente análisis está diario La Nación (propiedad
del Estado y, lógicamente, afín al gobierno de turno); diario La Tercera (del grupo Copesa)
y diario El Mercurio (del clan Edwards), los dos últimos cercanos a la derecha política, o
sea a la opositora Alianza. A ello sumamos 2 reportajes de la Revista Mujer de La Tercera:
un suplemento destinado al público femenino que aparece los domingos.
En el caso de diario La Nación consignaremos que en el periodo de estudio, de un total de
163 artículos, notas, reportajes y entrevistas, 17 corresponden al género de opinión. Todos
ellos favorables a la candidata. De entre los 146 artículos restantes, 22 corresponden a la
categoría en la que se señala que Michelle Bachelet pone plazos, define o manda.
Obviamente, esta es la respuesta de La Nación frente a las críticas de la Oposición de que
la candidata “no manda” o “no tiene bien puestos los pantalones”. Asimismo, 20 notas se
refieren a que Bachelet da, recibe o pide apoyos. En otros 17 escritos se dice que Bachelet
gana las elecciones o bien son resultados de encuestas en los que aparece como ganadora o
con una amplia ventaja la candidata de la Concertación. También, en otros 15 artículos se
muestra una imagen positiva de Bachelet y negativa de Lavín y Piñera, respectivamente. El
resto de temas corresponden a cuestiones del momento, tales como los debates televisados,
la política contingente o temas del comando, entre otros. En este caso es más que evidente
que la cobertura del diario La Nación es favorable a la candidata y que encaja
perfectamente con el modelo de carreras de caballos o horse racing, puesto que el medio
hizo siempre gran hincapié en la cómoda ventaja que gozaba Bachelet por sobre los otros
dos candidatos.
Por su parte, diarios La Tercera y El Mercurio enfrentaron la cobertura de un modo algo
distinto. En La Tercera, de un total de 180 artículos, 29 de ellos eran de opinión;
pudiéndose encontrar juicios tanto a favor como en contra de la candidata. Los 151
artículos restantes, a diferencia de La Nación, no se centraron en los resultados de las
encuestas, puesto que tan sólo 11 de ellos así lo hicieron. En este caso es posible observar
una mayor variedad temática en las notas informativas del mencionado medio: que van
desde asuntos familiares de la candidata (el accidente de tránsito de protagonizado por una
de sus hijas) hasta los contactos reservados entre Bachelet y la Iglesia Católica. No
obstante, de igual forma se puede reconocer que hay importantes coincidencias temáticas
con el medio antes analizado. Por ejemplo, 23 artículos corresponden a que Bachelet da,
pide o recibe apoyos; 15 a que la candidata manda, define o interviene; 10 a situaciones en
que la Oposición saca mejor imagen que Bachelet y 9 en los cuales se señala exactamente
lo contrario, es decir, que Bachelet tiene o goza de mejor imagen que los candidatos de la
Alianza.
Por su parte, diario El Mercurio del total de 207 artículos, columnas, notas y reportajes, 94
son del género de opinión. La mayoría de estos últimos - como es lógico - están en contra
de la candidata, pudiéndose también encontrar algunos escritos (los menos) a favor de ella.

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 10
De las 113 notas restantes, 20 tratan sobre cuestiones relativas a la propaganda electoral,
debates, foros, franja televisiva y campaña presidencial; 14 se refieren a que Bachelet pone
plazos, define, manda y refuerza; 14 a que Bachelet da, recibe o pide apoyos y 12 a
situaciones o dichos en donde Bachelet aparece con mejor imagen que la Oposición. Tan
sólo 8 hacen referencia a resultados de sondeos o encuestas que presentan a la candidata
como ganadora. Asimismo, entre la variedad de informaciones publicadas destacan un
sinnúmero de temas tales como el acceso igualitario a las mujeres en la política, la
posibilidad de una segunda vuelta, el cambio de estrategia de la candidata y la relación de
Bachelet con los partidos políticos, entre otros.
Asimismo, en los reportajes de la Revista Mujer de diario La Tercera se invitó a expertos
en publicidad e imagen a pensar y diseñar ficticiamente las campañas de las dos
precandidatas de la Concertación - Bachelet y Alvear - (24 de octubre de 2004). Para los
expertos consultados la cuestión del género no fue una cuestión a discutir, puesto que,
según ellos, ganarle a Joaquín Lavín dependía más de los méritos de las precandidatas que
de su condición de mujeres.
Del mismo modo, el segundo reportaje (15 de mayo de 2005) hace un perfil humano de
Bachelet a partir de sus propios dichos. En este caso, el titular reza. “En nuestro país hay
muchas Michelle”, haciendo ver que la candidata es una mujer más (con la cual las mujeres
se pueden fácilmente identificar) y como todas es una mujer sacrificada que se ajusta al
arquetipo de la tercera mujer acuñado por Lipovetsky.
A modo de conclusión
Como se puede apreciar, un análisis exhaustivo del relato mediático sobre Bachelet
identifica un imaginario que dominó la agenda informativa y que influyó en los resultados
electorales ya mencionados. Es necesario advertir, eso sí, que el fenómeno descrito tiene
muchas otras aristas que la sociosemiótica considera en un estudio de reconstrucción
intertextual. Si entendemos el discurso como “toda manifestación espacio-temporal de
sentido, cualquiera sea su soporte significante”23
, observaremos que todo acto de
producción de sentido le corresponde un momento de reconocimiento o consumo. También
se habla de la polisemia del texto mediático. Los mass media, su formato y contenidos, nos
despiertan muchos significados flotantes. El lector puede escoger algunos e ignorar otros.
Esto no es menor, sobre todo al constatar la gran cantidad de mujeres que el día del triunfo
de Bachelet se “colgaron al cuello” la banda presidencial, comunicando que ese día fueron
ellas las elegidas. Toda producción social de sentido es un proceso, es una cadena de
significación permanente, donde creación y reconocimiento se confunden en una semiosis
infinita. Por ello, en cualquier análisis discursivo se hace imperativa la aplicación de un
corte artificial, algo desde donde partir dicho análisis. Se escoge la huella dejada en el
discurso. En este caso, la huella de la tercera mujer tiene nombre y apellido: Michelle
Bachelet.
1 Castoriadis, Cornelius (1975). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets, Barcelona, 1986,
p. 328. 2 Cabrera, Daniel H. "Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y
esperanzas colectivas" Biblos, Buenos Aires, 2006. p. 31

“Congreso de Las Américas”. Lima, 3, 4 y 5 de agosto de 2006 11
3 Baeza, Manuel Antonio (2004). “Ocho argumentos básicos para la construcción de una teoría
fenomenológica de los imaginarios sociales”. Ponencia presentada en Seminario Imaginarios Sociales II,
Grupo Compostela de Estudio sobre Imaginarios Sociales (G.C.E.I.S.), sede Concepción. Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. Disponible en repositorio de documentos en la página oficial
del grupo www.gceis.cl 4 Castoriadis, Cornelius (1997). Hecho y por hacer. Pensar la imaginación. Editorial Universitaria de
Buenos Aires, 1998, pp. 314 -315. 5 Pintos, Juan Luis (2004). Comunicación, construcción de realidad e imaginarios sociales.
Documento de trabajo, Grupo Compostela de Estudios Sobre Imaginarios Sociales, Universidad Santiago de
Compostela. Disponible en www.gceis.org 6 El detalle de esta división semiósica se puede consultar en Gómez, Pedro Arturo (2001). Imaginarios
sociales y análisis semiótico. Una aproximación a la construcción narrativa de la realidad. En “Cuadernos”,
febrero, número 17. Universidad de Jujuy, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Secretaría de
Ciencia y Técnica y Estudios Regionales. San Salvador de Jujuy,Argentina, pp. 195-209. 7 La analogía la explica el sociólogo español Juan Luis Pintos como fundamento de su modelo
relevancia-opacidad, que identifica la institucionalización de imaginarios sociales dominantes y dominados. 8 Cfr. Lippmann, Walter (1922). Opinión Pública, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires,
1964. 9 Lipovetsky, Gilles (1999). La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino. Anagrama,
Barcelona. 10
Ibid., p.10 11
Ibid., ibidem 12
Ibid., p. 214 13
Una excepción de ello, por ejemplo, la encontramos en algunas sociedades matriarcales polinésicas
e incluso en la Antigua Roma con el papel desempeñado por las vírgenes vestales descritas por Suetonio y
Plutarco en la Roma de los Césares. 14
La tesis de Amparo Moreno se detalla en Dittus, Rubén (2002). “Amparo Moreno y su crítica al
discurso androcéntrico: un ejercicio de de-construcción imaginaria”. Documento de trabajo no publicado.
Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona. Se respalda la
idea de que el "arquetipo viril" ha sido objeto de una apropiación imaginaria. De este modo, la retórica del
discurso académico es determinada por un modelo de masculinidad que se sustenta en un sistema de valores
que se presenta como natural. 15
Lipovetsky. Op. Cit., p. 217 16
Ibid., p. 219 17
Se trata del capítulo IV del libro ya citado de Lipovetsky: ¿Hacia una feminización del poder? Parte
1. Mujeres directivas, mujeres políticos, pp. 240-265. 18
Castoriadis, Cornelius (1982) La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets, Barcelona, pp.
174-175. 19
La Moneda es el nombre de la casa de gobierno de los presidentes chilenos; así como la Casa Blanca
es a los Estados Unidos o la Moncloa al estado español. 20
Un completo informe sobre la evolución femenina en los últimos 15 años de democracia se
encuentra en la recopilación efectuada por la Fundación Chile 21 sobre “Participación Laboral y Política de
las mujeres en Chile” bajo la dirección de Clarisa Hardy. 21
Cabe mencionar que el Senado chileno se renueva parcialmente cada cuatro años. 22
Lipovetsky. Op. Cit., p. 249. 23
Verón, Eliseo. Discurso, poder, poder del discurso. En “Anais de primeiro colóquio de Semiótica”.
Rio de Janeiro, PUC/Edicoes Loyola, 1980, pp.85.