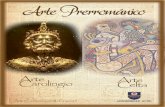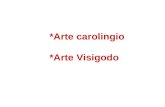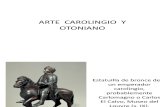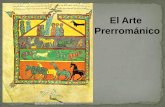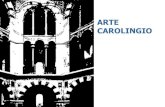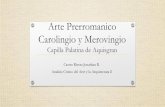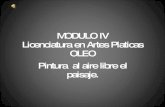Arte carolingio IV
-
Upload
ignacio-gallego -
Category
Education
-
view
225 -
download
0
Transcript of Arte carolingio IV

LA PINTURA CAROLINGIA.
Según las fuentes conocidas, fueron muchos los clérigos
hispano-visigodos que ocuparon cargos de responsabilidad en
obispados y monasterios carolingios donde difundieron sus ideas
sobre el aniconismo y el rechazo a la representación de las imágenes
sagradas. Esta actitud, que pronto calaría en las clases cultas
carolingias se contraponía con la necesidad de materializar mediante
imágenes las ideas político-religiosas que llevaron a formar el
Imperio y su alianza con el Papado.
Teodulfo, importante clérigo hispano en la corte de Carlomagno,
manifestó repetidas veces su rechazo a las imágenes y a su supuesta
capacidad santificadora aceptando únicamente su valor docente o
decorativo y defendiendo la supremacía del texto sagrado sobre su
representación figurada. Otros clérigos que compartieron sus ideas
fueron el obispo Claudio, el propio Benito de Aniano o un tal Rábano
Mauro, quien en una carta escrita a Hatton de Fulda desarrolla estas
ideas sobre la primacía de la palabra.
La materialización de estos criterios anicónicos la podemos
observar en la decoración que Teodulfo encarga para su oratorio
privado en Saint Germigny-des-Prés. El ábside de la capilla no
presenta la habitual Teofanía sino una representación en mosaicos
del Arca de la Alianza tal y como se refleja en el famoso texto
bíblico. Otra materialización del criterio anicónico la tenemos en
la decoración que San Benito de Aniano ordena para la iglesia del
monasterio de Inden donde se utiliza el tema del candelabro, también
de origen veterotestamentario. Por último, el aniconismo del obispo
Claudio es un tanto peculiar pues su rechazo a las imágenes es
radical y claramente iconoclasta, ordenando incluso la destrucción
de mosaicos y pinturas en las iglesias de su diócesis.
La imagen religiosa para estos clérigos debía tener un único
interés decorativo y docente, rechazando con vehemencia cualquier
tipo de veneración. Se trata en definitiva de conectar con la
inquietud de muchos teólogos bizantinos que por aquellos mismos años
1

expresaban su preocupación por la idolatría hacia las imágenes
religiosas. En concreto, las obras de Leandro de Neápolis y sus
teorías sobre las imágenes como fuente de enseñanza para los
ignorantes fueron muy utilizadas por los clérigos anicónicos
carolingios.
La labor docente que únicamente cabría esperar de las imágenes
religiosas debía ser inequívoca y para ello se recurrió durante todo
el periodo a la inserción de pequeños tituli o filacterias junto a
las imágenes. En ellos se explicaba de qué personaje sagrado o
bíblico se trataba y cuál era la acción desarrollada aunque en
algunas ocasiones los tituli no especificaban el significado
iconológico de las imágenes creando la consiguiente confusión.
Así pues, en la decoración de un templo podían coexistir
decoraciones parciales o totales. Las parciales incluían imágenes
piadosas que podían ser incluidas a petición de un penitente,
escenas hagiográficas sobre el santo titular en el caso de una
cripta que guardara sus reliquias o los santos de la devoción del
comitente. En los casos de decoración total, el programa
iconográfico se desarrolla en la totalidad del templo y tiene un
mensaje único y claro.
En la iglesia de San Juan de Münstair observamos la existencia
de una decoración con numerosas alusiones textuales divididas en
recuadros y a su vez éstos en cinco registros. Las escenas son de
todo tipo, incluyendo las teofánicas de Cristo en el ábside, la
desaparecida Ascensión del muro oriental o el Juicio Final y la
Parusía1 de los ábsides. La decoración de Münstair marcaría la pauta
de los ciclos iconográficos que se desarrollarán en el Románico.
En algunas ocasiones en las iglesias se representan hechos de
la actualidad del momento como las afirmaciones de los teólogos
sobre las herejías habituales en aquellos tiempos de consolidación
de la doctrina cristiana.
1 La parusía es la denominación teológica de la segunda venida de Cristo a la Tierra al final de los tiempos.
2

Finalmente, hemos de afirmar que son pocas las conclusiones
generales que podemos sacar de la decoración pictórica de los
templos carolingios debido a los escasos restos que hoy nos quedan.
Iglesia de San Próculo de Naturno.
Situada cerca de Merano, en el Trentino italiano, la iglesia de
San Próculo ofrece una decoración al fresco con imágenes del santo
titular y de San Pablo camino de Damasco, la única que se conserva,
realizadas a lo largo del siglo IX. Los colores son vivos (rojos,
negros y azules) sobre fondos blancos o claros. Las imágenes son
asilvestradas y sin volumen que algunos autores relacionan con la
miniatura sajona mientras otros las sitúan más cerca de los mosaicos
pavimentados italianos. En todo caso, los artistas participantes
demuestran su total desconocimiento del Renacimiento carolingio y
son abiertamente anticlásicos.
Iglesia de San Vicente de Volturno.
El monje autor de la decoración de San Vicente se retrata a los
pies de la Virgen dentro de un ciclo pictórico que incluye santas,
arcángeles, martirios de San Lorenzo y San Esteban y las santas
mujeres en el Sepulcro. También existe una crucifixión en cuya parte
inferior se representa al comitente, el abad Epifanio (826-843).
La concepción de las figuras en la decoración de la iglesia de San
Vicente es diferente al estilo gráfico de la de la iglesia de
Naturno y está más cercana a las formas antiguas. La representación
de los volúmenes es menos esquemática y más próxima a la utilizada
en el Renacimiento carolingio.
Lo cierto es que no podemos afirmar nada sobre la pintura
carolingia a través de estos ejemplos –los pocos de los que
3

disponemos- pues se trata de las decoraciones de iglesias aisladas e
incompletas. No sabemos nada de los núcleos principales, de los que
debemos suponer una mayor cercanía a las pretensiones de
recuperación de la antigüedad clásica propias del Renacimiento
carolingio.
Iglesia de San Juan de Münstair.
Es el único ciclo pictórico casi completo que conservamos del
mundo carolingio. La iglesia formaba parte de una abadía benedictina
del siglo IX que se encontraba bajo la tutela personal de Carlomagno
situada en una zona remota de Suiza. Tras diferentes reformas, que
incluyeron la sobreelevación del edificio, las pinturas fueron
descubiertas de nuevo en 1894.
La iconografía desarrollada en Münstair es amplia y centrada en la
totalidad del tema de la Redención junto a otros temas secundarios
de tipo hagiográfico.
Las principales zonas decoradas son los tres ábsides de la
cabecera de la iglesia. En el ábside central se representa a Cristo
rodeado de símbolos, los Evangelistas y querubines. En el ábside
norte figura la traditiolegis, la entrega de Cristo a San Pedro y
San Pablo de sus misiones. En el ábside sur aparece una cruz en la
zona central con un medallón con la imagen del Salvador mientras que
en los extremos hay dos medallones con bustos de San Pedro y San
Pablo y un ángel y el obispo Eclesio.
Las escenas hagiográficas se sitúan en los registros inferiores
con las visas de San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y San
Esteban.
En el muro que corre por encima de los ábsides aparecía la
Ascensión, perdida al colocarse las bóvedas góticas y sobreelevar el
edificio.
4

En los muros laterales de las naves encontramos cinco registros
diferentes. Veinte cuadrados con las historias de David y Absalón en
la parte baja, cuarenta y tres escenas relativas al Nuevo Testamento
y santos sin identificar.
Escenas del Juicio Final en la zona occidental mientras que en
parte superior se representa el retorno del hijo de Dios. Ángel
trompetero con la resurrección de los muertos. En el centro aparece
Cristo Juez.
En el ábside meridional encontramos el tema de Cristo otorgando
sus misiones a San Pedro y San Pablo junto a otros tres registros
con escenas alusivas a los santos.
En el muro sur hay una serie de escenas sobre la vida pública de
Jesús. También hay escenas con Absalón, David y nuevamente vidas de
santos. Se trata de figuras extrañas y feas con una indumentaria
clásica reinterpretada.
Cristo introducido en la gloria circular, el nimbo crucífero con
la habitual imagen del Cristo-Juez. Es la primera vez que aparece
este tema en la decoración de un edificio. Posteriormente lo
encontraremos en Oberzell y tendrá gran éxito en el Románico. Los
modelos parecen tomados del mundo tardoantiguo pese a la mediocre
capacidad de los pintores. Aspecto amorfo de las figuras, cuerpos
sin anatomía, volúmenes desproporcionados tanto en figuras como en
las arquitecturas. Gamas cromáticas descompensadas, ocres y rojizas.
En definitiva, las pinturas de Münstair denuncian un arte
pictórico que intenta rescatar el arte constantiniano sin
conseguirlo por falta de preparación y talento. Es posible incluso
que estas pinturas sean simples copias mediocres de otras pinturas
de mejor calidad que hoy nos son desconocidas.
San Benedetto de Malles.
5

Son pinturas de una ejecución más hábil que las de Münstair que
ocupan los tres nichos del presbiterio, los espacios intermedios y
las jambas ornamentadas con motivos insulares. Son evidentes los
mejores recursos plásticos utilizados.
B D A E C
A: Cristo entre dos ángeles.B: San Esteban.C: San Gregorio.
D: Guerrero con espada. Rasgos indios que dan mayor verosimilitud a la figura.E: Obispo ofrendando una maqueta.
Las naves laterales tienen escenas hagiográficas con figuras
distribuidas por las paredes de forma original: agrupadas de tres en
tres con gran fuerza expresiva y sin tanta desproporción entre las
arquitecturas que las rodean y el volumen de las figuras como
veíamos en Münstair.
Saint Germaine d´Auxerre.
Ideales pictóricos comunes a San Benedetto de Malles. Interior de
la cripta donde en los lunetos del arco de la bóveda se representa
la vida de San Esteban, es especial el prendimiento y la lapidación
del santo. Las imágenes se ajustan a los marcos que las cobijan y
los rasgos de las figuras ofrecen cierta individualización. Los
artistas intentan sugerir el ilusionismo clásico mediante las
columnas pintadas con formas antiguas y los finos vegetales y
ramajes del intradós de los arcos.
Representación del juicio de San Esteban con rasgos cercanos a los
ya vistos en San Benedetto y con el mismo tipo de agrupación de las
figuras. Nada que ver con la mediocridad de San Juan de Münstair.
6

Lapidación de San Esteban donde se observa la adecuación
composición de la relación entre las arquitecturas y las figuras,
lejos de la desproporción de San Juan de Münstair.
Crucifixión con personajes atípicos que habitualmente no son
representados en las escenas de Pasión, lo que demuestra la
utilización de unas fuentes iconográficas muy completas. Longinos y
Stefaton, los soldados que ofrecen a Cristo la esponja prendida en
una lanza y a través de los restos de los rotuli sabemos que también
aparecía Nicodemo, el personaje que arrancó los clavos de la cruz,
aunque hoy sólo podemos contemplar a los soldados que clavan la
Cruz; también aparece un cántaro que recoge la sangre de la
serpiente enroscada en la Cruz aludiendo al pecado original expiado
por Cristo.
Aparecían también santos portando sus palmas del martirio aunque
hoy han desaparecido. Lenguaje lineal en el diseño que marcará el
final de la etapa carolingia en la pintura y el inicio de un nuevo
ciclo correspondiente al mundo del románico.
Torhall de Lorch.
Pintura ilusionista arquitectónica que recuerda al ilusionismo
romano. Zócalo con un damero y barandilla con columnas dóricas en
tonos rosas y azules. Arquitrabe en la parte superior. Arquitecturas
que simulan una terraza abierta a no se sabe dónde y que
probablemente no son simultáneas al resto de las pinturas pues
debajo aparecen restos de otras anteriores. Las arquitecturas están
fechadas con seguridad a finales del siglo IX.
Oratorio de Saint Germigny des Prés.
7

Encargado por el obispo Teodulfo, clérigo hispánico de la corte
carolingia. Son los únicos mosaicos conservados del mundo carolingio
y destacan por su valor como testimonio de la corriente anicónica.
Representación del Arca de la Alianza repitiendo motivos antiguos
muy similares a los de Santa María la Maggiore de Roma (siglo IV),
es decir, dentro de la tradición tardoantigua. Aspectos decorativos
y formas vegetales parecidos a los motivos hispánicos y omeyas pues
en definitiva ambos están a su vez relacionados también con el mundo
tardorromano.
8