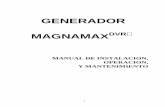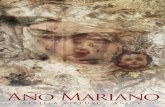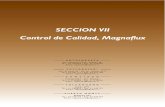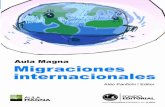“Al Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla por ... · exposición fotográfica que...
Transcript of “Al Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla por ... · exposición fotográfica que...

“Al Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla por abrirnos las puertas del conocimiento”

ARTE ANTIGUO EN LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE 1929
Edición y dirección científica a cargo de
Benito Navarrete Prieto
Con textos de
Fátima HalcónLuis Méndez RodríguezBenito Navarrete Prieto
Sevilla 2014

ÍNDICE ÍNDICE

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (ICAS)
Alcalde de Sevilla. Presidente del ICASJuan Ignacio Zoido Álvarez
Teniente de Alcalde Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud. Vicepresidenta del ICASMaría del Mar Sánchez Estrella
Directora General de CulturaMaría Eugenia Candil Cano
Gerente del ICASRosario Pérez Pérez
Director de Infraestructuras Culturales y PatrimonioBenito Navarrete Prieto
Director de Proyectos y Actividades CulturalesJosé Lucas Chaves Maza
JUNTA DE ANDALUCÍAConsejería de Educación, Cultura y Deporte
Consejero de Educación, Cultura y DeporteLuciano Alonso Alonso
ViceconsejeraMonserrat Reyes Cilleza
Asistencia TécnicaM. Paz Pérez GómezAlfonso Ojeda
Diseño y montaje expositivoEduardo Romero. Karmo multimedia producciones
Diseño del catálogo Estela Jiménez Romero
Impresión Escandón Impresores. Sevilla
AgradecimientosEsta exposición no hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración desinterasada de Julia Sánchez López Técnico de la Hemeroteca Municipal, Marcos Fernández, Elena Hormigo, Inmaculada Molina y José Luis Azcárate de la Fototeca Municipal, Carlos A. Font Gavira del AGA, Filmoteca Española, Ana Gómez Díaz, Directora de la Casa Museo-Bonsor en la casa museo Bonsor en el Castillo de Mairena, Ayuntamiento de Mairena del Alcor, a Emanuele Zappasodi, a Isabel Mateo Gómez y a Álvaro Pastor Torres. Queremos también mencio-nar la asistencia de Carlos Petit, Alfonso Pleguezuelo, Juan Randado, José Luis Romero Torres y la cesión de fotografías por parte de Artur Ramón y José Antonio de Urbina. Y un agradecimiento especial a Manuel García León, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla por facilitarnos el uso de las fotografías pertenecientes al Servicio General de Investigacion Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.
Secretaria General de CulturaMaría del Mar Alfaro García
Director General de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del ArteSebastián Rueda Ruiz
Delegado Territorial de Educación Cultura y DeporteFrancisco Díaz Morillo
Directora del MuseoMontserrat Barragán Jané
ComisarioBenito Navarrete Prieto
Técnicos de gestión cultural y difusiónElisa López-PereiraJosé María Domenech VázquezMª del Carmen Morillo Fulgueira
Textos catálogoFátima HalcónLuis Méndez RodríguezBenito Navarrete Prieto
DocumentaciónRoberto Alonso Moral

11Prólogo10 Prólogo
Dentro de los actos conmemorativos de la celebración del centenario del Parque de María Luisa, no podemos olvidar una de las exposicio-nes más emblemáticas que se desarrollaron con motivo del certamen Iberoamericano de 1929. Esta fue la de Arte Antiguo organizada entre los Palacios de Bellas Artes -también conocido como Renacimiento-, hoy sede del Museo Ar-queológico y el Mudéjar o de Arte Antiguo hoy Museo de Artes y Costumbres Populares. Pre-cisamente éste último pabellón tomó el nombre de la exposición en él organizada, que no tuvo precedentes por el copioso número de obras se-leccionadas. En total entre los dos pabellones se reunieron 3.964 obras de arte en buena medida reflejo de la cultura y la historia de Andalucía pero también con una importante presencia de piezas prestadas por otras provincias españo-las como Badajoz, Barcelona, Cuenca, Galicia, Madrid, Murcia, Palencia Salamanca, Toledo y Zaragoza, entre otras, y que constituyó un au-téntico referente en el plano de las exposiciones temporales. Gracias a la colaboración institucio-nal entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, los responsables del ICAS y del Museo de Artes y Costumbres Populares con-sideraron pertinente unirse a los actos con-memorativos citados, precisamente con una exposición fotográfica que reconstruyera el es-píritu de aquella magna exposición. Queremos por tanto agradecer a Montserrat Barragán Jané Directora del Museo de Artes y Costumbres Po-pulares la buena acogida del proyecto y su co-laboración, y a Manuel García León, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, la cesión de las fotografías que integran la mues-
tra y que fueron realizadas precisamente por los colaboradores e investigadores del Labora-torio de Arte de la propia universidad que desde 1926 hasta 1929 participaron activamente en la gestación, idea y puesta en marcha del proyecto expositivo. Gracias a las labores documentales realizadas para la preparación de esta iniciati-va cultural, sabemos con mucho mayor detalle que fue sobre todo Francisco Murillo Herrera y su discípulo Diego Angulo Íñiguez las piezas fundamentales en el proyecto expositivo y en la labor investigadora previa. Nos congratulamos de haber podido rendir tributo a las personas que con su esfuerzo, entrega y amor por el co-nocimiento y la ciencia crearon una exposición que sirvió de escaparate al mundo entero valo-rando ante todo la riqueza patrimonial y la con-cienciación en la salvaguarda de estos bienes culturales, algunos desgraciadamente destrui-dos años después. Sin embargo esta exposición impulsó buena parte de los estudios sobre arte andaluz y patrimonio, lo que indudablemente supuso -gracias al Laboratorio de Arte de la Uni-versidad de Sevilla- todo un ejemplo para otras instituciones docentes en el ámbito nacional e internacional que con sus archivos y fototecas han logrado preservar la memoria y la historia de los pueblos.
María del Mar Sánchez Estrella Delegada de Cultura, Educación, Deportes y Juventud
Ayuntamiento de Sevilla
Montserrat Barragán JanéDirectora del Museo de Artes y Costumbres
Populares de Sevilla
La colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Museo de Artes y Costumbres Popu-lares tiene una larga historia que se remonta a la misma creación de este último, ya que la sede del Museo es un pabellón de propiedad munici-pal, cedido al Estado para tal fin a principios de los 70 del pasado siglo. Como todas las largas relaciones -van más de cuarenta años-, ha pasa-do por épocas de mucha intensidad, en forma de préstamos de piezas para exposiciones tempo-rales, cesión de espacios, de depósitos de parte de la colección municipal, etc., y por etapas de menos contacto, que no son precisamente las más recientes.
La propuesta del ICAS de organizar una expo-sición temporal que recuperara el contenido de la muestra de Arte Antiguo en los dos pabello-nes de la Plaza de América en 1929, coincidien-do con la celebración del centenario del Parque de María Luisa, fue recibida por el Museo como agua de mayo -al final, más bien junio- y por ello acomodamos las fechas de otros proyectos. Cien años no se cumplen todos los días y también esta casa, su edificio, cumplía cien años, como nos re-cuerda una placa del vestíbulo del museo con la fecha de finalización de la construcción: 1914.
Podría parecer que la coincidencia entre este proyecto y el museo sólo reside en el edificio, ya que nuestra área temática es la etnología y la exposición de 1929 versó sobre “el arte anti-guo”. Una reflexión más pausada nos revela que los museos etnológicos se atreven a echar una mirada antropológica a cualquier tipo de patri-
monio porque nada les resulta ajeno pero es que, además, las piezas concretas que conformaron la exposición de este Pabellón de Arte Antiguo o de Artes Industriales -que varios nombres re-cibió-, y que comúnmente se consideran propias de las artes decorativas o suntuarias, están muy relacionadas con las labores y los saberes de las artesanías de alta calidad que no son extraños a algunos contenidos actuales del Museo.
Es de justicia reconocer el impulso y la iniciati-va de este proyecto en las personas de María del Mar Sánchez Estrella, Delegada de Cultura, Edu-cación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla y de Benito Navarrete, Director de Infraestructuras Culturales del ICAS, que nos permitieron colaborar algo más que como meros anfitriones.
Los museos, sea cual sea su ámbito geográfico de referencia -local, provincial, regional-, no pueden soslayar la vinculación necesaria que deben establecer con su público más cercano, y parte de ese contacto es imprescindible que se articule a través de la administración que ges-tiona los asuntos públicos de la ciudad. No es una cuestión de interés sino más bien una voca-ción compartida.

13Dra. Fátima Halcón
LA REPRESENTACIÓN DE UN SUEÑO: SEVILLA Y LA EXPOSICIÓN
IBEROAMERICANA DE 1929.
Dra. Fátima HalcónUniversidad de Sevilla

15Dra. Fátima Halcón14 La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Los estudios históricos existentes sobre la Sevilla del primer cuarto del siglo XX muestran una ciudad en decadencia y anclada en el pasado desde el punto de vista económico, social y urba-nístico1. La economía, basada fundamentalmen-te en una agricultura anticuada y rutinaria, no se abrió a la industrialización, que apenas tuvo significado en este contexto, y no existió una estructura financiera que sustentara cualquier tipo de iniciativa empresarial. Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad no presentaba me-jores perspectivas. El perímetro urbano apenas se había modificado, como en otras ciudades es-pañolas, al no existir una burguesía potente que impulsara nuevos planteamientos urbanísticos acordes con esa mentalidad. Dentro del entra-mado medieval del centro histórico, existía un porcentaje grande de corrales de vecinos por lo que muchas familias vivían hacinadas en este tipo de viviendas, sin apenas infraestructuras. A este panorama puede añadírsele el estanca-miento demográfico, una alta tasa de mortali-dad y de analfabetismo y una atonía cultural, solo solventada por los meritorios esfuerzos de un grupo de intelectuales de los que surgirían interesantes iniciativas como la creación de la Sociedad de Bibliófilos Andaluces, el Laborato-rio de Arte de la Universidad de Sevilla, la pu-
blicación de Archivo Hispalense o de Bética. Revista Ilustrada.
Cabría preguntarse cómo dentro de este sombrío horizonte comienzan a vislumbrarse ciertos inicios de reactivación con algunas tí-midas propuestas encaminadas a plantear un futuro distinto para la ciudad. Sevilla no fue aje-na a la fiebre exposicional que se vivó en Euro-pa desde finales del siglo XIX y, de hecho, desde esa época, hubo ciertas tentativas encaminadas a que fuese la sede de una convocatoria inter-nacional. En 1892, el concejal Manuel Gómez Imaz planteó la celebración de una Exposición de Artes Industriales que se vería incrementada en 1901 con la propuesta del concejal José Juliá Barra para que fuese la sede de una Exposición Nacional, a celebrar en 19042. Un año más tar-de, el primer teniente de Alcalde, Cristóbal Vidal y Salcedo, presentó una propuesta para orga-nizar en los Jardines de Eslava una Exposición de Industrias y Muestras Comerciales, con el fin de dar a conocer el desarrollo que estaban te-niendo en la ciudad. La exposición se realizó con gran resultado bajo el título “Exposición de Pro-ductos Sevillanos e Industrias Agrícolas, Viníco-las y Mineras de la Provincia”. A estas iniciativas políticas se añade la presencia con gran éxito de
tres industriales locales, Llorent, Torre Lanzas y Noel, en la Exposición de San Luis en 19053. No fueron los únicos pues hay constancia de políti-cos, empresarios y periodistas que viajaron por España, Europa y América para presenciar y ad-mirar estas solemnidades4. Podemos admitir que tanto políticos como empresarios de diver-sa índole confiaron en ese tipo de experiencias para promover el desarrollo de la ciudad.
El éxito del certamen de los productos se-villanos, en el que jugó un relevante papel el co-mandante de Artillería y gerente de la fábrica de vidrio “La Trinidad”, Luis Rodríguez Caso, hizo que se concretara una afinidad de pareceres en-tre políticos, sectores importantes del comercio y la industria local y la prensa hacia su persona, al considerarlo el emprendedor insuperable para organizar exposiciones. En 1908, con motivo del Centenario de la Guerra de la Independencia proyecta de nuevo otra efeméride similar bajo el título “España en Sevilla” que cosechó iguales éxitos, constituyendo la base para la propuesta de la Exposición Iberoamericana. Para llevar a cabo su idea tenía que convencer a políticos y co-merciantes de las ventajas que podían aportar a Sevilla este tipo de iniciativa, apoyándose en el hecho de que si otras ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Valencia, habían sido capa-ces de acoger exposiciones nacionales e inter-nacionales, siendo focos industriales de escaso nivel, por qué Sevilla no podía impulsar una. El objetivo era abrir la ciudad a la modernización mediante una reforma urbanística, un incre-mento económico, un gran desarrollo turístico y una apertura a futuras relaciones con Améri-ca. Esos motivos fueron el motor que le movió a plantearla en 1909. El 25 de junio de ese año, Rodríguez Caso, pronunció un discurso en la Capitanía General donde hacía público, por pri-mera vez, la idea de celebrar en Sevilla en 1914
una gran exposición de estas características. Se barajaron en principio varias denominaciones: Exposición Internacional Hispano-Ultramarina, Exposición Internacional España en Sevilla o Ex-posición Internacional Hispano-Americana, as-pectos que se irían perfilando durante los veinte años que transcurrieron desde la idea inicial hasta su materialización, veinte años después, en los que se definieron los contenidos y los países participantes5. En su discurso, propuso como espacio para las instalaciones principales el Parque de María Luisa, la Huerta de Mariana y los Jardines de las Delicias y para las construc-ciones restantes bien el Paseo de Catalina de Ribera y Prado de San Sebastián o los terrenos particulares existentes en la Avenida de la Pal-mera, lugares que debían de escogerse de acuer-do con el Ayuntamiento en previsión de futuros ensanches.
Con esta propuesta no hacía más que re-tomar un proyecto de una asociación america-nista de Madrid, la Unión Iberoamericana, que quería hacer una exposición (que nunca llegó a realizarse) para exaltar los valores hispanoame-ricanos y para potenciar las relaciones con estos países6. El planteamiento tuvo una gran acogida por parte de políticos, comerciantes y cónsules de los países hispanoamericanos que tenían re-presentación en Sevilla (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Argentina, Cuba, Pana-má y la República de El Salvador). A partir de ahí, comenzaran distintas indagaciones por parte del Gobierno con los países que fuesen a tomar parte y se constituyó una comisión para llevar a cabo tan vasto proyecto. La Comisión Gestora estaba integrada, además de Luis Rodríguez Caso, por Francisco Pacheco Núñez de Prado, marqués de Gandul, Manuel Rojas Marcos, Mi-guel Quesada, el industrial Manuel Corbato, el
3.- El Porvenir, Sevilla, 10 octubre de 1906, La Exposición de San Luis. Los expositores españoles premiados.4 .-Braojos Garrido, 1987: 9-43.5.- La Exposición Iberoamericana de Sevilla, 2006.; Catálogo Exposición 75 años. Sevilla y ABC en 1929, Sevilla, 2004.6.- Rodríguez Bernal, 1981: 81-83.
1.- Véase Braojos, Parias, Álvarez, 1990.2.- Salas, 1974: 34-36 y 156-160.

1716
maestro de fábrica militar, Fernando Silva y José Laguillo, director del periódico “El Liberal”7. En el plano del certamen que se presentó ante el Ayuntamiento 1910, figuraban los pabellones americanos distribuidos entre el Parque de Ma-ría Luisa, la Huerta de Mariana, los Jardines de las Delicias y en parte de los terrenos de la Junta de Obras del Puerto, es decir en el centro del re-cinto de la Exposición8.
La idea de celebrar una gran exposición en Sevilla se apreció desde el primer momento como un medio de prosperidad para la industria, el comercio y el turismo. Desde los primeros años del siglo XX existía una consciencia de ciertos sectores de la sociedad hispalense, conocedores de su decadencia tras la relevancia que había os-tentado en el pasado, de impulsar ciertos facto-res que contribuyesen a su engrandecimiento y los encontraron en el fomento del turismo y la navegabilidad del Guadalquivir para los gran-des trasatlánticos. En 1900, el Ateneo convocó un concurso para convertir a Sevilla en “Ciudad Turística de Invierno” cuyo ganador fue el ar-quitecto Vicente Narbona. Con esa iniciativa, y a través de otros planteamientos que presenta-ron ese mismo año y los siguientes, -el de Luis Lerdo de Tejada, el de Enrique Lluria “Proyecto de ensanche y estación invernal e implantación de los Juegos Atléticos” y el de Ricardo Veláz-quez Bosco “Proyecto de ensanche de Sevilla y Estación Invernal en terrenos particulares”- se puso de manifiesto la relevancia económica que tendría para la ciudad el turismo de masas, al contar con un impresionante patrimonio artísti-co y monumental y con un clima extraordinario para disfrutarlo en los meses de invierno. Así se entendió entre los objetivos primordiales para celebrar la Exposición Iberoamericana por con-siderarlo como un factor decisivo para el conoci-miento de Sevilla como foco turístico9.
mera semana de la aviación sobre los terrenos deportivos existentes en la dehesa de Tablada en abril de 191011. La gran extensión que ocupaba y la planicie del espacio que bordea el cauce del río, con el solo accidente de la reducida y lejana elevación de las colinas del Aljarafe, constituían el marco idóneo para la exhibición aérea. El éxi-to de la competición de cuatro pilotos con sus correspondientes aeroplanos que comprendía despegue, velocidad, virajes y permanencia en el aire motivó su repetición en 1913. Las nego-ciaciones llevadas a cabo entre el coronel Pedro Vives, fundador del Servicio de Aeronáutica del Arma de Ingenieros, con el alcalde dieron como resultado la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla de un espacio para aprovechar este terreno de aeródromo natural como aeropuer-to y base militar, subvencionando parte de las obras12.
Las obras comenzaron en 1915 y cuatro años más tarde ya estaba funcionando vuelos militares a diversos puntos de España, además de establecerse allí una escuela de pilotos. Los vuelos comerciales no tardaron en llegar, co-menzando en 1921 la línea regular aeropostal entre la ciudad y Larache. El impulso dado por los Reyes de España, que inauguraron oficial-mente la Base Aérea el 10 de abril de 1923, in-crementó el uso del espacio aéreo desde donde se pretendieron batir varios récords con vuelos de la capital hispalense a ciudades orientales y occidentales. En 1928, se fundó el Real Aero Club de Andalucía y a partir de ese momento la Base Aérea jugó un papel fundamental en la historia aeronáutica de la ciudad.
Uno de los propósitos fundamentales para celebrar la Exposición Hispano Americana fue el de colocar a Sevilla en un lugar relevante de la geografía nacional desde el punto de vista
Dentro de esta misma línea de fomento del turismo está el proyecto presentado por el ingeniero y director de las Obras del Puerto, Luis Moliní y Ulibarri, en 1903. Su idea era ha-cer navegable el río para los grandes trasatlán-ticos que, finalmente, se llevaría a cabo con la corta de Tablada y la construcción de una nueva dársena, lo que mejoró considerablemente las condiciones de navegabilidad de la vía maríti-mo-fluvial. Con la supresión de una de las tres grandes curvas que presentaba el cauce del río (la de los Remedios, la de Tablada y la punta del Verde) facilitó una vía de navegación más recta con un calado más estable sin tener que depen-der de los trabajos de dragado. Al realizar la cor-ta de Tablada, Moliní conectó la Punta del Verde con la de los Remedios, estableciendo un canal recto de casi tres kilómetros que posibilitaba la entrada de grandes buques al Puerto, donde tenían muelles y espacios más grandes. Como consecuencia de esta obra se fraguó una nueva estructuración del futuro territorio de la ciudad que influyó poderosamente en el crecimiento de la misma10. Además, al levantarse el Puente de Alfonso XIII o puente de hierro, éste quedó como único paso para toda el área de Tablada. Allí se encontraba el Hipódromo y el Tiro de Pichón, convertidos posteriormente en la Base Militar Aérea de Tablada, ya que sobre los terrenos del hipódromo y sus aledaños se implantó una in-dustria aérea conexa, la fábrica de construccio-nes aeronáuticas (C.A.S.A.). Pasados los años se planteó un proyecto para convertir esa base en la gran Terminal Aérea de Europa.
La Base Militar Aérea de Tablada fue otra de las infraestructuras creadas dentro de las iniciativas que se llevaron a cabo en el primer cuarto del siglo. En este caso, el impulsor del proyecto fue el alcalde de la ciudad, el liberal Antonio Halcón y Vinent, quién organizó la pri-
turístico. Este objetivo se vio acentuado por el proyecto del poliédrico personaje marqués de la Vega Inclán y su intención de construir unas “hospederías” en el barrio de Santa Cruz. Mili-tar de carrera, coleccionista de arte, dibujante y copista, político, viajero empedernido, agente de cambio y bolsa, articulista y escritor, mecenas, sus inquietudes personales le llevaron a ocupar cargos relevantes para el caso que nos ocupa como el de Comisario Regio de Turismo entre los años 1911 a 192813. Su interés y curiosidad por las tradiciones españolas lo trajo a Sevilla a edad temprana pues en 1888 escribió un pequeño vo-lumen titulado Bocetos de Semana Santa y Guía de Sevilla donde a la vez que plasma sus impre-siones sobre la Semana Santa describe una guía para el viajero señalando los monumentos más relevantes de la ciudad. La creación de la Comi-saría Regia de Turismo y de la Culturan Artística y Popular, creada en 1911 y cuya dirección os-tentó durante diecisiete años, incentivó la políti-ca turística nacional suscitando la metodología de esta incipiente industria. A través de su cargo le dará un gran impulso a las publicaciones ar-tísticas con fines propagandísticos y divulgati-vos para dar a conocer los tesoros culturales del país.
Convencido de que los intereses de los via-
jes varían según de trate de un turismo itineran-te o turismo de estancia y de que los visitantes se iban a convertir en verdaderos revitalizado-res de la economía local, apoyó lo que consideró el mayor potencial del turismo nacional: la pro-yección turística del rico patrimonio artístico y monumental del país. Sevilla, poseedora de un vasto acervo monumental, comunicada por vía fluvial, terrestre y aérea, se convierte en uno de los lugares preferidos por los viajeros y digno de atención por parte de Vega Inclán. Uno de los problemas que presentaba era la carencia de ho-
7.- Ciaurriz, Narciso, 1929: 9-10.8.- Graciani, 2010: 48-48.9.- Trillo de Leyva, 1980: 41-42.10.- Barrionuevo Ferrer, 2003: 163-164.
11.- ABC, Sevilla, 10 de abril de 1910, “La aviación en España” p. 1012.- Serrano de Pablo, 1972: 10-11; Querol Muller, 1982: 15-1613.- Menéndez Robles, 2008: 46
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Dra. Fátima Halcón

1918
teles de lujo y establecimientos de hospedería. Había pocos hoteles y la mayoría de los existen-tes no ofrecían los elementos mínimos de con-fortabilidad.
La construcción del Hotel Alhambra Pala-ce en Granada en 1905, anticipándose a los hote-les de lujo madrileños, constituyó la espita para levantar este tipo de establecimientos en el país. Las primeras propuestas para celebrar una Ex-posición Iberoamericana en Sevilla incentivaron este tipo de proyectos. De hecho, se convocó un concurso para levantar un gran hotel de lujo en los jardines del Eslava que debía seguir la línea de las casas señoriales andaluzas, concurso que fue ganado, con posterioridad, por el arquitecto regionalista José Espiau14. Vega Inclán promo-vió la construcción de otro tipo de alojamien-tos más modestos pero donde la comodidad y el buen gusto trasmitieran al viajero un sentido de la confortabilidad necesario para hacer grata la visita del turista. Nacen las llamadas “hospede-rías” establecimientos de decoración personali-zada con grandes avances técnicos y alejados de
la frialdad que transmitían los demás estableci-mientos hoteleros.
Su iniciativa se vería concretada años más tarde (concretamente en 1922, siete años antes de la inauguración de la Exposición Iberoame-ricana) al levantar en solitario y a sus expensa una serie de ellas en el sevillano Barrio de Santa Cruz. En esa zona había adquirido un conjunto de cinco casas, edificadas sobre el solar de vie-jas construcciones demolidas, en el callejón del Agua, colindante con el muro del Alcázar. Desde 1905, Vega Inclán se alojaba en la zona, en la casa que había pertenecido a Justino de Neve, que ter-minó comprando en 1910 y que siempre reservó para su uso, más cuatro casas que adquirió en la calle de la Pimienta. En principio estas casas las iba a destinar a Residencia de Estudiantes Americanos pero la proximidad de la Exposición le hizo convertirlas en “hospederías”. Rehabilitó
La Ciencia del Arte y la Fotografía
las casas, de pequeñas dimensiones, distribui-das en torno a un patio central con fuente, ga-lerías en bajo y en alto, luminosos estudios con sorprendentes vistas a los jardines del Alcázar, a la Giralda y torres colindantes, jardines diminu-tos con cenadores y fuentes, constituyendo este tipo de establecimiento el germen de lo que se convertiría años más tarde en una de las zonas más típicas de la Sevilla turística15.
En principio, la finalidad de estas casas era la de ser residencias universitarias para ar-tistas, estudiosos e intelectuales. De hecho las levantó con sus recursos personales para evi-tar cualquier desviación de su uso posterior, aunque las cedió a la ciudad con motivo de las Exposición Iberoamericana. En ellas intervino arquitectónicamente José Gómez Millán, arqui-tecto del Real Patrimonio y Juan de Talavera, sobre todo a partir de 1913 tras ser nombrado arquitecto titular del Ayuntamiento de Sevilla16. Proyectó los Jardines de Murillo y los de Cata-lina de Ribera, originados tras la cesión del rey Alfonso XIII a la ciudad de una parte de la Huerta del Retiro, algunas de las casas del barrio, la pla-za de Alfaro y la de Santa Cruz con alguna de las casas colindantes. En las “hospederías” llegaron a vivir algunos artistas como fue el caso de Joa-quín Sorolla, la actriz María Guerrero o Mariano Benlliure. Finalmente, el marqués de la Vega In-clán a pesar de la rentabilidad que les sacó a este tipo de establecimiento, decidió ofrecérselas, sin éxito, al gobierno para que se consolidasen como alojamientos estatales de la ciudad. Intentó que se instalaran en ellas un centro internacional de cultura de la Institución Libre de Enseñanza, la compañía de Wagons-Lits o la Residencia de América, que logró, finalmente, hacerla realidad en 1925.
Tras la intervención del marqués de la Vega Inclán en el barrio de Santa Cruz, se re-forzará una estética urbana que responderá a lo que ha venido denominando estilo sevillano, inspirado en una tradición constructiva local idealizada, que identificará a la ciudad con ese estilo hasta asumirlo como propio. El marqués de la Vega Inclán fue el verdadero promotor de esta zona turística de Sevilla junto a Manuel Fer-nández Escobar, notable y próspero comerciante sevillano, propietario de los célebres Almacenes del Duque, establecimiento emblemático de la Sevilla de la época en la venta de tejidos y con-fecciones, que estaba situado en un edificio ad-quirido en subasta al marqués de Palomares en la plaza del Duque.
Un factor importante a tener en cuenta en la organización de la Exposición Iberoamerica-na fue la necesidad acuciante que tenía Sevilla de unas reformas urbanas que mejorasen su infraestructura y distribución de espacios resi-denciales17. Tanto políticos como industriales y comerciantes se mostraban unánimes al indicar el pésimo estado de instalaciones y servicios ur-banos, sin posibilidad de corrección al carecer de soluciones a corto plazo. La ciudad mantenía una ordenación estática con un estado deplora-ble de higiene pública, mal alumbrado y alcanta-rillado y sin las intervenciones de ampliación y ensanches que mostraban otras ciudades espa-ñolas18. A este respecto cabe afirmar que desde finales del siglo XIX hubo ciertas tentativas de reformas para copiar los planes de Madrid y de Barcelona que, debido a varios motivos de dis-tinta índole, quedaron paralizadas. Sevilla per-maneció sin variación alguna incluso después de haberse convocado algunos concursos de refor-mas generales de extensión, urbanización y or-nato. Uno de ellos fue el aprobado en 1895 que
14.- Villar Movellán, 1985: 23-25.
Fig. 1Sevilla. Plaza de Santa Cruz. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla
15.- Traver, 1965: 146 y 151-152.16.- Villar Movellán, 1997: 30-31.17 .- Trillo de Leiva, 1980: 60-65.18.- Pérez Escolano, 1979: 36-39.
Dra. Fátima Halcón

2120
contemplaba el trazado de una gran vía entre el Ayuntamiento y la Puerta de Jerez19. La urgencia de hacer unas reformas urbanas debió jugar un papel primordial en la convocatoria de la Expo-sición ya que se entendió la realización del cer-tamen como la única posibilidad de modificar su fisionomía conforme a los esquemas del moder-no desarrollo urbanístico.
Hubo varios planteamientos de ensan-ches que afectaron tanto al casco antiguo para romper con la configuración medieval que aún mantenía como para preveer la expansión de la ciudad hacia las zonas norte, este o sur. Desde los primeros años del siglo XX se están presen-tando planes de reformas y mejoras como el que expuso en 1902 el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco titulado “Proyecto de Ensanche y Urbani-zación de la Palmera”. Formula por primera vez el eje de crecimiento de la ciudad hacia el sur, re-forzando la extensión natural del camino de Dos Hermanas mediante la continuación recta del Paseo de las Delicias desde el Tamarguillo hasta el Guadiana. Aunque no se llevó a cabo en su to-talidad se hará realidad como consecuencia del proyecto de la avenida Reina Victoria, que era la prolongación del paseo de las Delicias desde el límite del ferrocarril del Puerto hasta la glorieta cercana al Guadaira, donde existía una palmera que definitivamente le dio nombre a la avenida.
Hubo otros planes de reformas que afecta-ron a la trama urbanística interna como el que dictó el concejal republicano Alejandro Guichot en 1904, los presentados, con el patrocinio del Ayuntamiento 1909 y 1910, por los arquitectos Aníbal González y Juan de Talavera, respectiva-mente, pero el de mayor interés fue el planteado por Miguel Sánchez-Dalp y Calonge en 191220. Sánchez-Dalp, con una formidable cultura ar-tística, debía conocer con detalle el ensanche
de Barcelona y las teorías de la ciudad-jardín de Howard. Para la elaboración de su proyecto tuvo presente la celebración de la Exposición Hispano-Americana, que consideró como acto decisivo y punto de partida hacia el progreso de Sevilla. Su planteamiento urbanístico se ca-racterizó por un trazado regulador homogéneo en dirección norte-sur o mediante calles para-lelas al río para la futura expansión de la ciudad y programó alguna de las reformas necesarias para hacer en el casco antiguo como el trasla-do de la Universidad a la Fábrica de Tabacos. Lo más llamativo del proyecto era la apertura de un gran espacio que se abría desde la fachada de la Catedral hasta el río derribando parte de las viviendas de esta zona en beneficio de espacios abiertos ajardinados con el fin de conectar la vía fluvial con el edificio más notable de la ciudad.
Otro sector de la ciudad sobre el que se proyectaron planes urbanísticos fue el del ba-rrio de los Remedios. Esta zona estaba asenta-da sobre el antiguo meandro del Guadalquivir denominado Los Gordales cuyo cauce discurría aproximadamente por el espacio que ocupa ac-tualmente la Feria. Las primeras ideas de urbani-zar y ordenar este espacio surgieron vinculadas al desarrollo del Puerto de Sevilla y a la celebra-ción de la Exposición Iberoamericana, llevándo-se a cabo a lo largo del tiempo de acuerdo con los propietarios de los terrenos. El primer proyecto de urbanización de la zona fue presentado por el arquitecto Secundino Zuazo con el nombre “Me-jora, saneamiento y ensanche interior de Sevilla (Triana)” que no se realizó21. En 1928, Fernando García Mercadal, presentó otro basado en el de Zuazo, que fue aprobado por el Ayuntamiento. Comprendió la urbanización de toda la zona, el trazado viario, el acceso desde el Puente de San Telmo hasta la apertura de la plaza de Cuba ade-más de infraestructuras y jardines.
19.- Villar Movellán, 1979: 95-99.20.- Véase Sánchez-Dalp, 1912.21.- Maure Rubio, 1987: 33-34.
Fig. 2Sevilla. Calle Pimienta. Barrio de Santa Cruz. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla.
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Dra. Fátima Halcón

2322
Uno de los proyectos más novedosos, des-de el punto de vista social y urbanístico, que se llevó a cabo en el primer cuarto del siglo fue el de la construcción de las llamadas Casas Baratas para alojar las clases sociales que no disponían de alojamiento digno. La llegada a la Alcaldía del liberal Antonio Halcón y Vinent, que ostentó el cargo primero entre 1909-1914 y, posteriormen-te entre 1922-1923 y 1930-1931, fue un apoyo indiscutible en la construcción de este tipo de edificios, auspiciados por la Comisaría Regia de Turismo y apoyados por el rey Alfonso XIII. El Ayuntamiento de Sevilla cedió para este fin una parcela de 10.400 m2 situada en la Huerta del Fraile, cerca del Parque de María Luisa. Se comenzó su construcción en 1913 y sirvieron de modelo para las que se edificaron, posterior-mente, en Valencia, Barcelona y demás ciudades españolas. La elección del lugar no fue gratuita ya que las casas se situaban próximas al centro de la ciudad y cerca de fábricas e industrias que se estaban levantando, entre ellas la Catalana de Gas y de Electricidad, donde iban a trabajar los posibles inquilinos. Se cumplía, de esta manera, otro de los objetivos de este tipo de viviendas que era su cercanía a los lugares de trabajo.
El proyecto del arquitecto Vicente Traver, por entonces arquitecto de la Comisaría Regia de Turismo, se componía de unos bloques de vi-viendas rodeados de espacio verdes, siguiendo los modelos de edificación aislada integrada en un conjunto de ciudad-jardín tan boga en ciuda-des europeas desde finales del siglo XIX. Dentro de estos conjuntos se disponía una escuela para párvulos, duchas para asegurar el aseo de los niños, comedores y terrazas para impartir las clases al aire libre. Fueron costeadas mediante una donación de cuarenta mil pesetas por Pe-dro de Zubiría e Ibarra, marqués de Yanduri. Se constituyó un Real Patronato de Casas Baratas y hubo algunos patrocinadores privados, como
fue el caso del industrial del salitre chileno José Pastor, que contribuyeron con su propio peculio a la construcción de la barriada y al que el rey le otorgó el título de Vizconde de la Morera22.
Como se ha citado, la Alcaldía de Sevilla
estuvo presidida a partir del 1 de enero de 1910 por Antonio Halcón y Vinent, quién ostentó el cargo, en este primer mandato, hasta el 19 de noviembre de 1913. El apoyo de este alcalde a la organización de la Exposición fue decisivo en estos primeros momentos de su gestación. Po-siblemente, las razones habría que buscarlas en su propio programa de gobierno que incluía un amplio plan de reformas urbanísticas para Se-villa con la apertura de grandes ensanches en el casco urbano, por lo que debió entender que la celebración de un certamen de esas caracte-rísticas supondría un empuje complementario a sus objetivos. El alcalde, aprovechando una visita del rey a la ciudad, promovió una “mani-festación popular” el 14 de marzo de 1910 en la que participó todo el pueblo de Sevilla, para expresar al monarca lo deseos ciudadanos de celebrar la Exposición Iberoamericana. El apo-yo inmediato del rey a la propuesta, asumiendo personalmente la empresa de Sevilla, fue deci-sivo para lanzarla definitivamente hacia el cer-tamen. La posterior entrevista de una comisión de ilustres sevillanos encabezados por el alcalde con Canalejas daría el espaldarazo definitivo. Ello comprendía la canalización hacia la ciudad de importantes subvenciones del gobierno. De hecho, una vez aprobado el recinto del certamen de los espacios municipales cedidos, situados en el sector sur en la margen izquierda del Gua-dalquivir, se acordó dar un millón de pesetas, una vez que se hubiesen recibido las restantes subvenciones oficiales23. Se condicionaba, por tanto, la ayuda económica del Ayuntamiento a la recepción de la del gobierno pero finalmente se-ría Sevilla la gran beneficiaria de la celebración del certamen.
El alcalde logró organizar una primera comisión negociadora de cara a Madrid sobre la base de un presupuesto (cerca de doce millones de pesetas), un emplazamiento, el sector sur de la ciudad, una primera fecha (1912) y una Comi-sión Gestora que sería sustituida por el Comité Ejecutivo. La visita que realizó a la ciudad el rey Alfonso XIII en marzo de 1910 resultó defini-tiva y decisiva para conseguir el apoyo estatal definitivo y solventar los distintos problemas que se fueron originando24. Se creó una Comité Ejecutivo integrado por diez miembros (Antonio Halcón y Vinent, Federico Amores Ayala y José Galán Rodríguez, representantes del Ayunta-miento; Manuel Hoyuela Gómez y José Benjumea Zayas, por parte de la Diputación Provincial; Ni-colás Luca de Tena, Fernando Barón y Martínez Agulló, Pedro Fernández Palacios, José Gestoso Pérez y Gonzalo Bilbao Martínez, como inde-pendientes), nombres que respondían a distin-tos sectores de influencias políticas. El Comité Ejecutivo tuvo personalidad jurídica en 1911, convocando un concurso nacional de arquitec-tos para realizar el Plan General de la Exposi-ción. A este concurso se presentaron sólo tres proyectos, los de los arquitectos Fermín Ála-
mo y Aníbal González y el del maestro de obras Narciso Mundet, resultando triunfador Aníbal González Álvarez-Ossorio al que se le nombró arquitecto Director de la Exposición25. Desde el año que ganó el concurso en 1911 hasta su dimi-sión en 1926, Aníbal González ostentó el cargo de arquitecto director realizando los grandes proyectos urbanísticos y constructivos de la misma: diseñó la plaza de América presidida por el Pabellón Real y otros dos edificios: el Pabellón de Bellas Artes y el Pabellón Mudéjar, proyecta-dos en 1913, que ordenaban un sector del par-que de María Luisa. Un año más tarde elaboró el proyecto más ambicioso de la Exposición: la plaza de España, conjunto formado por una pla-za semicircular bordeada por un canal y cua-tro puentes, centrada por un edificio que se va prolongando hacia los extremos, finalizados en torres. El proyecto de Exposición que presentó Aníbal González en 1911, fue modificado y am-pliado posteriormente hasta el reparto definiti-vo de los solares que se realizó entre 1924-1929.
24.- Braojos Garrido, 1992: 35-40.25.- Pérez Escolano, 1973: 15-17.
22.- Menéndez Robles,…op. cit: 8823.- Rodríeguez Bernal, 1987: 43-66. Lebón Fernández, 1976: 454-478.
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Fig. 3Proyecto de urbanización para Sevilla. Miguel Sánchez-Dalp. Fototeca del Laboratorio de Arte, Universidad de Sevilla.
Dra. Fátima Halcón

2524
Los graves problemas económicos a los que tuvo que enfrentarse la organización, el in-cumplimiento de los plazos que se habían fijado y la despreocupación de los países americanos implicados originó que el gobierno nombrase, a comienzos de 1912, a cinco representantes su-yos que estuviesen presente dentro del Comité. Ello supuso la presencia participativa del Estado en la gestión de la Exposición. Los cinco nuevos miembros fueron Luis Moliní y Ulibarri, direc-tor de la Junta de Obras del Puerto, Benigno de la Vega Inclán, Comisario Regio de Turismo, An-drés Parladé Heredia y Juan Riaño y Pablo Soler, ministros de España en Washington y Buenos Aires, respectivamente. Las primeras subastas de las obras de los pabellones fueron declaradas desiertas al no acudir ningún empresario, hecho que se subsanó en julio de 1912 cuando una nue-va subasta de obras fue asignada, iniciándose las obras de la Plaza de América. A pesar de ello y, debido a la lentitud con que se avanzaba, antes de finalizar ese año por una disposición minis-terial se retrasó la apertura de la Exposición a 1916, siendo éste el primer aplazamiento de los muchos que sufrió hasta su celebración defini-tiva.
En 1914 se nombró Comisario General a Rodríguez Caso, comenzando una fase de irre-gular actividad en la que se nombraron subco-misiones para llevar a cabo las distintas obras y donde se pone de manifiesto la necesidad urgen-te de recursos económicos para hacer realidad el proyecto. La presencia de Rodríguez Caso le dio un enfoque optimista que se afianzó con el apoyo real y con la apertura de algunas de las obras que se estaban realizando (el parque de María Luisa y los ensanches del casco histórico). El estallido de la Primera Guerra Mundial em-peoraría el panorama haciendo que la propuesta decayese debido, entre otras cosas, a la carestía de las subsistencias y a la grave crisis social que se estaba produciendo. A ello cabe añadir el des-contento de la opinión pública sevillana sobre las reformas necesarias que debían hacerse en Sevilla, la decisión del alcalde de adquirir para la Exposición los terrenos de Tabladilla o la soli-citud de la patronal de suspender las obras que estaban en curso. A pesar de estos conflictos y en medio de una apatía existente con respecto
a la celebración del certamen, en julio de 1916 se exhibieron los once proyectos para la edifica-ción del Gran Hotel Alfonso XIII, de los que resul-tó elegido el de los arquitectos Urcola y Espiau.
El final de la contienda mundial trajo con-sigo el intento de darle a la Exposición una pro-yección nacional que hasta entonces no tenía, creando nuevas expectativas y con la intención de continuar las múltiples obras arquitectónicas y urbanísticas emprendidas: la plaza de España, la reforma de los Jardines de Eslava, el monu-mento a Colón en el paseo de Catalina de Ribera, el barrio de León, el Matadero, la plaza de toros Monumental, la base aérea de Tablada o el edifi-cio de Correos. Obras que se estaban realizan-do merced a las inversiones públicas y privadas para sacar definitivamente a Sevilla del inmo-vilismo de siglos y que se vería acentuada tras incluirla en el circuito de grandes celebraciones culturales como el Congreso Nacional de Arqui-
tectos (1917), el Centenario del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes (1919) o el II Congre-so de Historia y Geografía Hispano-Americanas (1919-1920). La presencia estatal en el proyecto de la exposición se fue acrecentando, como se constató al quedar desplazado Rodríguez Caso por la creación de la Comisaría Regia, ocupada desde 1920 por Federico Amores y Ayala, conde de Urbina, y sustituida dos años más tarde por Fernando Barón y Martínez Agulló, conde de Co-lombí.
El cargo ostentado por el conde de Colom-bí entre octubre de 1922 a noviembre de 1925 significó un nuevo impulso al darle el título de Iberoamericana, tras la inclusión de Portugal y Brasil (1922)26. Designó a Luis Moliní como di-rector técnico del certamen, aprobando nuevos presupuestos y reglamentos. Replanteó la su-perficie utilizable desde la Puerta de Jerez y el parque de María Luisa hasta el sector sur en las proximidades de la corta de Tablada. Por otra parte, hizo una gran propaganda de Sevilla a tra-vés de la convocatoria de congresos y asambleas y creó el Colegio Mayor Hispano-Americano. Du-
26.- Graciani, 2010: 27-30.
Fig. 4Sevilla. El crucero argentino “Buenos Aires” pasando bajo el puente de Alfonso XIII el 6 de abril de 1926. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla.
Fig. 5Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia delante de la Estación de la Plaza de Armas. Archivo Serrano, Fototeca Municipal, Sevilla.
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Dra. Fátima Halcón

2726
rante su mandato se llegaron a inaugurar parte de las obras en curso: el campo de deportes de Tablada, el grupo de viviendas sociales en el Ce-rro del Águila, las líneas del tranvía del centro a la periferia y el monumento a San Fernando de la plaza Nueva.
A pesar de estos trabajos, el conde de Co-lombí padeció graves desencuentros con la clase política dirigente debido a posturas discordan-tes sobre el Certamen y con el Ayuntamiento cuya dependencia económica limitó su gestión en extremo. De hecho todavía a finales de 1925 sólo estaba terminada la plaza de América y quedaba por concluir la de España, el Gran Hotel Alfonso XIII, los Jardines de San Telmo (aún sin diseñar) y el sector Sur que sólo figuraba en los planos. Del contenido del certamen lo único que había avanzado eran las Comisiones de Arte e Historia pues de los países iberoamericanos sólo se tenía constancia de su asistencia Argentina, Méjico y los Estados Unidos. El establecimiento de la dictadura de Miguel Primo de Rivera (sep-tiembre de 1923) afectó a Sevilla en el plano po-lítico al cambiar la corporación municipal y en el de la organización de la Exposición. El conde de Colombí apenas si contó con el apoyo del dic-tador durante su mandato, quién tras una visita a la ciudad, en noviembre de 1925, lo destituyó por el cordobés José Cruz Conde.
Primo de Rivera significó un revulsivo irrevocable en la organización al darle un nue-vo impulso al proyecto, por ser consciente de la importancia de su celebración en las relaciones con los países americanos para su política ex-terior. El compromiso adquirido por el rey con Sevilla y con el certamen resultó fundamental para concluir todos los objetivos. Cruz Conde, artillero y político, dejó la Alcaldía de Córdoba para hacerse cargo de la dirección de la Expo-sición, motivando cierto malestar entre las per-sonas que habían trabajado en esta propuesta desde el principio. Con el apoyo de Primo de Ri-
vera, Cruz Conde nombró una Comisión Perma-nente formada por Félix Ramírez Doreste, José Muñoz Vargas (conde de Bulnes), Manuel Solís Desmaissieres (marqués de Valencina), Baldo-mero Sampedro y Pedro Caravaca, y se las arre-gló para tener en el Ayuntamiento a personas de su máxima confianza27. Como gestor resultó de gran valor para llevar a buen término el empeño de la Exposición, aún a costa de los grandes sa-crificios económicos que tuvo que hacer el muni-cipio hispalense. Por otro lado, supo consensuar debidamente los continuos litigios entre el Ayuntamiento y el Comité Ejecutivo. Los drás-ticos cambios que introdujo en la organización y dirección de los trabajos provocaron la dimi-sión del arquitecto Aníbal González que se vería sustituido por el ingeniero Eduardo Carvajal, por Aurelio Gómez Millán, arquitecto-ayudante y por Vicente Traver, presidente de la Asociación de Arquitectos, quién asumió la dirección arqui-tectónica de la muestra.
La presencia de Cruz Conde incentivó de forma vertiginosa las obras surgidas del pro-yecto del certamen, a pesar de que prosiguieron distintas dificultades y crisis entre el Ayunta-miento y el Comité y de que el consistorio his-palense al rebasar el límite de su capacidad económica hipotecó su futuro hacendístico de forma irrevocable. Durante su mandato, la Ex-posición se adentró en su recta final. Se constru-yeron los pabellones de los países americanos más los de Marruecos y Guinea, los de las re-giones españolas (15 en total), provincias an-daluzas, instituciones, y de diversas compañías industriales y comerciales. Se levantó un parque de atracciones en la Glorieta de los Conquista-dores situada en el Sector Sur, se finalizaron las obras de la Plaza de España y del Hotel Alfonso XIII y se llevaron a cabo las reformas urbanísti-cas y arquitectónicas que afectaron al casco his-tórico de la ciudad (nuevo trazado de Almirante Apodaca, plaza de Ponce de León, barrio de San
Bartolomé, Mateos Gago, plaza del Triunfo, etc.), a la zona de Triana y avenida de la Borbolla28.
Uno de los factores más interesantes en la larga elaboración de este proceso preparativo de la gran Exposición fue el papel que jugaron determinadas familias sevillanas que contribu-yeron con su propio peculio a construir edificios emblemáticos, ordenar determinadas zonas, formalizar proyectos urbanísticos, imprimién-dole a la ciudad un nuevo estilo. En esos ministe-rios, algunas tuvieron peor fortuna que otros en el desenlace de sus negocios, debido al titánico esfuerzo económico, a la falta de previsión en los resultados y al crack de 1929 que tuvo adversas consecuencias para todo el mundo. Puede afir-marse que algunos miembros de estos sectores sociales procedían de familias tradicionales se-villanas pero en su gran mayoría constituyeron un grupo social nuevo cuyas fortunas resultaron de la compra de terrenos desamortizados tanto rústicos como urbanos así como de la repatria-
ción de capitales procedentes de las antiguas colonias y cuya mentalidad productiva trataron de buscar una inversión rentable. Hemos aludi-do a Miguel Sánchez-Dalp cuya fortuna proce-día de propiedades inmobiliarias y agrícolas. Su matrimonio con Mª de los Ángeles Marañón y Lavin no hizo más que incrementar de forma ex-traordinaria su hacienda ya que esa familia era poseedora de grandes propiedades en Cuba y se repatriaron varias décadas antes de la pérdida de las colonias. Sánchez-Dalp no sólo proyectó el plan de mejora para Sevilla sino que durante los años preparativos del certamen organizó con-gresos como el Nacional de Riegos de 1918 con el fin de estimular la agricultura en la zona y fue gran impulsor de las zonas regables del valle in-ferior del Guadalquivir. Dentro del casco antiguo de la ciudad, en la plaza del Duque, levantó su re-sidencia particular proyectada por el arquitecto
28.- Trillo de Leiva, 1980: 71-90.27.- Braojos Garrido, Alfonso XIII, op. cit.,: 87.
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Fig. 6Sevilla. Exposición Iberoamericana. Patio Central de la Plaza de España. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla.
Dra. Fátima Halcón

2928
Simón Barris y Bes y terminada por su propieta-rio ante la muerte del arquitecto, constituyendo uno de los ejemplos más destacado y suntuoso de la arquitectura de su época. Su cuñado, Il-defonso Marañón y Lavin, remodeló la antigua Casa de la Moneda, construyó el Teatro Reina Victoria, conocido como Teatro Coliseo y regaló a la ciudad los terrenos para la construcción del futuro aeropuerto de San Pablo.
Un financiero de procedencia suiza que contribuyó con su fortuna al embellecimiento de la ciudad fue Juan Calvi Pruna. Dueño de gran-des propiedades agrícolas y urbanas, construyó gran parte de los solares que quedaron tras la destrucción de la Puerta de Jerez, en el arranque de la llamada calle Génova (hoy avenido de la Constitución), intervino en la Casa de la Moneda junto a la familia Marañón, y edificó su propia casa residencia, de estilo regionalista en la calle Placentines. Otro inversor que urbanizó y cons-truyó gran parte del sector sur de la ciudad fue Francisco Candau y Corbacho. Con motivo de la celebración del certamen de 1929 ideó la edifica-ción de los llamados “hotelitos del Guadalquivir”,
distintos alojamientos individuales rodeados de zonas ajardinadas que servirían de residencia para los visitantes de la muestra. El proyecto no resultó todo lo rentable que se esperaba para el propietario aunque, hoy en día, constituye el en-tramado del barrio de Heliópolis.
Un protagonista notable en este elenco fue José Julio Lissén Hidalgo, cuya familia de procedencia francesa por parte de padre llevaba afincada en Sevilla desde mediados el siglo XIX. Dedicado a la industria aceitera y textil logró amasar una gran fortuna con los negocios que pudo realizar gracias a la neutralidad españo-la durante la Primera Guerra Mundial. Con ella levantó uno de los edificios más emblemáticos del momento: la gigantesca plaza de toros cono-cida como la Monumental, en la que se empleó por primera vez en Sevilla el hormigón armado. Diseñada por José Espiau, arquitecto a quién también le encargó la remodelación de la anti-
La Ciencia del Arte y la Fotografía
gua casa del marqués de Alventos, situada junto a la iglesia de San Andrés, para convertirla en su residencia en 191829. Una figura representativa del momento fue Rafael González Abreu. Nacido en Cuba, viene a Sevilla donde fundó el Institu-to Hispano Cubano de Historia de América en el antiguo convento carmelita de Los Remedios, en 1928. A él donó su valiosa biblioteca compues-ta por libros americanistas, particularmente de historia de Cuba. Incentivado por los preparati-vos de la Exposición Iberoamericana y conscien-te de la falta de hoteles de la ciudad, construyó el llamado Gran Hotel Madrid, tomando como base uno de los dos palacios que tenía el conde del Águila en Sevilla, además del de la plaza de los Carros. Donó al Museo de Bellas Artes de Se-villa un valioso legado procedente de su colec-ción de obras artísticas.
Todos ellos junto a otras familias como los Fernández, propietarios de los Almacenes del Duque, los Zubiría, Camino, etc. fueron pro-tagonistas indiscutibles de la remodelación que tuvo Sevilla con motivo de los preparativos de la Exposición Iberoamericana, promoviendo en cierto sentido una convulsión económica pero en algunos casos también política ya que ocu-paron cargos de representación y, por supuesto, arquitectónica al contratar a los arquitectos de lo que se denominó “el estilo sevillano”. No quie-ro dejar de mencionar dentro de estas familias a los Luca de Tena30. De origen sevillano, dedi-cados a la producción de jabones y de aceites, uno de sus miembros, Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, se dedicó al periodismo desde muy joven, fundando la revista ilustrada Blanco y Negro en 1891, el periódico ABC en 1903 y en 1929, coincidiendo con el momento excepcional que vivía Sevilla, creó la edición de ABC de Sevi-lla31. A pesar de que no pudo ver la inauguración del certamen debido a su muerte ni la salida del
primer número de su periódico al menos murió con la satisfacción de haber contribuido a la rea-lización de ambos acontecimientos. Aparte de esta importante contribución, el arquitecto Aní-bal González le construyó una residencia fami-liar en el paseo de la Palmera que fue bautizada como “cuarto de kilo de la Plaza de España” por la similitud con ese espacio, debido fundamen-talmente al empleo de los mismos materiales: ladrillo avitolado y cerámica polícroma.
La actividad arquitectónica que desarro-llaron estas familias unidas a la de la corporación hispalense se tradujo en actuaciones puntuales en el casco histórico, en remodelaciones de sec-tores importantes del mismo y urbanización de zonas limítrofes. Para ello se contó con un elen-co de arquitectos que cultivaron un estilo his-toricista cuyo punto de referencia fundamental fueron las propias tradiciones arquitectónicas locales derivadas del renacimiento, del barroco y del mudéjar. Los sevillanos reconocían como propios las formas y los detalles arquitectónicos que se encajaban dentro de la trama urbana y que llegó a su culminación en el Barrio de Santa Cruz, epítome de todos los tópicos imaginables. Tanto estos nuevos espacios como los edificios destinados a pabellones del certamen formaron parte inmediata de la iconografía de Sevilla, pre-sentados no como contraposición a lo antiguo sino como novedad sumada a la anterior32.
La Exposición fue inaugurada definiti-vamente el día 9 de mayo de 1929 haciéndose tangible el proyecto en torno al cual la ciudad estuvo polarizada durante tanto tiempo. Desde la idea original, surgida de un grupo de sevilla-nos sin recursos económicos que fueron capaces de involucrar al Ayuntamiento, hasta ese día se había andado un largo camino. En este proceso, la corporación hispalense asumió descomunales
Fig. 7Sevilla. Exposición Iberoamericana. Gran Casino. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla.
29.- Ramos-Kuethe, 2011: 75-91.30.- Rodríguez, y Torres, 2007: 255-267.31.- Véase Catálogo Exposición 75 años. Sevilla y ABC en 1929, Sevilla, 200432.- Vega , 1993: 196-199.
Dra. Fátima Halcón

3130
gastos económicos con el Estado que, a partir de 1912, comenzó a participar en el control de la Exposición. La primera fecha de su inaugura-ción, 1914, año en el que el atentado de Saraje-vo provocaría el estallido de la Primera Guerra Mundial, constituyó el primero de una serie de retrasos y problemas hasta su inauguración. El año de su apertura, 1929, coincidió con el fatídi-co crack económico que sumió al mundo en una crisis sin precedentes, simulando que el certa-men de su principio a fin había estado envuel-to en un forzoso maleficio. El objetivo original fue darle a Sevilla un nuevo enfoque económi-co, reformarla urbanísticamente y fomentar el turismo y, salvo en estos últimos factores, la ciudad no se vio beneficiada por el crecimien-to económico previsto en principio. Durante el periodo que duró la preparación de la muestra,
la ciudad se convirtió en acicate para las indus-trias tradicionales sevillanas: construcción, fe-rreterías, azulejería, rejería, etc.33. Sin embargo, la finalidad de la Exposición fue tornando en el transcurso del tiempo, desde la coyuntura del progreso económico de la ciudad hacia aspectos más artísticos. Este hecho, llegó a producir una polémica entre los sevillanos y las intenciones de José Cruz Conde, al expresar los primeros que el carácter de “su Exposición” era fundamental-mente artístico y, aunque reconocían su dimen-sión económica, encontraban que ésta era más apropiada para la Exposición que tenía previsto hacerse en Barcelona34.
Fue un éxito para Sevilla que, al menos, desde el punto de vista urbano la abrió a nuevas perspectivas. Sin embargo, no todas las opinio-nes fueron coincidentes como pudo comprobar-se en la prensa local y en los distintos pareceres que se pusieron de manifiesto, recién clausurada la Exposición Así se constata en el ciclo de confe-rencias que organizó el Ateneo hispalense sobre los problemas que se vivieron en la ciudad tras su finalización35. La mayoría de los representan-tes de distintos sectores de la sociedad sevillana encontraron que la Exposición había sido un fra-caso o un desacierto y sólo representantes del comercio y el marqués de Luca de Tena opinaron que había terminado con un saldo positivo36. Las ventajas de la Exposición habían quedado manifiestas pero como dato negativo resultaba la gravedad de la deuda municipal y la crisis de trabajo. Parte de los datos negativos habían sido provocados por circunstancias coyunturales ajenas a Sevilla pero desató una verdadera plé-yade de acusaciones mutuas de clara intenciona-lidad política. Se pidió el procesamiento de tres
de los responsables, Cruz Conde, Pedro Carava-ca y Nicolás Díaz Molero a quines el concejal re-publicano Manuel Giménez Fernández los acusó de malversación de fondos.
La Exposición de 1929 favoreció las me-joras urbanísticas de una ciudad anclada en el pasado además de la municipalización de los servicios básicos (agua, alumbrado, alcantarilla-do, tranvías), la construcción de nuevas escue-las y la mejora de las condiciones de higiene y limpieza pública. Desde el punto de vista arqui-tectónico no sirvió para comenzar un proceso modernizador como ocurrió en otras ciudades españolas sino para incentivar un estilo propio regionalista en el que la ciudad se reconocía ple-namente. El deseo de recrear lo que había existi-do con anterioridad estuvo presente en muchos de los edificios que se construyeron para el certamen y en muchas de las mansiones que la burguesía de los comerciantes e industriales se-villanos encargaron a los arquitectos. En defini-tiva, se forjó un estilo auténticamente popular, ajeno a corrientes novedosas, pero identificativo de una ciudad concebida como magno escenario para el certamen que caracterizaría a Sevilla hasta el presente. Por otro lado, puede afirmar-se que la Exposición constituyó un acicate para
incentivar las relaciones hispano americanas a través de la presencia de las distintas represen-taciones diplomáticas y creándose para tal fin el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevi-lla y, posteriormente, la Cátedra de Historia del Arte Hispano Americano.
33.- Pleguezuelo, 2004: 53-77.34.- El carácter artístico de la Exposición corresponde a Sevilla, “El Liberal”, 9 de junio de 1926, p. 135.- Álvarez Rey, 1987: 95-112.36.- El marqués de Luca de Tena en el Ateneo, en “ABC”, 30 de diciembre de 1930.
Fig. 8Gustavo Bacarisas. Cartel de la Exposición Iberoamericana, 1929. Museo de Artes y Costumbres Populares, Sevilla.
La Representación de un sueño: Sevilla y la Exposición Iberoamericana de 1929
Dra. Fátima Halcón
Fig. 9Sevilla. Los Hoteles del Guadalquivir. Archivo Serrano. Fototeca Municipal. Sevilla.

33Benito Navarrete
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de
Arte de la Universidad de Sevilla
Benito Navarrete PrietoInstituto de la Cultura y las Artes
Ayuntamiento de Sevilla

34 35Benito Navarrete
La exposición Iberoamericana de Sevi-lla tuvo desde sus orígenes, cuando comenzó a ser planteada en 1909 por don Luis Rodríguez Caso, una decidida vocación histórico-artística y cultural. Sobre todo se quería diferenciar el proyecto hispalense de las exposiciones univer-sales precedentes que habían tenido un claro contenido industrial y económico. Además, la celebración de la Exposición Universal de Barce-lona organizada ese mismo año iba a estar más orientada precisamente hacia esos aspectos téc-nicos e industriales. Esta circunstancia sin duda marcó y singularizó el proyecto sevillano que pretendía subrayar y potenciar los lazos ultra-marinos e iberoamericanos, además de los pro-pios vínculos históricos que ambicionaban hacer de Sevilla un centro turístico-cultural de primer orden. Es así como en 1912 Luis Moliní negaba que las exposiciones cumplieran en el siglo XX objetivos comerciales y que uno de los logros de-bía ser el “desarrollo del turismo árabe-andaluz, cuya capitalidad es Sevilla”1.
Aunque desde que fue nombrado comisa-rio de la exposición Fernando Barón, conde de Colombí (1875-1929) se potenciaron sobre todo los contenidos históricos y culturales, finalmen-te, sin duda el cambio de comisario por la figura de José Cruz Conde el 11 de enero de 1926 mo-dificó su orientación, dando entrada a otros con-tenidos más comerciales e industriales. De esta forma el programa final en el catálogo oficial de la exposición iberoamericana tuvo doce aparta-dos dedicados a: Arte Antiguo, Arte Moderno, Historia de la Colonización Española en Amé-rica, Regiones Españolas, Historia de Sevilla, Industrias Generales, Internacional de Agricul-tura, General de Industrias Españolas, Colonial, del Libro, Nacional de Turismo, de América y de Portugal.
La exposición de Arte Antiguo era por tanto una de las secciones singularizadas en el
tístico, más tarde llamado Laboratorio de Arte, se debe a Fernando Barón, conde de Colombí, que subrayaba con su decisión, una vez más, la importancia del conocimiento científico como metodología para realizar un proyecto exposi-tivo.
De esta forma en la sesión celebrada por el comité de la exposición iberoamericana el día 15 de mayo de 1923 se autorizaba “para terminar las gestiones emprendidas con el Sr. Rector de la Universidad en orden a la instalación en las ga-lerías del Palacio de Arte Antiguo de un fichero y preparación indispensable para la organización de la Exposición de Arte Antiguo”3.
Esto supuso de facto el traslado del Labo-ratorio de Arte desde su sede inicial en el segun-do patio de la casa profesa de los jesuitas en la calle Laraña, donde estuvo hasta 19244, hasta el
catálogo oficial, y a su preparación y cuidada organización se dedicó con gran interés el co-mité organizador desde muchos años atrás, tal y como desvelan las actas de la comisión per-manente de la exposición iberoamericana. No hay duda de que se quería seguir el ejemplo, en cuanto a volumen y acaparamiento de objetos expuestos, de la Exposición Histórico-Europea e Histórico-Americana de 1892 celebradas en Madrid en el Palacio de Biblioteca y Museos, hoy sede de la Biblioteca Nacional.
Rastreando en la documentación del co-
mité ejecutivo, comenzamos a encontrar las pri-meras referencias a los preparativos de la citada exposición en 1923. Sin embargo, la historia que nos descubren sus actas y las de la junta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, es curiosamente radicalmente opues-ta a la que muestran las informaciones que iban apareciendo en la prensa escrita del momento, sobre todo en La Unión, Abc y Correo de Anda-lucía. En ellas, como se podrá comprobar más adelante, únicamente se citan como personas encargadas de la preparación de la exposición a la comisión de arte antiguo formada por el al-calde de Sevilla, Nicolás Díaz Molero, el director del museo provincial de Bellas Artes, Cayetano Sánchez Pineda, y el canónigo de la catedral de Sevilla y representante del arzobispado, Anto-nio Muñoz Torrado.
Gracias a las investigaciones de Carlos Pe-tit2 sabemos, sin embargo, que toda la respon-sabilidad en la preparación y selección de las obras expuestas corrió a cargo del catedrático de teoría de la literatura y de las artes de la Uni-versidad de Sevilla Francisco Murillo Herrera (1878-1951) quien requirió expresamente la co-laboración de su discípulo Diego Angulo Íñiguez (1901-1986). La voluntad de que recayera preci-samente en el prestigioso catedrático fundador del entonces conocido Gabinete Fotográfico Ar-
Pabellón Mudéjar -también conocido como Pa-bellón de Arte Antiguo-, por ser en este edificio y en el frontero Palacio de Bellas Artes los luga-res donde se celebraría la exposición. En las ac-tas, además de citarse expresamente el traslado del laboratorio no hay duda de que se le encar-gaba a Murillo Herrera la responsabilidad cien-tífica de los preparativos en virtud del acuerdo entre el conde de Colombí y el Rector, Sr. Candau, y así con este fin se especificaba: “que la Facul-tad de Letras, representada por el ilustre cate-drático de Historia del Arte, estableciera en las galerías del Palacio citado y en las dos habita-ciones contiguas donde había estado instalada la contaduría, un laboratorio y archivo de arte, como dependencia de la misma facultad, pero
1.- Rodríguez Bernal, 2006: 49.2.- Véase Petit, 2014: 301-314.
3.- Archivo Municipal de Sevilla (en adelante A.M.S.), Sección XVIII. Exposición Iberoamericana, 1929. Libro de Actas de las Sesiones celebradas por el comité ejecutivo, 4 de octubre de 1922-8 de septiembre de 1923. Documento microfilmado nº 629. Citado por Petit, 2014: 306-307: nota 25.4.- Un recorrido sobre la historia del Laboratorio de Arte de la Universidad en Suárez Garmendia, 2008 y González Gómez, 2007: 25-44.
Fig. 1 Vista del Palacio Mudéjar, también conocido como de Arte Antiguo en la Plaza de América. ICAS-SAHP. Archivo Serrano.
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla

36 37Benito Navarrete
Fig. 2Vista del Palacio de Bellas Artes, también conocido como de Bellas Artes, hoy sede del Museo Arqueológico. ICAS-SAHP. Archivo Serrano.
Fig. 3Diego Angulo Íñiguez con la toga hacia 1923. SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
que con los medios de que el comité dispone y de los importantísimos con que ya cuenta dicha cá-tedra, fuese formándose el fichero propiedad de la universidad que permita hacer una exposición científica y metodizada del Arte Español. Lograr este fin es, a juicio de S.Sª uno de los más impor-tantes éxitos del comité, que a su vez garantiza la exposición de arte retrospectivo, alma y es-piritualidad del certamen Ibero-Americano...”5.
Efectivamente, en esas fechas don Fran-cisco Murillo Herrera6 era una autoridad reco-nocida nacional e internacionalmente pues se había preocupado de formar un laboratorio de arte en la propia facultad como elemento auxi-liar de sus clases y defendió la dotación del mis-mo ante el ministerio por el carácter científico y práctico de su asignatura. Sin embargo, no se debe olvidar que otras materias también conta-ron con sus laboratorios como las de derecho, lo que pretendía una orientación positivista para las materias de ciencias sociales y humanísticas,
intentando con ello un similar estatus al de los laboratorios de ciencias.
El material fotográfico que iba acopiando a base de compras o de aportaciones de alum-nos e investigadores lo fue convirtiendo en he-rramienta fundamental para el conocimiento. Murillo era un intelectual nato, su pasión por el saber y por la formación de los alumnos fue con-virtiéndolo en maestro de generaciones de his-toriadores, a pesar de que, paradójicamente, no se prodigó en publicaciones7. Defendía por enci-ma de todo el conocimiento directo de la obra de arte y no entendía las clases sin la proyección
5.- A.M.S., Actas del comité de 15 de mayo de 1923. Microfilm nº 629. Citado por Petit, 2014.6.- Una reconstrucción modélica con infinidad de documentación inédita para conocer el perfil humano y profesional de Francisco Murillo Herrera en Petit, 2013: 363-384.7.- La primera aproximación a su figura fue hecha por Hernández Díaz, 1951: 127-130. Véanse después de la Rosa, 1963: 91-93, de nuevo Hernández Díaz, 1979: 243-245, Pérez Sánchez, 1986: 12-13 y especialmente Palomero Paramo, 1990: 22 -26.
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Fig. 4Diego Angulo Íñiguez –sentado y en el centro- con un grupo de miembros del Laboratorio de Arte, entre ellos, sus maestros don Joaquín Hazañas y La Rúa y don Francisco Murillo Herrera, en el patio de la antigua sede de la Universidad de la calle Laraña, en 1922, con motivo de un homenaje por sus trabajos de catalogación en el Museo del Prado. SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

3938
de imágenes que se explicaban o visitando in situ museos o iglesias para favorecer la forma-ción del juicio crítico de sus alumnos. Entre es-tos se encontraba uno especialmente predilecto, Diego Angulo Íñiguez, que había terminado sus estudios de licenciatura brillantemente en 1920, marchando a Madrid para hacer el doctorado en la Universidad Central, y completando su forma-ción en Munich posteriormente. Allí le esperó su maestro Murillo antes de instalarse en la ciudad muniquesa en el verano de 1921. El joven Angu-lo dio pruebas de su desprendimiento y genero-sidad para el engrandecimiento del incipiente laboratorio en septiembre de 1922 cuando re-nuncia a su bolsa de estudios y pide que con ella se compren maquinas fotográficas e instrumen-tal8, además de enviar periódicamente remesas de libros desde Alemania, desde donde mante-nía continua correspondencia con su maestro Murillo. En aquellos años el ilustre catedrático y director del Laboratorio de historia del arte, había conseguido rodearse de un grupo impor-tante de ayudantes entre los que se encontraban Luís Jiménez-Placer Ciáurriz, Miguel Bago Quin-tanilla, Enrique Respeto Martín y Antonio y José María González Nandín. Serían sobre todo los hermanos Nandín junto a Diego Angulo los que iniciarían las campañas fotográficas para bus-car las obras que se expondrían en la muestra de Arte Antiguo9, realizando una labor decisiva en la documentación del patrimonio histórico artístico andaluz, pues muchas de las piezas que fotografiaron fueron destruidas más tarde en la
guerra civil o en los sucesos revolucionarios que la precedieron10.
Las Actas de la Junta de Facultad de Filo-sofía y Letras nos informan que el Comité de la Exposición Iberoamericana se dirigió en abril de 1923 a la facultad pidiendo “un laboratorio en el Palacio de Arte Antiguo anejo á la Cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes para que sirva de base á ulteriores trabajos relativos á la formación del Catálogo artístico de los monu-mentos de Sevilla y su provincia”, prometiendo aportar “todos los medios económicos y de per-sonal auxiliar que la Facultad juzgara necesa-rios”11.
Meses más tarde el 7 de octubre de 1923 la Junta de Facultad autorizó el traslado del La-boratorio de arte al Pabellón Mudéjar: “en las galerías del piso entresuelo que rodea el patio del Palacio de Arte Antiguo y en las habitaciones contiguas a aquellas galerías”, estableciendo allí “sus laboratorios, salas de trabajo y biblioteca” y llevando “los elementos que hoy posee y que han de permitirle, independientemente de rea-lizar los fines de enseñanza que le son propios, la formación del catálogo para la Exposición de Arte”12.
Pero la prueba evidente de que la direc-ción científica de la exposición corrió a cargo de Murillo y Angulo la tenemos en el hecho de que sea precisamente el comisario regio de la expo-
sición, el Conde de Colombí, quien se ocupara el 29 de julio de 1925 de “gestionar sea trasladado en Comisión a Sevilla el señor Angulo Íñiguez”13 que acababa de sacar por oposición la Cátedra de Teoría de la literatura y las Bellas Artes de la Universidad de Granada, de la que tomó pose-sión el 30 de julio de 1925, llegando a la ciudad en septiembre de 192514. La junta de facultad de Filosofía y Letras intentaba sin éxito esta peti-ción ese mismo mes: “[que Angulo] sea agregado a la Facultad… como Catedrático encargado de contribuir á los trabajos del Laboratorio de Arte de la Facultad para la obra á que se comprometió con el Comité de la Exposición”15, pero la comi-sión de servicio no se hizo efectiva hasta el 17 de julio de 1926 según Real Orden, noticia recibida con gran satisfacción por la Junta de Facultad16. De esta forma y gracias al comité de la exposi-ción Angulo pasaba “[a]l Laboratorio de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-dad de Sevilla, hasta la clausura de la Exposición Ibero-Americana”.
Desde un principio, y antes de que An-gulo se incorporara a las tareas propias de los preparativos de la exposición, a la comisión le preocupaba el número de objetos a exponer y el lugar donde debían mostrarse, por lo que el 27 de octubre de 1925 “se lee un oficio de la comi-sión de arte relativo a los objetos artísticos de las iglesias que deben figurar en la exposición, sobre la determinación con carácter fijo del local o locales donde han de hacerse las instalaciones de arte; ruego al Señor Murillo de que envíe a la comisión un índice de los objetos de arte que hay en Andalucía”17.
Las ayudas comienzan a respaldar la ac-tividad del Laboratorio, así es como el 13 de noviembre de 1925 se acuerda “entregar al di-rector del Laboratorio de arte 30.000 ptas. para la ejecución de fotografía y material de propa-ganda y se encarga al mismo señor la confección de un fichero que sirva de base para el arreglo de cada una de las salas en que ha de verificarse la exposición de arte”18. El 20 de marzo de 1925 se había acordado que el Sr. Caravaca, miembro del comité organizador, “se entreviste con el Sr. Murillo Herrera para tratar el índice de obras que pide la Comisión de Arte”, y el 23 de mayo del mismo año “se acuerda pedir al Sr. Murillo el valor que pueda tener el Laboratorio de arte”19. Al poco tiempo el propio Laboratorio comienza a ser útil al encargársele “material de propa-ganda, fotografías y películas, para atender las peticiones de las Republicas Americanas y de Portugal”20.
La organización de la exposición, como todas las secciones del certamen iberoamerica-no, tuvo un punto de inflexión el 11 de enero de 1926 al ser nombrado comisario regio José Cruz Conde en sustitución, por razones de salud, del conde de Colombí. Esto supuso que el respaldo hacia el laboratorio de arte dejo de ser el mis-mo, y en ello probablemente pesó el que el nue-vo comisario no le diera tanta importancia a los valores culturales o artísticos que en principio iba a tener el certamen iberoamericano. De esta forma, no se hicieron esperar las críticas por las exiguas ayudas económicas que iban destinadas al Laboratorio, y que se ponen de manifiesto en 8.- Así se constata en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS) 1229/2. Libro de actas de la junta de facultad de Filosofía
y Letras Libro de actas (1921-1931), junta de 28 de septiembre, 1922, p. 43. Citado por Petit, 2014: 306: nota 22. Esta actitud altruista de Angulo fue una constante a lo largo de su vida. De su etapa como director del Museo del Prado -entre septiembre de 1968 y diciembre de 1970- constan diversas cartas del Presidente del Montepío benéfico de previsión social del Museo del Prado agradeciendo a Diego Angulo diversos donativos: el 18 de enero de 1969 el donativo fue de 3.000 ptas., el 3 de noviembre del mismo año, 2.500 ptas., el 1 de julio de 1969 y el 6 de mayo de 1969, 3.000 ptas. y una última de 3 de diciembre de 1970 previa a su cese agradeciendo 3.470 ptas. Docu-mentación privada en poder de Alfonso E. Pérez Sánchez y ofrecida en donación por sus herederos legales al Museo Nacional del Prado.9.- Véase en este sentido el trabajo de Suárez Garmendia, 1995: 326.10.- Véase al respecto Hernández Díaz, 1936 y Hernández Díaz, 1937.11.- A.H.U.S., Libro de actas (1921-1931), junta de 7 de abril de 1923, p.51. Citado por Petit, 2014: 306: nota 24.12.- A.M.S., Libro de actas (1921-1931), junta de 5 de septiembre, 1923, pp. 64 ss. Citado por Petit, 2014: 307: nota 27.13.- A.M.S. Actas del comité de 29 de julio de 1925. Microfilm nº 629. Citado por Petit, 2014: 309: nota 34.
14.- Pérez Sánchez, 1986: 26.15.- A.H.U.S., Libro de actas (1921-1931), junta de 7 de septiembre, 1925, p. 132. Citado por Petit, 2014: 309.16.- A.H.U.S., Libro de actas (1921-1931), junta de 17 de septiembre, 1926, fols. 167-174. Citado por Petit, 2014: 309: nota 35. Para todo lo relativo al expediente universitario de Angulo y su traslado de Granada a Sevilla para trabajar en la exposición para organizar el “servicio de archivos del material bibliográfico de diapositivas y fotografías en relación con la Cátedra de Arte Colonial e Hispanoameri-cano” en julio de 1926, véase Villa López, 2007: 739.17.- A.M.S. Actas del comité de 27 de octubre de 1925. Microfilm nº 629.18.- A.M.S., Actas del comité de 13 de noviembre de 1925. Microfilm nº 629.19.- A.M.S., Actas del comité de 20 de marzo y 23 de mayo de 1925. Microfilm nº 629.20.- A.M.S., Actas del comité de 12 de junio de 1925. Microfilm nº 629.
Benito NavarreteFrancisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla

4140
las actas de 26 de mayo de 1926, donde ya se quiere poner coto a sus actividades y a su pro-yección a pesar del reconocimiento mostrado por otros miembros del comité organizador. Es así como “al darse cuenta de la subvención asig-nada para el sostenimiento del Laboratorio de Arte, el Sr. Sangran manifestó su opinión de que la expresada cantidad es insuficiente teniendo en cuenta que su labor es muy intensa y para lo que necesita utilizar un personal especializado, y que con la subvención que se concede, la labor del Laboratorio no será tan brillante como de-bía. Durante el certamen proceden organizarse conferencias de arte trayendo intelectuales de otras ciudades, y esto, naturalmente implica, un gasto considerable para atender, el cual conside-ra insuficiente la cantidad asignada en el presu-puesto para tal fin. Pregunta si el Laboratorio ha de seguir instalado donde está; o ha de variarse; porque para celebrar conferencias es reducido el local que hoy ocupa; debe pues, trasportarse a otro salón mayor, y todo esto origina un gas-to excesivo. El Sr Comisario (Cruz Conde) dice que el Laboratorio de Arte es de una orientación magnífica pero que no encaja ni es necesario a la exposición, puesto que el comité tiene la misión sólo de organizar la Exposición de Arte Antiguo, y siendo así no le parece mezquina la subvención asignada, teniendo bastante con la que se le da para ordenar y organizar solo este aspecto de la Exposición de Arte. Esto es lo que interesa, lo mismo que la organización de conferencias. Sin embargo el comité aumentará la consignación, si es necesario, en relación con lo que a este or-ganismo interesa. El Sr. Sangran agradece las explicaciones del Sr. Comisario Regio, pero si-gue creyendo que la cantidad presupuestada es insuficiente para que el Laboratorio cumpla su misión. El Sr. Marqués de Valencina dice que primeramente se pensó, teniendo en cuenta el carácter esencialmente artístico de nuestro certamen, atender preferentemente el Labo-ratorio de Arte por haber de construir uno de
los aspectos más interesantes de la exposición. Posteriormente y al marcarse gradualmente un carácter industrial y comercial, se modificó la misión del referido Laboratorio, la cual quedó limitada a asesorar al comité en lo concerniente a la Exposición de Arte Antiguo. El Sr. Caravaca se muestra conforme con lo manifestado por el Sr. Comisario Regio y explica el convenio entre la Universidad y el Comité creyendo asimismo que la subvención acordada es suficiente sin perjuicio de que el Comité atienda los gastos que ocasionan los trabajos que el Laboratorio reali-ce fuera de la misión que le ha sido encomenda-da”21.
Finalmente las tareas de adecuación y mu-sealización de los pabellones de Bellas Artes y Mudéjar para la exposición de Arte Antiguo le fueron encargadas expresamente a Murillo y Angulo. Éste último ya trabajaba como agregado en la universidad de Sevilla y había conseguido la mencionada comisión de servicio, empleándo-se a fondo desde entonces en la elaboración de un anteproyecto expositivo brillante.
De esta forma Cruz Conde da cuenta ante la comisión permanente de la exposición ibe-roamericana el 27 de enero de 1927 que “ha recibido el anteproyecto redactado por los Srs. Murillo y Angulo sobre la exposición de Arte An-tiguo y que comprende la dirección en secciones, extensión de cada una de ellas y acomodamiento de las mismas en los edificios de la Plaza de Amé-rica y Plaza de España. En dicho anteproyecto –añade el Comisario Regio- se indican las modi-ficaciones que a juicio de dichos Srs. deben rea-lizarse, pues se da el caso de que algunas de las edificaciones no se prestan para contener esta clase de exhibiciones al extremo de que el edifi-cio destinado a Palacio de Bellas Artes, estiman estos técnicos que no reúne las condiciones ne-cesarias para llenar completamente el fin a que se destina y proponen unas pequeñas reformas
en las galerías y en las salas. Las modificaciones propuestas –agregó el Comisario Regio- no afec-tan en nada a la concepción de la arquitectura de los edificios y expone que a su juicio procede poner en contacto al Sr. Arquitecto General del Comité con los autores del anteproyecto para que aquél pueda determinar si las reformas son viables y el costo de las mismas. Dice el Sr. Co-misario Regio, que después de esto, solo resta dar forma y extensión al proyecto definitivo de la Sección de Arte Antiguo y una vez que se co-nozca, empezar a hacer las oportunas gestiones cerca de las entidades y personas propietarias de los objetos que deban exponerse en la Expo-sición de Arte Antiguo. Propone que se apruebe el anteproyecto de los señores Murillo y Angulo delegándose en Jorge Bonsor lo concerniente a Arqueología y en los señores Murillo y Angulo la formación del proyecto en cuanto se refiere a los demás aspectos del Arte Antiguo, oficiándo-se al mismo tiempo al Sr. Arquitecto General del Comité, para que formule el presupuesto de las modificaciones expresadas”22.
Justo a los dos días, el 29 de enero, “el Sr. Comisario Regio encomendó su estudio a los Srs. Murillo y Angulo, los cuales han formulado un anteproyecto que fue sometido y aprobado por la Comisión Permanente, encargándosele a di-chos señores que hagan un proyecto definitivo, concretando la forma con que ha de hacerse la exposición de referencia con el fin de empezar a recabar de los proveedores de obras el compro-miso de que las exhiban y tener perfectamente organizado todo lo correspondiente a este as-pecto de la Exposición. Expone como los Srs. An-gulo y Murillo entienden que el Palacio de Bellas Artes o Renacimiento que se destina a la Expo-sición de pintura necesita de algunas modifica-ciones que sin oferta esencialmente en su parte constructiva o arquitectónica proporcionan al referido Palacio las condiciones apropiadas y convenientes de luz y de distribución. Estas
obras solo alternarán de una manera circuns-tancial y pasajera la distribución de galerías de los grandes salones mientras dure allí dicha exposición de pinturas. Para esta modificación se hace preciso que el Sr. Arquitecto general del comité se ponga de acuerdo con los indicados señores Murillo y Angulo, a fin de apreciar las necesidades derivadas de esta reforma, las que serán seguramente de carácter muy económi-co”23.
Finalmente fue el propio Angulo quien terminó de perfeccionar el proyecto expositivo y curiosamente, una vez concluido y presentado todo el trabajo, pide que se nombre a una Comi-sión de Arte Antiguo donde ya aparecen Caye-tano Sánchez Pineda, Nicolás Díaz Molero y un representante del arzobispado que sería el canó-nigo Antonio Muñoz Torrado. A partir de enton-ces serían estas personas las que siguiendo los informes técnicos de Angulo y de Murillo hicie-ron las gestiones para conseguir algunas piezas relevantes, como ocurre en el viaje que realizan a Madrid en enero de 1929 y del que da cuenta las informaciones periodísticas que más adelan-te se publican, constando sus gestiones en el Mu-seo Valencia de don Juan, la Catedral de Toledo y su visita a la importante colección Lafora de Madrid. Esta comisión también hizo públicas en el periódico La Unión de 26 de enero de 1929 las medidas adoptadas para la museografía de los pabellones, que en realidad, como hemos visto, habían sido propuestas previamente por Angulo y Murillo. Así es como se desprende nuevamente de las actas del 14 de mayo de 1927 donde “el Sr. Comisario Regio hace historia de la labor reali-zada para preparar esta importante sección del certamen. Agrega que se cuenta con la coopera-ción del Sr. Angulo, que era Profesor de la Uni-versidad de Granada, quien auxilia al Sr. Murillo Herrera en sus trabajos; y a ambos señores se les encargó que hicieran un anteproyecto de lo que debía ser la Exposición y de las condiciones, que
21.- A.M.S., Actas del comité de 26 de mayo de 1926. Microfilm nº 630. 22.- A.M.S., Actas del comité de 27 de enero de 1927. Microfilm nº 630.23.- A.M.S., Actas del comité de 29 de enero de 1927. Microfilm nº 630.
Benito NavarreteFrancisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla

4342
a su juicio, debían tener los palacios de que se dispone para celebrar la Exposición de Arte An-tiguo, con objeto de que los arquitectos hicieran en su caso un estudio del costo de las obras pro-puestas por dichos señores para acondicionar los referidos palacios a los fines que se determinan. La propuesta que hicieron los señores Murillo y Angulo ya la conocen los señores vocales y por último hace algunos días ha venido el Sr. Angulo en representación de los dos con una propuesta más completa en su estructura; de todo lo que puede ser la Exposición de Arte Antiguo, es de-cir, de todos los aspectos que debe tener. Estima conveniente el nombramiento de una comisión que entienda en la organización de la Exposición de Arte Antiguo y la propuesta que los señores Murillo y Angulo como técnicos han formulado. Esta comisión especial propondrá en definitiva a la permanente con todo detalle lo que debe ser a su juicio la Exposición de Arte Antiguo y en de-finitiva se podrán tomar los acuerdos necesarios para llevar a esos de hecho todos los aspectos de la referida Exposición. El Sr. Secretario General dio lectura a la moción que dice así:
“Próximos a su terminación los trabajos encomendados a los señores Murillo y Angulo Íñiguez, relativos a la formación del proyecto de la Exposición de Arte Antiguo, que figuran en el programa oficial del Certamen, es llegado el mo-mento de designar una comisión especial que a la vista de los referidos trabajos y en contacto con los autores de los mismos pueda formular a la comisión permanente una propuesta defi-nitiva. A estos efectos, el Comisario Regio que suscribe se honra proponiendo la aprobación de la Permanente. 1º Que se constituya la Comisión especial de Arte Antiguo de la E.I.A. 2º Que para formar parte de dicha comisión sean designa-dos, D. Cayetano Sánchez Pineda, D. Nicolás Díaz Molero, y un representante del Arzobispado de Sevilla, a propuesta del Exmo. Sr. Cardenal-Ar-zobispo. La comisión, no obstante resolverá lo
La Ciencia del Arte y la Fotografía
más acertado, Sevilla, 14 de mayo de 1927. José Cruz Conde. Rubricado”24.
Finalmente, el 1 de julio de 1927 se da cuenta de diversos informes que refieren don-de ha de celebrarse la exposición, lo que debe comprender, los objetos que deben exponerse, la catalogación, los servicios fotográficos y la cesión de los palacios de la Plaza de América, ha-ciéndose mención finalmente a los “Informes del Laboratorio de Arte relativos a la Exposición de Escultura, Artes Industriales y Pintura redacta-dos por los Srs. Angulo Íñiguez y Murillo Herre-ra”25. El Sr. Comisario Regio propuso que dichos informes se remitieran a la Comisión de Arte Antiguo para que sirvieran en la redacción de la propuesta que había que someter a conocimien-to y aprobación de la Comisión permanente.
Finalmente las informaciones que propor-cionan las actas concluyen con el “Proyecto de reglamento de la sección de Arte Antiguo” el 26 de agosto de 192726 que llegó a ser publicado, y que tuvo como finalidad fijar los criterios para poder exponer los objetos de arte y comparecer en el catálogo. Sin embargo, nuevamente en este reglamento se omite completamente el nombre de Angulo y de Murillo Herrera, constando como firmantes de este opúsculo los tres miembros propuestos para la Comisión de Arte Antiguo: Nicolás Díaz Molero, Cayetano Sánchez Pineda y Antonio Muñoz Torrado.
El citado reglamento27, ofrece en sus vein-titrés artículos la normativa básica para poder comparecer en la exposición de Arte Antiguo, con una orientación que en muchas ocasiones se asemeja al tratamiento dado a un expositor co-mercial. Fijaba la cronología de los objetos a ex-poner entre el siglo XII y el XIX, comprendiendo fundamentalmente “objetos de arte en general y particularmente de arte litúrgico y arte decora-
tivo”, y se marcaba como objetivo “dar a conocer el estado de cultura de nuestro país en las dife-rentes épocas de la historia”. Se determinaba en un principio el Pabellón Real, el Mudéjar y el del Renacimiento como sedes de la exposición, re-servando el primero a la aportación de la Casa Real mientras los demás dependían del criterio que siguiera la Comisión. Ésta también estaba facultada para la clasificación de los objetos que fueran expuestos, la distribución de los mismos, la redacción de los catálogos, así como fotogra-fías y postales y la plantilla de empleados para los trabajos. Los expositores o prestadores te-nían la obligación de entregar los objetos de arte debidamente embalados y si solicitaban fotogra-fías asumían los gastos, corriendo el transporte a cargo de la Junta, sin que existiera en aquellos tiempos ningún seguro para los objetos. En el artículo veintidós si se especificaba que para el transporte de los objetos por ferrocarril u otro cualquier medio la Junta gestionaría con los Poderes Públicos que fueran “encomendadas al cuidado, vigilancia y cargo del Instituto de la Guardia Civil”. De esta forma la Junta de la Ex-posición de Arte Antiguo cuidó de que obraran en poder de los Gobernadores y Alcaldes las res-pectivas cédulas de inscripción para organizar el envío de las obras de arte. El reglamento fijaba además en su artículo octavo que el expositor se encargaría de entregar a la Junta junto al objeto “nota de su nombre, residencia y de la natura-leza, carácter, dimensiones y demás circunstan-cias de aquél; si está o no de venta el objeto que piensa exponer y, caso afirmativo, el precio que señale al mismo”. La Junta señalaría con una papeleta especial esta circunstancia añadiendo que “el objeto vendido no podrá retirarse por el expositor ni por el nuevo dueño hasta la termi-nación del Certamen y una vez que sea satisfe-cha a la Junta la comisión correspondiente por la venta, que será la establecida como usual y co-rriente para esta clase de enajenaciones”.
Fig. 5Cayetano Sánchez Pineda, Nicolás Díaz Molero y Antonio Muñoz Torrado. Miembros de la Comisión de Arte Antiguo. Fotografía publicada en La Unión, 26 de enero de 1929.
25.- A.M.S., Actas del comité de 1 de julio de 1927. Microfilm nº 630.26.- A.M.S., Actas del comité de 26 de agosto de 1927. Microfilm nº 630.27.- Exposición Ibero-Americana. Reglamento de la sección de arte antiguo, Sevilla, Tip. A. Padura, 1927.
24.- A.M.S., Actas del comité de 14 de mayo de 1927. Microfilm nº 630.
Benito Navarrete

4544
El reglamento ponía especial cuidado en las labores de seguridad a cargo de individuos escogidos de los institutos armados, junto a las del servicio contraincendios, que se prestaría de día y de noche sin interrupción, habiendo un re-tén de bomberos de guardia permanentemente y contando todas las salas con extintores e ilu-minación continua.
La exposición estaría abierta diariamente de diez de la mañana a una de la tarde y de tres de la tarde a ocho de la noche, y los prestado-res tenían derecho a un billete gratuito personal e intransferible mientras durase la exposición. Por otro lado se estipulaba también que “el pú-blico en general tendrá billete, previo pago, por una sola vez, o abonos por todo el tiempo que dure el Certamen”. Finalmente éste ascendió al precio de una peseta para visitar los dos pala-cios de la sección de Arte Antiguo y el pabellón Real.
El reglamento fijó además la clasificación de los objetos a exponer en dos secciones: Bellas Artes, que comprendía la escultura y la pintura,
y una segunda sección dividida en Artes Suntua-rias e Industrias Artísticas, que se subdividían a su vez en orfebrería y joyería, metalistería, in-dumentaria, tapicería, bordados y tejidos, mobi-liario, cerámica y material industrial y artístico. Éste último apartado valoraba especialmente los instrumentos de música, instrumentos de las artes y de las ciencias, encuadernaciones no-tables por la materia o por la forma, carrozas y literas.
Con respecto al catálogo de la exposición, en su artículo veinte se aclaraba que los expo-sitores que quisieran insertar en el mismo, noticias especiales, grabados o fotografías, de-berían satisfacer a la Junta el importe de unas y otras. Aunque finalmente fueron publicados dos catálogos, comparecieron tan solo unas pocas fotografías de algunas obras expuestas, corres-pondientes exclusivamente al Palacio de Bellas Artes. Por todo ello resulta fundamental la la-bor fotográfica desarrollada por el Laboratorio de Arte, erigiéndose actualmente su fototeca en
La Ciencia del Arte y la Fotografía
fuente única para poder reconstruir lo que fue en gran parte esta muestra, siendo las placas de cristal obra de los fotógrafos Antonio Sancho Corbacho, R. de Salas y José María González-Nandín y Paúl.
De los dos catálogos que se publicaron correspondientes al Palacio de Bellas Artes28 y al Palacio Mudéjar29, tan solo el primero cuen-ta con un prólogo de Cayetano Sánchez Pineda, Director del Museo Provincial de Bellas Artes y miembro de la comisión de arte, donde tampoco se menciona ni a los autores del proyecto exposi-tivo Angulo y Murillo, ni tampoco al Laboratorio de Arte. Se advierte igualmente que no se pre-tendía hacer “un estudio crítico de las obras que contiene en su recinto el Palacio de Bellas Artes” y sí, en cambio, una explicación “de las normas seguidas al distribuir y colocar aquellas”. El cri-terio seguido en todo momento fue el acumula-tivo, exhibiéndose entre los dos palacios un total de 3.694 obras. En todo momento primó un gus-to expositivo decimonónico que era más propio
del heredado de las exposiciones burguesas y de los salones de otoño. Por otro lado se respeta-ron en muchas ocasiones las atribuciones de los propietarios que tan solo eran cuestionadas en algunos casos con un signo de interrogación.
En cuanto a la adecuación de los espacios expositivos, sabemos que el Palacio de Bellas Artes debido a los cristales de colores de las ventanas hubo de ser panelado para evitar la dis-torsión de la iluminación natural de los ambien-tes, requiriendo por tanto luz artificial de día y de noche, dispuesta tras bambalinas. Las salas fueron decoradas con telas de colores verde, gris y roja, buscando singulares y llamativos efectos cromáticos que intentaban además adaptarse a la diferente coloración de los zócalos de mármol de cada una de las estancias. El Pabellón Mudé-
Fig. 6Entrada a la Exposición de Arte Antiguo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 1929.
28.- Exposición Ibero-Americana. Catálogo del Palacio de Bellas Artes. Sección de Arte Antiguo, Sevilla, Imprenta de la Exposición, 1930.29.- Exposición Ibero-Americana 1929-1930. Catálogo de la Sección de Arte Antiguo. Palacio Mudéjar, Sevilla, Tip. Gómez Hnos, 1930.
Benito Navarrete
Fig. 7Friso decorativo del Palacio Mudéjar. Según dibujo original de Cayetano Sánchez Pineda. Director del Museo Provincial de Bellas Artes.

4746
jar sí tuvo iluminación natural durante el día, re-servándose la eléctrica solo para las noches. Se tapizaron la totalidad de sus salas de tela roja, rematada con una gran moldura de caoba de la que pendía un friso ornamental con dibujo de Sánchez Pineda. Las cuatro salas octogonales se decoraron con sedas claras con flores de colores, disponiendo de frisos de bronce que se combina-ban con las vitrinas doradas, una de las cuales se conserva todavía en el vestíbulo del actual Mu-seo de Artes y Costumbres Populares.
Volviendo a las obras expuestas en los distintos pabellones, de nuevo es necesario evi-denciar que en gran parte fueron fruto de las indicaciones suministradas por Angulo y Muri-llo, y por consiguiente consecuencia de sus in-vestigaciones y conocimientos de determinadas colecciones. A ellas se sumaron las que propi-ciaron también los viajes que realizaron los co-misionados. El que realizaron en enero de 1929, incluso, dio lugar al nombramiento del Marqués de Saltillo como coordinador de la localización de piezas para la exposición. En bastantes ca-sos, éstas fueron suministradas por los propios coleccionistas que las ofrecían a la comisión de arte incluso con las atribuciones ya asignadas, tal y como se ha visto en el reglamento que se
publicó años antes, pues el impreso que se les facilitaba como prestadores, dejaba lugar a toda esa información. El propio director del museo calificaba el trabajo en su prólogo de “rápido, precipitado”, añadiendo que “no obstante el celo puesto en él, adolecerá de defectos que el públi-co suplirá con su buen juicio”. La tipología de las obras era enormemente variada, sobre todo pintura de muy diferentes procedencias junto a esculturas, orfebrería, libros, tapices, indumen-taria, armas y joyas.
En el Palacio de Bellas Artes o de Renaci-miento se exhibieron un total de de 1.380 obras, dispuestas en 16 salas y ocho galerías. Su espa-cio de honor, la denominada Sala Elíptica, aco-gió tapices, textiles y libros de coro, además de cartas y reales cédulas de los Reyes Católicos prestados por el Real Monasterio de Guadalu-pe. También se exponían espléndidos tapices prestados por el Cabildo Catedral de Santiago de Compostela, la Marquesa de los Álamos de Jerez de la Frontera, el Cabildo Metropolitano de Zara-goza y la custodia procesional del siglo XVIII de
la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera que recibió excelentes críticas y que desgracia-damente sería destruida poco después en 1937. Esta sala también contó con piezas del Cabildo de la Catedral de Jaén, la Catedral de Salamanca, la colegial de Jerez de la Frontera, la Iglesia del Salvador de Sevilla, así como el Ayuntamiento de la ciudad y diferentes colecciones particulares. En las demás salas se intercalaban pinturas de diversa procedencia, agrupadas sin un aparente orden, y donde se podían apreciar colecciones de muy variado carácter e importancia sin tener en cuenta en muchas ocasiones la ordenación his-tórico-artística. Entre los prestadores figuraban nombres conocidos como la Viuda de Gestoso, el Marqués de Saltillo, la Duquesa Viuda de Osuna, el Marqués de la Reunión, Carlos Pickman, Fer-
nando López Cepero o diferentes iglesias sevi-llanas como las de Santa Ana, San Vicente, La Magdalena, el Hospital de los Venerables Sacer-dotes o la Catedral de Sevilla. En la sala prime-ra, entre un conjunto de retratos, el Marqués de Saltillo prestó uno de gran interés conservado en su familia, el Retrato de D. Andrés de la Milla30 que aunque figuró como obra de Murillo, se po-dría relacionar mejor con las calidades caracte-rísticas de los retratos de Francisco Pacheco. La sala segunda se dedicó a las patronas de Sevilla Santa Justa y Rufina con obras prestadas por la catedral, el museo provincial, Ayuntamiento, Religiosas del Santo Ángel, a las que acompaña-ba una vitrina con cerámica de Triana, en claro guiño a la hagiografía de las santas alfareras. Entre las piezas eran varias las cedidas por el
30.- Este lienzo contaba con una inscripción coincidente con la información aparecida en los hijos ilustres de Carmona: “El licenciado don Alonso de la Milla, beneficiado del Señor San Blas y vicario de esta ciudad (Carmona) muy favorecido de los Ilustrísimos señores Arzobispos de Sevilla, padre universal de pobres huérfanos, viudos y de toda clase de pobres mandó en su testamento se hiciese copiosa limosna, fundó un mayorazgo de mil ducados de renta a la casa de los señores Marqueses del Saltillo”. Véase Mira Ceballos y Villa Nogales, 1999: 297.
Fig. 8Planta del Palacio de Bellas Artes con la distribución de las salas y galerías (catálogo del Palacio de Bellas Artes. Sección de Arte Antiguo).
Benito NavarreteFrancisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Fig. 9Custodia Procesional de plata de José Alexandre Ezquerra. 1764. Iglesia Parroquial de San Miguel de Morón de la Frontera. Destruida.
Fig. 10Aquí atribuido a Francisco Pacheco. Retrato de don Andrés de la Milla. Detalle (cat. 8) óleo sobre lienzo. 202 x 107 cm. Prestado en 1929 por la colección del Marqués de Saltillo. SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

48 49Benito Navarrete
Museo Arqueológico Municipal, mencionadas expresamente como propiedad del consistorio. En la sala tercera destacaba el importante trípti-co dedicado a Santa Marina, flanqueada por San Andrés y Santa Bárbara prestado por la iglesia de Santa María de Carmona, que Post ha vincu-lado con el maestro de la Mendicidad31, pero que entonces se asignaba con dudas a Alejo Fernán-dez. De este autor se exhibía también la famosa Virgen de la Rosa, conservada en la parroquia de Santa Ana de Sevilla. La sala 4 se dedicó a la exposición de armas blancas y de fuego perte-necientes a varios coleccionistas, en especial al sevillano Narciso Ciáurriz. De la sala quinta des-tacaban Los funerales de San Alberto de Sicilia de Francisco Pacheco identificados entonces como La muerte de un Santo Carmelita que se encon-traba en propiedad de la colección sevillana de Fernando López Cepero32, o el San Jerónimo sin atribución de la colección de Carlos Pickman y que actualmente se viene atribuyendo a Hernan-do de Esturmio o Pedro de Campaña33. En esta sala destacaba igualmente por su importancia La Piedad de Luis de Morales, cedida por el cabil-do de la Catedral de Badajoz, o el San Jorge, tabla del siglo XVI de San Juan de la Palma que sigue conservándose en la iglesia. En la sala sexta se expusieron, entre otras obras, el Roelas de la Santa Ana enseñando a leer a la Virgen del museo provincial y algunos zurbaranes como La entre-vista de San Bruno con el Pontífice Urbano II, el
Fray Diego de Deza, hoy conservado en el Museo Balaguer de Villanueva i la Geltrú (Barcelona), o el Santo Domingo en Soriano perteneciente a la iglesia de la Magdalena. Además de la Inmacula-da de Luis Tristán que se encontraba entonces en propiedad de la colección sevillana de Juan de la Cámara y Urzáiz y hoy conserva el Museo de Bellas Artes de Sevilla, junto a la Santa Teresa de Jesús firmada por José de Ribera que comparte la misma procedencia y localización actual, y que el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez consideró públicamente que podría ser de mano de Lucas Jordán falsificando a su maestro34. También es-tuvo en esta sala el monumental San Pedro de Juan de Roelas de la hermandad de San Pedro Ad-Vincula de Sevilla o La Magdalena de El Gre-co de la iglesia de San Eutropio de Paradas que había sido descubierta recientemente. En la sala séptima destacaba un retablo que fue muy pon-derado por las noticias aparecidas tanto en La Unión como en Abc y que se atribuía entonces a Berruguete35. Era propiedad del entonces ex di-putado en cortes Francisco Pérez Asencio, que también prestó otras obras entonces asignadas a Murillo, Cano, Valdés Leal, Caravaggio, Van Dyck, atribuciones hoy insostenibles. Se da la circunstancia de que este coleccionista residen-te en Jerez de la Frontera suministró las notas y catalogaciones de sus obras, sirviendo de claro testimonio del tipo de exposiciones que por esas fechas se hacían, más orientadas a la reunión de
31.- Post, 1950: 152-153, fig. 53. Aunque no lo adjudica estrictamente al maestro de la Mendicidad, sí lo relaciona con su entorno, cata-logando el tríptico de Carmona como “school of Seville early sixteenth century”.32.- Valdivieso y Serrera, 1985: 59, cat. 67-69. Estas pinturas procedían del convento del Santo Ángel de Sevilla. Después de la Desa-mortización las pinturas pasaron a la colección del deán López Cepero, quien las ensambló como se pueden ver en las fotografías de la exposición iberoamericana, formando un retablo con los retratos a manera de banco. Según indican Valdivieso-Serrera con esta disposición las compró el conde de Ybarra, quien las vendió en 1960, pasando al comercio de arte de Barcelona. Los funerales de San Alberto de Sicilia pasaron al museo de Pontevedra y los retratos a colección particular.33.- Valdivieso, 2008: 52-54.34.- Véase la ficha completa de la obra en: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/WEBDomus/fichaCompleta.do?ninv=CE0090P&volver=busquedaSimple&k=ribera35.- Esta obra, según comunicación de Isabel Mateo, parece más cercana al autor del retablo de la iglesia de Horcajo de la Sierra (Tor-relaguna, Madrid), hoy expuesto en la catedral de la Almudena de Madrid. Este maestro castellano, denominado con el nombre de esa localidad, se trata de un seguidor de Pedro Berruguete próximo al Maestro de Becerril que trabajó en el transito del siglo XV al XVI. Véase Mateo Gómez, 1991: 283-290.36.- Fue publicada por Pérez Sánchez, 1965: 421: Lám. 148 y Spike, 1999: 382: nº 348.
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Fig. 12Mattia Preti. San Sebastián. Óleo sobre lienzo. 208,8 x 146,8
cm. Actualmente en la Galería Caylus de Madrid.
Fig. 11Mattia Preti. San Sebastián. Óleo sobre lienzo. 208,8 x 146, 8 cm. Prestado en 1929 por la colección de Francisco Pérez
Asencio. Jerez de la Frontera.

50 51
obras desconocidas y poco vistas, que a una cla-ra y rigurosa selección crítica. Entre las obras que prestó hemos localizado recientemente tres en la galería de arte madrileña Caylus: El marti-rio de San Sebastián que comparecía entonces en la galería cuarta como obra de José de Ribera36 y que se trata, en cambio, de una pintura carac-terística del calabrés Mattia Preti el catálogo a Caravaggio, siendo más bien obra del círculo de Giovanni Battista Caracciolo, y una Inmaculada Concepción en la misma sala que se catalogaba como de Murillo y que, sin embargo, se trata de una pintura característica del sevillano Juan de Espinal.
Es necesario señalar igualmente que al-gunas de las obras expuestas fueron incluso proporcionadas por los miembros de la comi-sión de arte, como es el caso de las dos vitrinas con 54 y 60 miniaturas de los siglos XVI al XIX expuestas en la sala 9, y que prestó el director del museo provincial Cayetano Sánchez Pineda. El alcalde de Sevilla Nicolás Díaz Molero prestó una Asunción de la Virgen en la sala octava, así como dos excelentes tablas del quattrocento ita-liano representando a Santo Domingo y San Ber-nardo37 que fueron catalogadas como obras del siglo XVI. Por su parte el canónigo Antonio Mu-ñoz Torrado prestó una Virgen con el Niño Jesús. En la sala décima se expuso una Imposición de la Casulla a San Ildefonso de la colección de Gonza-lo Díaz Molero, sin ninguna atribución, y que en cambio se trataba de una obra característica de Juan Bautista Maino38, o el San Sebastián aten-dido por Santa Irene de Francisco Pacheco de la
iglesia de San Sebastián de Alcalá de Guadaira que también fue destruido en la guerra. En la sala once destacaban un importante conjunto de tablas góticas y renacentistas, singularizándose el retablo gótico cedido por el obispado de Ta-razona procedentes del retablo de Santa María de Borja, o una Virgen con el Niño y San Juanito entre ángeles con instrumentos de la pasión que en el catálogo se atribuía a Fernando de Llanos pero que posteriormente ha sido publicada con-vincentemente como obra de juventud de Vicen-te Maçip39. En esta sala destacaba también la conocida como Virgen de Tobed procedente del panel central del retablo de la iglesia gótico mu-déjar de Santa María de Tobed (Zaragoza), que en aquellas fechas se atribuía al pintor del siglo XIV Pedro Serra y que hoy la crítica se inclina por asignar a su hermano Jaume40. Esta tabla que en esos momentos se encontraba en la colec-ción zaragozana de Román Vicente Bernis, pasó después a la de Fernando Birk Crecelius de Bar-celona, terminando en la colección de José Luis Varez Fisa que la ha donado recientemente al Museo Nacional del Prado. Otras obras de inte-rés expuestas en esta sala fueron las tablas góti-cas prestadas por el convento de Santa Clara de Moguer. La sala doce estuvo dedicada a las an-tigüedades coleccionadas por el escultor Mateo Inurria reproduciéndose algunas de sus obras. La sala trece se consagró a Francisco de Goya, en especial a su obra como retratista, aunque brillaba con luz propia –y así se destaca en todas las críticas periodísticas- la Anunciación cedida por la Duquesa Viuda de Osuna, procedente de Espejo (Córdoba). Ornaba este espacio un con-
37.- Estas pinturas también fueron estudiadas y reproducidas por Post, 1950, vol. X: 126, fig. 42, como probables del pintor del primer renacimiento andaluz Juan de Zamora.38.- Fue publicada por Angulo y Pérez Sánchez, 1969: 316, nº 35, lám. 268 y recientemente por Ruiz Gómez, 2009: 92, cat. 6.39.- Benito Doménech y Galdón, 1997: 184, nº A18. La pintura se encontraba entonces en manos del coleccionista zaragozano Román Vicente Bernis, pasando después a la colección Hartmann de Barcelona.40.- Véase su reciente estudio en Silva Maroto, 2013: 16-19.41.- De esta sala se hizo un catálogo aparte Exposición Ibero-Americana Sevilla, 1929. Sala María Regordosa. Catálogo. Expositor: D. Ricardo Torres Reina, Sevilla, 1929. Años más tarde en 1935 esta colección fue expuesta en el Museo de Artes Decorativas de Barcelona en cuyo catálogo –con algunas ilustraciones- se hace mención a las piezas expuestas en Sevilla: Catàleg de la col.lecció Maria Rego-rdosa de Torres Reina exhibidad per “Amics dels Museus de Catalunya” al Museu de les Arts Decoratives del 2 al 30 de Juny del 1935, Palau de Pedralbes, Barcelona, Junta de Museus, 1935.
Benito NavarreteFrancisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Fig. 14Abanico de nácar policromado con
incrustaciones de plata. Francia siglo XVIII. Paradero desconocido.
Fig. 13Tarasca de oro de esmaltes traslucidos y pedrería
fina. Realizada por el francés Jan Collaert. Siglo XVI. Paradero desconocido.

52 53Benito Navarrete
junto importante de mobiliario barroco cedido por el Hospital de los Venerables y la parroquia de San Bartolomé de Carmona. La sala catorce estaba dedicada a la notable colección de joyas de la dama catalana María Regordosa41 (†1920), que abarcaba joyería desde época fenicia al si-glo XIX, además de una importante colección de abanicos y un conjunto de diez trajes regionales antiguos propiedad de su marido el ex matador de toros Ricardo Torres (Bombita), todos traí-dos de Barcelona. Fruto de la visita que reali-zaron los comisionados el 15 de enero de 1929, la catedral de Toledo cedió una importante co-lección de piezas que fueron presentadas en la sala 15, y de cuyo acondicionamiento se encargó personalmente Cayetano Sánchez Pineda. Entre los importantes préstamos de la sede prima-da destacaron: El tránsito de Santa Leocadia de Maella o el San Pedro de El Greco, tapices, libros corales y cantorales, correspondiendo la catalo-gación de los objetos cedidos al canónigo archi-vero de la catedral. Completaban la exposición del Palacio de Bellas Artes ocho galerías donde destacamos la presencia en la galería cuarta de un importante conjunto de pinturas, nuevamen-te de la colección jerezana de Francisco Pérez Asencio, entonces asignadas a pintores como Murillo, Ribera, Velázquez, Roelas, Bocanegra o Luca Giordano. En la galería quinta figuró un Sa-crificio de Isaac de Juan de Valdés Leal proceden-te de la colección gaditana de Francisco Patero. Esta obra, después de pasar algunas décadas en la colección de la familia March en Palma de Ma-llorca, hoy constituye una de las obras maestras de la colección del empresario Villar Mir42.
El Palacio Mudéjar, como hemos visto también conocido como de Arte Antiguo, acogió
nada más y nada menos que 2.314 piezas, suma-riamente descritas en el catálogo editado por la imprenta de la exposición. Esta publicación no contaba ni con ilustraciones ni con introduc-ción, añadiendo tan solo junto a la descripción de cada obra una indicación de su procedencia. Todas las piezas se desplegaban por las diferen-tes salas con un evidente sentido acumulativo y, en ocasiones, casi a la manera de decorado tea-tral. La exposición se distribuyó por las galerías bajas, once salas altas y sus correspondientes galerías. La procedencia era igualmente muy va-riada, pero sobre todo había una presencia muy notable de las iglesias de la provincia de Sevi-lla, Huelva, Cádiz y Málaga. De hecho es curio-so que se fotografiaran casi exclusivamente las obras procedentes de Andalucía, probablemen-te porque la finalidad era dar un uso posterior de las mismas en los catálogos monumentales, como así ocurrió en efecto en el caso de Sevi-lla43. También se contaron con préstamos de las colecciones pictóricas del propio Ayuntamiento, como por ejemplo los dos arcángeles San Miguel y San Gabriel que procedían del Asilo San Fer-nando. Lo mismo ocurrió con sus colecciones cerámicas depositadas en el Museo Arqueológi-co Municipal, entonces ubicado en el consistorio de la ciudad. De esta forma en la primera sala, gracias a la correspondencia entre la numera-ción de las obras fotografiadas y las entradas del catálogo, podemos identificar una serie de piezas cerámicas actualmente en el Museo de Artes y Costumbres Populares que no ofrecen dudas de su procedencia municipal. Entre ellas destaca un conjunto de platos de reflejo metá-lico medievales -números 46 a 51- y, sobre todo, una pieza fundamental –nº 52- que es el Escudo de los Reyes Católicos procedente de la antigua
42.- A esta obra ha dedicado una monografía reciente Valdivieso, 2013.43.-Así lo evidencian las fotografías utilizadas por Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collantes de Terán, 1939-1951.44.- Para el estudio de estas obras cfr. Pleguezuelo, 1989.
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Alhóndiga de Sevilla, ejecutado en cuerda seca y con inscripción44.
En el catálogo del Pabellón Mudéjar se hace notorio, tanto por las descripciones, como por las fotografías que hemos conseguido iden-tificar entre las conservadas en la fototeca del Laboratorio de Arte, una incidencia directa de las investigaciones tanto de Francisco Murillo Herrera como de Diego Angulo45, así como de los otros miembros del Laboratorio de Arte. Quizás la huella más palpable sea la del proyecto edi-torial de La escultura en Andalucía46 en cuyos dos primeros volúmenes, publicados en 1927 sin mención expresa a su autor -Angulo-, se fotogra-fiaron numerosas esculturas que luego estuvie-ron presentes en la exposición de Arte Antiguo. Lo mismo podemos decir de los estudios dedi-cados a la orfebrería sevillana, que partiendo de la tesis de Angulo fueron seguidos por otros autores como Antonio Sancho Corbacho, que in-cluiría en sus futuros trabajos piezas expuestas
en la exposición de Arte Antiguo47. No es posible obviar tampoco que por esos años Angulo había emprendido por encargo de Elías Tormo un pro-yecto que quedó inédito de una Guía sobre Anda-lucía, al estilo de las Baedecker alemanas, que le obligaba a realizar asiduos viajes por la región48. Todas estas actividades científicas contribuye-ron sin duda a la localización de piezas para la exposición, lo que unido obviamente a los traba-jos preparativos de la exposición le permitieron alcanzar un alto grado de familiaridad con ellas.
Un ejemplo de lo enunciado lo encontra-mos en una nota aparecida en el Abc el 13 de mayo de 1928 firmada por Siurot donde se daba cuenta del descubrimiento de un altorrelieve de la Purificación de la Virgen en la iglesia de San
Fig. 15Conjunto de platos de reflejo metálico y escudo de los Reyes Católicos perteneciente a la antigua Alhóndiga de Sevilla. Colección municipal. Actualmente Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.
45.- No debe de olvidarse que Angulo concluyó en 1923 en la Universidad Central de Madrid su tesis doctoral sobre Orfebrería sevillana, publicada más tarde bajo el título La Orfebrería en Sevilla, Sevilla, Tip. M. Carmona, 1925.46.- Angulo Íñiguez, 1927-1939.47.- Sancho Corbacho, 1970.48.- Pérez Sánchez, 1986: 31-32.49.- Hernández Díaz, 1987: 126: fig. 106

5554
Francisco de Huelva que había sido documen-tado como obra de Martínez Montañés por José Hernández Díaz49. Esta relevante obra se expuso en la sala 9 con número 1.150, y las fotografías que se tomaron entonces constituyen un testi-monio de vital importancia ya que fue agredida de forma vandálica en los sucesos revoluciona-rios. Recompuesta volumétricamente en una in-tervención discutible hoy se encuentra expuesta en el monasterio de Santa Clara de Moguer.
Pero quizás las piezas que más interés suscitaron y que sin duda constituyeron en su momento uno de los hallazgos más interesan-tes para la escultura de la baja edad media en Andalucía, fueron las obras de Pedro Millán que descubrió Francisco Murillo Herrera. Tenemos un testimonio de primera mano de este descu-brimiento gracias de nuevo a Diego Angulo que es bastante elocuente para demostrar la es-trecha relación entre maestro y discípulo y su amor por el conocimiento y el patrimonio. En la contestación al discurso de recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Florentino Pérez Embid que había versado sobre el mencionado escultor Angulo se expresaba del siguiente modo: “Encontrábame yo en la uni-versidad de Berlín en 1922, recién terminados mis estudios en la de Madrid, y en constante co-rrespondencia con Francisco Murillo, que desde Sevilla me enviaba todos los pobres fondos en-tonces posibles para que aprovechando el hun-dimiento del marco, después de la primera Gran Guerra, adquiriese libros y más libros, fotogra-fías y más fotografías para el naciente Laborato-rio de Arte. Las más de estas cartas, se reducían al acuse de recibo de libros y a los encargos de gestiones con libreros. Su tono corriente era una monotonía casi comercial. Pero un día recibí una rebosante de alegría y entusiasmo. En ella me contaba cómo en una de las excursiones en la que acostumbraba a acompañar a mis padres para visitar los pueblos de la provincia, había encontrado aquellas esculturas de Pedro Millán vistas por Ceán Bermúdez a fines del siglo XVIII en la Catedral de Sevilla, de las que tantas veces me había hablado y cuyo paradero se ignoraba. Años después publicó estas obras capitales de
Fig. 16Juan Martínez Montañés. Relieve de La Purificación de la Virgen procedente de la Iglesia de San Francisco de Huelva (cat. 89). Estado actual tras la reconstrucción volumétrica como consecuencia de su mutilación en la guerra civil. Monasterio de Santa Clara de Moguer.
Benito Navarrete
Fig. 18Felipe de Ribas. El Nacimiento de la Virgen. Relieve en madera policromada. Procedente del antiguo convento de la Concepción de San Juan de la Palma de Sevilla (cat. 91). Actualmente Galería Artur Ramón. Barcelona.
Fig. 17Felipe de Ribas. La Anunciación. Relieve en madera policromada. Procedente del antiguo convento de la Concepción de San Juan de la Palma de Sevilla (cat. 90). Actualmente Galería Artur Ramón. Barcelona.
la escultura medieval andaluza nuestro ilustre compañero y querido maestro mío don Elías Tormo y figuraron en varias exposiciones. Con esa publicidad y en una iglesia de un pueblo mi-núsculo [El Garrobo], el temor de que pudieran desaparecer fue desde entonces una pesadilla constante y en él vivimos hasta que hace pocos años, gracias al buen sentido del cardenal Bue-no Monreal, -pues con sus predecesores fueron inútiles todas las gestiones intentadas por don
Francisco Murillo50- y al gran interés y decisión de Pérez Embid, terminaron entrando en el Mu-seo de Sevilla”51.
Pero junto a estas obras que testimonia-ban la contribución al conocimiento y el trabajo de los investigadores del Laboratorio, la expo-sición de Arte Antiguo también concitó espe-cialmente numerosas esculturas dispersas o destruidas con el paso del tiempo. Entre las pie-
50.- Sobre las llamadas de atención de Murillo acerca de este importante conjunto de Pedro Millán, hoy por fortuna en el Museo de Bel-las Artes, son también testimonio las Actas de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla en las que Murillo pedía que “La Facultad debe solicitar de la Autoridad Eclesiástica sean trasladadas a la Catedral u otro lugar adecuado”: A.H.U.S., 1230, Libro de Actas de la junta de la Facultad de Filosofía y Letras (1921-1931), junta de 12 de noviembre, 1920, pp. 390-391. Citado por Petit, 2013: 381, nota 73.51.- Angulo Íñiguez, 1972: 101-102. Petit, 2013, en su artículo, transcribe la noticia según las actas de la facultad: “Tuvo especial repercusión” –transcribe Petit– una excursión a El Garrobo, pues se descubrieron en ese pueblos sevillano “esculturas de subido mérito artístico de Pedro Millán”, acordándose enseguida que “la Facultad debe solicitar de la Autoridad Eclesiástica sean trasladas á la Cat-edral ú otro lugar adecuado”. Libro de actas (1921-1931), junta de 12 de noviembre, 1920, pp. 390-391.52.- Dabrio González, 1985: 287, fig. 38-41.

56 57Benito Navarrete
Fig. 19Fernando Ortiz. San Sebastián. Antigua Iglesia de Teba. Málaga. Destruido. SGI Fototeca Laboratorio de Arte-Universidad de Sevilla.
zas de interés debemos destacar por su azarosa historia material los relieves de Felipe de Ribas del retablo del convento de la Concepción de San Juan de la Palma de Sevilla52. Fueron cedidos al certamen por el convento de franciscanas con-cepcionistas de Lebrija a donde habían llegado después de abandonar su ubicación original y tras pasar por el que la orden tenía en Arcos de la Frontera. Expuestos conjuntamente en la sala novena es importante constatar aquí su presen-cia ya que se dispersarían más tarde en el comer-cio artístico. Así pasaron a la colección March de Palma de Mallorca donde dos de ellos han sido adquiridos por su actual propietario: el galeris-ta Arturo Ramón de Barcelona, que conserva La Anunciación y El Nacimiento de la Virgen.
También se pueden mencionar bastantes ejemplos dolorosos de esculturas expuestas que perecieron posteriormente en la guerra. Quizá sea este el campo más estudiado por otros in-vestigadores, constituyendo la fototeca del La-boratorio de Arte una herramienta documental de primera entidad para testimoniar su existen-cia. Citemos como ejemplo las dos esculturas del Arcángel San Gabriel y San Rafael y un San Sebastián entonces atribuido a Nicolás Salzillo que fueron expuestos en las salas novena y sexta respectivamente. Todas ellas fueron prestadas por la iglesia parroquial de Teba (Málaga) y gra-cias a las fotografías han podido ser estudiadas con posterioridad por José Luis Romero Torres, logrando documentarlas como obras caracterís-ticas del malagueño Fernando Ortiz53.
Como se mencionaba en una de las actas de la comisión permanente, tras el trabajo de documentación hecho para la exposición de Arte Antiguo y una vez concluida su labor en 1929, el Laboratorio de Arte regresó a su primitivo emplazamiento en el segundo patio del edificio de la universidad en la calle Laraña54. La expo-sición fue inaugurada el 9 de mayo de 1929 y estuvo abierta hasta el 21 de junio de 1930. En aquellas fechas Angulo estaba todavía en comi-sión de servicios por su trabajo en la prepara-ción de la exposición de Arte Antiguo, al calor de la cual se había creado una cátedra de Histo-ria del Arte Hispano-Colonial en la universidad hispalense (real Decreto del 1 de junio de 1929). Inicialmente, no tenía ocupación administrativa personal y se encargó un ciclo de conferencias extraordinarias al arquitecto argentino Martín Noel, que había sido responsable del pabellón de su país en la Exposición Iberoamericana. Angu-lo, que tuvo un papel activo en su organización, pasaría a ocupar meses después (real orden del
53.- Romero Torres, 1981: 153-154, doc. IV: 160 y Romero Torres, 2011: 111. Agradezco al autor y a Reyes Escalera que me hayan facil-itado esta información.54.- Suárez Garmendia, 2008: 12 y 14.
55.- Algunos datos sobre la cátedra de Noel se dieron a conocer en Gutiérrez, 1992. Una valoración historiográfica a la dedicación amer-icana de Angulo en Sotos Serrano, 2010, que adelanta erradamente su cátedra de arte hispanoamericano a 1926. Véanse también las recientes aproximaciones de López Guzmán y Espinosa Spínola, 2013: 22 y ss. , Petit, 2013: 379 y Petit, 2014.56.- Pérez Sánchez, 1986: p. 31. ABC dio noticia de su nombramiento el 31 de mayo de 1930:15.57.- ABC, 30 de julio de 1930, edición de Andalucía: 19. La fotografía se conserva en el legado Bonsor del Archivo General de Andalucía. AGA, fotografía nº 224. Agradezco a Enrique C. Martín Rodríguez la información que nos ha permitido su localización.58.- ABC, 30 de marzo de 1932: 15.
Fig. 20 Acto de cesión al estado de la Necrópolis de Carmona por el arqueólogo Jorge Bonsor en el Castillo de Mairena del Alcor. Sentado en primer término Diego Angulo Íñiguez como Inspector General del Tesoro Artístico. Fondo Bonsor nº 224. Archivo General de Andalucía. (AGA).
7 de mayo de 1930) una segunda cátedra con el nombre de Arte Colonial Hispanoamericano -esta vez consolidada académicamente en plan-tilla gracias al empeño del ministro de instruc-ción pública y antiguo profesor don Elías Tormo -, realizando a partir de entonces una importan-te labor tanto docente como investigadora55. Al mismo tiempo, también como reconocimiento a su dedicación en la exposición de Arte Anti-guo, otro ilustre profesor suyo en Madrid, don Manuel Gómez Moreno, entonces al mando de la Dirección General de Bellas Artes, instó para que el rey le nombrara Inspector Conserva-dor General del Tesoro Artístico, un cargo de alcance nacional que aunque nunca tuvo unas competencias demasiado definidas no ha sido suficientemente destacado56. Como resultado de su dedicación, por ejemplo, se consiguió que el 30 de julio de 1930 la necrópolis de Carmona fuese donada al Estado español. El momento de
la entrega fue perpetuado en una instantánea publicada en ABC57 donde pueden identificar-se a su propietario, el célebre arqueólogo Jorge Bonsor, y al profesor Angulo en la firma de la cesión en el castillo de Mairena. En la crónica co-rrespondiente se hacía constar la decisiva labor de Angulo en esta donación “cuya inteligente intervención en este interesante asunto ha ve-nido a facilitar, zanjando dificultades burocrá-ticas y abreviando trámites, la aceptación, por el donatario, del antiquísimo monumento”. De este cargo dimitiría finalmente el 30 de marzo de 193258. Sin duda, en su decisión -como señaló Pérez Sánchez- pesaría el “ponerle en contacto

5958
59.- Pérez Sánchez, 1986: 31.60.- Nuevo Mundo, 9 de diciembre, Madrid, 1932: 26-27.
La Ciencia del Arte y la Fotografía Benito Navarrete
doloroso con los primeros desmanes fruto de la violenta tensión social del momento, al tener que atender e informar sobre algunos de los primeros incendios de templos en Sevilla. El de la barroca capilla de San José, inmediatamente restaurada por el arquitecto Rodríguez Bolívar, le dio ocasión de conocer muy de cerca los ocul-tos e inconfesables deseos de quienes deseaban su destrucción”59. A partir de entonces se volca-ría en su labor docente e investigadora, y prueba de ello es su discurso de inauguración del curso 1932-1933 en la Universidad de Sevilla titulado La Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV, que gracias a su maestro don Elías Tormo sería publicado en el Boletín de la Socie-dad Española de Excursiones.
Su actividad cobró también impulso tras su nombramiento como director del Laborato-rio de Arte tal y como se desprende de la entre-vista publicada en la revista Nuevo Mundo60. En ella Angulo cuenta que en el archivo de la ins-titución había millares de placas fotográficas y que el objetivo era reunir todos los monumentos
detalles y puntos de vista que les favorezcan”. No por su menor formato se olvidaba de citar La cerámica en Andalucía, y por último la terce-ra obra que elogió -pues igualmente se derivaba del afán investigador que impulsó la exposición de Arte Antiguo- era la colección de documen-tos procedente en su mayor parte del archivo de protocolos notariales de Sevilla: Documentos para la historia del Arte en Andalucía. En aquel momento estaban ya publicados los tres prime-ros y se encontraba el cuarto en prensa, llegan-do finalmente a publicarse hasta 10 volúmenes entre 1927 y 1946. Angulo mencionó expresa-mente el apoyo del público de Andalucía y de las universidades alemanas y centros docentes extranjeros que compraban las publicaciones del Laboratorio ayudando a su mantenimiento. Por último agradecía el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla que consideraba uno de los valedores del organismo por el sustento económico que les brindaba, así como a la Diputación que “a pesar de las dificultades de los tiempos, nos han sub-vencionado con esplendidez”.
Esta es la semblanza y la historia de una exposición que en buena medida fue posible gra-cias al impulso y documentación de una de las instituciones pioneras y ejemplo de la ciencia y
del arte andaluz. La institución contaba con más de 20.000 placas fotográficas sobre Andalucía y 45.000 del resto de España y del extranjero. El joven historiador se sentía igualmente orgullo-so de la biblioteca formada y de haber agotado la bibliografía extranjera que trataba sobre arte español. Ciertamente, en aquellas fechas el La-boratorio era junto al Centro de Estudios Histó-ricos de Madrid la más importante institución para el estudio del arte español. El valor del La-boratorio residía en su importancia como fuente documental de primer orden. Angulo, por ejem-plo, citaba la trascendencia del material foto-gráfico de la iglesia de San Julián de Sevilla cuyo templo -destruido por un incendio intencionado el 8 de abril de ese año de 1932- era posible re-construir gracias a las fotografías. Se mostraba a su vez muy satisfecho de las publicaciones que había puesto en marcha, y citaba de modo espe-cial, La escultura en Andalucía, de la que hasta entonces se habían publicado dos tomos. A este respecto, insistía en que “el plan al que aspira-mos es a reproducir todas las esculturas dignas de ello que existen en Andalucía, con todos los
la historia del arte en la primera mitad del siglo XX. Durante los años en que fue impulsado por Murillo Herrera y Angulo el Laboratorio de Arte se convirtió en una de las instituciones modéli-cas en su género, creciendo y desarrollándose como hemos visto en buena medida gracias al impulso de la exposición iberoamericana. Valga pues esta contribución como particular home-naje a una institución donde comenzó a formar-se nuestro amor por el conocimiento y por la historia del arte.
Fig. 21Francisco Murillo Herrera con un grupo de alumnos en el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. Fotografía perteneciente a la Revista Nuevo Mundo de 9 de diciembre de 1932.

6160 Benito Navarrete
La Unión, 10 de enero de 1929, nº 3577“Las gestiones del Alcalde de Sevilla en Madrid. La exposición de Arte Antiguo”
Los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torrado, por su parte, han visitado el Museo de Valencia de Don Juan, quedando maravillados del tesoro artístico que en él se guarda. En días sucesivos se proponen aquellos señores visitar diferentes palacios de la nobleza para solicitar la prestación de obras de arte con destino al certamen de arte antiguo que se verificará durante la época de la exposición Ibero-Americana. El duque de Alba les ha ofreci-do muchas de sus valiosísimas joyas artísticas para el mencionado certamen, y el señor Sánchez Rivera también les ha hecho ofrecimiento de cuatro magníficas tablas, una de ellas, según opinión del señor Sánchez Pineda, perteneciente a la primera época de Velázquez. También se les ha ofrecido un maravilloso Greco, de gran valor histórico y artístico. Estos comisionados han recibido noticias de Sevilla, dándoles cuenta de haber llegado allí una tabla de excelso mérito, enviada por el duque de Andria.
El Alcalde y los restantes comisionados sevillanos visitarán hoy jueves al presidente del consejo de minis-tros, general Primo de Rivera, y el viernes serán recibidos en audiencia especial por Su Majestad el Rey.
Los Comisionados han conferenciado ayer miércoles con el director de la fábrica de tapices y con el allo palatino duque de Miranda, quienes les han prometido cederles unos magníficos reposteros para los balcones del Ayuntamiento de Sevilla y soberbias Alfombras para los salones del mismo, que se exhibirán durante la época de la exposición Ibero-Americana.
La Unión, 11 de enero de 1929“Para el certamen de Arte Antiguo”
Los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torrado han conseguido de la catedral de la Almudena una magnífica custodia y varias soberbias capas pluviales, que se exhibirán en el certamen de Arte Antiguo que se verificará durante la exposición Ibero-Americana.
La Unión, 15 de enero de 1929, n º 3581 “El certamen de Arte Antiguo. La Catedral de Toledo enviará algunas de sus magníficas joyas artísticas”
Los señores Muñoz Torrado y Sánchez Pineda, comisionados para la organización de cuanto se relaciona con el certamen de Arte Antiguo que se verificará durante la exposición de Sevilla, pasaron el día de ayer en Toledo, donde fueron atendidísimos por el Cabildo de la Catedral. Dichos señores han conseguido que la famosa Catedral de Toledo concurra con algunas de sus principales joyas artísticas al mencionado certamen. También enviará los históricos y soberbios tapices de los Reyes Católicos. A juicio del señor Pineda, esto puede considerar-se como un gran triunfo, por la excepcional importancia que en el mundo entero tienen las joyas de la famosa ca-tedral de Toledo. Se dedicará para instalar esas joyas una sala especial, que será precisamente una sala frontera a aquella que va a destinarse a Santa Justa y Rufina.
APÉNDICE DOCUMENTAL
CRÓNICAS Y ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS ACERCA DE LA EXPOSICIÓN DE ARTE ANTIGUO
60 Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla - APÉNDICE DOCUMENTAL
El señor Pineda se encargará expresamente de la instalación de la Sala que se dedica a las joyas y tapices de la catedral toledana. También estuvieron los señores Pineda y Muñoz Torrado en Alcalá de Henares, en donde consiguieron que concurrieran al mencionado certamen de Arte Antiguo la Colegiata y la antigua Universidad Complutense. Sabemos que el Cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Ilundain, ha encargado al insigne arqui-tecto don Aníbal González un proyecto de iluminación de la fachada de la catedral hispalense que da a la calle Gran Capitán para las fiestas que habrá en Sevilla con ocasión del congreso mariano, que se verificará también en el periodo de la exposición.
La Unión, 16 de enero de 1929, nº 3.582Edición de noche de 15 de enero de 1929“Los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torrado han visitado hoy El Escorial”
Los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torrado, que gestionan la organización del Congreso de Arte Antiguo en la Exposición de Sevilla, regresarán mañana. Hoy han estado ambos en El Escorial visitando los monumentos y examinando las joyas artísticas del colegio escurialense.
La Unión, 17 de enero de 1929, nº 3583“El certamen de Arte Antiguo de la Exposición de Sevilla. Regreso de los comisionados”
Esta noche en el expreso de Andalucía han regresado a Sevilla los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torra-do, comisionados para gestionar que los principales templos y casas de la nobleza de España concurran con sus valiosas joyas artísticas al certamen de Arte Antiguo que se verificará coincidiendo con la exposición de Sevilla. En la estación de Atocha hemos conversado brevemente con los señores Muñoz Torrado y Sánchez Pineda, quie-nes nos han dicho que regresarán a Sevilla satisfechísimos del éxito de las gestiones que han realizado en Madrid, pues han conseguido que la Catedral de Toledo y otros templos famosos, así como muchos próceres, que poseen verdaderos museos de arte antiguo, concurran a la exposición de referencia. Manifestaron también que en el día de ayer miércoles hicieron diversas gestiones, habiendo logrado que el señor Lafora, que es poseedor de nume-rosas joyas de arte, de alto valor histórico, exhiba algunas de ellas en el certamen de arte antiguo. No pudieron entrevistarse, como se proponían con el duque de Alba, porque éste prócer se halla enfermo. También dijeron que han dejado en Madrid comisionado para ocuparse de todos los detalles complementarios de las gestiones por ellos realizados, y como representante del comité ejecutivo del certamen de arte antiguo al señor Saltillo, quien les irá dando cuenta del resultado de sus trabajos.
La Unión, 26 de enero de 1929, nº 3590“La Exposición de Arte Antiguo en el certamen Ibero-Americano”Se expondrán artísticos y valiosos objetos procedentes de todas las regiones españolas
Desde hace algún tiempo, los trabajos preparatorios de la sección de Arte Antiguo de la Exposición Ibero-Americana han experimentado un gran impulso. Los Señores don Nicolás Díaz Molero, don Cayetano Sánchez Pineda y don Antonio Muñoz Torrado, que integran la comisión de arte antiguo, vienen laborando sin descanso, infatigablemente para que este aspecto del certamen corresponda al interés que ha despertado.
Para informar al público acerca de extremos tan interesantes, solicitamos del alcalde, Señor Díez Molero, una entrevista, que tuvo lugar en el Palacio Mudéjar de la Plaza de América, donde los referidos señores organi-zan la Exposición de Arte Antiguo.

6362 Benito Navarrete
El Señor Díaz Molero recibió amablemente a los periodistas, a cuyas preguntas contestó en la siguiente forma:
Los dos palacios, el de estilo Mudéjar y el que le da frente, llamado Palacio de Bellas Artes, se dedicarán, íntegramente, a la exposición de Arte Antiguo. Nos preocupamos, sobre todo, de que la instalación constituya un marco adecuado para las riquezas que han de figurar en los salones. Después de estudiar detenidamente las condiciones de los dos palacios, decidióse que en el Mudéjar se utilice de día la luz natural, y solo por la noche habrá alumbrado eléctrico, con todas las garantías técnicas para prevenir incendios. El otro palacio, el de Bellas Artes, por tener cristalería artística que filtra la luz con algunos colores, no era adecuado para exponer cuadros de mérito, y, en vista de ello, la comisión acordó tapar los huecos de las ventanas y vidrieras, y alumbrarlo de día y de noche por medio de la electricidad. El alumbrado se ha dispuesto detrás de bambalinas, que dan una ilu-minación uniformemente cernida a todos los salones. Desde el primer momento fue deseo de la comisión que la decoración de los salones constituyese una seria sugestiva nota de color, y se convino en que el Palacio Mudéjar fuese tapizado todo de tela roja, adornándose una gran moldura de caoba, de la que pende un friso de singular efecto y cuyo dibujo es original del señor Sánchez Pineda, miembro de la comisión. Las cuatro salas octógonas lle-van una decoración a base de sedas claras con flores de colores. Los frisos de estos departamentos son de bronce y las vitrinas doradas. Estas cuatro salas se dedicarán a la instalación de objetos artísticos, especialmente de finales del XVII y principios del XVIII como abanicos, encajes, cajas de plata, marfiles, etc. En los otros salones se instalarán esculturas, de las que hay ya una notable colección, a más de tapices, pinturas, ornamentos de iglesia y vitrinas con plata y esculturas pequeñas.
En el Palacio Renacimiento, por ser distintos los colores de los zócalos de mármol, ha sido necesario hacer el tapizado de las paredes en varios colores, para buscar el deseado efecto armónico. Hay salones en tela verde, gris y roja, siendo de este color el gran vestíbulo o salón elíptico de entrada. Será una nota interesante de este palacio el salón dedicado a las Santas Vírgenes Justa y Rufina, patronas de la ciudad, pues se expondrá el cuadro de Goya, que existe en la Catedral, el Murillo del Museo, el Espinal, que está en el despacho del secretario del Ayuntamiento, una tabla de Alejo Fernández que hay en Santa Ana, otro lienzo interesante, ya en poder de la Co-misión; un cuadro de Miguel de Esquivel y dos de Zurbarán que, con el anterior, son de la Catedral. También irán las esculturas que hay en la Catedral, en el Santo Ángel, en Capuchinos y en otras iglesias. En la sala dedicada a las Patronas de Sevilla habrá una vitrina con cerámica de Triana, figurando entre estas piezas la pila de iglesia del antiguo señorío de Talara, hoy propiedad del marqués de las Torres de la Pressa.
Otra sala interesantísima de este Palacio será la de la Catedral de Toledo, que concurrirá en forma brillan-tísima con tapices, orfebrería, etc.
La comisión se complace en hacer constar su gratitud profunda al Cabildo Catedral de Toledo por la coo-peración prestada y por las facilidades que ha dado en todo momento. Una de las más notables salas del Palacio vendrá de Barcelona: la colección que fue del señor Regordosa y hoy propiedad de su hijo político, don Ricardo Torres Reina. Consistirá, a más de alhajas antiguas, en trajes de época, tapices, bargueños y una valiosa colección de abanicos. La Catedral de Córdoba y el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de la provincia hermana concurri-rán con brillantes muestras del arte que atesoran. En suma, en la exposición de Arte Antiguo figurarán los más preciosos objetos de todos los pueblos de la diócesis de Sevilla y otros de Andalucía y de toda España. La Comi-sión no ha querido confiar a nadie la búsqueda de objetos y, personalmente, ha hecho un crecido número de viajes por Andalucía, Extremadura y Castilla, fichando los objetos que figurarán en el certamen y ocupándose ahora de recogerlos, habiéndose organizado muchos viajes con camiones a los pueblos de Sevilla, que en días sucesivos continuarán por Cádiz, Córdoba y Huelva.
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla - APÉNDICE DOCUMENTAL
Entre los muchos cuadros notables que se exhibirán en los dos Palacios hay un número extraordinario de Goya, pues en su viaje a Madrid, la Comisión obtuvo la concurrencia de particulares y entidades que ofrecieron enviar esos cuadros, de los que tantas gallardas muestras hay en las colecciones madrileñas. El señor Díaz Mo-lero, al que agradecemos la amabilidad que ha tenido con la prensa, terminó contestando nuestras preguntas diciendo que ahora se ocupa la comisión de recoger objetos de las iglesias y de los conventos de la capital y de los pueblos, así como de la colección de ellos, operación delicadísima, pues cada obra de arte requiere un sitio adecuado de luz apropiada, etc.
Después, en compañía de los señores Díaz Molero, Muñoz Torrado y Sánchez Pineda, visitamos los salones del Palacio Mudéjar, comprobando que las instalaciones van muy adelantadas.
El decorado de los salones es realmente admirable, y tanto por este detalle como por todo, los referidos señores merecen fervorosos elogios, ya que, con su desinteresado trabajo personal han contribuido al mayor brillo de la exposición.
La Unión, 24 de abril de 1929, nº 3665“Para que figuren en la exposición de Sevilla. Envío de valiosas obras de arte”
Ha salido para Sevilla el primero de los envíos que hace la provincia de Madrid para que figure en el cer-tamen de arte antiguo de la exposición Ibero-Americana. Se trata de una colección de obras de arte, valiosísimas mandadas por el señor Laredo, marqués del Saltillo, duque de Alba y don Francisco Pérez Asencio. Este último señor envía un magnífico retablo de Berruguete y el célebre desnudo conocido por la “Venus de Veronés”, lienzo valorado en más de un millón de pesetas. Custodiando la exposición van varias parejas de la Guardia Civil.
ABC, 1 de Mayo de 1929, p. 32“Madrid en la exposición Ibero-Americana”
Para la sección de arte antiguo de la exposición ha llegado la remesa que envía la provincia de Madrid, y que en su mayor parte consiste en valiosos cuadros del duque de Alba, uno de los cuales es un retrato original de Murillo, representando a su hijo Gabriel Murillo; otros, del señor Galindo, entre ellos un Prendimiento, del de Tiziano; otros tres, magníficos, de la propiedad del marqués del Saltillo, uno de los cuales es de Tristán. Don Fran-cisco Pérez Asencio manda un retablo grande de Berruguete, el Viejo, y el célebre desnudo La Venus, de Veronés, valorado en millón y medio de pesetas. También viene el Goya, de Espinosa de los Monteros.
Los trabajos de ordenación y colocación en la sección de arte retrospectivo tocan a su término, bajo la competente dirección del canónigo D. Antonio Muñoz Torrado y del director del Museo provincial, D. Cayetano Sánchez Pineda.
ABC, 13 de mayo de 1929, edición de la tarde, pp. 18-20“Visita de los Reyes”“En el Pabellón Real y en el Palacio Renacimiento”
En el Pabellón Real vio su Majestad las instalaciones del Palacio de Oriente: una carroza de la Reina doña Juana la Loca, el trono y los tapices de Carlos V, la instalación de la Armería Real y el Salón de los tapices de Goya.

6564 Benito Navarrete
Desde este pabellón se trasladó, a pie, al palacio Renacimiento, que está dedicado principalmente al arte pictórico antiguo, tanto de las escuelas españolas como de las extranjeras. Aquí se unieron a su Majestad el pre-sidente del Consejo, los infantes D. Alfonso y doña Beatriz de Orleáns y, a poco, el ministro de Instrucción Pública. En medio de la sala central, que es de forma elíptica, admiraron una colosal custodia de cuatro cuerpos, toda ella de plata cincelada, severa en su riqueza como en sus artísticas labores, procedente de la iglesia de Paradas61.
Penden de los muros de la pared los célebres tapices de la familia jerezana del marqués de los Álamos del Guadalete, trabajados sobre cartones de Rubens. También se admiran otros valiosísimos tapices, entre ellos uno enviado desde Zaragoza que mide más de diez metros de longitud, representando antiguos episodios guerreros; muebles y antiguas sillerías de talla completan el exorno de esta sala.
Contigua a ella está la sala donde ha instalado verdaderos tesoros de arte el Cabildo Catedral de Toledo, destacándose al frente el célebre dosel del “Tanto monta” de los Reyes Católicos, y en varias vitrinas muestras de incalculable valor del tesoro artístico de la Catedral Primada.
La gran pinacoteca de obras antiguas
En la sala de enfrente empieza la gran pinacoteca de cuadros antiguos, y en ella se ha puesto el retrato orante de D. Bernardo Suárez de Rivera, original de Velázquez que pertenece a la iglesia de San Hermenegildo de esta ciudad. Este cuadro ofrece la particularidad de ser el único, de todos los de Velázquez, que se ha conservado siempre instalado en el mismo sitio para donde el inmortal artista lo pintó.
Al lado de tan importante obra se admira un magnífico retrato de hombre, de cuerpo entero y tamaño del natural, atribuido a Velázquez y propiedad del marqués de Saltillo, y retrato de una santa, propiedad de D. Sebastián del Llano Valdés.
Cuadros de Murillo, Valdés Leal, del Divino Morales y otros autores célebres completan la instalación de esta sala.
En la llamada de Santa Justa y Rufina se han colocado, entre otros cuadros que representan a las dos san-tas Patronas de Sevilla, el gran cuadro con dichas mártires, original de Goya, que se admira en la Sacristía de este Catedral, y el famoso cuadro del mismo asunto, original de Murillo, que posee este museo provincial. Comunica con esta sala otra dedicada a pintura de los siglos XV, XVI, XVII. En ella, y ocupándola en su casi totalidad, hace una espléndida manifestación de arte pictórico de aquellos siglos el ex diputado a cortes D. Francisco Pérez Asen-cio, con una aportación de cuadros nada conocidos, porque nunca se han exhibido en exposiciones nacionales ni extranjeras, y no se han dado tampoco a la publicidad fotografías de ellos, por lo que han constituido una nove-dad de sorprendente importancia para los inteligentes.
Casi toda esta sala está ocupada con las obras de dicho expositor, destacándose, como principales, dos cuadros de Valdés Leal, otros dos de Van Dyck, un Cristo de la Expiración de Alonso Cano, un San Juan Bautista de Zurbarán; un San Pablo, de Ribera; una Visitación, de Federico Zuccaro; la Venta de Esaú, de Miguel Ángel Ca-ravaggio; dos cuadros representando el Martirio de San Esteban, de Navarrete el Mudo, pintor de Felipe II, en el
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla - APÉNDICE DOCUMENTAL
61.- En realidad se trataba de la custodia procesional del siglo XVIII de la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera que recibió excelentes críticas y que desgraciadamente fue destruida en 1937. Agradezco a Álvaro Pastor Torres su información sobre la también desaparecida Custodia de Paradas.
Escorial; Una Sagrada Familia, una Anunciación y una Concepción, de Murillo; otra Purísima Concepción, de gran tamaño, también de Murillo, obra inacabada, que es un documento interesantísimo para el estudio de la técnica pictórica del gran maestro; un San Juan Bautista, igualmente de Murillo, que es el original del cuadro que existe en el Museo Nacional de Viena, y un San Bernardo, del mismo autor; el gran retablo, compuesto de ocho tablas, del siglo XV, original de Pedro Berruguete, el Viejo.
También se exponen en esta sala un notable cuadro, propiedad de la familia del director del museo, D. Ca-yetano Sánchez Pineda, representando un hombre viejo, con cabeza de estudio, de la primera manera de Ribera, y dos cuadros más, uno de una santa, de Zurbarán, y un santo, firmado por Tristán, discípulo del Greco, propiedad ambos del marqués de Saltillo.
Las salas de primitivos y de Goya
En la sala de los primitivos existe una profusión de pinturas en tablas de Pedro Campaña y sus discípulos, y de los primeros artistas de la escuela sevillana, entre ellos dos obras originales de Luis de Vargas, que presenta el aristócrata sevillano D. Fernando Villalón y Daoiz, y otros cuadros procedentes de las iglesias de Sevilla. En la sala de Goya llama poderosamente la atención el gran cuadro, perteneciente a la casa ducal de Osuna, represen-tando La Anunciación, que es un asombro de técnica y de colorido, del célebre pintor aragonés. El resto de esta sala lo componen dos cartones para dos tapices que, del mismo autor, presenta el Sr. Pérez Asencio; numerosos retratos y cuadros de género de dicho autor, una Purísima Concepción, enviada por el Sr. Galindo, y un cuadro representando el bombardeo de Cádiz por los franceses.
Las escuelas flamenca y de Venecia
Las sala dedicada a los maestros de las escuelas flamenca y veneciana, es magnífica por la profusión de obras de Rubens, Van Dyck, Jordaens, Tiziano, Van Ostade y de otros geniales autores, que están muy bien repre-sentados.
En esta sala se ha instalado el célebre desnudo de La Venus de Veronés, propiedad de D. Francisco Pérez Asencio; además se admiran cuatro retratos –tres de caballeros y uno de señora- de tamaño natural, de cuerpo entero, del siglo XVII.
Otras salas de pintura
En las salas dedicadas a Zurbarán, a Valdés Leal y a Juan de Roelas hay interesantísimos cuadros, traídos de las iglesias, conventos y colecciones particulares de toda España; además, del Museo Provincial se han ex-puesto, con gran acierto, los famosos cuadros de la Conferencia de San Bruno con el Pontífice Urbano II, de Zur-barán; la Santa Ana y la Virgen, de Roelas, y la Virgen, las tres Marías y San Juan en busca de Jesús, de Valdés Leal.
Una sala de trajes regionales
Otra sala que ha despertado mucha curiosidad es la que ocupa totalmente la instalación presentada por el ex matador de toros Ricardo Torres (Bombita), que ha traído de Barcelona una riquísima colección de trajes regionales femeninos, adecuadamente colocados en maniquíes, dentro de una gran vitrina, en el centro de dicha sala. Los muros de la misma están adornados con diez magníficos tapices antiguos, y el resto de la instalación lo forman varias vitrinas con gran cantidad de joyas de extraordinario valor y una colección de abanicos artísticos de muchísimo mérito. Preside esta sala el retrato de la finada esposa del expositor, doña María Regordosa.

6766 Benito Navarrete
Visita al Palacio Mudéjar
Cuando Su Majestad se disponía a salir, para trasladarse al pabellón Mudéjar, llegaron la Reina doña Vic-toria, las infantas doña Beatriz y doña María Cristina y la infanta doña Luisa con sus augustas hijas las princesas doña Mercedes y doña Dolores, que venían de asistir a la inauguración del Congreso Femenino Hispanoamerica-no. Todos se dirigieron al maravilloso palacio Mudéjar, obra, como los demás de esta plaza, del genial arquitecto D. Aníbal González. En sus salas admiraron las augustas personas el envío que hace Oviedo de una cruz y atri-butos visigóticos; los cálices y ornamentos religiosos cuajados de brillantes, rubíes, esmeraldas y otras piedras preciosas, que remiten diversas catedrales, iglesias y conventos de distintas poblaciones de España.
El valor, tanto histórico, como artístico y material que atesoran las numerosas vitrinas, es realmente in-calculable: muebles de época magníficos; tapices antiquísimos y reposteros; esculturas de santos y Vírgenes, obras de Martínez Montañés, Pedro Roldán y de su hija Luisa, llamada la Roldana: de Pedro de Mena, Delgado, Salcillo, Alonso Cano y otros célebres imagineros; damascos y brocados antiquísimos; cueros de Córdoba; casu-llas, paños y mesas de altares; herrajes, candelerias, misales, facistoles, librerías de coro, cruces, guiones, estan-dartes, pendones y banderas históricas, custodias, retablos, relicarios y frontales de plata…
En otras vitrinas se exponen piezas de orfebrería de los siglos XV, XVI, XVII de imponderable valor y ar-tísticas labores refinadísimas. En indumentarias y trajes de diversas épocas hay aportaciones interesantísimas, tanto en las salas de la planta baja, como en el piso alto, hay instalados cuadros antiguos de hasta la mitad del siglo pasado, y esculturas y objetos de gran mérito.
La Unión, 13 de mayo de 1929, nº 3682. Edición de la noche
“Los actos inaugurales de la Exposición Iberoamericana. Los Reyes visitan el Pabellón Real, la exposición de arte antiguo y el Palacio de Bellas Artes”
En el Palacio de Bellas Artes
A pie y en medio de las respetuosas manifestaciones de simpatía del público, el Monarca y su séquito y autoridades sevillanas se dirigieron al Palacio de Bellas Artes, donde era esperado don Alfonso por el Alcalde; el jefe del gobierno, Marqués de Estella, y ministros de instrucción, fomento y justicia y culto. También llegaron a este Palacio en este momento el infante don Alfonso de Orleans y su esposa la infanta doña Beatriz de Sajonia. El Rey que tanto amor siente por las bellas artes, como es generalmente sabido, dedicó especial interés a la visita, que fue detenidísima. Recorrió con minuciosidad todas las salas, mereciendo especial atención la custodia de la iglesia de Morón y un relicario de la catedral de Jaén, de marfil y piedras preciosas. Admiró las obras maestras que se exponen en la sala de la Escuela General Española, causándole gratísima impresión los ejemplares expues-to por el marqués de la Motilla (q.e.p.d.), marqués de la Reunión de Nueva España, duque de Alba y la estupenda colección del señor López Cepero. Examinó la interesante colección de rejas antiguas y admiró la sala de Santa Justa y Rufina. Siguió su visita por la sala donde se exhiben raros y curiosos utensilios de cocina antiquísimos y después la sala de armas de la Real Maestranza, que por sí sola constituye preciado museo artístico y valiosísimo.
En la sala número 6 admiró Su Majestad un soberbio cuadro del Greco, descubierto hace poco en la iglesia de Paradas. También se detuvo el Rey algún tiempo en la sala donde se exponen la preciosa colección de trajes regionales de los siglos XVII y XVIII y antiquísimos y preciados abanicos, propiedad de la malograda señora doña
Francisco Murillo Herrera y Diego Angulo en la exposición de Arte Antiguo de 1929: una actuación clave para el Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla - APÉNDICE DOCUMENTAL
María Regordosa, esposa que fue del famoso exmatador de toros Ricardo Torres “Bombita”, que acompañó al Rey durante su visita y a quien el Monarca felicitó efusivamente.
En la exposición de arte antiguo
Atravesando la plaza de América se dirigió el Rey al Palacio Mudéjar, donde está instalada la maravillosa exposición de arte antiguo. En la rotonda exterior era esperado el soberano por la comisión organizadora de esta exposición singular, compuesta del alcalde, señor Díaz Molero; director del Museo de Bellas Artes, señor Sánchez Pineda, y beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral y cultísimo escritor don Antonio Muñoz Torrado, así como numerosas personas de la aristocracia y personalidades sevillanas y extranjeras.
Poco después de la llegada del Soberano llegaron a este Palacio la Reina y las infantas doña Beatriz y doña Cristina, que se unieron a don Alfonso, luego de ser cumplimentadas por el jefe del gobierno, los ministros, auto-ridades y personalidades.
Aparte de que ya en varias ocasiones se ha hecho la debida descripción, si no total, parcialmente, de las ri-quezas artísticas de las fastuosas obras de arte reunidas en este Palacio, no cabría en las reducidas dimensiones de una información como ésta, en que la falta de espacio, por una parte, y la premura con que hay que recibirla y redactarla hacen una detallada relación de cuantos objetos de arte antiguos se ofrecen a la admiración del visi-tante. De intentar hacerlo, seguramente se incurrirían en lamentables omisiones o en errores que siempre son de mal efecto, aún cuando la aludida premura intente disculparlos.
Además, señalar este o tal otro detalle como saliente, equivaldría a hacer la relación de cuanto se expone en este palacio. La familia real y cuantas personas la acompañaban en la visita salieron maravillados de la visión de tanta obra de arte y de riqueza de tan gran valor.
Tanto el alcalde como los señores Sánchez Pineda y Muñoz Torrado explicaron con todo detenimiento y precisión a los Reyes e infantas todos los detalles relacionados con las distintas exhibiciones, que sucesivamente y por riguroso orden cronológico e histórico se admiran. La real familia se retiró después de mediodía de este Palacio, felicitando con todo entusiasmo a los señores Díaz Molero, Sánchez Pineda y Muñoz Torrado, así como igualmente fueron felicitados por el jefe del gobierno.

69Luis Méndez
LA CIENCIA DEL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA.Francisco Murillo Herrera y la
Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla
Luis Méndez RodríguezUniversidad de Sevilla

71Luis Méndez
Gabinete fotográfico. Con esta denomi-nación abrió sus puertas de madera en 1907 el modesto estudio que Francisco Murillo Herre-ra creó en la Universidad Literaria de Sevilla. Gabinete fotográfico es un término que resulta comprensible en la actualidad como denomina-ción para cualquier espacio que atesore una co-lección de fotografía histórica con fundamentos e interés científico dentro de la investigación. Sin embargo, apenas unos años después, deci-de cambiar su nomenclatura y aquel incipiente gabinete fotográfico se rotularía como Labora-torio de Arte. Habían mediado muy pocos años entre ambos términos, pero suficiente para que prendiera una nueva forma de ver el estudio de la Historia del Arte en la mente curiosa, inquie-ta, talentosa y culta de un joven profesor de Lite-ratura y Artes de 29 años. Sus contactos con los historiadores alemanes, británicos y franceses, y sus viajes por Europa le permitieron encontrar en su ciudad natal, Sevilla, los elementos necesa-rios para crear un proyecto con futuro, acorde a las percepciones recibidas muy lejos de allí. En estos años, entre viajes a importantes centros como Múnich o Berlín, donde se pretendía cam-
biar el mundo de las artes plásticas, escénicas, coreográficas o musicales; entre conversaciones con grandes historiadores del arte, impresiones recibidas, lecturas de volúmenes extranjeros, decidió rotular con una nueva consigna aquel pequeño espacio del segundo patio de la antigua Casa Profesa, adecuándolo a aquellas asignatu-ras científicas que contaban con prácticas: La-boratorio.
Según la Real Academia Española, labora-
torio es el “lugar dotado de los medios necesa-rios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico”. Y con esta palabra hizo realidad un espacio donde ex-perimentar y elaborar las teorías modernas del arte. En la actualidad, este término se ha ido desvinculando de las humanidades y entronca, dentro del conocimiento general del mundo, con aquellos estudios científicos de ciencias biosani-tarias, químicas, físicas, entre otras. Sin embar-go, cuando Murillo Herrera decidió que el arte necesitaba un lugar para progresar en el que indagar sus límites en el mundo moderno, su pa-pel en la historia y en el progreso del mundo, no dudó en plantear la palabra Laboratorio, respal-dada por toda la Facultad.
De esta forma, las materias habituales
a las que asistían los alumnos día tras día, se completaban con un espacio para todos los que
“Un fotógrafo que no lee, que no piensa, que no estudia y se emociona con la cultura y el arte,
no es otra cosa que una tripa con cámara”.Cecilio Sánchez del Pando
Fig. 1 Fachada principal de la Universidad Literaria. Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 15/09/1929Soporte: Vidrio 13x18SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

7372 La Ciencia del Arte y la Fotografía
cruzaban cotidianamente el umbral de este co-nocimiento. No había probetas, alambiques, líquidos multicolores, ni olores ácidos o aromá-ticos, como los que aseaban los recién acabados laboratorios de química en la Universidad Li-teraria, sino una colección de imágenes adhe-ridas a cristales, papel o metal, que reflejaban en dimensiones reducidas la grandeza incuan-tificable del arte. Un arte sujeto a lo largo de la historia a la percepción de quienes lo contem-plan, cargándolo de adjetivos susceptibles de numerosas interpretaciones a las que Murillo Herrera quiso poner límites con su propuesta de Laboratorio. El arte entre las manos de todos sin palabras, mudo, como en un desafío a la percep-ción de las obras artísticas que tenía su propio tiempo y que hoy pretendemos poner en valor. Porque los grandes científicos, provengan de las disciplinas de donde provengan, saben, desde su origen en la Universidad de Sevilla o desde el in-cipiente mundo de la Historia del Arte, que ésta está limitada por las percepciones de su propio tiempo, pero tiene en su germen, en su naturale-za, una vocación de eternidad.
FOTOGRAFÍA Y CIENCIA
Aunque en las últimas décadas se han multiplicado los acercamientos historiográficos a los archivos y colecciones fotográficas como patrimonio, aún goza de escasa fortuna crítica y sigue ocupando un lugar poco ventajoso su valoración frente a su utilización gráfica, prác-tica y cotidiana como valor documental1. Hablar además de las primeras colecciones fotográfi-cas en España y su vinculación con el desarrollo de las nociones modernas de la ciencia históri-ca y artística requiere, en mi opinión, un doble esfuerzo. Significa ante todo, distanciarse del contenido de la fotografía como representación icónica o artística que la crítica le ha atribuido
durante tanto tiempo, para atender su valor documental2. Y, en segundo lugar, implica, re-habilitar su visión histórica, o lo que es lo mis-mo, atender su estudio a partir de la creación y desarrollo de gabinetes fotográficos y fototecas. Supone, por tanto, reconstruir los contextos a partir de los cuales podemos acercarnos al pa-pel y al significado que la fotografía tuvo en la sociedad científica del pasado siglo en campos tan diversos como el del arte y la historia.
Desde sus inicios, la fotografía estuvo uni-
da a ciencias como la medicina, con logros de la fotografía microscópica a partir de 1839-40 en París y Nueva York, imágenes de operacio-nes quirúrgicas hacia 1847 en Boston, a la et-nografía y los viajes en 1842 o a la astronomía con eclipses de sol o imágenes de la luna entre 1845 y 18503. La Exposición Universal de 1851 marcó el apogeo del daguerrotipo y del calotipo. La siguiente exposición de 1855, asistió al adve-nimiento del colodión. A partir de entonces, la fotografía se impuso como práctica documental en un número cada vez creciente de esferas de la actividad humana: aplicaciones industriales, ju-diciales o científicas. Dotada desde este momen-to, de una cierta madurez técnica, la fotografía sustituyó progresivamente en este período a to-das las técnicas de reproducción utilizadas has-ta entonces: dibujo, estampa o molde. En 1876, Odilon Redon atribuía únicamente a la fotografía la posibilidad documental, ya que era perfecta para la reproducción de dibujos o esculturas, ya que en el arte ocupaba un lugar secundario. Así, llega a imaginar un museo de reproducciones de pinturas a través de sus copias fotográficas, opuesto a la experiencia auténtica, pues se sus-tituía el original por la copia. En este contexto, para Redon, el cliché sólo transmitía la muerte4. Una rapidez de ejecución relativa, la precisión de la imagen obtenida y la objetividad de un pro-
1.- Scharf, 1994. 2.- Sánchez, 2008: 24-27. 3.- Bajac, 2011: 38.4.- Redon,1861-1915.
Luis Méndez
Fig. 2Mesa de ensayos.
Laboratorio de química. Universidad Literaria.
Fotógrafo: Antonio Sancho Corbacho.
Soporte: Vidrio 9x12.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
Fig. 3Sala de estudios de la Facultad de Filosofía y Letra Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 25/06/1926Soporte: Vidrio 13x18SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

7574
cedimiento mecánico se conjugan para lograr que la fotografía fuese una herramienta eficaz: documento, testimonio, incluso prueba de una “brutalidad aplastante”, citando las palabras del fotógrafo arqueólogo Auguste Salzmann.
A partir de 1850 los encargos oficiales de
fotografías se multiplican. El fenómeno es par-ticularmente importante en Francia, donde el Estado había comprado la patente del daguerro-tipo y lo había hecho público como regalo a la humanidad. La fotografía arquitectónica parece ser uno de los dominios de predilección de estas primeras misiones. En 1851, la Comisión de mo-numentos históricos comisiona a cinco fotógra-fos Baldus, Bayard, Le Gray, Le Secq y Mestral, para ejecutar inventarios fotográficos del patri-monio nacional, conocido con el nombre de “mi-sión heliográfica”5 con el objetivo de proceder a su restauración. Estas expediciones proliferan en Bélgica, donde un año antes se había encar-gado a Guillaume Claine formar una colección de los monumentos del reino. También se divulgan en la Francia del Segundo Imperio, en el Reino Unido de la reina Victoria, destacando el repor-taje fotográfico del Cristal Palace6, o en los Es-tados Unidos después de la guerra de Secesión, cuando se documenta la conquista del oeste.
La divulgación de la fotografía hace que
cada vez sea más necesaria su enseñanza. Por este motivo, surgen los primeros centros de formación en Europa, vinculados con la arqui-tectura y la ciencia. Alemania es pionera en esta disciplina. Hacia 1870 se inicia la formación en Dresde en el Polytechnicum, mientras que en Berlín el químico y físico Hermann Vogel abre un laboratorio fotográfico en 1863 en la Berli-ner Gewerbeschule. En el Reino Unido, a finales de la década de 1850, ya se enseña la técnica fo-tográfica en la Royal Polytechnic Institution y, con posterioridad, en la London School of Photo-
especializadas en fotografías de vistas topo-gráficas y reproducciones de piezas artísticas, que se comercializan a través de catálogos. Co-mienzan como pequeñas empresas familiares y, en breve tiempo, se constituyen en importantes editoriales gracias a la comercialización de re-producciones de obras de arte, edificios y vistas de ciudades. En el año 1854 se crea en Florencia la casa Alinari Editori Fotografi, con un registro de cerca de 70.000 negativos hacia 1880. Dos años más tarde, en 1856, se funda en Londres la casa Frith, que en la siguiente década llegó a co-mercializar más de 10.000 albúminas de Orien-te, mientras que en Dornach en 1859, asistimos a la fundación de la casa Braun.
LA FOTOGRAFÍA COMO TÉCNICA DOCUMENTAL En las universidades europeas fueron surgiendo los primeros gabinetes fotográficos vinculados a los estudios del arte desde fina-les del siglo XIX, en virtud del progresivo acer-camiento científico de unas carreras y unos eruditos que necesitaban la imagen para el de-sarrollo de sus investigaciones. Por otra parte, el desarrollo tecnológico de los procedimientos fotográficos, la innovación en las cámaras foto-gráficas y la reproducción mecánica de imágenes en libros y revistas estimuló tanto la curiosidad científica como la inspiración artística8. En su origen, la fotografía tuvo una estrecha relación con la realidad, ya que es capaz de dotar de rea-lidad a las imágenes. Una esencia que parece atrapada para siempre en una fantasmagoría en un papel, en un vidrio, en un metal…9. Preci-samente, el realismo en la representación es la que permitió que la fotografía se vinculase a la historia del arte como disciplina científica. Las
graphy. Y en Francia, desde 1857, se imparte su enseñanza en la École des Ponts et Chaussées7.
Paralelamente, surgieron diferentes pro-
cedimientos fotomecánicos que facilitaron la publicación de copias de las fotografías en los libros y periódicos de la época. Los resultados fueron diversos, pues la producción era cos-tosa al incluir copias de obras originales, que debían revelarse, cortarse y pegarse a mano, siendo un método artesanal más caro incluso que un grabado o litografía. El futuro estaba en los procedimientos fotomecánicos que median-te métodos inspirados en la litografía o el gra-bado realizaban su impresión. Así, aparecieron el woodburytipo o fotogliptia en 1865, el colo-tipo a finales de esa década y la fotogromía en 1874. Todos ellos proporcionaron una reduc-ción considerable del coste de producción de las obras ilustradas con fotografías y, desde lue-go, una mayor difusión de los libros y revistas. Los periódicos fueron reproduciendo obras de arte y piezas arqueológicas con asiduidad des-de 1850 en publicaciones pioneras de Francia o Alemania, como La Gazette des Beaux-Arts o el Archäologische Zeitung. En 1869 se publicó La Ilustración Española y Americana, un periódico ilustrado moderno que empleaba la técnica de la xilografía a partir de apuntes del natural o de fotografías. Sevilla con sus monumentos, fiestas y costumbres ocupó un lugar primordial en sus páginas.
El desarrollo del turismo fomentó la pro-
ducción fotográfica disponible en los estudios fotográficos junto a los monumentos, o en libre-rías, estaciones y hoteles, difundiendo vistas de ciudades. Son numerosos los grandes edito-res de estampas europeos que toman imágenes para un público internacional, como Gambart, Colnaghi, Agnew o Goupil. Por otro lado, desde 1850 asistimos al surgimiento de editoriales
fotografías de Fox Talbot de pinturas españolas coleccionadas por William Stirling Maxwell para la edición de sus Anales de artistas españoles10 o, más tarde, las imágenes de Jean Laurent del Museo del Prado permitirán conocer y difundir las obras de arte, siendo un elemento fundamen-tal para su estudio11. Las primeras colecciones que reunieron fotógrafos como Charles Clifford, con su álbum Viaje a Andalucía y Murcia (1862)12 o Jean Laurent, quien estuvo en Sevilla a finales de 1862 y 1863, y llegó a reunir en su estable-cimiento madrileño una colección de 50.000 negativos de gran formato, convirtiéndose en la compañía fotográfica española más impor-tante del siglo XIX. Estos artistas extranjeros y otros fotógrafos locales fueron elementos claves para el estudio del patrimonio cultural del país y para el desarrollo de un nuevo género visual en la fotografía de monumentos y obras de arte. En Sevilla trabajaron foráneos como J. Aubert, el conde de Lipa, Nicolás Crozat, Laurent, Car-los Monnèy… junto con otros fotógrafos sevilla-nos como Pedro Sebastiá Vila, José Chaves, José Tristán, María Pastora Escudero. Los pintores Manuel Cabral Bejarano y Manuel de la Portilla hicieron fotografías como auxiliar de su arte o, incluso, en el caso del segundo, para ganarse la vida. El fotógrafo José Noriega destaca en la reprografía de cuadros, obteniendo un permiso especial del Museo de Bellas Artes13.
A las imágenes realizadas por fotógrafos
les siguieron las que tomaron historiadores, ar-queólogos y arquitectos. Todas ellas forman un conjunto fundamental para entender cuestiones como los estilos artísticos, la conservación y la restauración. Durante el siglo XIX la fotografía fue reconocida como una herramienta funda-mental de la ciencia en el proceso de trabajo
8.- Méndez, 2012. 9.- Sontag, 2014. 10.- Macartney, 2010: 451-477. 11.- Matilla, 2004: 15-151.12.- Clifford, 2007.13.- Yáñez, 1997.
La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
5 .- Bajac, 2011: 72-73. 6.- Méndez, 2007: 19-40. 7.- Bajac, 2011: 83.

7776
de distintas disciplinas, como fue el caso de la restauración moderna. Viollet le Duc defendió su uso, porque permitía conocer previamen-te el edificio, tanto en sus detalles como en su estructura, antes y después de la restauración. En Europa, la fotografía se convirtió en un ins-trumento imprescindible de la ciencia, así en Alemania sirvió para la autentificación de los descubrimientos arqueológicos, en Italia se do-cumentaron restauraciones como la del Pala-cio Ducal de Venecia por el arquitecto Giacomo Boni a través de fotografías y se impulsó la ne-cesidad de tomar imágenes, desde su cargo de Inspector de Monumentos del Ministerio de Ins-trucción Pública para documentar el catálogo de los edificios italianos. También, en España los arquitectos emplearon la fotografía para tomar imágenes de los edificios antes de la restaura-ción, como hizo en 1890 Ricardo Magdalena en el claustro de la iglesia de san Pedro el Viejo14.
Durante décadas, la Historia del Arte tam-
bién se escribió a partir de estas fotografías que
acercaban la obra artística al estudiante y eran objeto de un análisis minucioso del investigador. A medida que la primitiva industria de edición fotográfica sobre procedimientos de obtención de copias mediante revelado, fue sustituida por la reproducción por medios mecánicos, la ima-gen comenzó a introducirse en los libros espa-ñoles entre 1880 y 1897. Así, se difundieron colecciones de láminas fotográficas impresas, merced a la invención y difusión de la fototipia, que permitía la producción masiva de copias por impresión mecánica y con una calidad similar a las positivadas sobre papel fotográfico. Los nue-vos procedimientos de impresión abrieron un amplio campo de trabajo, en revistas, libros de viajes, ediciones de arte, láminas, tarjetas pos-tales, en la venta de álbumes y vistas, como los de Francisco y Ramón Almela sobre la vida local y la Semana Santa, o Beauchy comercializando diversas colecciones, modificando simultánea-mente la propia función que la imagen cumplía en cuanto elemento informativo. Desde 1882 los talleres del diario El Porvenir contaban con un método de impresión fotomecánica, aunque no se popularizará hasta la aparición de revistas como Blanco y Negro en 1891, introduciendo tí-midamente la fotografía en sus páginas. En Se-villa, El Arte Andaluz reproduce ese mismo año paisajes y retratos cuyos negativos pertenecen a la Fototipia Saña. Y en esta misma parcela de la fototipia destacan en la ciudad Aurelio Yáñez, Manuel Chaves o Agapito López15. En 1879 se funda la Fototipia Thomas, aunque la más pres-tigiosa en el país fue la firma Hauser y Menet, que desde 1890 introduce en el mercado exce-lentes reproducciones fototípicas. Por otro lado, las grandes droguerías hispalenses como Cuna, Arbizu, san Pablo y Ulisés Bidón vendían pro-ductos químicos a los fotógrafos amateur, que se multiplicaron por la ciudad con la aparición de las placas al gelatinobromuro en 1880, comer-cializado por la óptica de Mateo Gasquet en su
La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
14.- Hernández, 2012: 37-62. 15.- Molina, 2000: 51.
Fig. 4Excavación en la Necrópolis de Carmona.Archivo General de Andalucía. Junta de Andalucía
presentación en Sevilla, y con la llegada de las cámaras Kodak en 1888.
Las posibilidades que la fotografía ofre-cía para el registro de obras de arte y piezas arqueológicas fue una ventaja importante para poder documentar las investigaciones y hallaz-gos que se estaban produciendo. En Sevilla se estuvo muy atento a la fotografía como herra-mienta de uso para la ciencia. En este sentido, resultan pioneros los trabajos de Jorge Bonsor (1855-1930) en la Necrópolis de Carmona, pues desde un primer momento, la fotografía testi-monió el proceso de toma de conciencia sobre la protección y conservación del patrimonio. Bonsor recurrió a fotógrafos profesionales para que registrasen su actividad científica, caso de Ramón Pinzón, responsable de numerosas foto-grafías de la Necrópolis. Fue tan estrecha la re-lación con Bonsor que a medida que el proyecto de musealización de este primer museo de sitio se consolida, Pinzón será nombrado fotógrafo oficial de la Sociedad Arqueológica de Carmona, siendo pionera su labor al frente de ésta. Duran-te estos trabajos, se recogían notas y datos de las excavaciones con el propósito de escribir lue-go una memoria “ilustrada con trazados y dibujos de las principales sepulturas, y abrir un Museo en el que debían figurar todos los objetos encontra-dos, así como los estudios, los dibujos, los planos
y fotografías, publicando a su tiempo un catálogo razonado del mismo Museo”16. Fue por tanto un pionero del uso de la fotografía como documen-to de trabajo, que lo asemeja en la metodología a los arqueólogos alemanes en Grecia o a los ingleses en Egipto, financiados por sus respec-tivos Estados17. Schliemann incluyó desde 1871 a un fotógrafo griego en el equipo de sus exca-vaciones. Todo ello supuso una de las novedades más pioneras en el campo de la arqueología en España en los comienzos del siglo XX. De todos modos, muchas de estas imágenes no están to-madas con un criterio exclusivamente científico, pues no son ajenas tanto a una visión artística, algo exótica incluso, como a un interés antropo-lógico, en consonancia con el desarrollo de un incipiente turismo.
En este momento, el registro de las piezas arqueológicas halladas se hacía mediante su di-bujo. Bonsor solía ilustrar cada descubrimiento con dibujos, planimetría, croquis de piezas, un reportaje gráfico y su diario de excavaciones, siendo consciente de las posibilidades que la fo-tografía ofrecía al estudio del patrimonio. Así, en la cámara de la tumba descubierta el 4 de junio de 1902, levanta una planimetría y Ramón Pin-zón toma tres fotografías, inmortalizando el tra-bajo de dos jornaleros, mientras que la tercera se les ve descansando sobre la piedra de cobertura
16.- Rada y Delgado, 1885: 570. 17 .- Maier, 1999: 14.
Fig. 5Visitantes en la Necrópolis de Carmona. Se puede
distinguir a Jorge Bonsor y a Ramón Pinzón. Archivo General de Andalucía. Junta de Andalucía

7978
18.- Méndez (en prensa), 2014.19.- González, 2006: 4620 .- Maier, 1999. 21.- Méndez, 2013.
La Ciencia del Arte y la Fotografía
de la tumba. Lo mismo sucede en la Cueva de los Vaqueros, fotografiada el 30 de mayo de 1902 por Ramón Pinzón, quien se desplaza hasta Gan-dul para tomar cinco imágenes, la primera por la mañana desde la entrada de la tumba. Después de comer, y aprovechando la luz, Pinzón prepara el equipo para hacer las imágenes. Entre las dos y las cinco de la tarde realiza las otras cuatro fotografías, tiempo que nos da cuenta de la la-boriosidad del proceso que incluía una selección pausada del encuadre antes de realizar la toma fotográfica18. El tiempo de exposición y los pre-cios del material fotográfico limita a sólo unas imágenes del yacimiento. Habrá que esperar a la aparición de placas Lumière y Kodak para que se popularice una “fotografía instantánea”19, como la que describía sorprendido José Ramón Mélida en 1898, quien había conocido como Bonsor el
procedimiento fotográfico de las placas húme-das al colodión.
En el epistolario de Jorge Bonsor se hacen también múltiples alusiones al intercambio de fotografías con fines de documentación de pie-zas, para su estudio, venta, inclusión en publi-caciones científicas o utilización en la linterna mágica. En este sentido, podemos mencionar su preocupación para reproducir con la mayor fidelidad las pinturas de Valdés Leal que proce-dentes del convento de santa Clara de Carmona había adquirido y que había restaurado entre 1910 y 191520. Representan varios episodios de la vida de santa Clara de Asís y fueron ejecuta-dos para el convento de clarisas de santa Clara de Carmona. Dos de estos lienzos serán expues-tos en la Exposición Iberoamericana de 1929. Fueron adquiridos por Archer Milton Hunting-ton y donados posteriormente al Ayuntamiento de Sevilla21.
EL GABINETE FOTOGRÁFICO DE FRANCISCO MURILLO HERRERA
Luis Méndez78 La Ciencia del Arte y la Fotografía
Fig. 6Ramón Pinzón fotografiando la pintura de Juan de Valdés Leal, La derrota de los sarracenos. Fotografiado por Jorge Bonsor. Archivo General de Andalucía. Junta de AndalucíaHacia 1929.
A comienzos del siglo XX se consolidaron en Europa las primeras colecciones fotográficas dedicadas al estudio de la Historia del Arte, sien-do pioneras las universidades alemanas, como la de Munich. La fotografía fue además la base del desarrollo de nuevas metodologías, como el que Aby Warburg llevo a cabo durante toda su vida con un sistema de trabajo basado en aso-ciaciones de imágenes sacadas de la Fototeca, que le permitían indagar sobre iconografías a través de datos de archivo, consultas bibliográ-ficas y estudios visuales. En su último proyecto titulado Atlas Mnemosyne, desarrollado a partir de 1924, llegó a componer un atlas de imágenes extraídas de fotografías de cuadros, reproduc-ciones fotográficas procedentes de libros o ma-terial gráfico de periódicos o de la vida cotidiana que ilustraban uno o varios ámbitos temáticos. Estos paneles de exposiciones reproducen sus herramientas de trabajo y sus hipótesis en un método abierto y fecundo para investigar la an-tigüedad. Estos paneles están conservados en la Fototeca del Instituto Warburg de Londres22.
Las instituciones de mayor prestigio co-
menzaban a reunir colecciones fotográficas para desarrollar sus estudios modernos con nuevas
metodologías historiográficas. Un centro de investigación y enseñanza debía contar con un banco de imágenes y un gabinete fotográfico que pudiese documentar las obras de arte que se estaban descubriendo y clasificando. Ésa fue la idea que trajo de Europa, Francisco Murillo Herrera23, quien había viajado por Alemania, Francia e Italia y era consciente de la necesi-dad de tener un fondo de imágenes que avala-sen la investigación y la enseñanza. Éste será el germen del Laboratorio de Arte vinculado con su asignatura de Teoría de la Literatura y de las Artes. En torno a ésta diseñó un gabinete foto-gráfico capaz de producir imágenes, que se fue enriqueciendo con donaciones y adquisiciones, necesarias no sólo para la enseñanza de la His-toria del Arte, sino también para ocuparse de los nuevos retos a los que se enfrentaba la Universi-dad: la investigación, la protección y la difusión
22.- Warburg, 2010.23.- Palomero, 1990.
Fig. 7Francisco Murillo Herrera en la presidencia de la mesa del té en honor de los alumnos del curso de americanos. Segundo patio de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Literaria.Fotógrafo: José María González-Nandín27/07/1923Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

81
del patrimonio. Se trataba de un campo nuevo, donde había que fotografiar los testimonios del arte en Sevilla y su provincia, muchos de ellos completamente desconocidos, comenzando una labor pionera de catalogación24.
A partir de 1900 se habían iniciado los
trabajos del Catálogo Monumental de España, con la dirección del historiador Manuel Gómez Moreno, bajo la iniciativa del Ministerio de Ins-trucción Pública. Para la realización de dicho ca-tálogo se incorporó por primera vez en España el uso de la fotografía como instrumento de es-tudio del patrimonio español, lo que influyó tan-to en el desarrollo de la historia del arte como disciplina, como la puesta en marcha de nuevas metodologías historiográficas y técnicas de in-tervención en la restauración de monumentos25. La necesidad de documentar fotográficamente los monumentos y las obras de arte en España se incluyó en el Real Decreto de 14 de febrero de 1902, que desarrollaba a su vez el de 1900, donde se recogía cómo debía realizarse el Catá-logo Monumental. Así, era imprescindible la des-cripción de las obras de arte y los monumentos, que debían ir acompañados de planos, dibujos y fotografías26.
Sevilla llevaba conviviendo vehemente-
mente con la fotografía desde que la noticia de su descubrimiento llegó a través del Semanario Pintoresco Español en 1839. Décadas más tar-des, se había convertido en una de las ciudades más importantes y activas en fotografía en Es-paña, gracias al establecimiento de los duques de Montpensier, su atractivo como destino del viajero romántico, la instalación de fotógrafos extranjeros, la apertura de estudios fotográfi-cos locales y la reproducción y difusión de sus principales monumentos. La llegada del siglo XX traerá consigo el aumento de fotógrafos aficio-nados, el afianzamiento del fotoperiodista, la
importancia de diarios como El Baluarte (1886), El Correo de Andalucía (1889), El Noticiero Sevi-llano (1893), El Crisol (1897), El Liberal (1901), El Progreso (1907) y El Porvenir (1909), las revistas ilustradas que gozaron de gran éxito, como Béti-ca (1913-1917), La Semana Gráfica, Las Fiestas de Sevilla y La Exposición, así como la consolidación de la técnica fotográfica mediante el empleo y perfeccionamiento del papel fotográfico.
Los primeros años del siglo XX son los de la
aceptación y expansión del gelatinobromuro en arte y arqueología. La fotografía permitía hacer-se con una nueva documentación como prueba y testimonio de lo hallado. Este fue el panorama en el que Francisco Murillo Herrera, un fervien-te aficionado a la fotografía, tomó posesión de su cátedra en 1907. Consciente de los cambios en la metodología de la historia del arte que se estaba dando en Europa, sustituyendo el carácter me-ramente erudito por el valor empírico y positi-vista de la ciencia, solicitó a la Junta de Facultad los medios necesarios para poder dar el carácter práctico a la asignatura. En una intervención re-cogida en el acta de diez de diciembre de 1907 señala que la belleza de las Artes plásticas sólo puede apreciarse con la contemplación de las mismas y si esto puede alcanzarse con las que hay en esta ciudad es imposible realizarlo al ex-plicar en cátedra los grados, aunque no fuesen más que los principales, de la evolución artística porque ni aquí con lo monumental que es esta ciudad ni en parte alguna existen ejemplares de todas ellas27. Al abrigo de su asignatura fueron tomando entidad los estudios artísticos y aque-llo que nació de un modo circunstancial, tomó entidad, creciendo y organizándose con sus pu-pilos, colaboradores y seguidores hasta reunir un conjunto de colecciones fotográficas de gran importancia.
Luis Méndez
24.- VVAA, 2012: 5-10.25.- Hernández, 2012: 47.26.- Argerich, 2010: 109-125.27.- Suárez, 1995: 321-340.
Fig. 8Francisco Murillo Herrera y un grupo de excursionistas en la Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo).Fotógrafo: S. EscuderoDécada de 1910.Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
80 La Ciencia del Arte y la Fotografía
El catedrático Murillo Herrera, formado en el krausismo alemán y pionero en el estudio moderno del arte, fue consciente de la impor-tancia de la fotografía como técnica documental, que utilizará como instrumento del estudio en el campo del arte en todas sus facetas. Así, con-sideraba la fotografía como un documento cien-tífico y un instrumento para la enseñanza de la historia y del arte. Murillo Herrera creará una Fototeca, vinculándose en torno suyo un nutrido grupo de fotodocumentalistas como Joaquín y Alejandro Guichot, Augusto Pérez Romero, Joa-quín Hazañas de la Rua, Díaz Gely, Barraca, Juan Oña y José Moreno. Los comercios dedicados a la fotografía se multiplican. Aparecen novísimos modelos de cámaras y toda clase de accesorios que se pueden comprar en las tiendas de Pérez Romero, José Escena, la óptica de Gasquet y, so-bre todo, la Casa Kodak, situada en la plaza de La Campana, esquina al Duque, una de las primeras en artículos fotográficos28.
Murillo Herrera necesitaba para su dictar las lecciones de sus clases un material iconográ-fico que no era fácil de conseguir, y se dio cuenta
de que necesitaba imágenes que él mismo ten-dría que tomar, abriendo el camino para otros. Por entonces, la fotografía asumía una fuerte función didáctica apoyada en su aparente credi-bilidad. De este modo, tuvo que hacerse experto en la incipiente técnica fotográfica, formando un equipo de colaboradores. Con ellos comenzó a viajar por la ciudad y su provincia para fotogra-fiar los numerosos monumentos y las valiosas obras de arte. También fue sumando imágenes procedentes de otros museos y universidades. El sentido de estas primeras imágenes no fue ex-clusivamente la didáctica de la enseñanza, sino también nace con la vocación de poder iniciar una pionera labor de inventario, proporcionan-do las herramientas y los iconos sobre los que se cimenta toda la investigación posterior de discípulos como Diego Angulo, quien había co-
28.- ABC, 2-7-1959: 33. La antigua Casa Kodak situada en Campana, 10 pasó a ser el local de Casa Pinto de material fotográfico a partir de 1959, además de mantener abierta otra tienda en la calle Cuna, 62.

8382
29.- La máquina fotográfica para placas de 13x18 que compró el historiador Manuel Gómez Moreno en 1900 le costó 500 pesetas, todo un precio para un profesor de universidad. El arqueólogo Juan Cabré también trabajó con una máquina de formato 13x18. González, 2006: 45.30.- La posibilidad de adquirir determinados modelos de máquinas fotográficas en el país no debió ser fácil. En la autobiografía del abate Breuil nos cuenta cómo el arqueólogo Juan Cabré que colaborará con él, le pidió en 1910 “un aparato fotográfico 13x18, que yo le procuré a mi vuelta de Francia, y del que hizo, durante toda su vida y hasta hoy, excelente uso”. Cabré consideraba que una cámara era imprescindible para el historiador, porque cada vez se descubren más pinturas “y que lo he de usar necesariamente”. González, 2006:52.31.- La venta de cámaras de casas europeas se registra en la prensa, como el ABC, desde 1912, aunque no será hasta la década de los veinte cuando aparece habitualmente a través de casas comerciales. 32.- Suárez Garmendia detalla estas compras que sumaron un importe de 1382 pesetas: Una máquina de 18x24 Herbst Firl Globos, tres chasis suplementarios, un obturador, un objetivo Tessar Zeiss Serie 11b 1.6.9. número, un teleobjetivo para el anterior, dos intermediarios 13x18, seis intermediarios 9x12, seis intermediarios 8’5x10, un trípode de metal, una lámpara de magnesio, tres prensas de 18x24, un lavador de placas, tres cubetas rotuladas de porcelana 19x26, tres cubetas rotuladas 11x14 y un farol amarillo. Suárez Garmendia, 2008:6-7.
La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
menzado sus estudios en Sevilla en 1916, ya que Murillo Herrera no llegó a publicar mucho. La fotografía permitía plantear hipótesis, determi-nar autorías, corroborar atribuciones, validar discursos de estilos, definir por comparaciones las cronologías de las obras. Una de las conclu-siones que había supuesto el Catálogo del país es que únicamente a través de la fotografía se podía abarcar la totalidad del patrimonio artístico es-pañol, por lo que el documento fotográfico cons-tituía una parte fundamental de la catalogación y, por ende, de la formación de la propia ciencia histórica. La aparición de la fotografía permitía avanzar rápidamente en esta tarea, que se tor-naba imposible si se tuviesen que hacer dibujos y levantar planos.
Por lo tanto, el catedrático de arte sevilla-no entendió que un instituto moderno necesita-ba contar con la fotografía para documentar los hallazgos y permitir una rápida clasificación de las obras por estilos, autores o escuelas. De he-cho, que al comienzo se llamase Gabinete foto-gráfico indica que la fotografía jugaba ya en su concepto de la historia del arte un papel funda-mental e indispensable. El ambiente a favor del uso documental y artístico de la fotografía debió incrementarse cualitativamente con las visitas que Murillo Herrera hizo a otras universidades y museos europeos, sobre todo en Alemania, cen-tro de reconocido prestigio donde se utilizaba sistemáticamente la fotografía en excavaciones y en la reproducción de obras de arte. Será Muri-llo Herrera quien realice sus tomas fotográficas, consciente del interés por lograr sus propios do-
cumentos gráficos. Una decisión de compaginar su labor de historiador con la de fotógrafo. Estas primeras imágenes son pioneras en los estudios artísticos hispalenses, pues tuvo que ir hacién-dose con la práctica y el lenguaje fotográfico. De hecho, gran parte de la formación técnica que recibieron sus alumnos, como en el caso de Die-go Angulo, procedía del magisterio de Murillo Herrera.
Los precios de las máquinas fotográficas y el material necesario para el revelado de nega-tivos y positivado de imágenes eran elevados29. En 1910, Murillo Herrera consigue partidas de presupuesto que ascienden a dos mil pesetas destinadas a la compra de material fotográfico que será el germen del gabinete fotográfico. El primer equipo fotográfico de Murillo Herrera costó 1.188 francos, que ascendió finalmente a unas 1.382 pesetas con 44 céntimos, incluyendo el cambio, los portes y la aduana30. Aunque algu-nas cámaras de estudio se fabricaron en España, lo habitual fue que las cámaras y los objetivos llegasen de países como Alemania, Francia o In-glaterra31. El equipo estaba constituido por una máquina fotográfica que servía para tomar ne-gativos durante los viajes y las campañas inicia-das para hacer el catálogo de la provincia. Esta cámara era de manufactura alemana, concreta-mente de la casa Ernemann de Dresde. Tenía un formato de placas de 18x 24, y se equipaba con sus accesorios, conjunto que se conserva en el SGI Fototeca-Laboratorio de Arte de la Universi-dad de Sevilla32. Esta máquina se completó una década más tarde con otra de 18x24 y otra supe-
rior de formato grande de 30x40. Los avances en la técnica fotográfica venían de la mano de esta casa alemana, que llegó a poner en el mercado las mejores máquinas. Una de ellas, la de forma-to de 9x12 con un almacén para doce vidrios, fue utilizada por los fotoperiodistas sevillanos en estos años. Con ésta atrapó sus mejores imá-genes de la ciudad el fotoperiodista Cecilio Sán-chez del Pando.
Un nuevo procedimiento fotográfico es-taba en plena expansión, siendo los negativos al gelatinobromuro de plata los más utilizados. Permitía la conservación de las placas sensibi-lizadas durante largos períodos de tiempo y no obligaba a su revelado inmediato como el colo-dión, lo que favoreció la difusión de la práctica fotográfica con cámaras de bolsillo, caso de las Kodak, para las que no hacía falta trípode, lle-gando la fotografía a más grupos sociales. Esto se ve claramente en las campañas de estas casas comerciales para la Exposición Iberoamerica-na de 1929, pasando a convertirse en un pasa-tiempo y en el símbolo del ocio que llegaba con el turismo. La Kodak se asociaba al amateur33. También se puso de moda publicar fotografías de viajes y excursiones que fomentaban el cono-cimiento histórico regional en las revistas, como la Bética, o los reportajes, por ejemplo, de fotó-grafos documentalistas como los Gómez Herma-nos, que fotografiaron el Museo de Bellas Artes en 1912.
No obstante, las máquinas que compró el Laboratorio no eran de tipo amateur. El equipo que se adquirió era considerado profesional. La máquina de formato 18x24 era una cáma-ra de madera de fuelle, realizada en roble, con una gran calidad en la ebanistería, modelo Herbst&Firl Globos, que tuvo un gran éxito en esta casa fundada en 1893 y adquirida por Erne-mann en 1899. Era una cámara de gran forma-
to para placas de vidrio de 18x24, denominada Reisekamera, manufacturada entre 1899 y 1919 en Dresde por Ernst Herbst & Firl. Siendo parte de esta última compañía, continuó fabricando las Globus hasta 1919. La lente era de la marca alemana Carl Zeiss, concretamente el objetivo Tessar Zeiss Serie 11b 1.6.9. Este objetivo fue fabricado en Jena (Alemania), una de las casas de mayor reputación en la óptica internacional desde finales del siglo XIX cuando comenzaron a producir lentes ópticas y a fabricar objetivos anastigmáticos, que reducían las distorsiones verticales y horizontales, y permitían aperturas de diafragma de hasta 4.5, con lo que eran muy luminosos. Las compañías alemanas sobresa-lían internacionalmente entre 1890 y 1904 con los objetivos Protar y Tessar de Zeiss, y Dagor de Goerz34. El objetivo Tessar montado en esta má-quina era lo más avanzado en la época, permitía reducir los reflejos en el objetivo, siendo conoci-do como “The Eagle Eye” por su alta calidad de resolución, su excelente contraste y baja distor-sión, lo que ha llevado a considerarlo como una de las mejores ópticas del siglo XX. El modelo de la Fototeca contaba también con un teleobjetivo para la lente anterior. No era sólo una cámara profesional, era la mejor que se podía encontrar en Europa. Y Murillo Herrera la adquirió como pilar de su gabinete fotográfico.
Esta cámara era pesada, por lo que nece-sitaba un trípode y usaba placas de vidrio que se colocaban en un chasis. La campaña para fo-tografiar las obras de arte de la provincia impli-caba un consumo grande de vidrios, pues había que viajar con tantas placas sensibilizadas como fotografías se quisiesen tomar, o bien sustituir una nueva por la ya utilizada. De Dresde llegaron tres chasis suplementarios, a los que se suma-rían los chasis dobles que permitían dos tomas y que aliviaban el peso de los fotógrafos. Estas cá-maras permitían un tiempo de exposición más
33.- “Pocas cosas fundamentales, serias, verdaderamente artísticas, se harán con las ideales Kodak”. González, 2006:57.34.- La cámara de formato 13x18 del arqueólogo Juan Cabré también estaba montada con un objetivo Tessar. Véase González, 2006: 55.

8484 La Ciencia del Arte y la Fotografía
35.- En 1917, el abate Henri Breuil, quien practicaba asiduamente la fotografía, cuenta cómo tuvo un accidente cuando se disponía a iluminar artificialmente una cueva: “una pequeña cantidad de polvo de magnesio no prendió, por lo que aproximé una cerilla a la mecha, demasiado cerca y la explosión que se produjo me quemó seriamente la mano derecha”. González, 2006: 52.
Luis Méndez
corto en comparación con otros procedimientos fotográficos anteriores que pasaron a medirse en segundos o centésimas de segundo, con unas placas que podían almacenarse, exponerse en cualquier sitio, transportarse en grandes bol-sos de cuero, hasta su revelado en el laboratorio. La reducción en el tiempo de exposición supuso además que la mano empezase a dejar de abrir y cerrar el objetivo, controlando los segundos en los que la placa permanecía expuesta a la luz. La rapidez de la toma en el gelatinobromuro im-plicó el uso de un mecanismo, el obturador, que será fundamental en las cámaras modernas, y que venía en el lote adquirido en Dresde. En el equipo también se incluía una lámpara de mag-nesio, que se empleaba para iluminar artificial-mente los espacios con escasa iluminación35.
Mediante adaptadores del chasis está cá-mara podía fotografiar en diferentes formatos, siendo los habituales los 8’5x10, 9x12, 13x18 y los 18x24. Murillo, Angulo y los hermanos
Nandín realizaron fotografías en formatos y soportes diversos a lo largo de su carrera, apa-reciendo hacia 1930 los formatos en soportes plástico, como nitratos y diacetato de celulosa, aunque se simultaneó el uso de ambos con el vi-drio y con nuevas cámaras de paso universal, 35 mm. La Fototeca adquirió en Sevilla placas de vidrio para estos formatos. Como la mayoría de fotógrafos, Murillo Herrera y sus colaboradores emplearon productos extranjeros, norteameri-canos de la marca Kodak, alemanes de la casa Braun y franceses, de los Lumière, con el rótulo de “Plaques instantanées au gélatino-bromure d’argent”, así como los productos químicos para poder revelar y fijar las imágenes a la casa sevi-
Fig. 9Visita de los alumnos de la Cátedra de Literatura y Artes a la necrópolis de Carmona. Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.24/10/1911Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
llana Beauchy que vendía una amplia variedad de productos fotográficos36. En estos años se di-vulgan también las placas autocromas, según el procedimiento patentado por los hermanos Lu-mière, lo que junto con la especialización de los soportes, formatos y cámaras de la casa Kodak, suponen toda una novedad importante en la ciudad. Los negativos de cristal aportaban una mejor definición, nitidez, contornos marcados, y al obtenerse por contacto directo el positivo, una mayor sensación de precisión y veracidad, sobre todo en imágenes de 30x 40 centímetros. La variedad de soportes y formatos fotográficos indicaban la amplitud y capacidad de adaptación que estos fotógrafos tendrán para adaptarse a la toma fotográfica de monumentos, pinturas, esculturas, platería o vidrieras, de muy diver-so tamaño y en condiciones completamente diferentes unas de otras. En este ambiente, la fotografía constituía una novedad para la mayor parte de los investigadores no sólo de Sevilla,
sino del resto del país. Con todo ello tomaron imágenes y popularizaron en la Universidad his-palense la fotografía científica.
También se adquirió un aparato para la obturación óptica de un aula de la facultad de la Universidad Literaria por 430 pesetas, junto con diapositivas de linterna que ascendían a 48’06 pesetas, lo que implicaba la posibilidad de pro-yectar imágenes como recurso didáctico de los cursos. Todo el material adquirido a la firma se-villana ascendía a dos mil pesetas37. Estos apa-ratos constituían toda una auténtica novedad. Años antes, el arqueólogo José Ramón Mélida ha-
36.- Por importe de 139’50 pesetas se adquirieron en la Casa Beauchy, que vendía en Sevilla todo tipo de material fotográfico. Su origen estará en el iniciador de la saga Julio Beauchy que abre local en Sierpes con el nombre de Fotografía Francesa. Pasó luego a estar regentada por el fotógrafo Emilio Beauchy (1847-1928) en la calle de la Campana número 15. En este establecimiento se compraron: cinco cajas de placas 18x24 Lumière, cinco cajas de placas 9x12 Lumière, diez sobres papel bromuro Kodak 18x24, un frasco con 25 gramos de metol, un frasco con 100 gramos de hidroquinona, 500 gramos de sulfito sódico, 500 gramos de carbonato de potasio, cinco sobre de papel de citrato de oro de Pontene, cinco kilogramos de hiposulfito de sosa, un frasco de 50 gramos de sulfucianuro amónico, dos cajas de placas Lumière 8’5x10 negativos, y dos cajas de placas Lumière de 8,5 x 10 positivos. En 1913 el histórico establecimiento fue adquirido por Augusto Pérez Romero, bautizando la tienda como Hijos de Pérez Romero, donde alternó la venta de material fotográfico con el arte de retratar. A mediados de la década los veinte tuvo que vender el local por una crisis ecónomica y se dedicó a fotografiar los legajos del Archivo de Indias, llegando a reproducir más de 10.000 negativos manuscritos originales. 37.- Suárez Garmendia, 2008: 8.
85Luis Méndez
Fig. 10Grupo de profesores (Joaquín Hazañas y Francisco Murillo Herrera) y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras en el Teatro romano de Mérida. 27/12/1915Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

87Nombre Autor86 La Ciencia del Arte y la Fotografía
bía reclamado un proyector de diapositivas para el Museo Arqueológico Nacional desde 1897. Su adquisición fue un empeño personal de Murillo Herrera, siendo consciente del valor de proyec-tar imágenes y de aplicar la percepción directa de la aplicación de la fotografía a charlas, confe-rencias y cursos. Con ello es el primero que pone el arte en las manos de los sevillanos, que pudie-ron comprobar la utilización didáctica y demos-trativa de las diapositivas. Hasta ahora, para ver los monumentos de otros países era necesario visitar los panoramas, kaiserpanorama, cosmo-ramas, kinetoscopios en la calle Sierpes, las imá-genes de La Ilustración Española o Americana, las postales, las revistas extranjeras que estaban al alcance de la burguesía en círculos como el La-bradores, Mercantil o Militar. Murillo Herrera y el Comité de la Exposición proponen una popu-larización del arte. Ya no era imprescindible ha-cer Grand Tour para ver la obra de Miguel Ángel, sino que en Sevilla se podía admirar a través de las diapositivas y comprender su valor a través de los cursos que se organizan para el público.
Hasta 1916 los negativos son tomados por el propio Francisco Murillo Herrera, y desde ese año se sumará también a las fotografías reali-zadas su alumno más cercano Diego Angulo. De
la antigua Casa Profesa se conservan muchas imágenes del personal y de los patios como con-secuencia de las pruebas que fueron realizando para dominar la joven técnica fotográfica. En 1918 se inició una labor sistemática de inven-tario y catálogo de obras existentes en Sevilla y su provincia, para constituir un banco de imá-genes que le ayudara en su actividad docente, auxiliada hasta entonces por imágenes de re-vistas o del uso de postales. La facilidad de ma-nejo de las cámaras, la reducción de su precio, la aparición del paso universal y el considerar la fotografía como un documento de aparente objetividad multiplicó su uso entre los fotógra-fos aficionados. Este auge está en relación con la expansión de la práctica fotográfica entre las sociedades de excursionistas que prosperaron por entonces. Vinculada con estos viajes está por ejemplo el descubrimiento de las esculturas de Pedro Millán. De aquel tiempo ha quedado
Fig. 11Grupo de profesores y alumnos de la Cátedra de Arte en un banco (Diego Angulo, Antonio Sánchez Corbacho).Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.20/12/1922Soporte: Vidrio 9x12.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
un mensaje de Murillo publicado en la prensa local donde solicita la colaboración de imágenes para incrementar los fondos del gabinete foto-gráfico: “En Sevilla cultivan la fotografía miles de aficionados de todas las clases sociales. Hay amateurs con suficientes medios de fortuna, que en sus viajes obtienen fotografías maravillosas de nuestra riqueza artística. Ellos pueden con-tribuir a enriquecer los archivos del Laborato-rio de Arte enviando copias de estas fotografías, ante las cuales los extranjeros que allí acuden diariamente sabrán apreciar cuán merecido es el renombre de que mundialmente goza nues-tro tesoro artístico. Para el Laboratorio de Arte cualquier donativo de esta naturaleza vale mu-cho más que el dinero”38.
El carácter científico que tuvo Francisco Murillo Herrera al impartir su asignatura, se conjugaba con una nueva visión de la Universi-dad, donde ocupó en la facultad los puestos de bibliotecario y secretario. Para conseguir más fondos para su cometido fotográfico intentó en 1917 que su asignatura tuviese un carácter prác-tico, ya que éstas podían contar con financiación para realizar prácticas y para poder adquirir
material de laboratorio, como quedó confirmado en el claustro universitario, pero no pudo conse-guirse tal matiz en el Ministerio. Gracias a todo ello, se pudo documentar el patrimonio artístico de Sevilla y sus municipios que comenzaban por entonces a perderse, debido a su olvido, a su ven-ta o a las malas condiciones de conservación. Por lo tanto, se inició una labor pionera que se basó en la catalogación de las obras de arte con la fi-nalidad de su estudio y también de su difusión para la protección. De esta época, también con-servamos imágenes de los viajes de estudio de Murillo Herrera con sus alumnos por distintos pueblos de la provincia y de la geografía españo-la. De estas jornadas queda el testimonio de las emociones de los excursionistas atrapados por la cámara, posando frente a algún monumento como en la necrópolis de Carmona o en el teatro romano de Mérida.
Fig. 12Asilo de Belén (Detalle del claustro).Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.03/09/1923Soporte: Vidrio 9x12.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
38.- Suárez: 2008.

8988 La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
Los fotógrafos aprovechaban estos viajes para tomar un buen número de fotografías con cámaras pesadas de madera, con unos negati-vos en soporte de vidrio que transportaban en sus chasis y portaplacas. Con todo este equipaje cargado en alguno de los coches de la época se lanzaron a fotografiar el patrimonio, y en alguna imagen se inmortalizaron haciendo un alto en el camino. Estos viajes permitieron acrecentar los fondos de la institución con sorpresas tan nota-bles como el descubrimiento de las obras de Pe-dro de Millán en El Garrobo39.
LA EXPOSICIÓN DE ARTE ANTIGUO
La gran confirmación científica del Labo-ratorio fue gracias a la Exposición de 1929. Los años veinte fueron decisivos para la organiza-ción del gabinete fotográfico debido a la prepa-ración de la Exposición Iberoamericana y del encargo de preparar la muestra de arte antiguo. La Fototeca comienza a adquirir su prestigio, reuniendo una colección importante que se nu-tre de donaciones, de compras a casas editoria-les y a la propia realización de fotografías para lo que se adquieren máquinas fotográficas y mate-rial de laboratorio. El presupuesto del gabinete fotográfico salía de distintas ayudas, incluso de la renuncia a las bolsas de estudios de 1922 por parte de Diego Angulo, y de las partidas que en Junta de Facultad se destinaban para ello. Así, el cinco de enero de 1923 se aprobó un importe de 5.000 pesetas para la adquisición de libros y fo-tografías40, junto con otras 2.160 pesetas “para el laboratorio fotográfico de esta Facultad y con destino a la formación del Catálogo monumental y artístico de Sevilla y su provincia, continuando los trabajos de investigación ya emprendidos”41. Esta década supone la confirmación del presti-
gio internacional de Murillo Herrera y, a través de su magisterio de su continuación en sus dis-cípulos, afrontando el reto de preparar la Expo-sición de Arte Antiguo que le encargó el Comité de la Exposición, así como de la restauración de las vidrieras de la Catedral de Sevilla y del Catá-logo Artístico de los Monumentos de Sevilla y su provincia. La adjudicación a Murillo Herrera del cometido de la exposición de arte antiguo fue consecuencia de su excelencia y reconocimiento. Esto implicó el traslado del Laboratorio desde el segundo patio de la Universidad Literaria, al edi-ficio del Palacio de Arte Antiguo, en la Plaza de América (en la actualidad Museo de Artes y Cos-tumbres Populares), donde se instalaría en las galerías bajas y las habitaciones del entresuelo que rodean el patio, hasta la inauguración de la Exposición Iberoamericana de 192942, siempre que no se arroje “perjuicio alguno al servicio de la enseñanza”43.
El 12 de noviembre de 1923 el Rectorado traslada expediente del Comisario de la Exposi-ción Iberoamericana en las que solicita a la Fa-cultad designe a la persona o personas que en unión de los vocales del Comité puedan ponerse de acuerdo sobre el terreno para la instalación de esta Facultad en el Palacio de Arte Antiguo. El claustro acuerda por unanimidad que los re-presente con plenos poderes Francisco Murillo Herrera. En esa misma junta se acuerda dar las gracias a Miguel y Manuel Bago Quintanilla por la donación de “un estante para la conservación y custodia de negativos fotográficos y diaposi-tivas para la Cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes”, con las que fue aumentando la colección fotográfica, a la vez que se iba consoli-dando el grupo humano de profesores y colabo-radores que será el Laboratorio. En 1923 fueron
39.- Íbidem. 40.- Suárez, 2008: 1141.- Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS). Libro de actas de la Junta de Facultad de Filosofía y Letras (1921-1931), junta de 5 de enero, 1923, p. 49.42.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), junta de 7 y del 28 de abril, 1923, pp. 50-51 y 52-54.43.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), junta de 29 de octubre de 1923, pp. 67-68.
Fig. 13Sala de conferencias del Laboratorio de Arte.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
nombrados oficialmente como ayudantes del Laboratorio Miguel Bago Quintanilla, Luis Jimé-nez Plácer, Enrique Respeto Martín y José María González Nandín44. Los trabajos se centran en la investigación, en la documentación fotográfica, en la adquisición de libros para su biblioteca y el desarrollo de una importante labor editorial propia, que podemos valorar como excepcional en su tiempo por su calidad, surgiendo por ejem-plo en el futuro los Documentos para la Historia del Arte o el volumen de Escultura en Andalucía, ésta última con textos de Angulo, fotografías de los hermanos Nandín y fototipias de Hauser y Menet. Fue una obra por fascículos con un plan-teamiento documental gráfico sin precedentes. Su novedad le valió la concesión de un premio extraordinario durante la Exposición Iberoame-ricana por los miembros del Comité.
Durante este tiempo, la actividad de do-cumentación fotográfica aumentó conside-rablemente. La preparación de la exposición conllevaba viajes por Sevilla y Andalucía, y los hermanos Nandín realizarán el conjunto más numeroso de las imágenes de esculturas, ejecu-
tadas con unas cámaras de gran formato, aunque también desarrollaran las fichas y fotografías en las iglesias y conventos para completar el Catá-logo artístico. En la Junta de la Facultad se van acordando partidas presupuestarias para la ad-quisición de material fotográfico y el desarro-llo de estos trabajos. En este sentido, Francisco Murillo Herrera presentó de conformidad con el acuerdo de 28 de septiembre de 1922, los justi-ficantes de las setecientas treinta y una pesetas con ochenta y cinco céntimos. Esta cantidad res-taba por justificar del donativo de 4.359 pesetas que hizo Diego Angulo a la facultad: “180 copias 24x30 de cuadros de colecciones particulares 274 pesetas 50 céntimos. 268 fotografías 18x24 en negro 189 pesetas 50 centimos. 176 copias 24x30 de vistas de provincias y cuadros de co-lección particular 264 pesetas. Gastos de giro 3 pesetas 85 céntimos. Total setecientas treinta y una pesetas con 85 céntimos”45.
44.- Suárez Garmendia, 2008: 12.45.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), junta de 12 de noviembre de 1923, pp. 69-70.

91Nombre Autor90 La Ciencia del Arte y la Fotografía
El 11 de enero de 1924 se comunica que, por Real Orden de 7 de octubre, pasado se aprue-ba que la Facultad se instalase en el piso bajo y entresuelo del Palacio de Arte Antiguo. Se nom-bra una comisión compuesta por el Rector, el Decano y Francisco Murillo Herrera que “había hecho la visita oficial al Comité de la referida ex-posición, había tomado posesión de las galerías del Palacio de Arte Antiguo asignadas a la Facul-tad y que se había ya llevado a cabo la instala-ción de la misma”46. Antes del verano de ese año se agradece al becario don Carlos Fernández del Pando por la diligencia y cariño que ha demos-trado en el desempeño de su cargo. A propuesta del catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes don Francisco Murillo Herrera “se acuerda nombrar Ayudante del laboratorio de dicha Cá-tedra a Don Antonio González Nandín”47.
El conjunto de imágenes que va enrique-ciendo la Fototeca en esta década tuvo diversas procedencias, pues un conjunto numeroso se realiza por los fotógrafos vinculados al Gabinete Fotográfico Artístico y otras proceden de dona-
ciones y compras de positivos de casas comer-ciales españolas y europeas. Hemos de destacar por su importancia la gran variedad de archivos y fotógrafos españoles de firmas destacadas que se custodian en la Fototeca, así como otros de relevancia local entre los que podemos citar a J. Laurent, a Charles Clifford, a L. Levy, los archivos italianos de Fratello Allinari, de George Braum o los más próximos como los Beauchy y los Alme-la, Linares y Garzón, entre otros autores.
También los profesores Murillo Herrera y Diego Angulo realizan donaciones incorporan-do al fondo imágenes de sus viajes por España y el extranjero, utilizando además las dotacio-nes para gastos de viaje, que la Junta de Facul-Fig. 14
Retablo mayor de la Iglesia de la Anunciación.Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.01/08/1910Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
Fig. 15Grupo de esculturas de la Inmaculada Concepción atribuidas una de ellas a Martíenz Montañés. Propiedad de D. Manuel Piñanes, anticuario; D. José Irureta Goyena, plaza del Triunfo nº 2.Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.03/05/1915Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
46.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 72-73. La noticia apareció también en El Liberal.47.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), p. 87. También se nombrará auxiliar de laboratorio a la alumna de la Facultad Concepción Salazar Bermúdez.

9392 La Ciencia del Arte y la Fotografía
tad proporcionaba en sus bolsas de viaje para comprar libros, revistas, fotografías y material científico y técnico para el Laboratorio. A pro-puesta de Murillo Herrera, consta en el acta de 4 de septiembre de 1924 el agradecimiento “a los Sres. Don Diego Angulo Iñiguez por los libros, fo-tografías y sobre todo por los trabajos que este Señor ha realizado en el Laboratorio de Arte du-rante su estancia en Sevilla; a don Manuel Villa-lobos Díaz por los negativos que ha donado a la Facultad; a don Cayetano Sánchez Pineda por la obra Noticia histórica y curiosa de todos los edifi-cios públicos de Sevilla, que envía con destino a la biblioteca de dicho Laboratorio de Arte, y al Dr. Shäfer por los varios catálogos de museos que ha cedido”48. El 20 de octubre de 1924 se siguen adquiriendo productos para el laboratorio foto-gráfico, lo que demuestra que los técnicos esta-ban en plena actividad, con cargo a la inversión del material científico correspondiente al último trimestre del curso 1923 y 1924, con destino al laboratorio de la Cátedra de Teoría de la Litera-tura y de las Artes establecido en la Palacio de la Exposición: “100 hojas 18x24 broº Bayer 20 pe-setas, 2 cajas de placas 13x18 Imp. O.B. 24 pese-tas, 1 Kg. sulfito de sosa anhidro 4 pesetas, 4 Kg. Hiposulfito 6 pesetas, 1 caja de seis placas 24x30 Imp. O.B. 22 pesetas, 50 grs. Magnesio en polvo 12 pesetas, 1 caja de seis placas 24x30 Imp. O.B. 22 pesetas”. El total ascendía a 110 pesetas, a las que se sumó 39 pesetas de encuadernaciones49.
El otro cometido del Comité era la divul-gación para lo que Murillo Herrera organizó en estos años numerosos cursos para difundir el arte. Sus clases contaban con el apoyo de uno de los primeros aparatos de proyección con el que podía ilustrar la Historia del Arte Universal, gra-cias a las 6.000 placas de linterna que la Fotote-ca contaba. Un número ciertamente importante
para estos años, y que fueron adquiridas en Eu-ropa. El 13 de enero de 1925, Murillo Herrera explica a la Junta la organización de un curso de estilos arquitectónicos en su cátedra. Asimis-mo, agradece la donación de “quince fotografías artísticas que envía el Sr. Kriegbaum y dos foto-grafías más la obra intitulada España económi-ca, social y artística, que dona el Sr. Alejandro Guichot”50. El 29 de abril de 1925, Murillo dio cuenta a la junta de la meritoria labor de Gichot, “ilustre publicista y venerable maestro… honra de las letras sevillanas” por el breve curso que sobre la serie iconográfica de reyes pintada en el salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla, ha-bía impartido en la Cátedra de Arte de la Facul-
Luis Méndez
Fig. 16aCristo de la Buena Muerte. Iglesia de la Anunciación. Universidad Literaria.Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.05/08/1910Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
Fig. 16bDolorosa. Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.03/07/1913Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
48.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 90-91.49.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 99-102.50.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 103-104.
tad, establecida en el Palacio de Arte Antiguo51. Estos cursos muestran el valor que se le dio a la difusión, a la divulgación de los contenidos, al concepto de la ciencia para todos, con el objetivo de que se pueda conocer el arte, aunque no se tenga el suficiente dinero para visitar los países donde se custodia. Y que resulta comparable a los anaqueles del parque de María Luisa donde se dispusieron libros para que los visitantes pu-diesen leerlos. Un valor vinculado al regenera-cionismo de principios del siglo XX en España, propio de la burguesía española de corte francés y agrario, que se camufla en noble a través de los nuevos apellidos.
El 7 de enero de 1925, Murillo da las gra-cias al conservador don Maximiliano García por el envío de dos fotografías del teatro de Méri-da52. En esta misma Junta, y después de haber pasado un año desde que Murillo Herrera acep-tase la dirección del Laboratorio en el Palacio de Arte Antiguo, se sincera mencionando las dudas que tuvo al aceptar el cargo, pero agradece “el incremento experimentado por el material del Laboratorio, gracias al generoso desprendi-miento del Comité y a su propósito firme de que el Arte sea la característica esencia de la futura Exposición”. Los materiales con los que cuenta el laboratorio fotográfico son extraordinarios, formado ahora por “más de cinco mil negativos, con más de doce mil fotografías, con más de seis mil diapositivas, con más de tres mil valiosos volúmenes en su Biblioteca, con un nuevo y ex-celente aparato de proyecciones, con un aula en cuyo menaje y accesorios nada tendrá que pedir el experto más exigente y con un laboratorio fo-tográfico lo más completo posible”53.
La lectura del acta de esta Junta nos per-mite comprender otra de las grandes facetas de Murillo que es la metodología de trabajo, pues para que este material sea operativo tiene que estar clasificado, operación que se inicia enton-ces y que viene a constituir una de sus princi-pales aportaciones: “El acrecentamiento del material de libros, diapositivas y fotografías impone una labor de clasificación, a la que por ahora no se le ve término, porque los ingresos de nuevos materiales exceden al trabajo que esa labor puede rendir”54. Las tareas de Murillo He-rrera en la dirección de la Exposición de Arte An-
51.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 117-119. Asimismo Murillo informa de la realización de un curso sobre estilos arquitectóni-cos a cargo de la profesora doña Amantina Cobos de Villalobos. Este curso iba dirigido “a las niñas de los Colegios de Sevilla” en el Pa-lacio de Arte Antiguo, con un aforo de 97 alumnas, y el 5 de junio de 1925 Murillo Herrera informa sobre su resultado a la Junta, dando las gracias también a la Inspectora de Primera Enseñanza, a la Directora de la Escuela Normal y al Presidente del Comité Ejecutivo de la Exposición por la ayuda en la organización de este curso. A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 122-124.52.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 127-138.53.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 127-13854.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 127-128.

9594 La Ciencia del Arte y la Fotografía
tiguo se multiplican y le hacen proponer a Diego Angulo para que le acompañe en las labores que describe en el acta de la Junta de 7 de septiembre de 1925: “el Comité pide al Laboratorio de Arte una cooperación más intensa y activa al efecto de preparar todo lo que con las manifestaciones artísticas de la Exposición se relacionen. Será preciso realizar viajes frecuentes dentro y aun fuera de esta región para formar en la medida de lo posible el Catálogo artístico; para designar y clasificar las obras que han de figurar en el cer-tamen, cuya traída el comité gestionará, es in-dispensable, además, acometer ya la publicación de guías ilustradas y es forzoso atender con más asiduidad a la vida de relación del laboratorio, cada vez más extensa, puesto que no se limita a facilitar los datos o elementos de estudio que solicitan las personas que ordinariamente a él acuden, sino que alcanza a la correspondencia con el extranjero con cuyos centros similares vive en constante comunicación”55.
Por otra parte, el Comité también solicita-ba al Laboratorio que desarrollase actividades de difusión que añadía un trabajo extra para los profesores: “un trabajo de vulgarización, que no es otra cosa que verdadera extensión univer-sitaria. En este sentido, se han dado en el pre-sente curso conferencias a maestros y niños de las Escuelas Nacionales, cuyo resultado no soy yo quien para calificar, remitiéndome al núme-ro, a la calidad, y a la asiduidad de las personas que a ellos han asistido”56. En las tareas de di-vulgación se organizan conferencias y cursos que imparten becarios y alumnos de la Facultad, como el de las alumnas normalistas por Dolores
Salazar Bermúdez o el que Hernández y Cádiz imparten a los exploradores sevillanos57. El 28 de septiembre de 1925 Murillo agradece el en-vío de una fotografía del señor Murga con des-tino al laboratorio, dándole las gracias por su desvelo por la enseñanza58. El 11 de noviembre de 1925 Murillo informa sobre un curso breve de arte impartido en el Palacio de Arte Antiguo, en el que utilizó “modelos para explicar el valor expresivo de los diversos materiales y procedi-mientos pictóricos”, que fueron donados por el pintor Manuel González Santos al Laboratorio de Arte y que ponen de manifiesto el valor empí-rico al que Murillo Herrera siempre recurrió en la enseñanza59. Los claustrales aprovechan para celebrar los triunfos obtenidos por Murillo en sus trabajos. Se da cuenta además de la donación de una fotografía del Cristo de la localidad de El Pedroso, que dona el señor don Carlos Lacave, así como varios carbones para el arco voltaico que manda el Sr. Don Hernando Serra. En el ma-terial científico del primer trimestre de 1925 se concede ayuda para la adquisición de varias pla-cas para el laboratorio fotográfico por importe de 20 pesetas60.
El 17 de junio de 1926 se nombran beca-rios en la Facultad para el curso 1926 y 1927, acordándose sean María Dolores Salazar Ber-múdez, Antonio Muro Orejón y José Leal Val-buena. Se agradece asimismo la labor de José Hernández Díaz al terminar sus estudios en la Facultad. Murillo da las gracias por un conjun-to de donaciones que se hacen al Laboratorio, destacando doce fotografías que dona don Luis Llado, varias guías de Cádiz y Málaga, la Escul-
Luis Méndez
Fig. 17Inmaculada Concepción.Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.12/10/1916Soporte: Vidrio 9x12.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
Fig. 18Inmaculada Concepción.Fotógrafo: Francisco Murillo Herrera.11/10/1916Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
55.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931). 7 de septiembre de 1925. 56.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 127-138.57.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. fols. 149-151.58.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. fols. 138-139.59.- Se le dan las gracias al pintor y miembro asimismo del Comité de la Exposición el 14 de diciembre de 1925. A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 149-151. Con la matrícula de este curso el propio Murillo realiza la adquisición y donación al Laboratorio de los tomos de los Dibujos de maestros españoles, de August Mayer, magníficamente encuadernada en pastas españolas. La donación se realiza el 14 de mayo de 1926. 60.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 145-148.

9796 La Ciencia del Arte y la Fotografía
tura en Occidente que dona Diego Angulo, y cua-tro fotografías legadas por don Enrique Gómez Millán61. Las donaciones son continuas al Labo-ratorio Fotográfico. Así, el 15 de mayo de 1928 Francisco Murillo Herrera agradece la donación realizada por el Cónsul de santo Domingo en Se-villa de diez fotografías de la Casa de Colón de aquella ciudad62.
LA TÉCNICA FOTOGRÁFICA
Las compras, las donaciones y las imá-genes que se tomarán en el Laboratorio será el germen de un proyecto que abarcará varias dé-cadas, uniendo a investigadores y fotógrafos en la formación y redacción de un Catálogo Monu-mental y Artístico de Sevilla y su provincia. Miguel Bago Quintanilla, Luis Jiménez-Plácer Ciáurriz, Enrique Respeto Martín, José María González Nandín, Antonio González Nandín, Diego An-gulo, Alberto Palau, Marco D’Orta, Hernández Díaz, Collantes de Terán, Sancho Corbacho… son algunos de los nombres a los que se debe la con-tinuidad de un legado. Muchas de las imágenes de Sevilla y de sus pueblos que se custodian en
la Fototeca captan la representación verídica del monumento y de la obra de arte en espacios muy seleccionados, capaces de identificar el edificio, la pintura, la escultura, la platería… en todo su esplendor. También estos fotógrafos documen-taron aquellos inmuebles donde el deterioro, el abandono y la ruina, apenas permitía una casi construcción imaginaria. Los fotógrafos busca-ron en ocasiones introducir ambientes humanos, para insertar un elemento de escala en muchas vistas monumentales, dejando un testimonio documental excepcional de la vida de aquellos años. También nos sorprende en la actualidad la búsqueda de la sensación tridimensional, ca-racterística de la fotografía estereoscópica, en calles que se alejan en el horizonte o en vistas a ojo de pájaro desde el campanario de una iglesia para plasmar mejor la dimensión de la arquitec-
Luis Méndez
tura. Estas tomas fotográficas realizadas por los hermanos González Nandín constituyen la base documental de la investigación artística que cul-minará con la publicación de una catalogación exhaustiva. Por otro lado, cada imagen quedaba registrada con una ficha técnica que permitía identificarla de manera novedosa tanto por el formato como por el objeto que representaba o el municipio donde se encontraba. Este sistema fue completamente eficaz y trazó el cuaderno de bitácora que permitió atesorar y anclar los detalles de cada imagen en la memoria de la Fo-toteca, introduciendo orden en las cada vez más numerosas fotografías, utilizadas tanto para la investigación como para la enseñanza universi-taria.
Los fotógrafos también confeccionaron un conjunto de álbumes encuadernados con fo-tografías y datos documentales, que constituían
un primer catálogo manuscrito e ilustrado con el que trabajar, después de fotografiar el mate-rial in situ en las parroquias, los conventos, los palacios, los corrales de vecinos o las calles de cada lugar. Ojear sus páginas nos sumerge en un trabajo bien hecho, en el amor y el pundonor de aquellos que un día transportaban todo su material fotográfico con unas cámaras de gran formato, placas de vidrio emulsionadas, por-taplacas y un trípode, necesario para tomar el conjunto de imágenes necesario de cada pueblo sevillano. En este sentido, las excelentes foto-grafías de los hermanos Nandín destilan el gus-to por el viaje y por la visión de lo desconocido, pues en la planificación de sus expediciones fo-tográficas estuvieron siempre alerta a las nove-dades y hallazgos que se fuesen produciendo.
El 3 de mayo de 1929 se expone en la Junta que el Presidente del Comité de la Exposición en una carta del 23 de abril de 1929 solicita el tras-lado del Laboratorio de las estancias que ocupa-ban hasta el momento para que las salas queden libres para la ubicación de la Exposición de Arte Antiguo, anunciando Murillo Herrera que se está llevando a cabo con la máxima diligencia, cediendo a la Exposición el aparato de corriente
La Ciencia del Arte y la Fotografía
Fig. 19Grupo con Francisco Murillo Herrera. Carretera de Sevilla a Cádiz, a la altura de Utrera. Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 15/07/1929.Soporte: Vidrio 18x24.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
61.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 163-165.62.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 233-236.
Fig. 20Antonio González-Nandín con su cámara. Antiguas murallas. Marchena (Sevilla).Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl Gelatinobromuro de plata sobre papel.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

9998 Luis Méndez
eléctrica que había sido adquirido por la Facul-tad63. Ese mismo mes, el 13 de mayo de 1929 se anuncia en la Junta el concurso de méritos por el que Diego Angulo es nombrado Catedrático de Historia del Arte Hispano Colonial64, realizan-do una labor muy importante en el Laboratorio, pues el 16 de julio de 1930 sustituirá al frente de la institución a Murillo Herrera, quien renunció a la dirección para intensificar los trabajos de la cátedra65.
Hasta la clausura de la exposición en junio de 1930, Murillo y Angulo continuaron preocupa-dos por el laboratorio fotográfico. El 22 de mayo de 1930, Diego Angulo, como titular de Historia del Arte Colonial Hispanoamericano, da cuenta de cómo don José Gabriel Navarro, especialista de la historia del arte en Ecuador, tema del que ha publicado varios libros de importancia, “ha tenido el desprendimiento, digno del mayor elo-gio, de permitir que se obtengan copias de su va-liosa colección de negativos fotográficos hechos bajo su dirección y con destino a sus publicacio-
nes”66. El esfuerzo que hacen estos profesores por enriquecer los fondos fotográficos es enco-miable. Diego Angulo subrayaba en esta junta el gran incremento que esto significaba para el material gráfico de la Cátedra de arte hispanoa-mericano, sobre todo “si se tiene presente las di-ficultades que existen para adquirir fotografías en América del Sur”, felicitándole la Junta por la adquisición de un material de tanto valor para la enseñanza de arte hispanoamericano en Sevilla. Intentaban darle una proyección internacional, constituyendo una fototeca que reuniese cuán-tos materiales pudieran servir al conocimiento y a la investigación histórica, convirtiéndose con su esfuerzo en una de las más importantes de la universidad española67.
La preocupación por que la fotografía re-gistrase y documentase las obras de arte fue una de las premisas fundamentales que tuvo Murillo Herrera y que compartió con Angulo. Ambos hi-cieron fotografías en sus campañas y su desvelo se ve en numerosas ocasiones durante su vida. El 22 de mayo de 1930, los Catedráticos de Arte Murillo y Angulo dirigieron un escrito a la Junta para poner en conocimiento que era necesario tomar imágenes de las esculturas que todavía no se habían podido fotografiar y que estaban expuestas en la muestra de Arte Antiguo de la Exposición Iberoamericana. En este sentido, el Laboratorio tenía fotografiadas muchas obras con el fin de publicarlas en el libro de la Escul-tura en Andalucía, gran parte de las imágenes que habían sido traídas a la Exposición Ibero-Americana de diversos pueblos de Andalucía. Sin embargo, otras no se habían podido tomar todavía. Por eso, estimaban necesario hacerlas aprovechando esta coyuntura, pues era “inne-cesario encarecer la economía que representa hacer aquí esas fotografías y no en sus pueblos respectivos. En muchos casos una vez restitui-das al pueblo de donde proceden, será imposible fotografiarlas por razones de altura, luz, etc.”68. A pesar de haber trabajado intensamente y, a contrarreloj, con los medios disponibles, resta-ba aún por hacer numerosas obras de capital im-portancia. Y sólo quedaba un mes, pues el 21 de junio se clausuraba la exposición.
El segundo asunto que advierten Murillo Herrera y Angulo tiene que ver con las fotogra-fías de las vidrieras de la Catedral de Sevilla. Aprovechando que la Facultad tenía a su cargo la dirección técnica de las restauraciones que se estaban efectuando, el Laboratorio “creyó que debía recabar para sí el derecho exclusivo de hacer las fotografías de las referidas vidrieras. Tampoco es necesario insistir en que una vez pasada tan favorable ocasión, no será posible
obtener estas fotografías. Por primera vez des-de que se hicieron se están desmontando todas ellas y se colocan en una cámara expresamente construida a petición de la Facultad para poder fotografiarlas debidamente. Por este procedi-miento se han obtenido todos los negativos de cuantas vidrieras se han restaurado”69. Murillo Herrera había propuesto tomar tres fotografías de las vidrieras con todo detalle, una vez des-montadas. La primera indicaría el estado actual con sus paneles desprendidos, agujeros, fisuras, roturas y restauraciones anteriores. La segun-da mostraría el estado en el que quedarían, una vez desmontada, las piezas que tendrían que ser modificadas por ser postizos, presentar rotu-ras o haber sido mal restauradas. Por último, la tercera toma se haría cuando la vidriera se en-contrase totalmente restaurada. De este modo,
Fig. 21Sala elíptica de la Exposición de Arte Antiguo. Exposición Iberoamericana.Fotógrafo: R. de Salas. 01/04/1929.Soporte: Vidrio 18x24.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
63.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 273-276.64.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 334-339.65.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 350-357.66.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 340-343.67.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 340-343. Sobre la colección fotográfica de Diego Angulo de fondos hispanoamericanos véase Imágenes del Nuevo Mundo.
Fig. 22Inmaculada Concepción. Exposición Iberoamericana.Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 1929.Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
68.- La carta la dirigen Murillo Herrera y Diego Angulo el 22 de mayo de 1930. A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 340-343.69.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 340-343

101100 La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
se reunió un material documental y fotográfico excepcional y sin precedentes en el campo de la historiografía artística. Para poder enfrentarse a este cometido se adquiere una cámara de gran formato, de formato 30x40, sacando de estas imágenes por contacto directo los fotolitos para las publicaciones con el objetivo de no perder ca-lidad. La propia cámara servirá de ampliadora en este cometido.
Ante esta situación solicitaban a la Junta de Facultad ayuda económica para afrontar las fotografías de las esculturas de la Exposición de Arte Antiguo y de las vidrieras que se estaban restaurando: “El temor de contraer la grave res-ponsabilidad de que la Facultad desaproveche tan excepcionales circunstancias privándola del precioso material científico que estas fotogra-
fías representan, muy particularmente el tener que dejar incompleta La Escultura en Andalucía, que edita esta Facultad y lo perentorio de los plazos, nos hacen rogar a V.I. con el mayor en-carecimiento que se libre lo más pronto posible la cantidad que resulte del cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno de 4 de noviem-bre de 1929. Si esta cantidad no pudiera entre-garse con la mayor brevedad, careciendo ya en absoluto de medios económicos, suplicamos que exponga estas razones al Rectorado y Junta de Gobierno por si encuentran algún medio de evi-tar la suspensión de tan inevitables trabajos”70. Juan de Mata Carriazo se adhirió inmediata-mente a la petición “por estimarla de estricta justicia”, siendo ratificadas por el resto de claus-trales, acordándose por unanimidad que el de-cano dirija esta petición a la Junta de Gobierno de la Universidad.
El resultado lo puede advertir el espec-tador, pues se pudo fotografiar el conjunto de vidrieras restauradas de la Catedral, convirtién-dose en un conjunto pionero, que sirvió luego para su estudio y que nos permite en la actuali-dad disponer de un material completo de inves-tigación sobre la intervención. El balance de los años previos y de los que estuvo la Exposición fue fundamental para la constitución de la Fo-toteca. La actividad de los fotógrafos fue muy activa, pues fotografiaron además las piezas de la exposición de Arte Antiguo, las salas y el mon-taje de la muestra, así como los alrededores y los distintos pabellones del certamen.
Las fotografías fueron realizadas por pro-fesores como Murillo Herrera o Diego Angulo, y, sobre todo, por los hermanos Antonio y José María González Nandín, responsables de las campañas fotográficas que permitieron nutrir de contenido y obras la Exposición de Arte An-tiguo. Son fotografías sobre vidrio en formatos de 18x30, 24x40 y 30 x 40, de inigualable cali-
dad y resolución por contacto de las imágenes en positivo. Frente a las fotografías de objetos en serie o mediante composiciones escalonadas que eran frecuentes hacia 1913 en arqueología, o las fotografías que tenían como prioridad un cierto sentido estético frente a otras conside-raciones, las imágenes tomadas en el seno del Laboratorio por los hermanos Nandín tienen un componente primordialmente científico, que las hacen todavía operativas y válidas en la actuali-dad. Son consecuencia del trabajo sistemático y riguroso de Murillo Herrera y Angulo. Los Nan-dín fotografiaron las obras de arte con una altí-sima perfección técnica, matizando las sombras, con fondos neutros, con la altura necesaria para no crear alteraciones en la imagen resultante. La finalidad de estas imágenes era el objeto por sí mismo, sin alteraciones estéticas, diferenciada del fondo por una tela, que la diferenciaba cro-máticamente y mostraba sus volúmenes. Cada objeto supone individualizar el conocimiento, reproduciéndolo fielmente y sistematizando las piezas en un inventario riguroso. También hicie-ron vistas urbanas, de edificios y monumentos. En el caso de la exposición de Arte Antiguo fo-tografiaron además las salas que testimonian la incorporación de las piezas y la museografía que se utilizó, permitiendo la narración visual de esta muestra, que ahora se recuerda y con-memora.
La tarea no fue fácil, pues se enfrentaban a todo tipo de problemas para obtener una buena fotografía, como la altura a la que se encontraban las pinturas y esculturas, la escasa iluminación de los templos, la limitación de largos tiempos de exposición en determinadas condiciones, la escasez de placas y los problemas económicos para conseguir un material fotográfico que era costoso. Se las ingenian para adaptar la práctica fotográfica a los distintos bienes muebles, im-provisando una cámara iluminada para poder tomar imágenes de las vidrieras de la catedral. Nos acerca a una década de trabajo artesanal en la fotografía, de experiencias compartidas, de aplicación de todo tipo de conocimientos para
conseguir reunir los datos más precisos sobre una pieza y para poder tomar una buena imagen. Tantas horas juntos, fomentó el trabajo en gru-po, la amistad y el intercambio de información en torno a Murillo Herrera. El resultado fueron imágenes con un alto grado de perfección con las que estudiar de manera rigurosa los detalles, las características y poder lanzar hipótesis de tra-bajo. La experiencia demostraba la importancia de viajar, de visitar los lugares para descubrir de primera mano el patrimonio y la necesidad de fotografiar aquello que veían. La fotografía se había convertido en un documento de trabajo capital. Daba veracidad a los hallazgos, permi-tía el registro sistemático de la obra de arte que hasta ese momento era más desconocida. Las imágenes se presentaban ordenadas, anotando el autor de la fotografía, el día que tomaban la imagen y la procedencia exacta, lo que permitía
Fig. 23Vidriera nº 32 1ª. Catedral de Sevilla.Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 28/02/1929.Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.
70.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 340-343.
Fig. 24Vidriera nº 42 2ª. San Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo y San Agustín. Catedral de Sevilla.Fotógrafo: José María González-Nandín y Paúl 24/05/1928.Soporte: Vidrio 13x18.SGI Fototeca-Laboratorio de Arte. Universidad de Sevilla.

103102 La Ciencia del Arte y la Fotografía Luis Méndez
su localización posterior y su publicación, por ejemplo, en los fascículos de Escultura en Anda-lucía. Después de la toma fotográfica, las imáge-nes se revelaban. En algunos casos, los negativos se adaptaban mediante el uso de máscaras para enmarcar la escena principal, como se observa, por ejemplo, en el caso de las vidrieras de la Ca-tedral de Sevilla.
La difusión de estas imágenes realizadas en el seno del Laboratorio permitía un mayor co-nocimiento del arte andaluz. La Fototeca consti-tuía para Murillo el punto de apoyo fundamental de su concepción de la Historia del Arte y en sus investigaciones. La fotografía se había converti-do en estos años en la fuente del conocimiento analítico, en la base didáctica de las clases y en la ilustración de las investigaciones artísticas. La conclusión que se podía tomar de aquel banco de imágenes era que la fotografía se reafirma-ba como una herramienta imprescindible para la investigación en el campo de la Historia del Arte, porque permitía deslocalizar la observa-ción del objeto para su estudio, dotaba a los tra-bajos de mayor rigurosidad y permitía ilustrar las publicaciones. Incluso cuando la obra de arte desaparecía, la fotografía sustituirá al propio objeto de estudio, sobre todo con el futuro con-vulso de la siguiente década. Este conjunto de fotografías reflejan además los cambios que se producirán en Sevilla y su provincia por el paso del tiempo. Son testimonios únicos de pérdidas irreparables del patrimonio que sólo pueden ser documentadas mediante las fotografías de la Fo-toteca. De algunas obras artísticas nos quedan las mutilaciones, de otras tan sólo el recuerdo de unas imágenes recogidas por el camino. Cabría preguntarse qué puede subsistir de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, más frágiles, más vivas, más inmateriales y más fieles que nunca, atra-padas en un conjunto de imágenes, de fotogra-fías atesoradas con esmero, una colección de
instantes que esperan sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse el edificio enorme del recuerdo. Fotografías de rostros, personas, pai-sajes y monumentos que inspiran la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo.
Por este motivo, cuando el 15 de julio de 1930, clausurada la exposición, Murillo Herrera renuncia a la dirección del Laboratorio, recuer-da el titánico esfuerzo que se ha hecho para re-copilar las imágenes y agradece la colaboración de sus compañeros y alumnos en los veinticin-co años de trabajo en la institución, dejando los cimientos de una institución pionera71. El con-junto fotográfico reunido era excepcional por su riqueza y amplitud temática de sus fotogra-fías: patrimonio científico, edificios, pinturas, esculturas, arqueología, monumentos, vistas de ciudades, artes suntuarias… proporcionando la base de estudio más fiable sobre el arte pasa-do. Estas fotografías son reflejo también de la mentalidad de Murillo Herrera, quien deseaba aplicar a los estudios artísticos, la exactitud y la imparcialidad que parecían seguir las ciencias naturales. El rigor de la investigación tenía su testimonio documental en la fotografía, ya que se podían estudiar el patrimonio con todo deta-lle, comparar con otras obras de arte, ser la base de la propuesta de ideas nuevas. Una búsqueda del rigor en imágenes que desfilaron ante los ojos de los historiadores que cruzaban sus puer-tas. Y que fueron fundamentales para despertar el apetito de la investigación a las siguientes ge-neraciones. En la despedida de su cargo, agrade-ce la modernización del Laboratorio al difunto Sr. Conde de Colombí, Comisario Regio de la Co-misión, “por los generosos auxilios económicos por él prestados y la beneficiosa influencia con la que siempre apoyó este instituto no hubiera sido posible dotarlo del material científico que posee, ni hacer las publicaciones que posee esa facultad”. No se olvida tampoco de la colabora-ción eficacísima de Diego Angulo Iñiguez y de
otros discípulos, “promovedor de las obras más importantes realizadas por este centro y la ex-presión de gracias a todos mis antiguos alum-nos que con gran desinterés, y muchos con sus donativos han sido y son en realidad los propul-sores de la labor intelectual de este Instituto”72. La respuesta de este grupo, la continuidad de su legado en las generaciones que vinieron a conti-nuación nos permite conocer la recepción en su tiempo del gabinete fotográfico y su asimilación posterior por unos estudios que caminaban ha-cia una mayor especialización. De todo ello ha quedado un testimonio único en las fotografías que ahora se exponen de uno de los principales acontecimientos historiográficos que se dieron en la España de los años veinte, de los usos, de la concepción y utilización de la fotografía en la ciencia del arte. Cronologías, atribuciones, de-finiciones y argumentos históricos se sustenta-ban en la veracidad que introducía el documento fotográfico. Fotografías por donde asoma el ros-tro de su fundador, su personalidad, sus intere-ses, sus desvelos y sus objetivos al materializar un proyecto que fue uno de los mejores paradig-mas de la renovación del pensamiento científico aplicado al arte de las primeras décadas del siglo XX. Fotografías que nos devuelven como en un espejo de la memoria, de nuevo, la figura excep-cional de Francisco Murillo Herrera.
71.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 350-357.72.- A.H.U.S. Libro de actas (1921-1931), pp. 350-357.