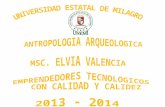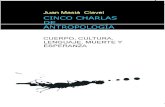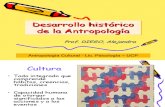Antropologia, Cultura e Identidad.pdf
-
Upload
morelvaleal -
Category
Documents
-
view
92 -
download
4
Transcript of Antropologia, Cultura e Identidad.pdf

Morelva Leal Jerez, Johnny Alarcón Puentes (Editores)
ANTROPOLOGÍA CULTURA E IDENTIDAD
Ediciones de la Maestría en Antropología. División de Estudios para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

2
2
Morelva Leal Jerez, Johnny Alarcón Puentes
(Editores)
ANTROPOLOGÍA CULTURA E IDENTIDAD
Nelly García Gavidia Carlos Adán Valbuena Chirinos
Iván Galué Gámez Ernesto Mora Queipo
Lenín Calderón Osuna Carmen Laura Paz Reverol
Luis Adolfo Pérez Nava Johnny Alarcón Puentes
Morelva Leal Jerez Javier Salazar Vílchez
Ediciones de la Maestría en Antropología. División de Estudios Para Graduados de la Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

3
3
Todos los artículos aquí presentados fueron evaluados por árbitros especialistas en la temática.
Primera edición abril 2005

4
4
CONTENIDO
Presentación.......................................................................................................................... El recorrido de la noción de identidad a la teoría de las identidades Nelly García Gavidia............................................................................................................. La casa y la calle como espacios festivos Carlos Adán Valbuena Chirinos.......................................................................................... El Saladillo: Códigos espaciales y religiosos en la re-creación de las identidades urbanas Iván Galué Gámez................................................................................................................. El señor de la luz: La Historia de Vida de René Sarmiento Ernesto Mora Queipo........................................................................................................... Construcción de identidades en jóvenes de la costa oriental del lago: La procesión de San Benito en Cabimas Lenín Calderón Osuna.......................................................................................................... Identidad y resistencia de los wayuu ante el estado español y republicano Carmen Laura Paz Reverol.................................................................................................. Los wayuu de Marakaaya: una identidad en conformación Luis Adolfo Pérez Nava......................................................................................................... La trama de la identidad nacional Johnny Alarcón Puentes....................................................................................................... Identidad y escuela: Reflexiones en torno a una experiencia en la comunidad añú de la Laguna de Sinamaica. Morelva Leal Jerez............................................................................................................... Identidad virtual: La “online persona”, el “yo” y sus propiedades Javier Salazar Vílchez...........................................................................................................

5
5
PRESENTACIÓN
Antropología, Cultura e Identidad, representa el primer gran resultado de un esfuerzo colectivo a través del cual hace poco más de diez años se intenta consolidar un espacio para la investigación y docencia de la Antropología en la región zuliana. Se trata en esta oportunidad, de la difusión de los resultados de algunas de las investigaciones que se han desarrollado en torno a la construcción de las identidades. Temática que ha sido abordada abundantemente por las ciencias sociales, especialmente en estos tiempos de finales y principios de siglo, en el marco de la era de lo global, y la amenaza de una identidad única, que aunque latente y persistente, ha desencadenado el resurgir de un inimaginable plural donde la diversidad ha levantado sus banderas y las fronteras se han transparentado para mostrarla en todo su esplendor. Fronteras adentro, en esta Venezuela donde las voces del desastre nos siguen hablando de negatividad aprendida, de crisis eternizada o de frágil identidad y memoria; se hace urgente y necesario volver la mirada hacia nosotros mismos y reconocernos en la riqueza de nuestra diversidad; desde lo indígena a lo criollo, del afrodescendiente al inmigrante, del campo a la ciudad, del barrio al mercado, de la escuela a la internet, recorriendo los espacios de nuestra cotidianidad, de nuestros decires, haceres y saberes, sumergiéndonos en los intersticios de nuestra memoria como pueblo, reconstruyéndolos, para mostrarnos y comprendernos en nuestra mágica y rica complejidad. Se trata de un recorrido por algunos espacios de nuestra geografía cultural, lugares de la memoria y de la creación incesante, del sentido compartido, lugares relatados e imaginados, que se convierten en palabras y en prácticas cotidianas, en santuarios que se levantan, vírgenes que aparecen, velas que se prenden, santos negros que se multiplican por todos los caminos y rincones entre tambores y promesas, caminos, recorridos, hombres y mujeres de tierra y agua, ciudad, que se extiende infinita para todos. Así se construye una cotidianidad que marcha paralela a los grandes símbolos de la identidad nacional, esa cotidianidad en la que se tejen las tramas de una urdimbre resistente, capaz de reciclar-se y re-hacerse incesantemente. Son éstas manifestaciones las que atrapan la mirada del antropólogo, con la única finalidad de devolverlas exaltadas a la comunidad que les dio origen. Este libro muestra sólo una parte de esa riqueza cultural que somos, en sus páginas encontraremos el resultado de trabajos de investigación cuyo común denominador es ese empeño en recorrernos, en describirnos, para lo cual, la etnografía se muestra como herramienta indispensable, pues a partir de ella, la escritura se hace diálogo, y las voces provenientes de la localidad, se muestran en el texto, alternando con el discurso del investigador. El libro se inicia con un trabajo de Nelly García Gavidia, investigadora consagrada y pionera en los estudios antropológicos de las identidades en el Zulia, quien nos entrega en una clase magistral un recorrido desde la noción de identidad en la filosofía hasta la teoría de las identidades que se promueve desde la antropología, partiendo del supuesto hipotético de considerar que existe un continum entre los niveles de reflexión y uso de la noción de identidad en la filosofía occidental y las teorías de las identidades que se proponen desde la antropología. Seguidamente presentamos un conjunto de trabajos que constituyen resultados de investigaciones antropológicas acerca de las identidades en el Zulia, estudios que representan avances en el conocimiento de los procesos de construcción de identidades en distintos niveles y espacios de nuestra geografía. Carlos Valbuena propone una exploración de algunas de las dimensiones culturales del espacio, específicamente se interesa por el barrio Negro Primero, espacio en el cual toman cuerpo un conjunto de prácticas materiales y simbólicas en las cuales se evidencia la construcción y

6
6
negociación de las identidades de sus habitantes, describiendo e interpretando las prácticas que en el espacio festivo de la celebración de la Fiesta de la Purísima toman cuerpo en las casas y las calles de la mencionada comunidad. Iván Galué nos traslada a los sectores Tránsito y Padilla de la ciudad de Maracaibo y los describe como espacios de encrucijada definidos a partir de determinantes simbólicas, expresadas en el presente a través de la devoción a la Virgen de Chiquinquirá, y de la existencia de un espacio mítico constituido por el antiguo y desaparecido barrio El Saladillo. Por otra parte, Ernesto Mora utilizando la Historia de Vida como método, se acerca al proceso de construcción y reinvención de identidades, partiendo de la premisa teórica de que cualquier intento por modificar la representación identitaria heteroatribuida, comienza en el proceso comunicacional, especialmente en el diálogo con el “Otro”. Lenín Calderón describe la procesión de San Benito en Cabimas como una manifestación vinculada estrechamente al proceso socio-cultural de toda la costa oriental del lago de Maracaibo, y a los sentimientos y necesidades de los grupos de personas que mayoritariamente participan en ella, especialmente a los jóvenes que han convertido la fiesta del santo en expresión de los mecanismos de reafirmación de lo que les es propio y común. En un recorrido por espacios del pasado, Carmen Laura Paz analiza algunos de los factores que redefinieron la identidad de los wayuu desde el siglo XVI en su relación con los españoles: la incorporación de prácticas occidentales como: el ganado y armas de fuego a los recursos que ya poseían, los esfuerzos del Estado monárquico español para “pacificarlos y civilizarlos”. Cada una de las partes en relación impuso sus reglas de juego y a esta dinámica se abrieron las fuentes de contactos y de conflicto intergrupal. Luis Pérez describe a Marakaya, la ciudad que construyen los wayuu en Maracaibo, concentrada mayoritariamente al noroeste de la ciudad, desarrolla un proceso de construcción identitaria urbana que le permite diferenciarse tanto al interior como al exterior de su propia etnia. En Maracaibo existe una construcción urbana imaginaria que los wayuu recrean topológicamente, ciudad paralela a la ciudad física y concreta que todos creemos conocer. A partir de la específica ubicación espacial de la mayoría de estos indígenas al noroeste de Maracaibo, los wayuu han establecido unos recorridos que les permiten realizar sus habituales traslados, así como puntos, o sitios de concentración, con diferentes frecuencias de encuentros que le permiten satisfacer sus propias necesidades de comunicación y aprovisionamiento: Marakaaya es la ciudad de los wayuu, su existencia y dinámicas de funcionamiento deben ser aprehendidas a partir de una red de conocimientos capaces de dar cuenta de su especificidad. La ciudad que los wayuu han construido en Maracaibo existe sin señalización oficial, sus marcas son verbales, su graficación es mental, no cartográfica; ha sido una conquista subrepticia, una invasión silenciosa. Tal vez impulsada por el mismo proyecto colonial de reducción y civilización, que considera la necesidad de atraer a la ciudad a las poblaciones “salvajes” que la circundan, e incorporarlos a la modernidad que implican las relaciones de subordinación al capital.
Con este libro ponemos en las manos de toda la comunidad regional y nacional un conjunto de reflexiones sobre lo que somos con la única finalidad de enriquecer la imagen de nosotros mismos y fortalecernos culturalmente reconociéndonos en la riqueza de la diversidad.
Morelva Leal Jerez Johnny Alarcón Puentes

7
7
EL RECORRIDO DE LA NOCIÓN DE IDENTIDAD A LA TEORÍA DE LAS
IDENTIDADES1
Nelly García Gavidia2 1.- Introducción Quiero iniciar este trabajo agradeciendo a la Coordinación Académica de la Maestría en Antropología, por su invitación a participar en la elaboración de este libro. Asimismo, celebro el que se abran espacios para la discusión y divulgación de las investigaciones que realizamos. Además, quiero confesarles que para mí la temática seleccionada -la problemática de las identidades– es muy oportuna, ya que es el núcleo central de la Línea de Investigación en la cual vengo trabajando desde 1994. Dadas estas circunstancias, aprovecharé la oportunidad no sólo para darles a conocer y someter a la discusión algunas de las reflexiones que he hecho en el ir y venir de la teoría al campo y del campo a la teoría, así como también, me nutriré de los trabajos que ustedes están realizando. Mis indagaciones, si bien, me han permitido ahondar en este complejo problema, como es el de las identidades, no son completas y acabadas dado el inescapable dinamismo de la vida diaria y la experiencia de la situación de identidades fragmentadas que vivimos en Venezuela. Como se ha repetido tantas veces, la antropología trata del sentido que los individuos humanos de una colectividad en particular y de la sociedad universal le dan a su existencia. De allí que su campo de interés, vaya de lo particular, las culturas, a lo universal, la cultura; además la producción de conocimiento se hace a través de una triple experiencia: la del contacto e interacción de los grupos humanos, la de la alteridad, la de la identidad y la de la diversidad. La reflexión sobre una de éstas lleva, ineluctablemente, a las otras. En este trabajo indago el recorrido de la noción3 de identidad a la teoría4 de las identidades en plural que se promueve desde la Antropología actualmente y al reconocimiento del contenido político de la misma. Este último hecho, abre las puertas a la reflexión sobre la disonancia que se produce cuando se habla de identidades en plural y se busca la relación con el sí mismo. En el trabajo se parte del supuesto hipotético de considerar que existe un continum entre los niveles de reflexión y uso de la noción de identidad en la filosofía occidental y las teorías de la identidad y la de las identidades que se proponen desde la antropología. En la filosofía occidental la noción de identidad (o del sujeto, el ego) ha sido motivo de reflexión permanente y ha estado ligada a la reflexión sobre el principio de igualdad y contradicción, así como también a la reflexión sobre el principio de individuación y la diferencia. En los sentidos que tiene en las teorías de la identidad y la de las identidades, que se ha promovido desde la antropología, han permanecido sentidos a niveles que se encuentran en la filosofía occidental. Para el interés de este trabajo recordaré que dicha noción, desde la filosofía, unas veces ha sido objeto de la metafísica y tratada bajo una concepción esencialista, en otras oportunidades ha 1 Este trabajo se inscribe dentro de la Línea de Investigación Problemática de las Identidades, en el Programa de Investigación: Mitos, ritos, haceres y decires en la invención, re–invención y negociación de las identidades urbanas de la región zuliana; financiado por el Condes/LUZ y del cual soy la investigadora responsable. 2 Profesora e investigadora adscrita a la Unidad Académica de Antropología del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia. 3 Se llama noción a la idea o concepto que se tiene de algo que es suficientemente básico. Es el principio del conocimiento de una realidad. 4 Una teoría es un cuerpo coherente de conocimientos sobre un dominio de eventos. Se considera que toda teoría incluye la interpretación de sus términos básicos.

8
8
sido del interés de los lógicos y se ha puesto el acento en lo relacional, sin dejar de lado el interés ontológico de quienes remarcan su carácter múltiple y dinámico. Los objetivos planteados fueron: a) identificar en el uso que se le ha dado al término de identidad, los antecedentes del sentido de la noción de identidad usada en antropología; b) reconocer desde cuándo a esta noción se le dio un uso político; c) describir el tránsito de la noción a la teoría de las identidades en antropología; d) reflexionar sobre la relación existente entre la heterogeneidad de las identidades y el sí mismo. Estos objetivos no fueron concebidos de manera separada, pero para que la exposición sea más operativa comenzaré describiendo, en forma resumida, cómo se fue gestando la teoría de la identidad con carácter social, a partir de la reflexión filosófica y más tarde, con el aporte de otras disciplinas cómo la psicología. En la segunda parte expongo ejemplos del uso de las teorías de la identidad y las identidades como estrategia política; para luego, a manera de conclusión reflexionar sobre la relación existente entre la heterogeneidad de las identidades y el sí mismo. 2. - De la noción de identidad en la filosofía a la teoría de la identidad en la antropología. No me referiré aquí a la etimología de la palabra identidad, la cual he abordado en otras oportunidades.5 En el lenguaje común el uso que se le da al término lo asocia con: cosas idénticas, con igualdad y con la personalidad. En el discurso científico tiene diferentes usos. Cada una de las disciplinas que ha recurrido al término le da un sentido, así por ejemplo: en la matemática, el término identidad se utiliza con el significado de igualdad (1 = 1) o de relación de semejanza (1 en tanto que número natural es semejante a 2); en la biología el término identidad se le usa en el campo de la genética, cuando se habla del nivel que corresponde a la evolución diacrónica del programa genético mismo (es decir el transmitido hereditariamente) para referirse al hecho que la multiplicación de los seres vivos supone, en efecto, que el programa se reproduzca, y la identidad de la descendencia a la ascendencia supone que esta reproducción se haga con un mínimo de errores. De igual manera, este término forma parte del discurso de la psicología en su respuesta a las interrogantes de: ¿quién soy?, ¿quiénes somos?, ¿cómo es que se llega a ser? Así como también en la lingüística, la sociología, la filosofía, la política, la antropología, etc. En la filosofía griega clásica, los puntos de vista más destacados sobre la noción de identidad se ubican unos a nivel ontológico (sea ontológico formal o metafísico) y otros a nivel lógico. (Ferrater Mora (1994/2001). El primero está presente en el llamado principio ontológico de identidad (A = A), según el cual toda cosa es igual a ella misma. El segundo, se manifiesta en el llamado principio lógico de identidad, el cual es considerado por muchos lógicos, sobre todo en la lógica tradicional, como el reflejo lógico del principio ontológico de identidad; y por otros lógicos como el principio: a’ pertenece a todo a’ (lógica de los términos), o bien como el principio: si p (donde p simboliza un enunciado declarativo), entonces p (lógica de las proposiciones). En el transcurrir del tiempo estos dos niveles se han entremezclado y hasta confundido. Se ha llegado a considerar que el fundamento del principio lógico de identidad se encuentra en el principio ontológico, o bien que ambos forman parte de una misma concepción: aquella según la cual siempre que se habla de lo real se habla de lo idéntico, como señalaba Parménides.
5 En los dos primeros artículos que escribí sobre esta temática en 1996 revisé la etimología del término. En ese momento señalaba su etimología refiriéndola al sustantivo latino identitas–atis (relación entre cosas idénticas o semejantes) que se puede traducir en castellano por lo que es completamente igual, exacto, o muy parecido, y diferenciándola del adjetivo ídem. La diferencia que existe entre estos dos términos es la distancia que existe entre un nombre y un adjetivo calificativo.

9
9
Más adelante Platón relacionó la identidad con la alteridad y, Aristóteles remarcó tanto el carácter lógico de la identidad al estar presente en diversas leyes de la lógica (lógica de la identidad) y en la igualdad matemática, como su condición ontológica cuando se hace referencia a: a) la unidad del ser, unidad de una multiplicidad de seres, o unidad de un solo ser tratado como múltiple, b) cuando se dice que una cosa es idéntica a sí misma. La herencia griega es retomada tanto por a) los escolásticos, quienes señalaron que puede hablarse de identidad en varios sentidos: real, formal, racional, numérica, específica, genérica, intrínseca, extrínseca, causal, primaria, secundaria, etc., todas éstas pueden reducirse a dos: la identidad lógica o formal y la identidad ontológica o real; como b) por los neoplatónicos, particularmente Plotino, quien hace derivar lo Múltiple de lo Uno. Todo fenómeno que necesite una explicación debe referirse al Uno, en última instancia éste funciona como totalidad, de manera tal que todo lo intramundano debe ser despojado de toda ambigüedad y convertido en un ente idéntico a sí mismo, es decir como un objeto particular (Habermas 1990). Ya en los inicios del modernismo con Renato Descartes se da un cambio de paradigma tanto a nivel del método, que ahora se va a entender como un camino para la invención y el descubrimiento -lo que le permitió al autor llegar a una verdad de la cual es imposible dudar como el Cogito ergo sum-, como en la propuesta filosófica que contiene: a) el proceso metódico de la duda; b) la evidencia del Cogito: el yo, mi realidad, soy una cosa pensante; c) la demostración de la existencia de Dios; d) la transformación del principio de identidad, descubrir que hay dos seres que poseen dos tipos de identidad que son diferentes, una es más potente que la otra. El descubrimiento de la conciencia permite la transformación del principio de identidad. Una realidad conciente se posee a sí misma con una doble potencia de identidad: no sólo es lo que es, sino además es lo que es y sabe positivamente que lo está siendo, a este tipo de identidad superior se le llama técnicamente conciencia (ser para sí); en virtud de este principio uno no sólo es lo que es, sino que nota lo que es, no solo es en sí, se tiene a sí mismo para sí, concientemente. Y el principio de identidad que vale para todas las cosas que no saben lo que tienen, que no saben lo que son, siendo por tanto mutables, es la realidad no conciente. Con Renato Descartes hay ya un fundamento para una teoría de la identidad; en la cual la noción de identidad y la del sí mismo tienen cualidades funcionales tal como lo expone en las Meditaciones Metafísicas (1967). El sí mismo cognoscente (ego, yo), cierto de su existencia a través de sus propios actos de cognición se convirtió en la garantía contra un mundo ambiguo e ilusorio de las cosas. Esta garantía era válida sólo en la condición que el yo permaneciera el mismo, esto es, idéntico. El sí mismo entonces, se convirtió en sujeto en el sentido dual de estar sujeto a las condiciones del mundo y, simultáneamente, ser el agente conocedor y actuante en ese mundo. La creencia en este sujeto se tornó en él a priori de la posibilidad de conocer al mundo. La psicología y la antropología fueron herederas directas de este sujeto cartesiano en el sentido que atribuyeron a la noción de identidad, por lo menos en un primer momento. En las dos disciplinas existía la percepción común de que cuando se hablaba de “identidad” se hacía referencia a que la identidad era básicamente una. Significado que encuentra su referente en las Meditaciones Cartesianas, donde el sí mismo cognoscente (ego, yo), cierto de su existencia a través de sus propios actos tenía cualidades funcionales, como pensar y sentir. De igual manera, se consideraba que la identidad era permanente y se le daba el sentido de “igualdad”. En esta última acepción el término ‘identidad’ expresa la relación mutua que connota tanto la autoidentidad persistente con el sí mismo, como al comportamiento con los otros con cierto tipo de características esenciales persistentes. Otro aporte a retener es el de los racionalistas postcartesianos, y entre éstos, es digno de mención Leibniz. En líneas generales, en esta época se invirtió el principio del tratamiento que se le había dado en épocas anteriores al considerar a la identidad ontológica como fundamento

10
10
de la identidad lógica o formal. Leibniz, por ejemplo, sin abandonar el planteamiento metafísico, prestó particularmente atención a la lógica de la identidad sirviéndose de una figura del cálculo infinitesimal. Propuso el principio de identidad de los indiscernibles, éste es a la vez una de las leyes de la lógica de las identidades y a la vez un principio ontológico (metafísico).6 Esta es una aproximación analítica infinita a un valor límite individual: Todo individuo es un espejo del mundo en conjunto y puede determinarse por la conjunción de todos los predicados que le convienen. Las diferencias externas no son suficientes para distinguir o individualizar un ser, para ello es menester que, aparte de la diferencia del tiempo y del lugar, haya un principio interno de distinción, y aunque haya varias cosas de la misma especie, es, sin embargo, cierto que no existen dos entidades exactamente iguales. Así aunque el tiempo y el lugar (es decir la relación con el exterior) nos sirvan para distinguir las cosas que no distinguimos bien por sí mismas, las cosas no dejan de ser distinguibles en sí. Lo preciso (lo característico) de la identidad y de la diversidad (identidad/alteridad) no consiste, pues, en el tiempo y en el lugar, aunque sea cierto que la diversidad de las cosas va acompañada de la del tiempo o del lugar, por cuanto acarrean consigo impresiones diferentes sobre las cosas. El principio de identidad de los indiscernibles en números ocasionales es, según el autor, una consecuencia del principio de razón suficiente. De este principio se infiere, entre otras consecuencias, que no hay en la naturaleza dos seres reales absolutos que sean indiscernibles, pues si los hubiera, Dios y la Naturaleza obrarían sin razón tratando el uno de modo distinto que el otro. Sería absurdo que hubiese dos seres indiscernibles, dados tales dos seres, uno no importaría más que el otro y no habría razón suficiente para elegir uno más bien que el otro. Con Leibniz se introduce un modelo ontológico con una noción de individuo caracterizado en términos infinitesimales (son mónadas que subsisten como representación del universo en su totalidad), marcadas por la circunstancia de carácter trascendental de que toda subjetividad –por su capacidad de representarse el mundo– tienen su centro en sí mismas y se distinguen de cualquier otra. Esta noción de identidad expresada por los racionalistas abrió el debate y dio pie para que otros filósofos participaran en la discusión sobre dicha nación, como es el caso de Hume, por ejemplo, quien subrayó que la noción tradicional del yo no se deriva de ninguna “impresión” sensible. El autor rechazó la idea de que haya una identidad metafísica en la noción de substancia, para él el problema de identidad personal (y por extensión el problema de cualquier identidad substancial) era insoluble ya que lo que se encuentra, son siempre haces de impresiones en las relaciones de semejanza, continuidad y causalidad. Kant, formuló sus críticas a la manera como los racionalistas daban razón de la identidad. Para el autor citado, la identidad es algo trascendental ya que es la actividad del sujeto trascendental la que permite, por medio de los procesos de síntesis, identificar diversas representaciones (en un concepto). El problema de la identidad parece insoluble (o su solución es arbitraria) cuando pretendemos identificar cosas en sí. Además, por otro lado, critica la solución que da Hume cuando funda la identidad en la relativa persistencia de las impresiones. Para él es lo contrario, la identidad aparece asegurada cuando no es ni empírica ni metafísica, sino trascendental. Más sólo la noción trascendental de identidad hace posible, según Kant, un concepto de identidad. Esto se aplica tanto a las representaciones externas como a la cuestión de la “identidad numérica” de la conciencia de mí mismo en diferentes momentos. Tampoco hay un substrato metafísico de la identidad personal que pueda ser demostrado por la razón. Pero la identidad personal aparece en la razón práctica como una forma de postulado. Durante algún tiempo, la noción de identidad, continúo siendo un concepto metafísico, el mejor ejemplo es el trabajo de los idealistas postkantianos, como Schelling, o Hegel. En este último 6 Este principio (principium identitatis indiscernibilum) tiene su antecedente tanto en los estoicos (Séneca y Nicolás de Cusa son buenos ejemplos) como en otros filósofos modernos (Suárez y Malebranche), quienes ya lo habían reconocido.

11
11
caso es importante detenerse y lo haré en el segundo aparte de este trabajo, basta por el momento afirmar que es éste último quien primero expone una teoría sistemática de la identidad social. Otro de los filósofos que se ocupa de la identidad es Heidegger, quien señala que la fórmula A = A se refiere a una igualdad, pero no dice que A sea como “lo mismo”. La identidad supone que la entidad considerada es igual a sí misma, que es lo mismo con respecto a sí mismo. En la identidad propiamente dicha existe la idea de la “unidad consigo misma” de la cosa–idea ya prevista entre los griegos y desarrollada por Leibniz y Kant, y los idealistas alemanes Fitche, Schelling y Hegel. Desde que éstos opinaron, no podemos ya representarnos la identidad como mera unicidad. La unidad es puramente abstracta y nada dice del “ser sí mismo con” ni tampoco a que el “principio de identidad se refiera metafísicamente”. Como ley del pensar, el citado principio es válido en cuanto que es una ley del ser, que enuncia: A todo ente como tal pertenece la identidad, la unidad consigo misma. Sin salirnos del campo de la filosofía, pero sí de las posiciones metafísicas, no podemos pasar por alto a otro de los intelectuales que han contribuido al transitar de la noción de identidad a la de la teoría de la identidad y darle un contenido relacional e intersubjetivo, al mismo tiempo que político, me refiero a Gorge Herbert Mead, quien da razón de la noción de identidad poniendo el acento en el significado de la individualización social y en el interaccionismo simbólico. Dada la importancia que el trabajo de Mead tuvo para la producción de la teoría de la identidad en antropología, será el segundo ejemplo que revisaremos en la segunda parte de este trabajo. Posteriormente alumnos de G. H. Mead contribuyen al desarrollo de la noción del “sí mismo” y al hacerlo han construido una explicación de cómo se estructura la noción de uno, es decir de la unidad del ser. El ser visto desde sí, el ser que se mira y reconoce al conocer – se. Se trata de la interioridad como ámbito de la vida y a la vez como delimitación del mundo que señala el adentro y el afuera. Interioridad que crea exterioridad. El ser reside entonces en el sí mismo. Para finalizar y completar el cuadro de la herencia filosófica hay que recordar también a Foucault, sus aportes tienen una incidencia importante en la trayectoria de la teoría de la identidad a la de las identidades. Con este autor se da un giro paradigmático en lo que hasta ese momento se afirma de la identidad, la noción pierde (conjuntamente con la noción de sí mismo) las cualidades funcionales que la misma había tenido desde las Meditaciones Metafísicas de Descartes; de allí que la meta narrativa del sujeto idéntico fue destruida finalmente por la deconstrucción post-estructuralista. Michel Foucault (1970) analizó el sujeto no como la fuente y fundación del conocimiento, sino como producto o efecto de redes de discurso y de poder. La constitución histórica de los sujetos es producto de que los modos de objetivación producen subjetivaciones. El autor en la ontología histórica que hace, estudia las relaciones de poder a través de las cuales nos constituimos en sujetos que interactúan con otros sujetos. En el mundo moderno los sujetos surgen a partir de prácticas individualizantes por medio de las cuales se descubre y al mismo tiempo se es descubierto por los otros. En la relación consigo mismos los individuos se convierten en sujetos morales. Este proceso hace del sujeto moderno un sujeto de objetivaciones y el mismo es una objetivación. En sus obras, Foucault pone de relieve algunas de las divisiones que están presentes en la historia ontológica: locos/ cuerdos, enfermos/sanos, infractor/observador, normal/anormal y podríamos añadir nosotros propios/extraños. Después de la deconstrucción del sujeto de M. Foucault y el trabajo de E. Said (1990) sobre el Orientalismo, la concepción esencialista de la identidad fue cuestionada. En los textos contemporáneos sobre identidad, el concepto parece no existir en singular. En el pasado se definía la por la igualdad y la unidad, ambas cualidades han dado paso a la diferencia y a la pluralidad, así como también a lo relacional y al dinamismo en el proceso de conformación de las identidades.

12
12
3.- De la teoría de la identidad a la teoría de las identidades y su contenido político Es también en la reflexión filosófica donde se pueden conseguir los primeros usos de una teoría de identidad social con contenido político: es el caso de la propuesta hegeliana para Alemania y la de G. H. Mead para los Estados Unidos. a) El ejemplo alemán Las circunstancias históricas de la Alemania de finales del siglo XVIII y principios del XIX, tuvieron incidencia directa en la transformación de la noción de identidad en una teoría. Mientras Francia, como un todo, vivía los acontecimientos de la revolución de 1789, Alemania estaba constituida por una sumatoria de pueblos relativamente homogéneos (lingüística y culturalmente), pero sin una organización política única, sin un territorio único e indivisible y sin la idea de Estado-nación que la Francia revolucionaria había aportado al mundo. La inteligencia alemana –son buenos ejemplos Goeth, Fitche, Marx- de una u otra manera en muchas de sus obras expresan el atraso de la organización social alemana. La situación sociopolítica llevó a la constitución de la kulturnation, que contenía aspectos tales como: raza, etnia, lengua, cultura, tradiciones y particularmente, la identidad alemana. Esta última se conformó como una construcción cultural, sus arquitectos fueron intelectuales y egresados universitarios: filósofos, escritores, ingenieros, abogados, profesores y oficiales de la armada, que en el desarraigo de la Alemania desestructurada se aliaron con el absolutismo prusiano para promover la cultura nacional alemana que unificara a dicha sociedad en enmarcado contraste con el mapa político y separado de los pequeños principados germánicos. En todo este proceso, la obra de Hegel merece especial atención. En su libro, Escritos Políticos (1964) reconoce la circunstancia señalada anteriormente, El autor constata, en la experiencia, la existencia de la desigualdad y diversidad de los pueblos alemanes, así como también, observó que en su sociedad habían perdido valor las antiguas dimensiones que permitían la asociación y solidaridad entre los pueblos, cuando afirma que las antiguas relaciones que permitían una relativa unidad (de lengua, de cultura, y especialmente de religión) entre los diferentes pueblos germanos fue superada por múltiples acontecimientos y confirma que en su época se podía encontrar tanto lazos frágiles como ausencia completa de ellos entre los miembros de un Estado. Remarcando que la ausencia de vínculos solidarios era una situación no propicia para consolidar un Estado, en este caso el alemán. A este tipo de relación que estaba ausente entre los diferentes estados alemanes y que impedía la existencia de un Estado alemán único y solidario, Hegel la denomina identidad. Para él, debe distinguirse entre la identidad puramente formal del entendimiento y la identidad rica y concreta de la razón. La identidad sólo puede concretarse al interior del Estado como un Todo, donde se minimizan las diferencias y las desigualdades y se racionaliza una unidad que contiene la multiplicidad. Define lo Absoluto como “lo idéntico consigo mismo”, pero la identidad concreta de lo Absoluto no es una identidad vacía. La identidad no expresa (o no expresa solamente) una relación vacía y abstracta y tampoco una relación concreta pero carente de razón, sino un concepto universal, una verdad plena y “superior” que ha absorbido las identidades anteriores. En la obra de este autor, la forma que toma el principio de identidad indica que hay en éste más que una identidad simple y abstracta; hay el puro movimiento de la reflexión en lo que “lo otro” surge como “apariencia”. Hegel, produce una teoría de la identidad a partir de la constatación empírica de su propia sociedad, estamos aquí frente a un procedimiento que la antropología se ha encargado de sistematizar y que es bien conocido por nosotros, como es el quehacer etnográfico. Para el autor la identidad es el dominio de la lengua, la cultura, la religión, es el pilar de la unidad de los pueblos. Así existe una diversidad de pueblos y una diversidad de culturas consideradas como

13
13
“conjuntos etnográficos”, a las cuales se suman la diversidad de lenguas y de las dialécticas que generan las diferencias de clase que separa a una de otra. En la filosofía hegeliana la noción de identidad se convierte en una teoría de identidad que incluye las relaciones de diversidad cultural y de desigualdad social. Para el autor, la identidad es una condición universal de la unidad de cualquier sociedad, además es contingente al mismo tiempo. Para Hegel es necesario instaurar –en el caso alemán es la mejor muestra– una nueva relación de identidad que sustituya la identidad de lengua, cultura y religión, antiguos pilares de la unidad de los pueblos, propiciando una cohesión y consolidación de la diversidad de los pueblos (germánicos) en único territorio y en una única nación. (Hegel, 1964). La problemática de la identidad está asociada a su concepción del Espíritu, ya que cualquier relación de identidad instaurada en una sociedad supone una conciencia para sí para una conciencia de sí, inicialmente como un otro para otro. Yo, dice Hegel, contemplo en mi yo, a mí mismo, pero contemplo también un objeto que es inmediatamente existente y -como el yo– es absolutamente otro e independiente de mí. Esta conciencia de sí, generalizada es lo que Hegel llama Espíritu, o lo que es lo mismo el saberse (el Yo y el Otro) reconocidos en su generalización, en su universalidad. Esta es la relación de Identidad, que sólo es posible en el reconocimiento del diferente como una unidad. En los planteamientos de Hegel se vislumbran ya aspectos que están presentes en la teoría de la identidad que se construyó desde la Antropología: la relación entre el sí mismo y el otro y la conformación de la identidad a partir del reconocimiento de las diferencias. El núcleo de la membresía es una moralidad universal y no una moralidad individual. La expansión de la comunicación pública y el ideal moral de las asociaciones en Alemania fue la base para la conformación de la identidad nacional alemana basada en la virtud patriótica y el acometimiento moral. En los postulados de Hegel, la identidad toma un contenido político ya que es una de las propuestas para la consolidación del Estado alemán y cohesionar a todos sus miembros. De manera tal que la concepción de identidad hegeliana, al interior del Estado minimiza las diferencias y contribuye con el proyecto de consolidación territorial de la sociedad. b) El caso de los Estados Unidos de Norteamérica. En este segundo caso quiero darles a conocer, a George Hebert Mead quien sirve de ejemplo para comprender el otro sentido de la noción de identidad que contribuyó a la gestación de la teoría de la identidad utilizada en la ciencia social, y particularmente en la antropología. G. H Mead (1972) produce su obra en un período muy difícil para su país, los Estados Unidos de comienzos del siglo XX, momento en el cual la sociedad norteamericana logra su consolidación, integrando el “crisol de nacionalidades” a una sociedad altamente estratificada en clases sociales compuesta por: los amerindios que sobrevivieron la conquista y la colonia, los descendientes de europeos y africanos que llegaron desde el siglo XVI y los diferentes grupos migratorios de múltiples orígenes y procedencia llegados recientemente. Todo el mundo que llegaba a ese territorio, debían integrarse a una sociedad fuertemente estratificada en clases sociales. (Ruben, 1988). Este autor tiene en común con Hegel la constatación empírica, en el contexto sociopolítico y cultural. A diferencia de Alemania, los Estados Unidos eran para la época (y lo son actualmente) una sociedad pluricultural, multisocietaria y pluriétnica con una fuerte unidad política y territorial que se superpone a todas las particularidades. Mead constata empíricamente que entre los grupos que conforman a los Estados Unidos no hay unidad de raza, ni de lengua, ni de cultura, ni de religión y un Estado con una organización política única e indivisible; le preocupa al autor la ausencia de una identidad universal en el pluralismo étnico que conforma a su país. Y ante esto propone su teoría de la identidad y el concepto del otro generalizado.

14
14
A diferencia de Hegel, Mead ubica el concepto de identidad al interior de la sociedad (no del Estado) a través del “otro generalizado”, que está presente en la sociedad organizada y que reduciría los conflictos. El “otro generalizado”, está constituido por los sistemas de actitudes que son semejantes para todos los miembros de cualquier sociedad. Estos sistemas son construidos en una relación constante entre el yo, el nosotros, el tú, los otros y el mundo. El otro generalizado es una categoría que se sitúa entre la imitación y las semejanzas. En el otro generalizado se localizan las actitudes que son semejantes para todos los miembros de una sociedad determinada. El “otro generalizado” es lo que viabiliza la integración de cualquier sociedad y permite una relación común de identidad. El autor conecta la diferenciación de la estructura de roles con la conformación de la conciencia moral y la adquisición de una creciente autonomía individual que se hace común a todos por medio de la socialización que se lleva a cabo en cada uno de los sectores particulares. El individuo está singularizado por el conjunto de circunstancias sociales desde su nacimiento y durante su crecimiento y desarrollo, lo que quiere decir que es un yo producido socialmente en la interrelación.7 Podemos reconocer en Mead, como dice Habermas (1990), el mérito de haber remarcado que la individuación no puede representarse como autorrealización de un sujeto autónomo en soledad y libertad sino como un proceso lingüístico mediado por la socialización y la simultánea constitución de una biografía consciente de sí misma. La identidad de los individuos socializados se forma en el medio del entendimiento lingüístico con otros, y a la vez en el medio del entendimiento biográfico intersubjetivo consigo mismo. La individualidad se forma en las relaciones de reconocimiento intersubjetivo y de autoentendimiento intersubjetivamente mediado. (Habermas, 1990). Para Mead una sociedad organizada es una sociedad sin conflictos, donde el otro generalizado de toda la sociedad da ejemplo de la presencia de una identidad única. Las naciones deben estar organizadas en base a una identidad única. Su concepto de identidad es llevado al interior de la sociedad a través del otro generalizado; lo que le permite formular –como ideal– un modelo de sociedad organizada, en la cual el otro generalizado, único y universal para toda la sociedad, minimiza los conflictos, diferencias y desigualdades. La teoría de la identidad única de Mead representa, al igual que la de Hegel, una estrategia política que en la sociedad norteamericana se presenta como una teoría de la unidad, de la no diferencia. c) El carácter social de la teoría de la identidad. En la Sociología es Durkheim (1893) quien, al introducir los elementos de la solidaridad y de la moralidad, así como cuando reconoce la intersubjetividad, incorpora un carácter social a la teoría de la identidad. Para el autor francés, la sociedad representa la solidaridad recíproca entre los individuos –teniendo en cuenta que la moralidad es una especie de ‘pegamento normativo’ con el cual la comunidad es mantenida integrada-. De allí que la solidaridad sea la experiencia directa de la moralidad. Para Durkheim la sociedad no es extraña a la moral, y tiene sobre ella repercusiones fundamentales ya que es la condición necesaria, para su existencia. No es una simple yuxtaposición de individuos que aportan al entrar en ella una moralidad intrínseca; por el contrario, el hombre no es un ser moral sino por vivir en sociedad, puesto que la moralidad consiste en ser solidario a un grupo. Cuando se desvanece toda vida social, la vida moral se desvanecerá al mismo tiempo. (Durkheim, 1982). El autor introduce el ingrediente de la solidaridad y de la moral en el proceso de identidad colectiva, en un contexto de integración social normal. Esto es al mismo tiempo el umbral para las relaciones interpersonales, para la intersubjetividad. La desintegración moral de una sociedad se manifiesta en las perturbaciones 7 Es por esta característica que a su modelo se le ha denominado”modelo intersubjetivo del yo”

15
15
sociales que la misma tenga; esto quiere decir que cuando no hay aprobación de los patrones de valor institucionalizados se presenta como un hecho, la anomia que es la falta manifiesta de integración social: los individuos no “pertenecen” a la sociedad porque no “participan” en sus representaciones colectivas, o lo que es lo mismo, sus códigos simbólicos –mitos, ritos, ideas, normas, proyectos, narrativas, códigos de civilidad, etc.- que traducen las significaciones sociales, no son “compartidos” por todos los integrantes de la sociedad. Ellos no comparten la voluntad de pertenecer a esa determinada sociedad. Para Durkheim la sociedad es cohesión social y es resistencia a la disolución. En el trabajo de E. D. pueden encontrarse dos definiciones de sociedad, una positiva: como cohesión, unión, solidaridad. Y, otra negativa: como resistencia a la disolución. Estas definiciones encierran una tautología; en la primera, el sentido es el que la sociedad es idéntica a sí misma; y en la segunda, es una reformulación de la primera noción. Para Beriain, J. (1990: 30), el autor francés “con su enfoque evolucionista para explicar el desarrollo de las normas morales, distingue dos tipos de solidaridad: mecánica y orgánica, y trata de mostrar que la resistencia a la tendencia de disolución o descomposición de la sociedad, lejos de retroceder, actualmente experimenta una reafirmación durante el curso de la evolución de las sociedades hacia una creciente complejidad. El proceso de diferenciación funcional (racionalización sistémica como reducción de la complejidad social) de los sistemas sociales es compatible con un consensus normativo básico (integración social), esto es, una creciente división social del trabajo está asociada con una creciente solidaridad; para la moralidad esto significa una emancipación de la individualidad y un nuevo énfasis en la alteridad del otro”. En palabras de Durkheim, la “solidaridad mecánica” une fuertemente a los hombres, mucho más que la “solidaridad orgánica”. La primera con la evolución social, se va relajando. Las tendencias centrífugas van, pues, multiplicándose a expensas de la cohesión social y de la armonía de los movimientos (1990:181). Según el autor la individualidad y la libertad de elegir son procesos derivados y el proceso de diferenciación sistémica corresponde a un progreso moral. En otra de sus obras el autor francés hace hincapié en la producción social de sentido, ésta es la articulación básica y fundamental de toda identidad colectiva, la cual emerge “de la interacción colectiva de la efervescencia colectiva; es la interacción social fundante que se manifiesta no sólo en las narraciones sino puesta en escena en las prácticas rituales. En este tipo de prácticas los actores sociales se “apropian del significado normativo–integrativo de la sociedad” (Durkheim, 1968: 293 y ss) y se autoperciben como miembros de la sociedad, ya que participan de sus significaciones sociales. Toda sociedad se representa a sí misma como un modo y estilo de vida particular, con sus lógicas, su moralidad y sus dimensiones identitarias. La adhesión a la institución se da por medio del proceso de socialización o enculturación que es cuando se internalizan los saberes sociales (cosmovisión e interpretación del mundo) y del proceso de individuación. Esto está íntimamente ligado con la conformación de las identidades tanto personal como colectiva. Estos dos procesos son complementarios y formativos. Después de Durkheim, más tarde con la institucionalización y la reducción de la Antropología como disciplina,8 ésta definió como su campo de interés, en un primer momento “la humanidad calificada de primitiva”, más tarde los grupos caracterizados de “tradicionales”, hasta el presente donde ninguna realidad humana le es extraña y es la cultura/las culturas su núcleo central de interés. De manera tal que el saber antropológico, se construye a partir de la idea que la cultura –como conjunto de sistemas simbólicos– es el modo de ser y de actuar propiamente humano. La cultura se actualiza en cada una de las culturas existentes y en las que han existido, sin constituir un mismo esquema civilizatorio donde unas serían etapas anteriores a las otras.
8 Sea que se califique de cultural o de social y se le haga sinónimo de la etnología

16
16
He aquí la condición fundamental del saber antropológico: concebir a la humanidad, a la vez como una unidad, en su diversidad. (Berthoud, 1992). Sin embargo, no hay que olvidar que en la disciplina, ha sido una tendencia indagar en lo particular lo semejante con miras a buscar lo universal de la cultura humana, sea que se haya considerado en muchos casos a los pueblos no occidentales como la presencia de estadios anteriores de una misma civilización: la occidental. O que se trate de situaciones como los esfuerzos tanto de Boas como de Lévi Strauss –guardando las diferencias entre ellos- por aprehender lo particular para a partir de allí comprender los modos de vida humanos. En estas perspectivas la problemática de la identidad se resolvía: con profundizar en la identidad de los otros, lejanos y exóticos. El hecho de privilegiar como sujeto de estudio a las sociedades llamadas “primitivas” condujo a que en sus comienzos la noción de identidad que se utilizó fuera la de “identidad étnica”; ésta tenía una doble significación: a) la autoidentidad; y b) la identidad del sí mismo con los otros, esto es, la conciencia de pertenencia, y de compartir territorio, lengua y cultura. Estas dos concepciones fueron complementarias más que contradictorias y encajaban bien, ya que el grupo al cual pertenecía una persona constituía una parte importante del medio social en el cual y a través del cual se formaba la identidad personal. Los antropólogos constataban que lo primero que se observaba en la problemática de la identidad era su oscilación entre dos polos: una identidad propia a cada una de las culturas, a cada uno de los sujetos, a cada una de las regiones, a cada una de las naciones; y en el otro extremo del horizonte la reinstalación de la naturaleza humana bajo la forma de la naturaleza universal del hombre. (Benoist, 1977). De esta manera se podía traducir, a dos niveles la problemática de la identidad: por un lado la invariación, y por el otro, la diferencia. Después de la década de los setenta del siglo pasado, se comienza a hablar de “la crisis de las identidades”, se denunciaba la problemática de la identidad oscilando entre dos polos: el de una identidad singular, particular y el de una unidad globalizante muy poco respetuosa de las diferencias. Pero los procesos descolonizadores (africanos, por ejemplo), llevaban por otra ruta esta problemática y los conflictos etnorracionales pintaban otro panorama y luchaban contra la hegemonía absoluta del Estado (el ejemplo más evidente es el de la Unión Soviética). De igual manera, influían en aquélla, al mismo tiempo, el movimiento y la lucha de diferentes contingentes humanos portadores de diferencias (movimientos feministas y de género) y de diversas culturas por su reconocimiento y aceptación. Esta situación condujo a un desplazamiento de la teoría clásica de identidad a la de las identidades. La teoría de identidad única fue sustituida por la teoría de las identidades en plural, privilegiando así la multiplicidad, la diferencia y el contraste. Se afirma la identidad como proceso dinámico, resultado de la interacción, así cada actor social, cada sujeto dispone de un surtido de identidades (D’Ans 1986) que jamás cesan de recomponer sus entornos, los cuales están relacionados con los perfiles identitarios de los grupos a los cuales pertenecen. Los perfiles identitarios de los grupos nunca detienen sus modificaciones. Así por ejemplo, todo individuo está en relación con diferentes colectividades, a partir de las cuales conforma y define su identidad de clase (sea que pertenezca a una fratría, a un segmento del linaje, a una clase de edad, a un clan, a una clase social, a un pueblo, a un barrio, a una nación, etc.). De igual manera, todo individuo se define por sus relaciones simbólicas e instituidas con otros individuos, pertenezcan o no a las mismas colectividades que él. Existe, pues, una alteridad de la relación, del sentido al interior de un mismo linaje, de una misma clase, de una misma nación, etc. Y puede haber también alteridad de la relación, del sentido entre individuos que pertenecen a diferentes colectividades, desde las más cercanas hasta las más lejanas, aquellas donde el universo de referencia es tan amplio que las diferencias individuales que los engloban son difícilmente simbolizadas. (Augé, 1994).

17
17
En consecuencia, lo que una vez se llamó “identidad” en el sentido de identidad social compartida o colectiva es discutida hoy en día con referencia a “las diferencias”. La diferencia apunta al aspecto contrastante de las identidades, de allí que enfatice la condición implícita de pluralidad. Puede haber identidad sólo si hay más de una identidad, y en este sentido la diferencia constituye y precede a la identidad, emerge del contacto cultural, aunque no se identifica con éste (Krotz, 2002). En esta nueva versión la categoría del otro es la condición básica para su formulación, a diferencia de la teoría clásica donde la idea de otro semejante aparecía subyacente y era definido como idéntico y diferente, en esta oportunidad el estatus del otro, o lo que es lo mismo de la diferencia o alteridad, no se formula en las sociedades de manera unívoca, ni se dice, ni se vive de la misma manera en la estructuración social. De manera tal que lo social trasciende a lo cultural y éste último es concebido de manera substantiva (Augé, 1994). En la teoría actual de las identidades la primera condición para la conformación de éstas es que existan las diferencias, puesto que si todos fuéramos idénticos no existiría la igualdad; sólo la posibilidad de la existencia de un diferente hace posible la semejanza. Esto quiere decir, que las identidades se conforman por medio de comparaciones y contrastes. Ellas son reconstrucciones parciales y continuas, contingentes e inestables, no es un mero acto de voluntad, sino códigos simbólicos aglutinantes construidos –recreados– en el presente y proyectados al futuro. En las identidades hay un dinamismo que es directamente proporcional a los cambios sociohistórico, político y económico de los individuos que las viven. De igual manera, así como la teoría de identidad, la teoría de las identidades tiene aspectos que permanecen y límites. Los aspectos permanentes se confunden con los límites de agregación social y cultural de cualquier grupo humano, éstos son construidos socialmente (son los códigos simbólicos primarios, básicos y fundamentales), permiten la reproducción de la sociedad y de la cultura y evitan la desagregación entre los individuos. En este recorrido de la teoría de la identidad a la teoría de las identidades los cambios, en la concepción de la noción misma y su interpretación, buscan describir los cambios que viven las sociedades en todo el mundo, y la transformación de los contactos entre los pueblos, los cuales se han hecho más variados y diferentes; así como también el cuestionamiento del orden local en los diferentes Estados multiétnicos. Contiene, pues, la teoría de las identidades aspectos de fragmentación y negociación que expresan no sólo lo restringida que es actualmente la idea de nación sino también, las divisiones construidas a partir de experiencias de violencia, persecución, y oposición colectiva a la hegemonía etnorracial, cultural, de género, de religión, de territorio, etc. Contiene, igualmente, un cuestionamiento a traducir la identidad y a localizar las fronteras culturales por medio de oposiciones binarias y dicotómicas, tales como hombre/mujer, occidental/no, occidental, etc., lo que pone en evidencia lo engañoso de los estereotipos culturales y raciales. También es posible percibir en la teoría de las identidades el descentramiento de la cultura (Klor de Alva, 1993), es decir a que ésta se considere como un todo coherente, invariable y compartido por todos. En este contexto las identidades son interpretadas como fenómenos colectivamente construidos, inventados y re/creados, son narrativas retóricas 4.- A manera de conclusión: La relación existente entre la heterogeneidad de las identidades y el sí mismo. A diferencia de lo que generalmente se hace en las conclusiones de un trabajo, en esta oportunidad en lugar de señalar las conclusiones a las que he llegado, plantearé las interrogantes que lo dicho hasta aquí me han producido.

18
18
Son, entre otros, dos los aspectos que se pueden desprender al poner el énfasis en la diferencia: a) se cuestiona el supuesto convencional sobre la identidad compartida, y b) se centra la atención sobre una identidad individual o personal. A esta última la llamaré sí mismo. Los discursos sobre el sí mismo y sobre la identidad en antropología son distintos. Es necesario establecer una conexión más estrecha entre ellos. Esta conexión, debe establecerse, sobre todo ahora, cuando la atención sobre los contextos social y cultural de las identidades plurales se ha incrementado y cuando en la experiencia de campo se hace evidente que en las acciones de los individuos –sujetos ellos de sus prácticas– está presente la relación entre la pluralidad de identidades que asumen y su sí mismo. Responder a la interrogante ¿Cómo puede definirse el sí mismo? Es equivalente a interrogarse sobre: a) ¿cómo construyen los individuos humanos las ideas que hacen del animal humano personas de sus mundos? o mejor aún, ¿cómo una sociedad construye a sus personas? Esto significa que estamos preguntando sobre los procesos mediante los cuales sujetos biológicos (el animal humano) se transforma en persona, o sea, en seres colectivos en su individualidad; únicos, pero sin muchas diferencias entre unos y otros, capaces de expresar en sus gestos, en sus discursos, en sus comportamientos y actitudes, en sus valores, etc., el orden social y simbólico de cada una de sus culturas. Esto que nos acostumbramos a percibir biopsicológicamente como resultado de una construcción, paso a paso, de una biografía sobre una biología, o sea, la propia génesis “personal” de la persona a lo largo de un trabajo colectivo de socialización que transforma al cuerpo del hombre, dado por la naturaleza, en sujeto social realizado en y por la sociedad, podemos aprender a percibirlo ahora, como un trabajo de la misma historia social de la humanidad y de cada uno de sus incontables pueblos del pasado y del presente. (Brandao, 1986). Al concebir las identidades en plural y al referirlas no sólo a las colectividades sino a una sola persona, es válida la pregunta ¿qué es lo que permanece frente a tanta pluralidad? Y considero que lo que permanece, es el sí mismo; es decir un sentido reflexivo de la distinción básica entre el sí mismo y todo lo demás, es lo que produce la diferencia básica a la cual toda experiencia – toda práctica - en desarrollo se subordina. Es lo que da el sentido de consistencia y de continuidad porque la diferencia básica permanece siempre. El sí mismo es lo que permite la relación entre el individuo y el sujeto – actor y lo social. Bibliografía AUGÉ, M. 1994. Le sens des autres. Actualité de l’anthropologie. Paris. Fayard. BENOIST, J.M. 1977. En : C., L’Identité. Compilafd por Lévi Strauss. Paris. Figures Grasset. BERTHOUD, G. 1992. Vers une anthropologie générale. Genève, Paris. Librairie Droz. BRANDAO, C. 1986. Identidad e Etnia. Brasilia. Brasil. Editorial Brasiliense. D’ANS, A. M. 1986. « Quelques interrogations sur l’identité créole. Repères théoriques et Haïtiennes » Etudes créoles, Vol. IX, N° 2. DESCARTES, R. 1967. Meditaciones Metafísicas. Maracaibo. Venezuela. Editorial Universitaria de La Universidad del Zulia, DURKHEIM. E. 1893/1991. De la division du travail social. Paris, Francia. PUF

19
19
DURKHEIM. E. 1968. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, Francia .PUF FOUCAULT, M. 1970. La arqueología del saber. México, D F. México. Siglo XXI. FOUCAULT, M. 1971. L’ordre du discours.. Gallimard. Paris. Francia. GARCÍA BACCA, J. D. 1963. 7 Modelos de filosofar. Caracas. Venezuela. Universidad Central de Venezuela. GARCÍA GAVIDIA, N. 1996. Consideraciones generales sobre los códigos utilizados en la reinvención, recreación y negociación de las identidades. En: Opción. No.20, Año 12; Maracaibo. Venezuela. Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias. LUZ. HABERMAS, J. 1990. Pensamiento postmetafísico. Madrid. Taurus Humanidades. HEGEL, G. W. F. 1964. Ecrits Politiques. París. Francia. Ed. Champ – Libre. HEGEL, G. W. F. 1941. La phénomenologie de l’esprit. París. Francia. Éditions Montaigne. IGLESIAS, M. 1992. La alteridad: Tres perspectivas de acceso (epistémico, ética y ontológica). Maracaibo. Venezuela. Trabajo de Ascenso, Facultad Experimental de Ciencias (S/P). ISSARÍA, T. 1967. De el Cusano a Kant. Caracas. Venezuela. Edime. KLESING–REMPEL, U y KNOOP, A. (coord.) 1999. Lo Propio y lo Ajeno. Interculturalidad y sociedad multicultural. México D.F. México. Plaza y Valdés. KLOR DE ALVA, J. 1993. La Disputa sobre un nuevo Occidente: Política cultural e identidades múltiples en fin de siglo. En: De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo. 3. La formación del Otro Compilado por: Gossen, G; Klor de Alva, J; Gutiérrez Estévez, M y León Potilla, M (edit.). Madrid. España. Siglo XXI de España. KROTZ, E. 2002. La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sorbe el origen, desarrollo y la reorientación de la antropología. México, D. F. México. Fondo de Cultura Económica. MAUSS, M. 1969. Oeuvres III. Cohésion sociale et divisions de la Sociologie. París. Francia. Minuit. MEAD, G. H. 1972. Espíritu, Persona y Sociedad. Buenos Aires. Argentina. Paidós. RUBEN, Guillermo Raúl. 1988. Teoría Da Identidade: Uma Crítica. Anuário Antropológico.. Editora Universida de Brasilia/Tempo Brasileiro. Brasilia, D. F. Brasil SAID, E. 1990. Orientalismo.. Al. Quibla, Librerías. Madrid. España
LA CASA Y LA CALLE COMO ESPACIOS FESTIVOS9
Carlos Adán Valbuena Chirinos10 1.- Introducción
9 Proyecto Condes-LUZ. Mitos, ritos, haceres y decires en la construcción de las identidades urbanas en el estado Zulia. Maestría en Antropología, Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia. 10 Profesor universitario e investigador adscrito al Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia.

20
20
Algunos lugares están llenos de sentido. En ellos, muchas ideas, sentimientos e imágenes emergen desde la realidad y son recogidas por los sujetos sociales para dar consistencia al presente; otras se quedan expresas como memorias fantasmales y relatos esquivos, y algunas más, se imponen a fuerza de pertenecer al instante, siempre fugitivo e inasible. Los lugares a los cuales se alude en este documento, de ser meros sitios, se transforman en espacios capaces de albergar las visiones de la heterogeneidad de hombres y mujeres habitantes de pueblos y ciudades como las nuestras, donde confluyen maneras particulares de ser y hacer. De acoger vidas que se entrecruzan en una expresión de civilidad llena de energía como es el caso de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero; comunidad fundada en la década de los ‘70 al sur de la ciudad de Maracaibo por migrantes colombianos quienes desde su asentamiento hasta la actualidad han generado un conjunto de respuestas y dinámicas identitarias en las cuales desde la Casa y hacia la Calle surgen como particularidades de un grupo local que negocia su identidad anclado en el espacio de su comunidad. En el presente documento se propone una exploración de algunas de las dimensiones culturales del espacio, específicamente se interesa por el barrio Negro Primero, espacio en el cual toman cuerpo un conjunto de prácticas materiales y simbólicas en las cuales se evidencia la construcción y negociación de las identidades de los habitantes de esa comunidad. En este sentido el objetivo de este trabajo es describir e interpretar un conjunto de prácticas que en el espacio festivo de la celebración de la Fiesta de la Purísima en el Barrio Negro Primero toman cuerpo en las casas y las calles de la mencionada comunidad. El presente trabajo se enmarca en el ámbito de la Antropología Social y Cultural, puesto que su interés central está en el estudio de un grupo social particular, y sus expresiones de semejanza y diversidad, siempre desde una perspectiva de estudio de sus dimensiones culturales como objeto esencial de la disciplina y en cuya teoría y experiencia se sostiene esta investigación.
2.- Nociones, conceptos y exploraciones teóricas
Con la intención de realizar algunas precisiones teóricas, se presentará en primer término algunos criterios relativos al alcance en el presente trabajo de la noción de identidad, mediante la cual se hace referencia a una construcción colectiva que permite reunir las representaciones cognitivas, simbólicas y afectivas que se comparten hacia el interior de un grupo social definido, a su vez tales características le integran a un “nosotros” con el cual es capaz de presentarse ante los diferentes “otros” en los diversos contextos socioculturales. La identidad de un grupo, comporta una condición que le permite presentarse de forma múltiple de acuerdo con la situación que la determine, en este sentido es construida desde dentro de un grupo y reconstruida en la interacción con aquéllos que existen más allá de la frontera de quienes se adscriben y componen el “nosotros”.
En este trabajo se reconoce, desde el punto de vista teórico, que la identidad, en el marco de las relaciones sociales, debe plantearse, tal como lo expresa García Gavidia, en consonancia con Marcel D´Ans que:
Las identidades se conforman en el proceso de interacción entre las personas que constituyen los grupos; es decir, a partir de las innumerables redes y formas de relación entre los tipos sociales de personas en el interior y en el exterior de los grupos de una misma sociedad o entre sociedades diferentes. En consecuencia, es un fenómeno sujeto a invención, re-creación y negociación. Por lo tanto, se inventa o se crea, se destruye y se recrea o se negocia en la interacción social, en diferentes contextos y con la eficaz contribución de múltiples factores. (1996: 11).

21
21
Las consideraciones recorridas, permiten asumir que las identidades colectivas resultan del entretejido de eventos y momentos, metáforas y narrativas que se conjugan en un argumento definido, que les permite a los grupos sociales construir un recurso para la autoadscripción y la elaboración de los esquemas de cohesión del colectivo particular aclarando desde luego que:
…la identidad cultural no se refiere ni a un patrimonio cultural ni al resultado anterior de la cultura, sino a una cultura viva, a una actividad que la ha producido y que la asume sobrepasándola. En el límite, aquélla se imbrica en la capacidad de integración de las diferencias, riqueza y grandeza del hombre. (Sélim, 1986:14 en Eddine Affaya 1997:6).
Del mismo modo, se considera fundamental la vigencia de ópticas que consideran primordial valorar la visión de los sujetos como involucrados y reconocedores de su protagonismo en la historia particular que generan desde el interior de su sociedad y al mismo tiempo, construyen desde perspectivas diferenciales y variables su juego de identidad. Considerando lo antes expuesto, se realizará una aproximación a la noción de espacio como referente primordial para la construcción de las relaciones identidad/alteridad, partiendo de que es posible afirmar que un colectivo culturalmente diferenciado es capaz de emprender la ocupación de un espacio, con lo cual éste deja de ser una superficie, un lote cualquiera o unas coordenadas, porque, tal como lo expresa (Fiore, 1985:3) “ un espacio objetivo, un espacio en sí, de hecho no existe, siendo el espacio ante todo una creación cultural.” por lo cual es posible la creación de un espacio por parte de un grupo local como el que nos ocupa. Las sociedades entonces serán creadoras del espacio desde distintas representaciones compartidas colectivamente; por eso algunas, “nacen de la geometría, pero las hay también provenientes de la construcción física del espacio e igualmente de un mundo cromático de color urbano, o de símbolos vernaculares. (Silva, 1998:21 ), de hecho van mucho más allá, como se refirió al principio, algunos pueblos han creado sus espacios en su historia y religión, como la tierra prometida de los hebreos, para luego legitimar e incluso materializar su creación cultural, algunos como los Yanomami lo han formulado de acuerdo con sus complejos sistemas de guerra; otros han concebido su espacio atendiendo a sus relaciones de parentesco o a sus técnicas de pastoreo y posesión de ganado como los pueblos del África nilótica, otros como los Aimara quienes han constituido su espacio de acuerdo con una cosmovisión particular y se relacionan con él de igual manera; puesto que “Es la Pachamama, la tierra que da sus frutos y protege a las comunidades. La relación con ella es de individuo a individuo y no de individuo a cosa” (Amodio, 1988:35), de lo cual se puede inferir que dondequiera que un grupo emprenda la creación de sus espacios, allí estarán sus símbolos, siempre como herramientas de distinción, estarán allí para el ordenamiento de la experiencia y la construcción de lo real, allí cuando un grupo gane o construya un espacio y también cuando lo abandone o pierda. Debe considerarse también que, “como no existe espacio sino en cuanto creación cultural, el espacio por definición no puede ser nunca neutro: es sobre él que se proyectan todos los sistemas de clasificación simbólica que la sociedad adopta y sobre él se refleja el sistema social mismo, en el espacio el sistema se materializa y se refuerza continuamente” (Fiore, 1985:3). 11 La creación cultural del espacio, se presenta entonces como un “hecho social total” (Mauss, 1953), “por su riqueza en interrelaciones sociales y por influir prácticamente en todos los aspectos de la vida de las sociedades” (Kottak, 1994) a partir del cual es posible extraer consideraciones sobre otros elementos de la cultura, considerando que la creación del 11 La traducción es responsabilidad del autor del presente trabajo.

22
22
espacio es un proceso continuo y necesario que se produce con la participación de todas las posibilidades de ejercicio de la facultad humana de simbolización. El espacio “culturizado” acoge para algunos autores la categoría de territorio y se convierte entonces en un poderoso elemento capaz de catalizar la construcción de identidades, puesto que “El territorio en su manifestación diferencial es un espacio vivido, marcado y reconocido así en su variada y rica simbología.” (Silva, 1998:52). Es por esa razón tal como se ejemplificó con anterioridad, que el territorio puede ser entendido:
...como la supervivencia necesaria de espacios de autorrealización de sujetos identificados por prácticas similares que en tal sentido son impregnados y caracterizados, entonces puede deducirse que los territorios son de distinta índole. Los hay como ejercicio del lenguaje, como escenificación de un imaginario que se materializa en cualquier imagen, o bien en cuanto a marcas inscritas en el mismo uso del espacio... (Silva, 1998: 72).
Entonces, es en el soporte territorial12 donde comienzan las negociaciones de identidad: unas se explicitan mediante la “asignación de nombres”, y otras mediante la colocación de “marcas”, en el caso de las que interesan a esta presentación están las que toman cuerpo en el espacio doméstico y en el espacio público del barrio durante la Fiesta de la Purísima. En las casas y en las calles, unas designan al espacio propio, otras al espacio ajeno. Siempre estos procesos se caracterizan por la realización de prácticas simbólicas utilizadas por los diferentes sectores sociales para negociar, sentidos, valores y fronteras respecto de "unos" y "otros”. De hecho, siguiendo a Marc Augé:
Si la tradición antropológica ha vinculado la cuestión de la alteridad (o de la identidad) a la del espacio, es porque los procesos de simbolización puestos en marcha por los grupos sociales tendrían que comprender y dominar el espacio a fin de que éstos se comprendiesen y se organizasen a sí mismos. (1995 :17).
Dicho esto, corresponde tomar en cuenta que una de las opciones a partir de las cuales es posible conocer desde una perspectiva multicomprensiva el ser cultural de una comunidad, es desde sus celebraciones más importantes, pues:
...la fiesta es uno de los momentos cumbres, estratégicos, cálidos y significativos para el estudio de una comunidad. Vemos también que los individuos y los grupos se aferran a la fiesta y no quieren dejarla extirparse. Nos llama la atención especialmente el caso de los emigrantes como los primeros defensores de sus fiestas de origen... (Briones Gómez, 1991:1).
Así que a los fines de este trabajo se afirma que en las fiestas de una comunidad como el barrio Negro Primero se logra una reafirmación de las personas y grupos en aquello que son y quieren ser en la sociedad que componen, de modo que el resultado principal de la fiesta sería, pues, la identificación de las personas y los grupos hacia sí mismos y hacia afuera y en ello va implícito “el modo y el contenido en el que participan en discursos diferentes, cada uno con sus normas relativas a la producción de afirmaciones verdaderas” (Clifford, 1992:486), en las cuales están incluidos los contenidos de negociación y conflicto. Entendiendo que la fiesta no es un fenómeno lateral a las sociedades, sino que es un fenómeno social, que permite ver la sociedad en su complejidad, utilizando la terminología 12 Se utiliza la expresión “soporte territorial”, intentando tender un puente de sentido con el soporte gráfico o plástico en el cual los artistas de la pintura ejecutan su obra, construyen su relación con superficies que transforman a través de la expresión, en este sentido los habitantes de un territorio desempeñan su acción cultural en el espacio territorializado, en el territorio como soporte.

23
23
Maussiana, es un "fenómeno social total" que pone en acción todas las demás instituciones sociales y por ende es crucial para la construcción de identidades y alteridades.
3.- Presencia de palabra y obra
Teniendo como soporte teórico las nociones anteriores, se intentará visualizar en el barrio Negro Primero las estrategias utilizadas por los migrantes colombianos para lograr su posicionamiento en el espacio social del barrio; para ello es necesario describir e interpretar un conjunto de prácticas que en el espacio festivo de la celebración de la Fiesta de la Purísima en el Barrio Negro Primero toman cuerpo en las casas y las calles de la comunidad. Una de las estrategias mencionadas es la simbolización del espacio, la cual “se da a diversas escalas: se aplica a la casa, a las agrupaciones de casas, a las reglas de residencia, a las divisiones de la aldea (en barrios, en zonas profanas y sagradas), al terruño, al territorio, a la frontera entre espacio cultivado y naturaleza salvaje. (Augé, 1995:17), razón por la cual a continuación se busca presentar algunas distinciones en torno a dicho proceso, puesto que “en especial la simbolización del espacio, es el medio, y no necesariamente la expresión, de la unidad (Augé, 1995:16). La distinción centro/periferia y la distinción fundacional se mantienen y expresan en las marcas que tienen lugar durante la Fiesta de la Purísima, el recorrido de los jóvenes pateando bolas de fuego ilumina la madrugada en el barrio desde el sector Maicao hacia el sector La Redoma, una y otra vez los pateadores imprimen velocidad a las masas de trapo encendido que refulgen en medio de la oscuridad, recorriendo las calles y los callejones, perdiéndose en la oscuridad de las cañadas, y luego emergiendo de éstas para seguir entre unos y otros disputándose las bolas de fuego, algunos con los pies descalzos corriendo siempre hacia el este, hacia el sector La Redoma hacia la profunda oscuridad del exterior del barrio, donde se dejan morir en tímidas hogueras de trapo las bolas de fuego consumidas a fuerza de patadas. Las distinciones nombradas se advierten también en los testimonios:
El 8 de diciembre se hace la celebración de la Purísima allá en Colombia, allá tenemos esa tradición, entonces hemos llegado aquí, hemos hecho lo mismo. Y ese mismo día se hace una bola de trapo que se llama la bola e'candela, algo de tradición para ese mismo día y la bola e'candela, es algo que se prende y se tiene en la carretera y se patea, se le da juego, se van caminando de aquí p'allá y de allá pa'ca, calzado uno porque si no le va a doler el pellejo, pero se pasa por donde se comenzó el barrio, porque así se sabe que fue por aquí por donde fue el principio.
De lo cual se puede inferir que las marcas del espacio expresan formas de presencia en el entorno real y simbólico, tal como en el caso de las anteriores, puesto que en el marco de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero, dichas marcas delimitan el espacio festivo que queda señalado y en el cual se reactualiza una apropiación a partir de la acción ritual; ya que “Una conquista territorial sólo se convierte en real después del -o más exactamente por el- ritual de toma de posesión, el cual funciona como una copia del acto primordial de la creación del mundo”. (Silva, 1998:51). De manera que a través de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero permite tomar cuerpo en las calles del barrio la re/creación del mundo en el territorio que reivindican como propio los antiguos invasores, convertidos ahora en fundadores, pues consensualmente han transformado su estatus y fijado los significados sociales de su permanencia remarcando la acción fundacional y dejando señales de su conciencia de centralidad y por lo tanto definiendo las fronteras territoriales y su control sobre el ámbito público del barrio con una práctica que pudiera ser considerada una

24
24
marca espacial que exhibe la potencia de la fiesta y de sus protagonistas, como lo son las bolas e’candela, hecho paroxístico de gran carga emocional y simbólica donde “... las bolas de fuego son los ángeles que le fueron a anunciar a la inmaculada, ellos se presentaban como fuego, como bolas, así que la verdad a mi me da hasta miedo”. El testimonio anterior presenta una imagen cuyo contenido da aviso de un acontecimiento milagroso (la inmaculada concepción de la virgen). El encendido de las bolas de fuego reactualiza el anuncio de la presencia de la comunidad y de su festividad en honor a la Virgen, pero también esta vez sintetiza una marca de espacio y al mismo tiempo, al ser iniciado por adultos e involucrando la participación de los más jóvenes, quienes se esfuerzan en demostrar pericia, resistencia y valor al dominar el fuego, frente a la comunidad espectadora ante la cual se enarbolan garantías de fuerza para la resistencia de cualquier amenaza, aparece evocando un ritual de iniciación que involucra a los adolescentes masculinos. Emerge aquí una reminiscencia de aquella topofilia sostenida en el “valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados” (Bachelard, 1993:28). Más allá de la relación centro periferia o de la ocupación espacial, existe un nivel de apropiación del entorno en el cual la intensidad de las relaciones interindividuales es crucial, es justamente el espacio doméstico, ya que en él se estructura la vida familiar e igualmente se hilvana el tejido de las identidades, recuérdese que:
La macrovisión del mundo pasa por el microcosmos afectivo desde donde se aprende a nombrar, a situar, a marcar el mundo que comprendo no sólo desde afuera hacia adentro, sino originalmente al contrario, desde adentro, desde mi interior psicológico o los interiores sociales de mi territorio, hacia el mundo como resto. (Silva, 1998:48).
Es la casa el lugar donde residen los individuos, en ella también suele estar el domicilio afectivo de las personas, allí está su hogar, y un hogar puede ser muchas cosas; incorporando un giro de la sociología, puede ser una posesión, un lugar donde expresar a otros las preferencias propias o los gustos y propiedades personales, la sede de una suerte de industria familiar, un sitio de retiro y aislamiento, un centro de actividades familiares o de interacción con los amigos o puede ser un refugio emocional donde guarecerse de las amenazas de un mundo demasiado rápido, complicado o peligroso, (Abrams Ch y Dean J, 1977:257). Establecer una residencia es la más importante de las razones por las cuales se fundan barrios como Negro Primero, puesto que ellos se convierten en el espacio vital de los grupos sociales y esto a su vez requiere de transformaciones que se realizan a través de rituales, ya que “ese habitar no sólo debe significar la construcción material de la morada, sino habitar el mundo, lo que quiere decir vivirlo desde unos patrones psíquicos y culturales que atraviesan los ambientes materiales”. (Silva, 1998:128) de manera que, el hecho de ocupar un espacio y luego construir una casa demandan la ejecución de rituales que sirvan de vehículo a la realización de un recorrido del caos al orden. “Esto significa que por efecto del ritual se le confiere una forma que convierte lo imaginado en real. (Silva, 1998:52) y así lo verifica en la siguiente referencia:
Cuando llegamos aquí no había ni monte, yo pasaba la noche donde una hermana mía que tenía una pieza aquí cerca en San Felipe, yo me iba a pie y me venía a pie, en el día lo pasaba en el rancho, sin agua ni nada, puro sol, y mi marido llegaba en la tarde y yo estaba con él hasta que me iba y no había sábados ni domingos, puro trabajo... Bruniquilda Periñón. Fundadora del barrio Negro Primero.

25
25
El esfuerzo de los habitantes del barrio requirió entonces de acciones a nivel simbólico, sencillamente porque los grupos sociales13 no pueden vivir sin símbolos, sin ritos, sin aquello que en antropología se denomina ritos de paso, como los bautizos, casamientos, entierros y especialmente o sin fiestas, aún en condiciones donde haya opiniones adversas como la que se ilustra a continuación y en la cual se relatan los inicios en el espacio doméstico de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero a continuación:
Al principio los promotores desto por este lado éramos Juancho y nosotros, al principio nos decían brujos, nos decían locos, estos colombianos sí tienen vainas, pero ya, con el pasar del tiempo la gente se ha ido adaptando y tú te das cuenta como ha sido, tanto venezolanos cómo colombianos estamos unidos, no solamente aquí en esta parte, si no en la parte de allá abajo también, porque para nosotros es muy grande la luz de estas velitas, que es la luz de la Inmaculada que uno prende con fe de que todo esté en armonía, primero en la casa de uno cuando uno se despierta en la madrugada, con fe, después los farolitos que uno los pone en la calle y la gente los ve y después la bola de fuego.
Se verifica en el testimonio anterior la existencia de una distinción espacial específicamente la doméstica, teniendo la casa como espacio nuclear de la fiesta, pues como dice Bachelard, “la casa es un cuerpo de imágenes que dan al hombre razones o ilusiones de estabilidad”. Allí se arman los dispositivos que durante la fiesta se utilizan para singularizar la presencia de cada familia y de la comunidad de creyentes que participa de la fiesta, pues es en cada hogar donde los niños realizan los farolitos, las cadenetas, las bolas ‘e candela y es desde allí que emerge, tal como lo presenta el informante, la luz, que representa a la deidad (Inmaculada Concepción) emergiendo desde el interior de la morada desde la oscuridad de la cual se habla en un principio. En la intimidad de la casa es donde toma cuerpo un pequeño rito de manifestación doméstica, de evocación íntima del caos que se organiza con la inclusión de la luz, de las velitas, como referente empírico de la esperanza y simultáneo a la oración y elevación de peticiones a la virgen. La precondición de oscuridad, al despertarse en medio de la noche, influye en el estado emocional de los participantes de este rito donde el mundo es recreado desde el caos. El fuego se enciende en la oscuridad, en su ineludible oposición bipolar naturaleza –cultura.14 Evoca en su desplazamiento la ascensión de la inmaculada, su tránsito por la oscuridad hacia el cielo y su compromiso de traer a sus fieles la luz de Dios. “Elevación y poder son efectos sinónimos” (Durand, 1986:127), por eso la ascencionalidad simboliza los logros, los triunfos sobre la adversidad, condición clave en el personaje de la Purísima, mujer-virgen-madre festiva y flameante que desde el espacio doméstico recupera, organiza y define la presencia de quienes la veneran. Está presente en la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero una distinción que plantea un recorrido desde el espacio doméstico hacia el ámbito colectivo, se trata de los farolitos que marcan el entorno contiguo a las casas, valga decir, en las calles inmediatas. En los relatos, está presente el cuidado de las velas, su colocación y traslado en faroles hasta las aceras y calles del barrio, lo cual nos permite compartir el juego metafórico que nos presenta Bachelard cuando dice: 13 Esto es pertinente a todos los grupos humanos y no tan sólo los grupos locales constituidos por población inmigrada. 14 El fuego es la única fuerza de la naturaleza que el hombre ha conquistado pudiendo reproducirla a voluntad y desatar su poder. En el ámbito antropológico marca la distinción entre lo crudo y lo cocido y en las diversas mitologías existen numerosos héroes y dioses que por mediación del fuego aportan la civilización a los humanos, como por ejemplo Prometeo, portador del fuego civilizador de la humanidad, Agni, dios hindú de los cinco fuegos que escalando el cielo se libera del pecado y a los hombres de la maldición de su animalidad, Cristo y el fuego de Pentecostés sobre los apóstoles y la Virgen, Moisés y las tablas de la ley recibidas de un dios que se presenta como el fuego de una zarza ardiente.

26
26
…de la vela a la lámpara, hay, para la llama, algo así como una conquista de la sabiduría. La llama de la lámpara está ahora disciplinada gracias al ingenio del ser humano y en este sentido es capaz de…. Es, totalmente, por su oficio, simple e importante, dadora de luz. (1975:22).
Imágenes que nos refieren a la reafirmación colectiva que significa la conquista del espacio común, a la sabiduría guardada en el hecho de lograr equilibrio en la vida de una comunidad como el barrio Negro Primero. Vistos los ejemplos anteriores, se puede apreciar la existencia de tres correspondencias en lo concerniente al uso del espacio que desde lo doméstico se extienden a todos los ámbitos del barrio durante la fiesta según se expresa en el siguiente gráfico:
Espacio público: compuesto por las calles de todos los sectores del barrio, cañadas adyacentes y bordes externos del barrio. Ritual colectivo: la Bola ‘e candela es interpretable como iniciación de los adolescentes masculinos
Espacio intermedio: comprende las áreas inmediatas a las casas de los participantes en la Fiesta de la Purísima con énfasis en los
Espacio doméstico: La casa es el núcleo de la fiesta, desde aquí se elaboran y proyectan los discursos y las prácticas que toman cuerpo en la fiesta y se realiza la adoración y las plegarias Ritual doméstico: se establece la relación directa con la deidad (Inmaculada Concepción), se reafirman las pautas de
ESPACIO DOMÉSTICO
ESPACIO PÚBLICO
ESPACIO INTERMEDIO

27
27
De esta manera se afirma que simbólicamente la Inmaculada Concepción realiza un desplazamiento procesional que se inicia en la casa, espacio doméstico, espacio íntimo donde tienen lugar los rituales de encendida de las velas, y el del recorrido hacia el espacio intermedio con la consiguiente marca espacial de los lugares donde se focaliza la presencia de los migrantes quienes en este momento se asumen como tales al mostrarse a través de los faroles colocados en las puertas que dan hacia la calle, y debe recordarse que “ la puerta es el límite entre el mundo extranjero y el mundo doméstico, entre el mundo sagrado y el mundo profano si se tratara de un templo”. (Van Gennep, 1986:26), en los umbrales de las casas y en las aceras, extensiones del umbral, para inmediatamente extenderse al resto de los espacios del barrio Negro Primero después de transformarse en incontenibles bolas ‘e candela para ocupar y marcar los espacios públicos del barrio y los bordes y fronteras del mismo expresando así su presencia como comunidad en el sentido de grupo local, pero también como connacionales y como creyentes, ante el resto de la población del barrio y los vecinos de los barrios contiguos. Debe notarse que en cuanto a las prácticas rituales y los sitios en los cuales tienen lugar, quedan claramente definidos el espacio doméstico, el espacio intermedio y el espacio público tal como se expresó con anterioridad, y en cada uno de ellos toma cuerpo un rito, es decir, el ritual de encendido de las velas, el ritual de colocación de faroles y el de las bolas ‘e candela y por eso se hace posible tender también una analogía con lo que Van Gennep expone al preguntarse si,
Los ritos de umbral no son pues ritos de “alianza”, precedidos ellos mismos de preparación para el margen. Yo propongo en consecuencia llamar ritos preliminares a los ritos de separación del mundo anterior, ritos liminares a los ritos ejecutados durante el estado de margen y ritos postliminares a los de agregación al mundo nuevo. (Van Gennep, 1986:27).
Considérese que el encendido de las velas en el interior de la casa correspondería simbólicamente a una solicitud de protección como rito preliminar, antes de salir a la recreación de la conquista de un espacio desconocido, la colocación de los faroles como rito liminar correspondería la instancia de paso de “un territorio a otro a través de una zona neutra” que estaría asociada a la idea de margen como ámbito neutral, intermedio entre el espacio a conquistar y la seguridad del espacio íntimo, como se confirma al considerar que: “Esté margen ideal y material se encuentra a la vez más o menos pronunciado en todas las ceremonias que acompañan el paso de una situación mágico religiosa o social a otra”. (Van Gennep, 1986:24). Y las bolas ‘e candela como una agregación al mundo nuevo, la calle una vez conquistada en el espacio festivo del barrio Negro Primero, constituyéndose de este modo un meta-contexto donde la fiesta implica la reactualización de un mito fundacional. Las ideas anteriores adquieren pertinencia a los fines de este análisis, puesto que como procedimientos, a decir del citado autor, “son aplicados no sólo cuando se trata de un país o un territorio sino también de un pueblo, de una ciudad, de un barrio, de un templo, de una casa” (Van Gennep, 1986:25). Aunque el mismo autor aclare que por retracción la zona neutra a la cual alude el rito liminar puede no ser más que “una simple piedra, un poste” y que en el caso

28
28
de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero se trata de los distintos umbrales de las casas, y en este caso el espacio adquiere un significado paralelo y complementario al recorrido de la luz de la Inmaculada como símbolo, ocurriendo que en ambos casos se verifica su sentido como elementos pertinentes a la construcción y negociación por parte de los habitantes del barrio. Sin embargo, se considera que las marcas del espacio que se realizan durante la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero materializan una de las estrategias de construcción de una identidad por medio de la cual los migrantes se definen y redefinen a través de procesos clasificatorios que difieren de los propuestos, o impuestos, por los sectores dominantes, aunque estén vinculados. En el caso del uso del fuego como marcador, capta la atención su uso ritual, pues esto, además de ser una de las más antiguas prácticas católicas, es también la expresión, sacralización y simbolización de uno de los elementos de mayor fuerza en la configuración de algunas religiones. Numerosos cultos desde el pasado más remoto, tienen como protagonista el fuego, y no es gratuito que el ser humano haya dirigido hacia estos elementos sus ímpetus sacralizadores, produciendo múltiples deidades solares, representadas por el fuego, o que en sí mismas son el fuego y la luz como hemos referido antes. Estos últimos elementos están presentes de manera muy firme en los relatos de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero del mismo modo que en las prácticas, su peso simbólico justifica la recurrencia de su presencia, sobre todo porque funciona “...de mediador entre formas de desaparición y formas de creación, el fuego se asimila al agua y también es un símbolo de transformación y regeneración” (Chevalier, 1993:562) y por lo tanto enormemente propicio como elemento simbólico incidente en un contexto en el cual la complejidad central está en la construcción y negociación de la identidad de un colectivo. A través de las marcas espaciales es posible ver una contienda simbólica que busca definir las relaciones y las posiciones ocupadas en el espacio, donde la construcción del "nosotros" está en directa relación a la construcción de una serie de "otros", de los cuales se diferencian y distancian, acercan y asemejan según sea el caso. De modo que colombianos y venezolanos se muestran en los espacios que ocupan y en la celebración que comparten aceptándose mutuamente al mismo tiempo que definiéndose y mezclándose. Así se puede aseverar que en el caso de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero el “espacio festivo” sintetiza de modo ritual acciones que expresan percepciones, contenidos y formas que facilitan a los inmigrantes colombianos ser reconocidos y reconocerse y este es el caso de los rituales que se realizan a partir del espacio como código simbólico fundamental; sin embargo, tal como se expresó en la introducción, la fiesta no es reductible a ritual o ceremonia, y en esta perspectiva se considera que otros referentes empíricos en torno a la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero pueden revelar más indicios en cuanto a los procesos de construcción de identidad que nos ocupan.
Preparativos: para la realización de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero cada familia o grupos de personas que participan, llevan a cabo algunas tareas como preparativos para la fiesta, algunas requieren dedicación artesanal.
ACTIVIDAD
LUGAR
PARTICIPANTES
RESULTADO
Faroles
Niñas, muchachas

29
29
Casas, espacios domésticos
y mujeres adultas Transferencia de saberes
Bolas de trapo
Casas, espacios
exteriores, patios o porches
Hombres adultos y
adolescentes
Transferencia de
saberes
Realización de
cadenetas y banderines
Frentes de las casas y
aceras exteriores
Mujeres, casadas y
solteras
Expresión pública de
participación
Colocación de adornos
en los postes de alumbrado público y cercas de las casas
Calles
Hombres casados, jefes de familia
Expresión pública de participación
Vigilia o fiesta propiamente dicha: En cada ritual y acontecimiento de la fiesta se llevan a cabo un conjunto de actividades en los cuales participan las familias y grupos durante la noche que dura la celebración.
ACTIVIDAD
LUGAR
PARTICIPANTES
RESULTADO
Encendido de velas
Casas, espacios
domésticos
Todo el grupo
doméstico
Efectos benéficos,
unión de la familia y del barrio
Traslado de velas a las aceras y
colocación de faroles cubriendo las velas
Casas, espacios domésticos, espacios públicos contiguos a
la casa
Todo el grupo doméstico
Demostración de participación en la
fiesta y reafirmación de la comunidad
pertenencia común al grupo
Bolas de fuego
Adolescentes
Marcas de espacio,
demostraciones

30
30
Calles, espacios públicos
públicas de valentía y fuerza, adquisición de
popularidad
Encendido de cohetes y fuegos pirotécnicos
Frentes de las casas y
espacios públicos
Hombres adultos y
jefes de familia
Expresión pública de
participación y demostración de
estatus
Invitaciones a comer
Casas y calles
Hombres casados,
jefes de familia
Demostración de
estatus en la fiesta
Considerando los cuadros anteriores, se puede apreciar cómo en la fiesta queda expresa una direccionalidad en su constitución, puesto que es capaz de promover la cohesión del grupo, afirmando el futuro de la comunidad e igualmente canalizando los procesos de participación y socialización y vinculando a los diversos componentes del grupo social, no se puede dejar de lado que “Cada fiesta podría tener no uno, sino varios significados superpuestos situados en diferentes niveles objetivos de la realidad y, por ello, la interpretación se podría realizar a distintos niveles: por ejemplo, uno manifiesto, otro latente y un tercero profundo”. (Roiz, 1982:109).
De modo que se aprecia que si bien es cierto que la realización de la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero manifiestamente persigue crear la participación y unión entre los habitantes del barrio, en un sentido latente permite que se expresen los términos de las negociaciones simbólicas en cuanto a definición de estatus de los sujetos, mediante actividades como la demarcación de los espacios. Esta fue una de las casas donde se sembró esta tradición que se ha extendido a muchos sectores de nuestro barrio, por cierto que de aquí partimos a otros sectores a celebrar porque ahora venezolanos se identifican y es hermoso que a estas alturas hay una compenetración y un entendimiento entre venezolanos y colombianos sobre nuestra tradición y eso es lo hermoso porque da a demostrar que a nivel religioso se pueden lograr muchas cosas sobre la unión, la unión familiar, ya que no es la celebración simplemente por celebrar, si no que une a la familia y a los vecinos, aquí se conversa sobre lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que pasa, lo que no pasa, lo que nos puede suceder en el futuro y lo que podemos hacer en el futuro. Eso es lo importante de esta reunión mancomunada cuando se logra a través de la religión, eso es lo importante que para nosotros vemos que hemos logrado a través de los años con esta hermosa tradición. Orlando García. Fundador del Barrio Negro Primero.
Mientras que como se expresa en el testimonio anterior, se disuelven los antagonismos, se verifican las diversidades presentes en el barrio armonizando los intereses de cada una y se crea una relación compartida con lo sagrado, como se expresa en los testimonios donde se aprecia una vez más la intermediación de la fiesta como una “tradición” para el beneficio colectivo y se destaca el valor del elemento religioso y también del espacio entre la casa y la calle como soporte al mismo tiempo como articulador como soporte y articulador de las relaciones sociales.
4.- A manera de conclusión
Las relaciones de ocupación, apropiación espacial, prácticas y estrategias discursivas y simbolizadoras, enunciadas por los informantes en torno al espacio de la Fiesta de la Purísima

31
31
han permitido al investigador verificar el valor de dicha fiesta como elemento distintivo de los habitantes del barrio Negro Primero. Se considera también concluyente que el establecimiento y crecimiento del barrio como espacio particular ha resultado exitoso para los migrantes razón por la cual la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero es una oportunidad para evidenciar sus logros, frente a los diversos sujetos que se presentan como alteridades diversas, con quienes interactúan en la fiesta siempre en un marco de cordialidad por tratarse de un acontecimiento específico del barrio, evento que crea las condiciones propicias en el ánimo colectivo para que la población colombiana exprese su asunción de una nueva identidad como venezolanos y la haga notar en espera de aceptación colectiva, lo cual consigue en un contexto festivo que facilita la tolerancia. Se ha podido realizar una aproximación a ciertos elementos que podrían ser significativos como instancias comprometidas en la construcción de identidad de los habitantes del barrio Negro Primero, las marcas y juegos del espacio, presentes en la fiesta, las alusiones y creación de categorías espaciales y de pertenencia compartidas de las prácticas de la fiesta, y la producción de una especie de retórica identitaria basada en la comprensión que el grupo elabora en el espacio común son indicios que al ser colocados junto a la eficacia de la fiesta, sirven para estimular la solidaridad y permitir la negociación de identidad a sus protagonistas. Finalmente podemos afirmar también que es en el soporte territorial, espacializado a partir de la fiesta, en la casa y en la calle, donde se enfatizan las negociaciones de identidad que interesan a este documento, unas se explicitan mediante la “asignación de nombres”, y otras mediante la colocación de “marcas”, algunas en la casa, espacio doméstico, otras en la calle, espacio público. Algunas designan al espacio propio, otras al espacio ajeno y siempre estos procesos se caracterizan por la realización de prácticas simbólicas utilizadas por los diferentes sectores sociales para negociar, sentidos, valores y fronteras respecto de "unos" y "otros. De manera que en las casas y las calles durante la Fiesta de la Purísima del barrio Negro Primero emerge la dinámica espacial que permite los habitantes del barrio Negro Primero construir sus identidades.
B i b l i o g r a f í a AMODIO, Emanuele .1998. Formas de la alteridad. Ediciones ABYA-YALA. Quito. BACHELARD, Gastón. 1975. La llama de la Vela. Edit Monte Avila. Venezuela BRIONES GÓMEZ, Rafael. 1991. Identidad y poder en las fiestas patronales de Los Guájares. Gazeta Antropológica Nº 8. Granada- España CHEVALIER, Jean. GHEERBRANT, Alain. 1993 Diccionario de los Símbolos. Herder DURAND, Gilbert. 1986. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. España. Edit Tauro DURKHEIM, Emile. 1992. Las formas elementales de la vida religiosa. Edit. Anal Universitaria. EDDINE AFFAYA, Mohammed. 1997 Lo Intercultural o el señuelo de la identidad. Afers Internacionals Número 36. España . Versión electrónica, Cidob. FIORE, Bárbara. 1985. Antropologia dello spazio. La Ricerca Folklorica Nº 11. Grafo Ediizioni. Brescia. Italia. GARCÍA, NELLY. 1996. “Códigos utilizados en la invención, re creación y negociación de la identidad nacional.” En: Opción Nº 20, Edit. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo. GEERTZ, Clifford. 1990. La interpretación de las culturas. España. Edit Gedisa. KOTTAK, Conrad. 1994. Antropología. Madrid. Edit Mc Graw Hill. LÉVI-STRAUSS, Claude. 1973. Antropología estructural. Alianza Editorial, Madrid MAUSS, Marcel. 1967) Introducción a la Etnografía. Ediciones ISTMO. Madrid.

32
32
NADEL, Frank. (1951. El uso de informantes y El uso del lenguaje. En Fundamentos de antropología social. FCE, 1974 (47-60). Madrid. SILVA, A. 1992. Imaginarios Urbanos. Bogotá y São Paulo: Cultura y Comunicación urbana en América Latina. Bogotá -Colombia. Tercer Mundo Editores.). VAN GENNEP, Arnold. 1986. Ritos de Paso. Madrid. España. Edit Taurus. VII plan del Estado Zulia 1997. Unidad para el desarrollo. Maracaibo. Edit Conzuplan. ZUBIRÍA, Sergio. ABELLO, Ignació. 1997. Guías de Cultura I. Madrid. España. Edit. Organización de Estados Iberoamericanos. www. OEI.
EL SALADILLO CÓDIGOS ESPACIALES Y RELIGIOSOS EN LA RE/CREACIÓN DE LAS
IDENTIDADES URBANAS
Iván Galué Gámez15 1.- Introducción El presente documento es fruto de una investigación en la cual se planteó como hipótesis central que la destrucción/reconstrucción del antiguo barrio El Saladillo incidió en la re-creación de las identidades de los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla; y que estas identidades son re-elaboradas a partir de códigos simbólicos relacionados con el espacio y con lo sagrado. Junto a esta hipótesis se planteó como hipótesis derivada que la Virgen de Chiquinquirá es el referente empírico para expresar uno de los códigos simbólicos cohesionadores mediante los cuales los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla se autodefinen como “saladilleros”. El resultado final del estudio permitió determinar que los discursos que los habitantes de estos sectores elaboran, les permiten re/inventar y construir sus identidades a partir de códigos simbólicos que tiene que ver con las nociones de tiempo y espacio. Igualmente, pudo determinarse que estos códigos inciden en la relación del hombre con lo sagrado. A partir de
15 Magíster en antropología social y cultural egresado de la Maestría en Antropología de la Universidad del Zulia

33
33
los referentes empíricos obtenidos en el trabajo de campo se pudo determinar y evaluar cómo estos grupos elaboran una identidad para sí mismos y una identidad para el otro. Por otro lado, el análisis de los resultados de esta investigación permitió delimitar los espacios en los cuales todavía hoy en día existen habitantes de Maracaibo que se consideran “saladilleros” y establecer los criterios que éstos utilizan para apropiarse del espacio y afirmar la existencia de El Saladillo. De igual manera, proporcionarán elementos para el análisis de las incidencias de la transformación de los espacios urbanos en los comportamientos sociales e indirectamente sus resultados podrán servir de base de información para los proyectos de reformas a nivel urbanístico, evitando de este modo que en el futuro se produzcan tragedias como la que experimentaron los antiguos habitantes de esta populosa barriada ya que frente al avasallante influjo de las remodelaciones urbanísticas, muchos son los casos que se repiten en las principales capitales del mundo. Sin embargo, se ha dado el caso, por ejemplo, de los habitantes de Tepito, un barrio del centro de la ciudad de México, en el cual sus habitantes llevaron a cabo una lucha de varios años para que no les destruyesen su barriada y en su lugar se edificara un barrio moderno; finalmente lograron que la Unesco lo declarase patrimonio de la humanidad, con lo cual evitaron su destrucción (Martín, 1991). Tal vez, sin ir muy lejos, valdría la pena recordar que al barrio El Empedrao (Santa Lucía) de la ciudad de Maracaibo se le protegió mediante un decreto para que no le sucediera lo mismo que a El Saladillo. En este último las remodelaciones urbanísticas generaron un verdadero trauma dentro del conglomerado saladillero. Cuando ya el daño estaba hecho, únicamente se logró que las declaraciones de algunos actores del sector (como el caso de los sacerdotes de la basílica quienes declararon que habían sido utilizados para promover los cambios) comenzaran a generar una especie de matriz de opinión pública en contra de este tipo de acciones gubernamentales. Fue realmente un movimiento social el que, ante los planteamientos de reformas en el barrio El Empedrao, impidió que se repitiera la experiencia del barrio El Saladillo. A partir de estas experiencias, es necesario resaltar la importancia de este tipo de estudios dentro de la antropología social y cultural, y, en consecuencia, dentro de las Ciencias Sociales. Se trata de los usos que la gente hace de los espacios que habita, de la forma en la que se conecta con su entorno, de las creencias que re/elabora constantemente y, además, se trata del cómo se ven y cómo son vistos en ese entorno. A partir de estas premisas se pretende re-elaborar un bosquejo de lo que hoy en día es El Saladillo para los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla. 2.- La simbolización del espacio En el desarrollo de las sociedades humanas de fines del siglo XX, la Antropología actual se ha interesado por algo que Marc Augé ha dado en llamar ‘práctica y producción de sentido’, luego, esa producción de sentido ha tenido la característica de ser siempre social, y además estar vinculada tanto con las relaciones particulares de los individuos entre ellos, como con aquéllas que se realizan con y entre diferentes colectividades. La relación con “los otros” obliga tanto a representar a ese “otro” como a representarse a sí mismo. Las determinantes que inciden en el proceso de representarse a sí mismos tienen que ver con aspectos biológicos, generacionales, sociales, culturales, espaciales, temporales, etc. Es así como en esta investigación se aborda la relación de la determinante espacial en la re/invención de las identidades de ciertos grupos locales. Todas las sociedades tienen la necesidad de simbolizar el espacio donde sus integrantes hacen y re/crean su vida. Las marcas establecidas regulan el uso del mismo, lo nombran y establecen esquemas organizadores, señales ideológicas e intelectuales que ordenan lo social. Al mismo tiempo, éste es un medio para la expresión de su unidad y cohesión. La simbolización del

34
34
espacio funciona a diferentes escalas: la casa, las urbanizaciones, los barrios, las normas de convivencia, la división entre los pueblos, el territorio, los bosques, los parques, las fronteras etc. La simbolización del espacio tiene incidencia en la conformación de las identidades y lo hace siempre por oposición a una alteridad externa y en función de una alteridad interna (Augé, 1994:157-158). Ahora bien, en las sociedades que han experimentado cambios y reacomodos bruscos, los procesos de resemantización del espacio están acompañados de recomposición de las entidades étnicas y sociales que conforman la nueva situación. De esta manera, cuando estos cambios bruscos e inesperados se suceden, las identidades de los grupos que conforman la sociedad son trastocadas e inmediatamente se inician reacomodos determinados por la nueva situación. De allí que el seguimiento de estos procesos de cambio, de reacomodo, de re-invención sea un punto interesante en los estudios sobre las identidades de los pueblos. En lo que respecta a la ciudad de Maracaibo, en tanto que centro urbano, ésta, inicia su historia en lo que en otro tiempo fuera la barriada del Saladillo, y en los sectores que hoy conocemos como Santa Lucía, El Milagro y lo que rodea la Plaza Bolívar de esta ciudad.
La ciudad, según algunos autores se empezó a construir entre el lugar donde hoy está situado San Juan de Dios y la calle de El Milagro, en toda la línea hacia el Lago, siguiendo por la orilla la construcción hacia el Este y Sur. Se colocaron tres cruces de madera, donde hoy es la plaza de Santa Bárbara, para designar que ése era el límite de la población hacia el Norte. A cierta distancia de la ciudad, en la misma orilla del lago, siguiendo hacia el Norte, por donde queda hoy El Milagro, construyeron sobre una altura un pequeño bastión que a la vez que ayudara a la defensa, sirviera para anunciar la proximidad del enemigo (Besson, 1943:55).
Los datos aportados por el historiador Juan Besson, ubican en lo que hoy es conocido como el "centro", el punto de partida para la gestación de la ciudad, y el sector que más tarde pasaría a ser llamado El Saladillo. Esta zona además coincide con el lugar donde apareció la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y donde nació su culto. Al sur de la Maracaibo de entonces, los lugareños encontraron un lugar apropiado para asentar el puerto. Puerto idóneo16 para las actividades que más adelante abrirían las puertas del comercio de la zona y a la vez las de la ciudad, que comenzaba a tener aires de capital, ya para 1642 se señalaba que:
… Maracaibo había progresado bastante. En sus calles principales se levantaban casas de dos pisos, con elegantes balcones y paredes de mampostería y techos de tejas. Por los barrios abundaban las casas con techos de paja y paredes de bahareque. Sus habitantes pasaban de 8.000; tenía tres iglesias y un hospital. (Besson, 1943:123).
Es en este entorno de desarrollo del casco central de la ciudad que El Saladillo se fue extendiendo a lo largo del siglo XVIII, desde la iglesia de San Juan de Dios creció hacia el sudoeste del casco central, sus límites estaban marcados así:
… hacia el sur, por la cañada Morillo y se corría por el norte incluyendo los cementerios conocidos como Camposanto Viejo, Cementerio de los Ingleses y el Nuevo Cementerio llamado después El Cuadrado. Al este era limitado por la Basílica de San Juan de Dios, todavía con techo de enea hasta principios del siglo XVIII y la cual representaba la fachada
16 El primero en llegar a estas tierras fue Alonso de Ojeda, el 24 de agosto de 1499; la primera fundación de Maracaibo la realizó Ambrosio Alfínger el 8 de septiembre de 1529 (Besson aporta esta fecha referida de Carlos Medina en “Fundación de Maracaibo”, y éste a su vez de Humbert y Otero D’Costa); la segunda, Alonso Pacheco el 20 de enero de 1571 y el año 1674, Pedro Maldonado refunda la ciudad con el nombre de Nueva Zamora de Maracaibo. La historia oficial cuenta la de Pacheco como la primera entre todas. (Besson, 1943 Historia del Estado Zulia).

35
35
de El Saladillo, frente al bar Puerto Arturo, frente a la Botica Occidental de Olimpíades Galué, entre la tienda La Carmelera y Las Quince Letras (Ferrer, 1991:67).
De este modo, ya para principios de este siglo esta barriada se había convertido en una de las más populares17 de Maracaibo. Ahora bien, el proceso modernizador que experimentó la ciudad de Maracaibo, a principios de la década de los setenta, provocó que amplios sectores del barrio El Saladillo fueran demolidos para dar paso a nuevos elementos urbanísticos dentro de la vida de la ciudad. Muchas familias se ubicaron en los sectores más cercanos conformados por las calles: Tránsito, Padilla, Delicias, y el barrio Santa Lucía (El Empedrao), etc.; otros debieron abrirse paso hacia diferentes sectores de la ciudad, incluso del estado o del país. El hecho de alejarse de este espacio, lugar de vida durante varias generaciones, de unión entre un grupo social y el hábitat donde se había vivido, compartido y construido sueños y alegrías, significó un cambio radical en comportamientos, costumbres y por supuesto un reacomodo de alianzas y solidaridades. De esta evidencia surgen las primeras interrogantes que guiaron esta investigación. ¿Cómo los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla han asumido su vida después que su espacio de referencia fue cambiado para dar paso a un proceso modernizador del casco urbano de la ciudad de Maracaibo? ¿Cómo influyó este proceso en la conformación y re/definición de sus identidades colectivas a partir de la desaparición de su espacio de referencia?; ¿Cuáles han sido los códigos simbólicos a partir de los cuales han re/simbolizado su territorio? ¿De qué manera particularizan su identidad local, al tiempo que comparten y/o enfrentan la conformación de una identidad como marabinos y zulianos? En la búsqueda de respuesta a estas interrogantes se ha hecho evidente la presencia de creencias y prácticas religiosas, particularmente las dirigidas a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá o Chinita, nombre con el que popularmente se ha identificado a la Virgen. El hecho de que el rostro de la Virgen en la tablita sea moreno ha servido para la extensión de múltiples comentarios sobre las semejanzas y/o diferencias de La Chinita con otras vírgenes y grupos humanos como es el caso de la etnia wayuu, con la cual se vincula directamente el término Chinita, que deriva precisamente de la relación Chiquinquirá-wayuu y que específicamente ha servido para reafirmar uno de los principales indicadores de la identidad del zuliano, tal y como relata un informante
… por afecto… la llamó Chinita porque es que… ¿Cómo te digo? tú le ves a la virgen los rasgos y son achinados, la pintura es achinada y no es una achinada de…de…de…de…asiática, sino una achinada de indígena, de guajira.
En el desarrollo de la investigación se partió del supuesto de que este espacio destruido contiene una doble significación –tanto antes como después de la intervención urbanística– la cual se ha categorizado como espacio euclidiano y espacio topológico. Se afirma que el espacio de las fiestas, particularmente las religiosas, es aquél donde los espacios euclidiano y topológico se juntan, se diluyen y se desbordan convirtiéndose en un espacio ceremonial. De esta manera durante las fiestas de la Chinita existe una resemantización del espacio que va a determinar los diferentes recorridos que se hacen en las procesiones de la Virgen. Es en esta ocasión donde se expresan narrativas que obligan a pensar en la re/creación de un espacio mítico que sirve para expresar tanto la identidad para sí como la relación del hombre con lo sagrado.
3.- Teorizando
17 La acepción de 'popular' que se utilizará en este trabajo es una "acepción de mayoría, de congregación numerosa de gente afectada por una condición política: la de ser grupos subalternos. En este sentido es una posición relacional, mas no una esencia o substancia". García. (1996b).

36
36
Ahora bien, este trabajo se sitúa en el centro de la disciplina: a saber, la problemática de las identidades después de la postguerra, cuando los efectos de los cambios de paradigma en el mundo de la ciencia eran inevitables y legaban a todas las disciplinas y a todos los rincones. En consecuencia, tanto en Europa como en América las Ciencias Sociales comenzaron una serie de revisiones, cuestionamientos y purgas epistemológicas que han llegado hasta hoy. La Antropología no escapó a esa situación, en ella se produjo un cierto deslizamiento de su centro de interés sin dejar de lado los diferentes “otros” que siempre estudió, la atención se volcó a la problemática de las identidades. Éstas generalmente, se concebían como esencias inmutables; a partir de los acontecimientos históricos y de la reflexión de los propios nativos se abre un panorama diferente. De tal manera, que a finales de la década de los ochenta existen tres versiones diferentes en las que se pueden agrupar las concepciones que sobre las identidades estaban en boga. Como resultado de esas discusiones Klor de Alva afirma que:
La identidad ha llegado a concebirse: En términos relacionales, en vez de esenciales; 1.Como una reconstrucción parcial y continua , resultado del desarrollo de los procesos históricos, en lugar de como una totalidad, y 2.Como un fenómeno sujeto a una constante negociación y re-invención que, por tanto, es contingente e inestable sin llegar a adquirir nunca autonomía ni estabilidad. (Klor de Alva, 1992:457).
Siguiendo las propuestas de Jorge Klor de Alva, en el presente estudio se asumió que la identidad es un continuo proceso de diferenciación mediante el cual se establecen comparaciones entre el sí mismo y el otro; un proceso que es a la vez relacional, cambiante, no estático y susceptible de re/invenciones y negociaciones. Otro de los rasgos que es necesario recalcar en un estudio de las identidades como el que se propone en este trabajo es el que, como lo señala el mismo autor citado anteriormente, las identidades son cambiantes y múltiples. Cada actor social dispone de un surtido de identidades que “… jamás cesan de recomponer sus entornos. Los cuales a su vez están relacionados con los perfiles identificatorios (de los grupos) que nunca detienen su modificación” (García, 1996a: 11). De allí que se señale que el proceso de conformación de las identidades sea un proceso dinámico, heterogéneo y susceptible de cambios. En primera instancia la identidad es personal, a medida que el individuo crece y comienza a establecer relaciones desde el núcleo familiar hacia fuera, el proceso se complejiza por la suma de otros sujetos, pasando a otro plano en el que dicho sujeto comienza a formar parte en la conformación de una identidad social y colectiva. De allí que en este proceso constante de recomposición de las identidades se puedan hallar algunos indicadores que van determinando la conformación y el desarrollo de las mismas: en primer lugar, una determinación espacial, que implica a todo aquello que centra al sujeto, que lo relaciona con lo de afuera y lo de adentro, que le permite reconocer al extraño y al propio; es la marca que el individuo hace para determinar el espacio. En segundo lugar, está la determinación biológica, representada por el cuerpo en su grado de madurez (niños, jóvenes, adultos, viejos). Otra determinación es la sexual, a partir de la relación macho-hembra (que es fundamental para la especie) se opera la distinción de lo masculino y de lo femenino la cual está cargada de sentido; a través de esta determinante se diferencian los grupos humanos por su sexo, incluyendo las minorías sexuales como homosexuales, lesbianas, etc. Existen otras determinaciones de las identidades, unas hacen referencia a lo social, señalan la ubicación de los individuos dentro de las estructuras sociales, y la étnica que tiene que ver no sólo con los fenotipos sino fundamentalmente con la cultura.

37
37
La definición que se ha asumido estaría incompleta sino se hace referencia a la idea de pertenencia, de allí que el aporte de otros autores como García Canclini sirva para reforzar la opción que se tomó y se ha descrito hasta aquí:
Tener una identidad sería, ante todo, tener un país, una ciudad o un barrio, una entidad donde todo lo compartido por los que habitan ese lugar se vuelve idéntico o intercambiable. En esos territorios la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos. (García, 1996: 177).
Esta conceptualización de la identidad esbozada por García C. nos presenta una mirada que va más allá de la conformación de las identidades individuales para centrarse en un conglomerado de individuos. Es por ello que la asunción de conceptos como los que plantea este autor servirá de nutrientes en investigaciones como la presentada aquí, donde se busca estudiar parte de la conformación y re/invención de las identidades de los grupos sociales de Tránsito y Padilla. Ahora bien, las identidades colectivas, tal como las define Nelly García G. son…
…construcciones generadas socialmente como consecuencia, intencional o no, de las interacciones de las estructuras y patrones sociales. La membresía de los sujetos se realiza en un primer momento, por inducción. Más tarde por autoadscripción. Requiere que los individuos se perciban como iguales para generar así sentimientos de confianza y solidaridad entre los de adentro por oposición a los extraños, a los de afuera. (1996a:14).
Esta caracterización planteada por Nelly García se aplica al grupo social abordado en este estudio ya que todos ellos viven en un mismo espacio territorial, interaccionan cotidianamente, comparten una misma religión y un mismo “santo patrono”. Las identidades colectivas están conformadas por representaciones colectivas que traducen estados de colectividad, “son el producto de una inmensa cooperación extendida no sólo en el tiempo, sino también en el espacio;… amplias series de generaciones han acumulado en ellas su experiencia y saber”. (Durkehim, 1992: 14) Códigos Simbólicos Antes de hacer alguna alusión a lo que entendemos como códigos simbólicos, se considera necesario llamar la atención sobre la importancia de la imaginación en todo el proceso de simbolización. La imaginación en tanto que dinamismo organizador es factor de homogeneidad en la representación, es potencia dinámica que captura y transforma las copias pragmáticas proporcionadas por la percepción, convirtiéndose en el fundamento de la vida psíquica entera porque las leyes de la representación son homogéneas. “Lo imaginario no es nada más que ese trayecto en el que la representación del objeto se deja asimilar por los imperativos pulsionales del sujeto, y en el que recíprocamente las representaciones subjetivas se explican «por las acomodaciones anteriores del sujeto» al medio objetivo” (Durand, 1981:36). Por otro lado, se asume la noción sugerida por Nelly García en su estudio Códigos utilizados en la invención, re-creación y negociación de la identidad nacional donde a partir de los trabajos de Dan Sperber (1974), Víctor Turner (1980; 1988) y Pierre Bourdieu (1977;1990), hace una síntesis que le permite afirmar que los códigos simbólicos se entienden como “la producción y acopio de saberes primordiales que tienen los miembros de un grupo social para formular sus mensajes, verbales o no, y cuya comprensión exacta es una condición indispensable para funcionar la sociedad”. (García, 1996a:19). Ahora bien, en este estudio se plantea la interrogante sobre los códigos simbólicos que fundamentan la re/invención de las identidades de los habitantes de los sectores Tránsito y

38
38
Padilla, haciendo hincapié en los códigos referidos a las distinciones espaciales y los referidos a la relación del hombre con lo sagrado. 4.- El espacio como un código simbólico en la re-invención de las identidades. Dentro de los códigos simbólicos utilizados para configurar las identidades se encuentra el espacio. El uso de los espacios es uno de los aspectos más estudiados dentro de la antropología. Su importancia estriba en el hecho de que en ellos se desenvuelve la estructura social de los grupos humanos, y, por otro lado, a partir de ellos estos grupos sociales construyen buena parte de su universo simbólico, delimitan el territorio, establecen marcas, relaciones materiales y/o simbólicas con la tierra y con el entorno en general, en una continua relación hombre-naturaleza. De allí que, para algunos autores, la simbolización del espacio es muchas veces más importante a la hora de definir las características relacionales del hombre con el entorno, y es precisamente en este punto donde los estudios en el campo han dado valiosos aportes a la disciplina antropológica, ya que más allá de la observación de las determinantes geométricas del espacio, el antropólogo ha tenido que centrar la mirada en los usos y en la forma en la que los sujetos asumen esos espacios. Por otro lado, y, siguiendo a Bachelard, se puede afirmar que "el espacio captado por la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medida y reflexión del geómetra. Es vivido. Y es vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la imaginación" (Bachelard, 1995:28). 5.- Espacio real y espacio soñado. En su texto “Formas de la Alteridad”, Emanuele Amodio elabora interesantes precisiones sobre las distinciones espaciales, sobre la base de un trabajo de Hallpike, y afirma que existe
…al lado de la geografía empírica de uso cotidiano, una geografía diferente de tipo extraordinario, fundamentada en la construcción de historias particulares, donde los elementos del entorno que “presionan” más que otros para recibir sentido, encuentran explicación. Se trata de historias basadas sobre un sistema mítico de organización de los datos espaciales, constituyendo así un área que, muy acertadamente, podemos llamar “espacio topológico”… Mientras que la ordenación euclidiana del espacio se basa en los conceptos de distancia -absoluta y relativa-, forma y tamaño; la ordenación mítico/topológica del espacio está determinada por conceptos como dentro/fuera, arriba/abajo, cerrado/abierto, etc. Estos conceptos, como escribe Hallpike, relacionados…con rasgos físicos concretos del ambiente cultural como cielo/tierra, aldea/bosque y, en especial, con las imágenes prototípicas del cuerpo humano y de la casa; a la vez, se encuentran estrechamente integrados a los valores morales y a las relaciones sociales. (Amodio, 1993:18).
De la cita del autor se deduce que hay, por lo menos en principio, dos tipos de espacio: el topológico como el que hace referencia al espacio mítico de pertenencia a partir del cual los sujetos definen lo de adentro y lo de afuera; y el euclidiano, categoría simbólica referida a las nociones geométricas de distancia, forma y tamaño. De igual manera se desprende que el estudio integral de las características relacionales del binomio hombre/espacio será clave para determinar la importancia de la conformación de identidades en un determinado grupo social. Por otro lado, es necesario aclarar que la noción de espacio euclidiano es tomado en esta investigación como una categoría que funciona al nivel de las delimitaciones del territorio, sirve para elaborar la delimitación geométrica/espacial de lo que fuera El Saladillo y de los sectores

39
39
que hoy conforman ese espacio. Ahora bien, el espacio topológico se asume como el espacio de la imaginación, el espacio donde confluyen las miradas, el espacio mítico donde puede homogeneizarse lo heterogéneo. De aquí, se desprende que el espacio topológico será abordado como un conjunto de espacios que se cruzan y se interrelacionan: un espacio histórico, un espacio devocional, un espacio ceremonial y un espacio de encuentros en los cuales se va re/inventando y re/creando la identidad. En la antropología, el espacio es una de las categorías que ineludiblemente hay que abordar, sea que el investigador se ocupe del “otro lejano y exótico”, como era costumbre en el pasado, o que se siga la tendencia inaugurada en los estudios recientes donde se ha desviado la mirada antropológica hacia los centros urbanos, hacia el "otro cercano”. Y no es que el otro lejano haya desaparecido, (porque desde el punto de vista de cualquier cultura sigue existiendo) pero ya no es más en el sentido exótico que caracterizó a la disciplina en la tradición malinowskiana: ahora ese “otro cercano” comienza a partir del reconocimiento del mí mismo, de las alteridades urbanas expresadas en los grupos sociales que conforman las grandes y las pequeñas ciudades, en las fábricas, en los pequeños grupos religiosos, en las sectas, en el barrio, en la escuela, etc. Los grupos locales que pueblan estos sectores tienen una concepción muy particular del espacio donde estuvo ubicada (dos décadas atrás) una de las barriadas más importantes de Maracaibo: El Saladillo.
La constitución del espacio, interno o externo al ámbito cultural del grupo, en general se produce por adición y elaboración de datos empíricos fruto de la experiencia acumulada de cada sociedad. Sin embargo, estos elementos no son organizados sólo en base a determinantes geométricas (euclidianas), fundamentadas sobre un…sistema familiar de relaciones tridimensionales coordinadas y proyectadas, sino también a partir de determinantes culturales de tipo simbólico (topológicas), capaces de transformar las áreas del espacio delimitado por el uso del grupo en unidades cargadas de sentido. (Amodio, 1993: 17). (Resaltado de quien escribe).
Es, tal vez, en estas determinantes de tipo simbólico donde podrían hallarse las raíces de esa re/invención de las identidades urbanas en los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla; es a partir de sus discursos donde tal vez podría hacerse presente la representación de un nosotros que trata de permanecer vivo a través de procesos que tendrían que renovarse cada año dentro y fuera de la fiesta. Por otro lado, el territorio se puede concebir de muchas formas: desde el espacio físico reconstruido, hasta las mil maneras de nombrarlo…“El territorio alude más bien a una complicada elaboración simbólica que no se cansa de apropiar y volver a nombrar las cosas en característico ejercicio existencial-lingüístico: aquello que vivo lo nombro…” (Silva, 1992). De esta manera el hecho de re/nombrar el lugar constituye una nueva etapa que comienza a gestarse a partir del año 1970 en los espacios que fueron de El Saladillo. Por otro lado la noción de “territorio” como categoría ha tenido, también, un uso especial dentro de la antropología general.
El territorio corresponde a una noción desarrollada en los estudios sobre conducta animal, por parte de los etólogos, pero también es una categoría que usan los geógrafos y los antropólogos en sus consideraciones sobre uso de espacios. En relación con la ciudad podría decirse que existe esta noción de manera implícita desde los orígenes de la misma… (Silva., 1992: 47).
Al hablar de territorio, estamos hablando del sector o los sectores, los sectores Tránsito y Padilla de la ciudad de Maracaibo. Nos referimos a la delimitación de un espacio físico determinado en el que puede vivir un individuo o un grupo determinado de personas,

40
40
conformando así una entidad que puede ir desde una barriada hasta una nación, igualmente asumimos que en el territorio es donde se elabora y se re/crea el espacio histórico del grupo, su referente constante y su seguridad. La identidad de los grupos y su articulación social y política es proyectada en su territorio y representada por él (Amodio, 1988: 35). En el caso estudiado se vincula dicha noción con una barriada que fue demolida en el transcurso de varios años para dar paso a una remodelación del casco central de la ciudad de Maracaibo, en el marco de un proyecto de modernización.
6.- El Espacio histórico Uno de los códigos simbólicos que puede ser utilizado en la invención de la identidad, es el referente a la distinción temporal. Es a partir de éste que los individuos establecen diferencias entre pasado, presente y futuro. Se parte del pasado para buscar reforzar la continuidad y permanencia del sistema sociocultural en el tiempo (García, 1996a: 30). De esta manera, esa distinción temporal a la que se ha llamado espacio histórico, es aquella que tiene que ver con El Saladillo que era antes y El Saladillo que es ahora. En lo que tiempo atrás constituyó el barrio El Saladillo el espacio histórico se presenta como el espacio en el que, por un lado, se hace un corte en la continuidad expresado en la remodelación del casco central de Maracaibo, y por otro, se presenta como el espacio en el que dicha continuidad se refuerza por la intermediación de un determinado grupo de individuos que intenta mantener su identidad a través de sus prácticas y creencias. Ese corte en la continuidad del espacio histórico, deja atrás siglos de convivencia de una comunidad que fue gestora de la identidad del marabino y del zuliano en general. Al respecto uno de los informantes comenta:
…el corazón de la ciudad era otra ciudad, era un núcleo urbano popular llamado Saladillo y llamado Empedrao, ese fue el corazón de la ciudad, y pudo resistir el crecimiento de la ciudad hasta el 70, lo resistió, lo resistió, Maracaibo crecía y uno veía¡ ay, están haciendo quintas en Delicias !y uno iba a ver, cuando hicieron la avenida Delicias uno iba a ver la avenida Delicias, cuando hicieron el Baralt uno iba a ver eso, estamos hablando de los años de los 40 a los 70. Este entorno resistió el cambio, era muy congregado…
Con el transcurrir de los años los espacios en El Saladillo comienzan a experimentar cambios que irían transformando sustancialmente la vida de quienes se habían marchado e igual la de quienes se habían quedado cerca. El proceso de re/invención de las identidades comenzaría a gestarse con otros rostros, con un espacio re/simbolizado, cargado de otro sentido. 7.- El espacio devocional Los códigos de distinción temporal pueden, igualmente, estar referidos al presente. “Es la ambivalencia entre el tiempo ordinario “sin problemas”, en la “normalidad de la vida”, el tiempo de lo que se está obligado a realizar (el trabajo, la escuela, etc.) y el tiempo de la ceremonia, del rito, de los sucesos extraordinarios, de las fiestas: personales, religiosas, y nacionales” (García, 1996a: 31). Ahora bien, en esta ambivalencia, y como especie de hilo conector entre el pasado y el futuro, el espacio devocional alude a un espacio creado en torno al templo para el sostenimiento del culto a la Virgen, un espacio en el cual se trabaja en grupos para mantener las creencias. Es un espacio revitalizado año tras año durante todo el tiempo que va entre fiesta y fiesta, donde los grupos de individuos que participan se encargan de transmitir sus saberes.

41
41
He aquí la expresión de la máxima durkheimiana que alude a las representaciones colectivas, y la manera en la que se transmiten dentro del grupo. En este caso, los grupos perpetúan sus saberes a través del sostenimiento de una labor educativo-religiosa con el fin de reproducir el culto a la Virgen. El grupo que precisamente se destaca por la realización de esa labor, lo conforman las Hijas de María, quienes se encargan de organizar los cursillos de aprendizaje para los nuevos (desde los niños hasta los adultos que entran en las cofradías), organización de reuniones, preparación de fiestas, cumple mes de la virgen, comisiones de diferente índole, etc. 8.- El espacio ceremonial Es este el espacio construido para recuperar el tiempo pasado y para reconstruir el tiempo futuro. Es la manifestación de las fiestas religiosas que se prolongan hasta el día en el que se hace la procesión de la aurora, día en el cual la Virgen es nuevamente subida hasta su altar. Es, igualmente, el espacio que da sentido a todas las movilizaciones que desarrollan en el espacio devocional.
Es un espacio que
…implica y compromete a la repetición periódica de un ritual. Es decir, es el paradigma de esa función atribuida al ritual de anudar los tiempos, hacer gravitar el pasado sobre el presente y con él anticipar el futuro. Desde ese planteamiento habría que notar que la función de anudar los tiempos se cumple por medio de la convergencia de términos espaciales, la inserción de un espacio marcado que define una secuencia temporal. (Velasco, 1992: 23).
Se trata de un espacio convocado a través de una determinada devoción y expresado en la procesión que según Honorio Velasco es el conjunto de personas ordenadamente dispuesto, que discurre por un trayecto tradicionalmente prescrito en compañía de sus símbolos sagrados. El término designa al grupo, a la gente, pero también al acto en toda su complejidad, es decir, un movimiento colectivo, relativamente sincronizado a través de un espacio determinado y en un tiempo previsto (Velasco, 1992: 8). Podemos afirmar que este espacio ceremonial es el espacio topológico llevado a su máxima expresión donde se imbrica el espacio devocional. Allí es donde se produce un desbordamiento que traspasa el espacio euclidiano más allá de los límites de la Basílica, más allá de los antiguos límites de El Saladillo. Encontramos que ese espacio euclidiano heterogéneo se transforma en un espacio ceremonial (topológico) homogéneo. La heterogeneidad cotidiana de aquel se transforma en la homogeneidad ceremonial durante el tiempo de fiesta. Se desborda y de esa manera provoca la conjunción de miles de personas, desbordamiento que puede tener sus variantes en la fiesta comercial, pero que a la vez es esperada porque transmite lazos de unión.
9.- Código de relación entre el hombre y lo sagrado A partir de la relación establecida entre los sujetos creyentes y/o practicantes del culto a la Chinita y la Virgen misma, se puede hablar de la producción de códigos simbólicos que aluden a la re/invención de las identidades de los pobladores de los sectores en estudio. En primer lugar, el culto católico referido a la Virgen María, traduce la relación de los sujetos con el símbolo que es la madre. Éste ha sido uno de los símbolos marianos más fuertemente utilizados por la iglesia católica desde los tiempos de la colonia como estrategia de catequización y a partir del cual se pueden identificar diferentes regiones del país: la Virgen del Valle en Nueva Esparta; la Divina Pastora en el estado Lara; la Virgen de Coromoto como patrona nacional; etc. De igual manera en el estado Zulia, y en especial en Maracaibo, el culto

42
42
a la Virgen María, en su advocación de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, ha significado uno de los códigos símbolos más fuertes de relación con lo sagrado. Ahora bien, a partir de este código simbólico (la Chinita) se fue gestando, desde principios del siglo XVII, la construcción del barrio El Saladillo, ya que a raíz de la construcción de su ermita se fueron instalando los contingentes humanos que poblaron dicho barrio. Después del año 1970, este código no será utilizado de la misma forma que antes de las remodelaciones. A partir de allí, el código simbólico Chinita es asumido de otra manera y será necesario confrontarlo con los códigos espaciales y temporales. Antes del año 1970, antes del “tumbe”, la Chinita era, para la mayoría de los zulianos, el referente simbólico para estar conectados con la divinidad; al mismo tiempo era la cotidianidad del barrio, era la vecina que siglos atrás había dado origen al barrio. El saladillero, en especial, vivía en torno a las actividades de la iglesia de la Chinita:
La Chinita no era solamente recordada en los momentos de angustia, era diario el recordatorio, estaba presente en cada día y en cada momento del saladillero, cada, cada cosa, se pintaban las casas en diciembre para honrar a la Chinita, este…uno compraba los fluxes nuevos y los pantaloncitos nuevos, o el zapatico nuevo para honrar a la Chinita, uno adornaba las calles, y eso era permanente, eso era todos los días del año, no era solamente un día al año…
Después del “tumbe” la relación comienza a cambiar en la medida que la gente descubre que el barrio va desapareciendo. A partir de allí la Chinita se convierte en el código simbólico que envuelve a los saladilleros en su dolor, en su resignación, pero además en su re/definición de las identidades como saladilleros que a partir de las fiestas irán creando, sin saberlo, nuevos espacios donde confluirán a re/inventar el barrio. 10.- Trabajo de campo en los recorridos de la fiesta. Los espacios del barrio hoy Al llegar al sector que tiempo atrás fuera el populoso barrio El Saladillo, puede observarse cómo la heterogeneidad abunda desde cualquiera de los puntos por los que se accede al sitio en cuestión. La diversidad de edificaciones que abundan en el sector distraería a quien pisa por primera vez estas tierras. Allí pueden encontrarse diferentes centros comerciales, un hospital, varios edificios modernos (entre los cuales se cuenta la nueva sede de los Tribunales del estado Zulia), una villa deportiva, oficinas gubernamentales, pequeñas y grandes plazas, colegios, casas en los sectores Tránsito y Padilla y muchos negocios pequeños. Ahora bien, en estos sectores puede, igualmente observarse cómo a partir de los años setenta, la modernización comenzó a cubrir los espacios (en el sentido euclidiano) de lo que fuera la barriada El Saladillo. Así, tenemos que, por ejemplo, desde el distribuidor Delicias puede observarse cómo los grandes edificios conviven hoy en día con las antiguas casas que aún quedan en Padilla, Tránsito, Delicias y Veritas. Principalmente, entre las avenidas Padilla y Libertador se observan las construcciones de los centros comerciales “Chinita”, “Puente Cristal”, “San Felipe II” y “La Redoma”. En una ciudad sedienta de espacios para compartir, espacios para encontrarse, estos centros de actividad comercial han venido a representar una especie de alternativa para el encuentro, donde fluye la cotidianidad, donde fluye el espacio histórico como un presente renovado e impuesto desde el exterior, a partir del proyecto modernizador del casco urbano de la ciudad de Maracaibo. Asumido como espacio de actividad comercial, pero a la vez como espacio de esparcimiento, de intercambios. Dos elementos llaman poderosamente la atención: en primer lugar el hecho de que la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá está ubicada en el centro geográfico de todas las remodelaciones que experimentó el barrio en general, y en segundo lugar los límites bien demarcados en los

43
43
que se establecen los sectores Tránsito y Padilla, que fueron descartados en los cambios urbanísticos, debido a que en el proyecto de las reformas del barrio El Saladillo no estaba contemplada su intervención. Los límites de estos sectores marcan el espacio hasta donde llegaron las transformaciones. Hacia el oeste de la ciudad el sector El Tránsito marcaba el límite hasta donde llegaba el barrio. Desde el siglo XVIII ya era de conocimiento público que el barrio estaba limitado hacia el sur por la cañada Morillo y se corría por el norte incluyendo los cementerios conocidos como Camposanto Viejo, Cementerio de los Ingleses y el Nuevo Cementerio llamado después “El Cuadrado”. Estos límites, que ya mencionábamos en la introducción de esta investigación, incluyen el territorio que está entre la cañada Morillo por su lado sur-sudoeste hasta el cementerio El Cuadrado, si nos orientamos de sur a norte observamos que los límites en esta parte occidental están comprendidos por lo que todavía hoy en día se conoce como sector El Tránsito que termina en la citada cañada y se extiende hacia el norte hasta donde está la Circunvalación Nº 1, ya que con el paso de los años el sector El Tránsito se extendió hasta allí. La parte norte del barrio estaba limitada por la avenida Padilla de oeste a este desde el cementerio El Cuadrado en dirección al lago y hacia la avenida El Milagro. Ahora bien, de acuerdo con los ingenieros de la Alcaldía de Maracaibo, esta delimitación de la parte norte del mapa plantea ciertas imprecisiones sobre la extensión del barrio, según ellos el territorio que se extiende hasta la calle 85 (Falcón) es barrio El Saladillo, toda esta zona ha sido siempre designada como: “sector Padilla”, “sector Veritas” o “sector Delicias”, pero en ningún momento se le ha designado o identificado con otro barrio que no sea El Saladillo. La imprecisión a la que se hace alusión, tiene que ver con el hecho de que la categoría de “sector” ha estado siempre asociada con algún barrio o urbanización, pero precisamente por no estar bien definidas estas relaciones no podríamos ni incluir, ni excluir dichos sectores del barrio en cuestión. La aclaración de este asunto podría hallarse, tal vez, en la elaboración de un censo aplicable en las zonas involucradas con el fin de precisar qué es y qué no es barrio El Saladillo. Mientras tanto, algunos de los habitantes de estos sectores siguen hablando de la existencia de un barrio que muchos otros creen perdido. En lo que concierne al casco central, se presenta otra situación en la que no está clara la pertenencia o adición de este al barrio El Saladillo. Según algunos autores, la fachada del barrio estaba delimitada por la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, frente al bar Puerto Arturo y frente a la Botica Occidental, de Olimpíades Galué, entre la tienda La Carmelera y Las Quince Letras (Ferrer, 1991). Estos negocios, que menciona Ferrer, se encontraban en los alrededores de donde hoy se ubican el Centro Comercial Caribe y el extremo oeste del Paseo Ciencias. Por otro lado, es bien sabido, entre los habitantes de Maracaibo, que la Calle Carabobo, paralela y seguida a la Calle Venezuela (de sur a norte) entre las Calles del Calvario y Obispo Lazo, ha sido uno de los referentes más explotados por los gobiernos regionales como “símbolo de la idiosincrasia del marabino”, donde se han remodelado al estilo de la ciudad de principios de siglo los espacios de lo que fuera parte del casco central de la vieja Maracaibo, y donde hoy en día pueden encontrarse diferentes negocios que propician la actividad turística y recreativa en la ciudad de Maracaibo, además de encontrarse allí también la sede del Acervo Histórico del Estado Zulia. Ahora bien, esta calle, considerada parte de El Saladillo, queda muy alejada de los límites del barrio que antes se mencionan. Parece ser, que a todo este sector (ocupado, en gran parte por el Paseo Ciencias) también se le consideraba Barrio El Saladillo. Entonces, habría que tomar en cuenta que el barrio creció en el transcurso de su historia, y a medida que esto ocurría, las personas que habitaban la zona conocida como el casco central podrían sentirse más identificados con el barrio que con una identificación oficial del centro de la ciudad. A diferencia de los sectores que se mencionaban en torno a Padilla aquí la idea del

44
44
censo quedaría totalmente descartada ya que en esta zona, la que ocupa el Paseo Ciencias, no quedó en pie una sola casa. Serían los discursos de quienes habitan Tránsito y Padilla y los discursos de quienes vivieron en estos espacios, los que definirían la extensión e identificación del barrio, hasta donde se ha mencionado. 11.- Los espacios y la Virgen en los discursos de los informantes Retomando las categorías espaciales planteadas anteriormente, el propósito en adelante será revelar cómo se ubica la gente en los espacios que conformaron El Saladillo y cómo los asumen hoy. Por otro lado, se trata de revelar el sistema de relaciones establecido entre los creyentes y la Virgen. En principio, es vital recordar que las categorías de espacios que se trabajaron a nivel teórico, correspondían a una distinción previa manejada en base a los espacios euclidianos y espacio topológico. De igual manera se asumía que el espacio euclidiano serviría para las referencias geométrico/espaciales, en tanto que el espacio topológico se desglosaría en: histórico, devocional y ceremonial. Dentro del espacio histórico se mencionan dos aspectos que tienen que ver con un código referido a lo temporal. Por un lado está el corte experimentado dentro de la continuidad histórica del barrio El Saladillo, el cual se dio como resultado de la intervención del mismo en un proyecto de remodelación del casco urbano de la ciudad de Maracaibo, por otro lado es también el espacio en el que un grupo de individuos refuerzan la continuidad que evidentemente experimenta cambios y obliga a que hayan reacomodos de la identidad en el barrio. Dentro del grupo de personas entrevistadas se pudo obtener información de quienes piensan que evidentemente lo que sucedió fue una tragedia, pero desvirtúan el hecho de que en los sectores cercanos al barrio El Saladillo se pueda haber iniciado un proceso de re-invención de la identidad
…una avenida no significa un barrio…lo que queda allí son restos de una comunidad, ¡restos! calles aisladas que no son un barrio constituido…cuando un cuerpo social se rompe, no puede ser reconstituido; cuando tú sacas a unnn…a una colectividad como la saladillera de aquí y la mandas: uno para Cujicito, otros para Maicaíto, otros para barrios…La Limpia, etc. y muy poco de esa gente se queda en lugares alrededor, lugares cercanos al Saladillo, pero sin constituir tejido.
Este tipo de discurso desecha de plano el hecho de que las identidades cambian y se re-inventan. Es el discurso de quienes se quedaron en la añoranza y forma parte de un discurso en el que se piensa que el corte temporal fue definitivo, se queda en el ayer y plantea que no hay posibilidad de sostener rasgos de una identidad pasada que se re/elaboran constantemente en nuevos espacios. Existen, en contraste con el discurso anterior, otros discursos que hablan de una continuidad sostenida, gracias a la asunción de que los sectores que habitan forman parte del barrio, y a pesar de los cambios experimentados, pueden sostener, que esos sectores son del barrio
…yo digo: ¡No! De aquí para el cementerio, yo de aquí no me voy, primero porque yo no puedo vivir lejos de Maracaibo y mucho menos del Saladillo, ya yo de aquí voy para el cementerio. Esta es la colita del Saladillo, ¿ves? Esta es la cola del Saladillo, todavía nosotros los que somos del Saladillo tenemos como dicen…esa…esa idea ¿ves?…

45
45
Al igual que la señora Virginia Negretti, otros informantes hablan de la existencia del barrio, incluso indirectamente, cuando se refieren a otros temas abordados en la entrevista. Tal es el caso de la señora María Dolores Machado cuando comenta
Y qué le decían su mamá y su abuela de La Chinita. [Suspiro] ¡Ay! que confiáramos mucho en la virgen. Que esa era la protectora de…de aquí de El Saladillo y nos enseñó mucho de cristianos, sí, fuera de lo que yo aprendí en mi colegio.
Igualmente, otro de los informantes, que pertenece a los “Socios de María”, relata sus impresiones sobre lo que sus vecinos comentan acerca del barrio El Saladillo
Aún donde yo vivo, que es sector Delicias este…es por donde precisamente va a pasar la última etapa del elevado del distribuidor Delicias este…aún hasta ahí la gente dice: ¡No! esto es Saladillo, casa de teja de muchos colores y chillones, ¡esto es Saladillo!.. .
Por otro lado, la representación del barrio El Saladillo dentro de un espacio histórico plantea otro punto de interés, que se relaciona con los agentes que estuvieron detrás del proceso de remodelación del casco urbano de la ciudad de Maracaibo. Ya para finales de la década de los sesenta los marabinos sabían de la propuesta gubernamental sobre la remodelación del casco central de la ciudad. De acuerdo con las informaciones recogidas acerca de lo que sucedió en la época, al saladillero se le ofreció un intercambio que mejoraría notablemente el aspecto de una Maracaibo cuyas construcciones tradicionales estaban seriamente afectadas por el paso del tiempo. Realmente el cambio de fachada hubiese significado revitalizar al barrio, darle nuevos matices, cambiar los frentes de las casas, mejorar aceras y brocales, etc. La ciudad sería renovada de acuerdo a la maqueta que se había promocionado. Sin embargo, de acuerdo con uno de los informantes, detrás de las bondades del proyecto se habían tejido otros intereses,
…estamos hablando del gobierno del 70-74, corresponde al primer período de Rafael Caldera, corresponde a toda la estructura del antiguo Banco Obrero que luego fue…hoy es Centro Rafael Urdaneta, en ese momento era Banco Obrero quien lleva a cabo la demolición…la directiva que tiene a su cargo… la directiva oficial que tiene a su cargo el famoso proceso de remodelación del casco urbano de Maracaibo (así se llamó al proceso de remodelación) no se habló de destrucción ni nada: "remodelación del casco urbano". El casco urbano significaba todo lo que es Plaza Baralt, y, por supuesto, arrasada la parte popular del casco urbano de Maracaibo que era El Saladillo.
El hecho de que se demolieran las casas del sector y no se hiciera nada de lo prometido, provocó cierto malestar y encendió los ánimos de algunos saladilleros opuestos a la remodelación. Ante esto la directiva del Banco Obrero y las autoridades del gobierno central y regional idearon estrategias más convincentes que hicieran ver el proyecto como algo noble. A partir de ese momento comenzó a manejarse el símbolo religioso Chinita, como parte de la estrategia publicitaria en pro de la remodelación.
…no estar de acuerdo con el proyecto de remodelación era como oponerse al progreso, oponerse al engrandecimiento de la colectividad marabina y saladillera y, tercero oponerse a la glorificación de La Chinita, porque La Chinita reinaría entonces como la reina del Maracaibo moderno, porque al Saladillo se vendió la imagen de este proyecto. El Saladillo no iba a desaparecer…El saladillero, simplemente, se tragó esa píldora dorada que se le estaba presentando… Ese fue el discurso oficial que se vendió… porque para el

46
46
saladillero oponerse a la modernización de El Saladillo y a la construcción del paseo de La Chinita, de la plazoleta de La Chinita, era como oponerse a La Chinita, era como caer en pecado mortal.
El manejo del código simbólico Chinita en el proyecto de remodelación del casco central fue algo que, según uno de los informantes, tardíamente muchos saladilleros llegaron a comprender. Según este último informante, varios años después algunos declaraban en la prensa regional el malintencionado engaño de que fue objeto el pueblo saladillero. Otro de los espacios referidos en la teoría es el espacio devocional. Este espacio se estructura con las actividades realizadas en la basílica durante todo el año. Constituye un espacio en el que se enseña el culto a la Virgen. En la basílica confluyen principalmente dos grupos que hace varias décadas están dedicados a realizar todas las actividades que tienen que ver con la Virgen de Chiquinquirá, “Los socios de María” y “Las Hijas de María”. Afirmamos que es un espacio educativo, es un espacio donde los saberes sobre la patrona son transmitidos desde los grupos de niños hasta los grupos de las mujeres casadas. Así lo comenta una de las informantes que cumple diferentes labores dentro de su cofradía.
(los separamos) Por Santos…y por…bueno en la…sociedad estoy por responsabilidad, porque soy la vicepresidenta de las Hijas de María, tengo…este el…un grupo que se llaman “Las Celadoras” ¿no?, que cada quien asigna a un santo ¿no?, entonces, este grupo, como decir, tengo 5, cinco pertenecen a la sociedad de San Jo… a la misma sociedad pero pertenecen, van dirigidas. Yo tengo el grupo, 5 muchachas, entonces le tomo la asistencia por el coro Nuestra Señora de Los Ángeles, hacemos coro… Ahí hay coros de Nuestra Señora de Los Ángeles, de Lourdes, de…Guadalupe, de…la…de las casadas es el de las Nieves que ese lo tengo yo y el de Lourdes…
Este tipo de actividades dentro del grupo, son las que permiten hablar de un espacio devocional, dedicado a la enseñanza de la religión católica en el entorno de la basílica. Es un espacio donde se mantiene una constante captación de nuevos integrantes, donde se mantienen las devociones.
…yo ingreso aquí cuando cumplo 18 años, ya adulto, ingresé por una promesa… una promesa… que hice. La mayoría de los integrantes es por promesa, otros por devoción, pero creo que en el fondo, la verdad… muchos ingresan porque le gusta. O sea, solamente el tener el honor de llevar a la virgen sobre los hombros, muchos servidores o muchas personas quieren estar aquí…
Un tercer espacio, considerado en la tipología espacial a partir del espacio topológico, lo constituye el espacio ceremonial, expresado en el tiempo que va desde el inicio de las fiestas religiosas con la bajada de la Virgen y se prolonga hasta el día en que se hace la procesión de la aurora, cuando la Virgen es nuevamente subida hasta su altar. Es durante el tiempo de fiesta religiosa que se desarrolla el espacio ceremonial. Se trata de un espacio convocado a través de la devoción que le es profesada a La Chinita, convocado por el esfuerzo de esos grupos que en el lapso entre fiesta y fiesta mantienen vivo el culto con sus actividades, permitiendo que en ese tiempo se pueda hablar de una constante re/invención de la identidad a través de ese código simbólico que es la Virgen de Chiquinquirá. Se mantiene de esta manera la repetición periódica del ritual donde se anudan los tiempos y donde el espacio euclidiano se desborda en el espacio topológico que es la fiesta, la procesión

47
47
…eso va a decaer, no, eso es mentira. Uno se da cuenta el día de la bajada de la virgen; el 18, por lo menos este 18 de noviembre, lo que no se había visto en los últimos 4 años y medio. Había más de 10 mil personas entre la plazoleta y el Paseo Ciencias. Muchísima, demasiada gente, mejor dicho, demasiado. Gente llegando por todas partes, apretándose, empujándose, porque todo el mundo quería estar en el acto, todo el mundo quería vivir la experiencia de la misa de La Chinita y todo eso, incluso viene gente de afuera.
Ahora bien, este espacio ceremonial tiene su lugar de origen en el templo de la Virgen de Chiquinquirá, la Basílica. Ésta, a su vez, se ubica en el centro, en el corazón comercial de la ciudad de Maracaibo, donde la heterogeneidad predomina en tiendas, plazas, mercados, oficinas, hospitales, etc. Pero durante el tiempo de fiesta puede observarse cómo ese espacio lleno de heterogeneidad se transforma, se desborda y transforma en un espacio homogéneo, constituyendo así el espacio mítico/topológico, un espacio que se re/construye en cada procesión, principalmente en las que se realizan los días dieciocho de cada mes, cuando se hace el recorrido que va desde la Basílica hasta el lugar de la casa de la aparición
…ahora cuando hicimos…que siempre los 18 sale la virgen hasta la aparición [sitio donde estuvo la casa donde apareció la virgen] , todos los 18 sale la procesión, es hasta la aparición…
Este tipo de procesión, a diferencia de las que se realizan en las fiestas de noviembre a diciembre, mantiene a los grupos de la Basílica y a los creyentes que asisten a ella, en permanente contacto con el espacio de origen. Todos los 18 de cada mes la casa de la aparición es visitada. Pareciera que este tipo de procesión fortaleciendo el “mundo interno” del grupo, reforzando la continuidad del espacio histórico con el referente del espacio mítico del culto a la Virgen. El sostenimiento de ese espacio ceremonial alrededor de la Basílica sigue construyéndose a diario, ya que este templo es el centro de referencia más importante que conecta a los creyentes con el pasado
…todo eso con esto del…del derribe del Saladillo y todo lo demás, lo que hizo fue afianzarlo más, esto no…no se…no se perdió, esto no perjudicó. Tal vez en cuanto a que la gente por cuestiones de como están ahorita las cosas en cuanto a seguridad social, la gente no …como que es muy…muy cuidadosa ehh…en extremo a veces, vienen un ratico, se santiguan, hacen una venia y bummm y se van corriendo, pero tienen el gesto, todavía vienen, como sea, tempranito en la mañana antes del trabajo, en el descanso antes de que cierren en el mediodía la iglesia, corren, entonces a las cuatro de la tarde ya están pendientes cuando salen del trabajo, cuando el sacristán abre la puerta…blummmm, ya hay alguien que se lo está llevando por delante, sea viejita, muchacho, lo que sea y no muy bien termina de abrir las otras puertas cuando ya la iglesia se va llenando, y se quedan desde las cuatro hasta las seis de la tarde a esperar misa.
De esta manera el espacio ceremonial se presenta como aquél donde el presente es revitalizado, re/inventado en la fiesta de la Virgen y reforzado en la cotidianidad de los que asisten a la basílica. Un espacio ceremonial que, expresado en los recorridos, delimita nuevamente las fronteras de lo que fuera El Saladillo. Es, siguiendo a Armando Silva, el umbral a partir del cual me reconozco y dentro de cuyos límites se re/inventa la identidad. El segundo punto de este análisis tiene que ver con la relación entre quienes se asumen como saladilleros y la Virgen de Chiquinquirá. Se postula la idea de que a partir de los discursos que la gente relata sobre la Chinita se puede esclarecer la forma en la que los habitantes de estos sectores re/elaboran y definen su identidad en tanto grupo residente de una de las zonas más antiguas de la ciudad. Este grupo tiene una forma particular de asumirse y de conservar

48
48
modos y estilos de vida heredados de sus antepasados. El hecho de que determinado grupo local conserve su identidad, interactuando con otros, nos ofrece normas para determinar la pertenencia al grupo y los medios empleados para indicar afiliación o exclusión. La pervivencia de estos grupos no está basada simplemente en la ocupación de territorios exclusivos; es necesario analizar las diversas formas a través las cuales logran conservarse en virtud de una expresión y una ratificación continuas (Barth, 1976). De esta manera, la Virgen de Chiquinquirá, tanto en el pasado como en el presente es un elemento cohesionador en la conformación de las identidades locales y regionales. En el pasado “…la virgen era un elemento de…un elemento de unidad, de identidad, es decir, la virgen está en el medio, en el medio incluso físico y en el medio espiritual del saladillero.” Igualmente, en el presente muchos de los que asisten al culto de la Virgen manifiestan sentimientos que les conectan, en tanto que saladilleros, con la patrona
…uno tiene una referencia de más o menos lo que es la virgen porque siempre hemos vivido aquí en el sector de al lado, en la parroquia ¿no?, sector El Saladillo, tengo 28 años, he nacido por aquí, me he criado por aquí y así ¿no? … Porque la…el centro es Jesús, pero la virgen María aquí en El Saladillo, lo que es Chiquinquirá, eso ha desplazado al Señor ¿no? y eso hay algunos sacerdotes que no les gusta…
Para algunos informantes la relación entre ellos y la Virgen es tan significativa, que plantean un traspaso de la relación simbólica, estableciendo de este modo una relación personal con la Virgen
…Todo el año vos vais a ver a la Virgen a la basílica, pero ese día, esa noche la Virgen te va a ver a vos… He visto las manifestaciones de la Virgen hacia mí mismo y hacia otras personas. He visto cosas…que hay que verlas para creer…
Por último, será necesario remarcar que, dada la significación que la Virgen y su fiesta tienen en el proceso de construcción de identidades, se establecen en estas últimas dos tipos de discursos: a) la identidad para sí, y b) la identidad para el otro. El primer caso, la identidad se manifiesta a través de la relación con la Virgen que les permite, en el presente, mantener un culto que revitalizan y transmiten todo el año en el período que va de una fiesta a la otra y al mismo tiempo hablar de una identidad para sí. En el segundo caso el espacio ceremonial facilita el que estos grupos locales y quienes acompañan a las procesiones, delimiten un espacio imaginado, que alude al pasado mítico del barrio, y que se construye en el presente, en cada procesión, permitiendo de esta manera la elaboración de una identidad para el otro. 12.-A manera de conclusión El desarrollo de esta investigación comenzó planteando la identificación de símbolos espaciales y religiosos en los discursos de los habitantes de los sectores Tránsito y Padilla a partir de los cuales re/creaban sus identidades. De igual manera se aspiraba reconocer en ellos la incidencia que las modificaciones espaciales del barrio El Saladillo habrían provocado en sus prácticas religiosas en torno a la Virgen de Chiquinquirá. Los referentes obtenidos del trabajo de campo permitieron determinar que en torno al espacio euclidiano transformado después de los primeros años de la década de los setenta, se comenzó a generar un cruce de espacios, ordenados en este estudio sobre la base de una noción de espacio topológico que permitía revelar el manejo de códigos simbólicos referidos al espacio, al tiempo y a la relación del hombre con lo sagrado. En esta encrucijada se evidencian discursos en los que estos grupos re/construyen su identidad a partir de un espacio histórico, un espacio que revela la continuidad necesaria de para seguir definiéndose como saladilleros; por otro lado, se revela también un espacio devocional en el

49
49
que se presentan las estrategias que elaboran en el lapso que va de una fiesta a la otra y que les permite anticipar el espacio ceremonial, a través del cual se manifiesta el espacio topológico desbordando el espacio euclidiano durante las fiestas. De igual manera se establece que este espacio topológico se organiza a partir de unas determinantes de tipo simbólico, expresadas en el presente a través de sus conexiones con la Virgen, del mismo modo que se expresan en el discurso de un espacio mítico constituido por el antiguo barrio El Saladillo. Por otro lado el estudio presentado permitió determinar que en los discursos sobre la Virgen, estos grupos re/inventan sus identidades. La relación establecida en el binomio creyente/Virgen revela el código de relación del hombre con lo sagrado, lo que les permite construir una identidad para sí y una identidad para el otro manteniendo valores y representaciones que les dan una particularidad en tanto que saladilleros y en tanto que habitantes de la ciudad de Maracaibo. Finalmente, a través del abordaje de este estudio sobre re/invención y construcción de identidades, se ha podido constatar que a partir de un estudio estadístico exhaustivo que parta de censo en los sectores abordados, podría determinarse la incidencia que en estos sectores tiene el hecho de seguir llamándose saladilleros, al tiempo que se aclararía la pertinencia de seguir llamando “sectores”, a lo que parte de los habitantes reconocen como barrio El Saladillo. Bibliografía AMODIO, E. 1988.Cultura. Materiales de apoyo para la formación docente en educación bilingüe intercultural. Chile. UNESCO y Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc). AMODIO, E. 1993. Formas de la Alteridad, Construcción y difusión de la imagen del indio americano en Europa durante el primer siglo de la conquista de América. Ecuador. Ediciones Abya-Yala. AUGE, M.1994. Los «no lugares». Espacios del anonimato. Barcelona. Editorial Gedisa. BACHELARD, G. 1995. La Poética del Espacio. Bogotá (Colombia).Fondo de Cultura Económica. BARTH, F. 1976. Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. México (México). Fondo de Cultura Económica. BESSON, J. 1943. Historia del Estado Zulia. Maracaibo (Venezuela).Editorial Hermanos Belloso Rossell, DURAND, G. 1981. Las Estructuras Antropológicas de lo imaginario. Madrid (España).Editorial Taurus. DURKHEIM, E. 1992. Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. Madrid (España). Editorial Akal. GARCÍA CANCLINI, N. 1996. Culturas Híbridas. México, (México).Editorial Grijalbo. GARCÍA, N. 1996a. Consideraciones Generales sobre los Códigos Utilizados en la Invención y Negociación de la Identidad Nacional. Opción 20: 5-38. Maracaibo Venezuela .Ediciones de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. GARCÍA, N. 1996a ¿Religión o Religiosidad Popular?. Bigott 40: 93-103. Caracas (Venezuela).Editorial Arte. KLOR DE ALVA, J. 1992. La Invención de los Orígenes Étnicos y la Negociación de la Identidad Latina, 1969-1981. En: Manuel Gutiérrez Estévez y otros (Eds.), De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo; Tomo 2, Encuentros Interétnicos, Interpretaciones Contemporáneas. Madrid (España). Siglo XXI Editores KLOR DE ALVA, J. 1992. Heteroglosia en el Barrio: Cuando los Nativos Responden, las Voces se Multiplican. En Manuel Gutiérrez Estévez y otros (Eds.), De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo; Tomo 4, Tramas de la Identidad. Siglo XXI Editores. Madrid (España).

50
50
MARTÍN BARBERO, J. 1991. Dinámicas Urbanas de la Cultura. Ponencia presentada en el seminario “La ciudad: cultura, espacios y modos de vida” Medellín, abril de 1991. Extraído de la Revista Gaceta de Colcultura N° 12, diciembre de 1991, editada por el Instituto Colombiano de Cultura. ISSN 0129-1727. URL: http://www.naya.org.ar SILVA, A. 1992. Imaginarios Urbanos. Bogotá y São Paulo: Cultura y Comunicación urbana en América Latina. . Bogotá (Colombia).Tercer Mundo Editores VELASCO, H. 1992. El espacio transformado, el tiempo recuperado. En: Antropología 2: 5-29. Madrid (España).Asociación Madrileña de Antropología.
EL SEÑOR DE LA LUZ (La historia de vida de René Sarmiento)
Ernesto Mora Queipo18
“La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aún reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego de organismo, conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, manteniéndola, modificándola, o aún reformándola” (Berger y Luckman, 2001: 216).
Hemos comenzado con esta cita sobre la identidad y su conformación porque de ello trataremos a lo largo de este estudio. Hablaremos de la relación dialéctica establecida entre un individuo (René Sarmiento) y su contexto (la sociedad marabina actual). 1.- De la elección de la historia de vida como método para la investigación. Para la realización de este estudio hemos utilizado la Historia de Vida como método etnográfico. La razón de recurrir a este método que incluye grabar, transcribir y analizar la historia de vida contada por su propio protagonista, para luego estudiar a partir de ella el proceso de construcción y reinvención de identidades; descansa en la premisa teórica de que cualquier intento por modificar la representación identitaria heteroatribuida, comienza en el proceso comunicacional, especialmente en el diálogo con el “Otro”. Como lo han señalado Berger y Luckman: “El vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el diálogo. La vida cotidiana del individuo puede considerarse en relación con la puesta en marcha de un aparato conversacional que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad”. (2001: 191). Un individuo que lucha por modificar su perfil identitario heteroatribuido, lucha por cambiar su realidad. Este proyecto de transformación de la realidad, tiene en el diálogo el principal instrumento para vehicular las nuevas representaciones que se desea construir. Por ello, hemos pedido a René Sarmiento (seudónimo de nuestro entrevistado), que nos cuente su propia historia de vida, para que en el diálogo nos muestre cómo la representación que él hace de su “trayecto de vida” le da sentido a su existencia actual, le reivindica frente a su interlocutor, y justifica su proyecto de vida
18 Profesor e investigador adscrito al Departamento de Ciencias Humanas. Unidad Académica de Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias. Universidad del Zulia.

51
51
futuro. Así, intentaremos acceder a las nuevas representaciones que él desea construir para sí mismo. Subyacen en estas breves líneas algunas premisas que es bueno hacer explícitas: 1. Para todo individuo, su historia de vida constituye un espacio de permanente reinvención y montajes simbólicos, orientados a producir la resonancia del sentido positivo de su existencia en quien la escucha. Cada forma y contenido utilizado en la construcción de la historia de vida, da lugar a la conformación de un perfil identitario específico, tendente a afirmar una identidad social para el individuo que la cuenta, y –generalmente– a inducir la solidaridad afectiva en su interlocutor. 2. La Historia de Vida puede definirse como un escenario representacional-virtual dinámico, creado por el individuo para su autorrepresentación, autoafirmación y autodefensa frente a los “Otros” y frente a sí mismo. Todo individuo realiza permanentes reinvenciones de sí mismo, manteniendo o modificando la representación auto o heteroatribuida a su pasado, para adecuarlos a su contexto y objetivos actuales (Le Goff, 1991; Prins, 1993; Mora Queipo, 2002). 3. Esta dinámica de reinvenciones permite al individuo crear continuidades y discontinuidades en la construcción diacrónica del Yo, gracias a un distanciamiento simbólico entre el Yo-sujeto del pasado y el Yo-sujeto del presente. Así, el individuo logra construir un espacio interior que le permite ubicarse en la más conveniente posición dentro de un rango relativamente amplio de posibilidades. Ante determinadas circunstancias, el individuo tiene un recurso para su autodefensa que se expresa a través de frases como: “hoy soy otra persona”, “soy un hombre regenerado”, “soy el mismo de siempre”, “vuelvo a ser lo que antes fui”, etc. Tal recurso simbólico permite hacer del Yo-sujeto del pasado una particular representación idéntica, similar o diferente al Yo-sujeto del presente. Esta reelaboración del pasado –con sus conjunciones, yuxtaposiciones y oposiciones diacrónicas del Yo-, no debe apreciarse como un recurso sorprendente ni deshonesto, por el contrario, debe entenderse como la más importante dinámica en la construcción de la identidad social del sujeto. De hecho, buena parte del trabajo del investigador está –precisamente– en determinar las razones por las cuales un individuo reinventa su pasado y hace distancia de sí mismo para producir determinada imagen en su interlocutor. 4. Si, como hemos señalado antes, la historia de vida se construye para producir en el interlocutor una específica y deseable imagen, es también de esperarse que esa historia esté fuertemente condicionada por la imagen que el individuo tiene de la persona que la va a escuchar. Tan determinante interrelación de imágenes, condiciona la historia contada y hace de ella una forma de correlato en el cual, por una parte, el entrevistador condiciona con su imagen y sus preguntas el relato del entrevistado y, por otro lado, el entrevistado nos cuenta lo que cree que puede interesarle y reafirmarle positivamente ante a quien lo escucha. Como síntesis de lo anterior podemos decir que las imágenes confrontadas (del entrevistador y del entrevistado) y el correlato por ellas producido en la especificidad de la estructura social en la cual se insertan, generan los estereotipos que son interiorizados y vividos por los individuos como parte de su propia subjetividad. Así, la historia contada no es una narración unipersonal, neutra, ni desinteresada, por cuanto, la presencia de quien la escucha (o a quien va dirigida), condiciona la producción de la historia y la convierte en un correlato producto de un encuentro de imágenes en un contexto social específico. Al adentrarnos en el análisis de la Historia de Vida, más que un acercamiento y aprehensión del “Otro” que nos cuenta su historia, estaremos constreñidos a experimentar un acercamiento a nosotros mismos. El correlato producido es un espejo que nos permite el encuentro con la mismidad a través de la historia de la otredad. En nuestro intento por conocer al “Otro”, caminamos al encuentro con lo noble y lo sublime, con lo temido y lo desconocido que hay en nosotros. 2.- Breve síntesis de la historia de vida de René Sarmiento

52
52
René nació en Maracaibo en 1957. Toda su vida ha transcurrido en el estado Zulia. Sus padres llegaron de la Sierra de Coro (estado Falcón) y se instalaron en el sector Cerros de Marín, en Maracaibo, donde nació René. Luego, René y su familia se mudaron a El Bajo (Municipio San Francisco), y de allí a Cujicito (un barrio de la zona norte de Maracaibo), donde vive René para el momento de esta entrevista, realizada en septiembre de 2001, cuando tiene 44 años de edad y 20 años viviendo en Cujicito. 3.- La Entrevista y su Análisis: 1. EM. 19 Mirá..., René..., si tratamos de reconstruir un poco tu trayecto de vida..., me dijiste que naciste en. RS. 20 1957. EM. Ajá, 1957, aquí en el Central. RS. En el Hospital Central. EM. ¿Y de allí te fuiste a vivir dónde, inmediatamente que saliste de allí? ¿Fuiste a vivir dónde? ¿Dónde era tu casa? RS. Eh... San Francisco, en el Bajo. EM. En el Bajo, San Francisco. ¿Y fuiste a la escuela mientras estabas por allí, en algún momento? RS. No. EM. Nunca, nunca. RS. Busqué fue mi forma de trabajar, trabajar en las cosas de electricidad y esas cosas. EM. ¿Nunca fuiste a la escuela? RS. No. EM. O sea, escribís, leéis... ¿no? RS. Si entiendo y saco cuentas,... y soy un coco sacando cuentas y eso. EM. Pero… ¿no leéis... o sí? RS. No. EM. Y sin embargo,... hacéis todas esas instalaciones eléctricas que más nadie hace por aquí. RS. No te digo que yo te puedo hacer un croquis, pues. Yo, yo llego aquí siendo en la casa tuya y me dices que “mirá chico quiero que me dejéis todo listo en electricidad” ... y yo te hago el croquis, busco los ayudantes, y dices “haceme esto, haceme esto” y yo lo hago, porque… ¡que molleja!, no estudié pero tengo la experiencia, es más ya yo, consigo un corte en cualquier parte, detecto un corte de circuito en cualquier parte, y yo no estudié eso, como será si yo fuera estudiao, Ante la carencia de estudios académicos, René acude a la opción de trabajar y capitalizar su experiencia como electricista autodidáctica, no sólo para ganarse la vida sino también para construir su identidad profesional. Cada mes, cuando las camionetas de la empresa eléctrica suspenden el servicio a las viviendas del barrio, René se convierte en una de las personas más solicitadas. Hombres, mujeres y niños van a su humilde casa buscando al “Señor de la Luz”, para que les reestablezca el servicio con una reconexión rápida y económica. 2. RS. Si yo fuera estudiao posiblemente..., o sea, estuviera en otras partes, no estuviera ni por acá. EM. Se debe un poco eso a que... lo ancho de alguna manera te trajo hasta aquí que es lo angosto. RS. O sea de lo ancho llegué a lo angosto por circunstancias de la vida, por las cosas de que, mi papá criaba animales, le gustaba ser gallero porque como aquello era céntrico (San Francisco, El Bajo), y tenía
19 Iniciales del nombre de quien realiza la entrevista: Ernesto Mora. 20 Iniciales del seudónimo de quien es entrevistado: René Sarmiento.

53
53
un cochino y eso, entonces por los olores –a él le gustaban las cosas que eran céntricas– y él vino pa’ acá, compró este terreno, por eso es que nos estabilizamos, y nos quedamos aquí,... y aquí estamos. Para René, el desplazamiento desde San Francisco (El Bajo) hasta el barrio en el que ahora vive (Cujicito), es el de un recorrido desde lo ancho hacia lo angosto, desde lo céntrico a lo periférico, desde el lugar de la gente al lugar de los animales (lugar para cría de cochinos y gallos), desde un lugar salubre a un lugar insalubre caracterizado por los malos olores, desde un lugar de oportunidades hacia un lugar que cercena cualquier posibilidad de desarrollo. Su llegada al barrio es consecuencia de una decisión de su padre. René nos presenta la construcción de una geografía mítica creada a partir de categorías como ancho/angosto; centro/periferia; salubre/insalubre; entre otros, y el barrio donde ahora vive está cargado por lo negativo de esta construcción semántica. 3. RS. Mi papá pasaba de ochenta gallos aquí. Como mi papá era coleccionista de gallos finos por lo menos yo sé de todas esas bromas y entiendo mucho de cosas de gallo. Yo se cuándo un gallo está pa’ pelear, en qué tiempo se agarra, el día que se echa, el día que se puede echar, sé cuándo está a temple pa´ echalo, sé cuándo no se puede echar. Por lo menos, un gallo que nació en menguante, hay que echarlo en menguante, que eso es su trayecto de pega. Si lo echas en menguante y ese gallo nació en creciente, ese gallo anda mal, no está en sus condiciones ¿me entiende? EM. Y... ¿A qué se debe eso?, ¿Qué creéis vos...? RS. Eso se debe de que..., está..., no está en su cuerda, porque en ese tiempo que el nació fue que..., tenía fuerza cuando fue que se desarrolló, me imagino yo que tiene que ser así. Porque entonces en menguante, es porque no está en su tiempo. Es como que fuera..., como un tiempo ´e lluvia, porque hay un tiempo que llueve que es cuando los árboles, las matas se ponen bonitas. Mientras que cuando no llueve, las matas se ponen tristes;...es su tiempo. Es el tiempo de las matas ponese bonitas, cuando llueve. O sea el tiempo cuando las matas se ponen bonitas es cuando les cae el agua natural, entonces es lo mismo, un animal de esos, en su nacimiento es que está al tiro..., es que fue su..., es su desarrollo y su despejo ¿me entiende? RS. Entonces si lo ponemos pa’ echalo en ese, si nació en creciente y lo vamos a echar en menguante..., entonces él se siente mal, entonces él tiene que esperar su tiempo. Él se lleva su tiempo, como un fruto. El fruto lleva su tiempo para madurarse, correcto. Entonces lo mismo es eso, porque eso viene de una producción ¿me explico? Es una producción..., tiene su tiempo. Bueno nosotros también tenemos un tiempo. El relato sobre su padre –coleccionista de más de ochenta gallos– permite a René aflorar algunos aspectos en los que proyecta su propia trama de vida: René sabe cuándo el gallo está en su mejor momento para pelear y cuándo no lo está. También es significativa su alusión a las plantas. El gallo y las plantas –nos parece– son sólo objetos externos que le permiten proyectarse y hablar de sí mismo. En su proyección René nos recuerda la importancia de estar en su espacio y tiempo, las dos dimensiones que permiten construir identidad en el aquí y ahora. Ya con anterioridad, René nos ha referido que el paso desde San Francisco hasta el barrio Cujicito, fue un paso de lo ancho a lo angosto. También nos ha hablado de su tiempo: el buen tiempo de su vida en San Francisco. Su tiempo en San Francisco fue un tiempo de libertad y posibilidades de desarrollo. El desplazamiento en tiempo y espacio desde San Francisco, al aquí y ahora del barrio en que actualmente vive, fue un desplazamiento desde un espacio y tiempo oportuno, favorable, próspero y ventajoso, a un espacio y tiempo negativo, desfavorable y adverso. Un desplazamiento desde el espacio y tiempo de las personas al espacio y tiempo de los animales. En el barrio, René anda mal, como el gallo que no está en su tiempo, como el árbol que no puede dar fruto. René no está en su espacio ni en su tiempo. Ese espacio y tiempo actuales le son ajenos, como ajena parece serle la identidad construida en ese aquí y ahora. 4. EM. Háblame de ese tiempo en el hombre.

54
54
RS. Por lo menos..., yo me imagino que nosotros tenemos un tiempo, porque nosotros, hay un momento que..., estamos trabajando y andamos trabajando por ahí, y hay un tiempo que tú tienes, o sea tienes tu tiempo que agarráis el carro y..., ¡no!..., yo voy a parrandear a echame unas frías en tal parte con unas amistades, tienes una reunión con unas amistades, ¡ese es tu tiempo!. Te provocó ir porque ese es tu día, que es tu tiempo, y eso tiene su tiempo y es tiempo, pero es que eso viene. O sea..., eso es de nacimiento porque..., por lo menos, esa mata que esta ahí..., esa mata de sábila que está ahí, ella tiene un tiempo, si no le..., eso no le..., esa mata no es de frío, es de suelo caliente, lo que es que, el agua la pone..., pero no..., no tiene la..., no es igual como..., es así porque está en su tierra caliente, ella es de lo caliente. Ahí se desarrolla más, pero no..., no es..., ¿cómo digamos...? No tiene la capa vegetal por dentro como debe tener de naturaleza, porque está en algo que ella no es de frío, ella es de caliente ¿me entiende? Entonces sucede igual que los pollos..., tú no ves que un pollo de esos que venden en la choza no es igual que comerse un pollo criollo..., porque uno lo que está comiendo ahí son químicas. Porque el pollo..., ese pollo lo hacen crecer antes de tiempo, no se lo comen a su medido tiempo, como debiera de ser, como se crió o como lo hizo Dios en los campos hacen siglos y miles de años, que habían campos y animales: ovejos, marranos, gallinas, pavos, y llegaba cualquier campesino y se veía cuando agarraba un pollo, lo pelaba y se lo comía, se pasaba por la candela para quemarle los vellos. Ese era un pollo que se mataba porque estaba sohecho y estaba conservado, tenía recursos y fuerzas y vitaminas. Ahora un pollo de estos que lo tienes y lo compras en la choza, para que agarre gusto tienes que echarle cubito, tienes que echarle treinta kilos de cebolla, tienes que echarle todo esto, por lo cual..., etc., etc., porque no tiene gusto. O sea a los tres meses lo ponen a pesar tres kilos. Es algo que no es normal ¿es cierto o es falso? Es algo que no es normal. Entonces agarras un pollo de estos criollos, lo pelas, lo pones, lo lavas bien lavaíto, lo pones a hervir, le echáis solamente aceite de comer –si le vas a echar una gotica de aceite de comer–, le echáis una papita, le echáis... y le echas ajo, y te puedes comer un caldo que lo pasas especial porque es natural, es criollo y es natural. Ahora, agarras un pollo de esos y le echas no más una papita..., y no te sabe a nada y la carne toda blanca. El buen tiempo del hombre, es para René un tiempo de alegría, de relacionamiento y convivencia fraterna con el “Otro”. Este tiempo excluye los problemas, tristezas y angustias. Es un tiempo vinculado con uno de los eventos más importantes del ser humano: el nacimiento, el dar y recibir la luz. Es ese un tiempo en el que sólo puede darse buen fruto si –como la sábila– se está en su espacio. No es posible vivir un buen tiempo sin vivir a la vez un buen espacio. Así, espacio y tiempo son coordenadas indisociables, no es posible vivir el uno sin vivir el otro. Todo “trayecto de vida” recorrido fuera de ese espacio y tiempo propicio, impone una marcha forzada, antinatural y que, por lo tanto, niega a la persona las condiciones más esenciales para su existencia plena. Para sobrevivir en un espacio y tiempo desfavorable, se necesitan recursos externos que van contra la naturaleza, y contra los preceptos del mismo Dios, que no son parte del normal desarrollo y por lo tanto cambian la esencia del ser; como el pollo que –sin serle respetado su ciclo de vida– es servido a la mesa prematuramente y no sabe a pollo sino a químicos. No así el pollo criollo (o la persona) que en un espacio y tiempo propicio se desarrolla y da buen fruto, y puede valerse por sí mismo, porque tiene “fuerza”. Es un pollo que no requiere de aditamentos para hacer un buen caldo. Aquel pollo prematuro, aún ayudado por condimentos, no podrá alcanzar niveles de excelencia, en el mejor de los casos, logrará cubrir los requerimientos más elementales que se le impone. Ese pollo prematuro, fuera de su tiempo y espacio, permite a René proyectar su propia trama de vida. 5. EM. Si, mirá decime una cosa, ajá... ¿Después del trayecto este que es allá en El Bajo, de allí te mudas, a dónde? ¿Después de allí…? RS. Hacia acá. EM. Hacia aquí mismo, ah..., de una vez. Y... ¿Como cuántos años tenías cuando eso? RS. Tenía..., tenía 20..., porque yo tengo, yo creo que tengo 24 años aquí en Cujicito. EM. O sea..., cuando eso, era esto criaderos así..., de...

55
55
RS. Si, esto eran, esto eran hatos, eran hatos toda esta vaina eran hatos, todo esto aquí eran hatos. Entonces esto aquí eran puros dividivi... se fue limpiando. Entonces mi papá tenía crías de gallos, de gallinas y hasta el sol de hoy aquí estamos. O sea ya aquí por lo menos quedamos, aquí mi mamá, ella y yo..., yo soy el hijo mayor de ella, soy yo. Yo soy el hijo mayor de ella. Y por lo menos los retoños que van, que son los nietos. Que ya si yo me muero, eso ya..., eso..., pero entonces... (titubea), pero entonces tan siquiera yo no soy, no tengo una historia como un presidente como un..., algo..., así ..., pero siempre en el libro que aparezco, así sea..., así digan “verga, se murió el coño ´e madre ese de allá chico ah..., quien creía, que tan siquiera eso lo escriben”. EM. Claro... RS. ¿Me entiende? Entonces, eso son cosas de la vida, son cosas de la vida entonces ¿Que sucede? No más una entrevista, dialogar yo contigo, esto es la cual..., o sea dialogando yo contigo, yo aprendo más, me conoces más... De vuelta al tema de su mudanza desde San Francisco hacia el barrio, puede constatarse que esto le ocurre a René cuando tenía 20 años. Encuentra sólo hatos, criaderos de animales y muchos árboles de dividivi (árbol montaraz parecido al cují). Un espacio que se ha ido limpiando a través del tiempo, y que ha tomado a René 20 años, interpretados como la fase final de su existencia. De hecho ya piensa en la muerte como un destino al cual su vida cotidiana llegará sin significativos cambios. No tiene certeza de poder salir de su espacio angosto a otro lugar más amplio. Por ello se contenta con que sea escrita “su relativamente insignificante historia”. Le es estimulante dejar una huella en el mundo intelectual del cual ha estado excluido. Su historia escrita en un libro, es en sí misma, un gran logro para René. Es una forma de reconocerse y ser reconocido como parte de la sociedad, aunque al referirse a él digan: “verga, se murió el coño ´e madre...”. Pero además, agrega un dato que revela una percepción muy fina y sobre esta entrevista y sus posibles efectos: “No más con la entrevista... yo aprendo más, me conoces más”. René se muestra agradado de contar su historia, es una oportunidad para que otros conozcan a René a través de la representación que él mismo se ha construido, y no a partir de la representación que se le ha atribuido. La relación cara a cara con el “Otro” (su entrevistador), ha llevado a René a conocerse mejor. Para René, la historia contada no ha sido un relato petrificado a través del tiempo, ha sido el producto de una conversación creativa que le ha permitido profundizar en su mismidad y reinventarse en el dialogo frente al “Otro”. Mismidad y otredad han hecho parte de una dialéctica donde ambos nos encontramos a nosotros mismos en nuestra otredad. Parafraseando a René diríamos que ambos aprendemos más, nos conocemos más a nosotros mismos gracias a nuestro mutuo acercamiento al “Otro”. 6. EM. Entonces... ¿De allá de El Bajo te viniste cuando tenías cuántos años? RS. Tenía veinte años. EM. Veinte años... RS. Yo tengo 44 años, nosotros tenemos veinticuatro años aquí. EM. Veinticuatro años aquí, y tu papá ¿me dijiste que se llamaba...? RS. Ramón Sarmiento. EM. Ramón Sarmiento, y el nombre completo, que ahorita me lo dijiste... RS. Mi papá es..., o sea él siempre nos decía “Ramón Sarmiento”, el que tiene nombre completo soy yo: René José Sarmiento Luna... Si bien el paso de un espacio amplio a uno angosto es consecuencia de la decisión de su padre gallero, la información que René tiene de su progenitor no está completada en aspectos básicos como el nombre. Para René su padre “no se llama; su padre siempre “le decía a la familia de René que se llamaba..”., no hay certeza del nombre completo de su padre, aunque, como es sabido, uno de los aspectos cruciales en la construcción de la identidad autoatribuida por el niño a partir de

56
56
los 3 años es precisamente pronunciar su nombre, relacionándolo con el de otros objetos y especialmente con el de sus padres y hermanos (Piaget, 1981). Los datos y la relación de René con su padre no están completos ni claros. Por ello, ante los fallos de referente del pasado para la construcción de su identidad familiar, René acude a lo que tiene en el presente y remienda o suple los huecos o fallos de información que puedan surgir sobre su padre. A la pregunta ¿cómo se llamaba su padre? responde “Mi papá... siempre nos decía Ramón Sarmiento, el que tiene nombre completo soy yo: René José Sarmiento Luna...”. De esta manera se suplen o complementan las deficiencias de datos del “Otro” (padre), con la abundancia o suficiencia de datos sobre sí mismo (hijo), estableciendo un juego de complementariedad en la relación identitaria entre padre e hijo. 7. EM. Eso..., y... ¿Venían entonces de allá de la Sierra? RS. Sí, llegaron de la Sierra de Coro ellos (sus padres), porque yo soy nacido aquí en el 1957 en el Hospital Central. Eh... en ese trayecto me fui levantando y vivíamos en los Cerros de Marín primero, lo que llamaban en aquellos años avenida El Milagro, en esos tiempos y... EM. Al fondo de Las Termas. RS. Si, correcto. Y de ahí pues vinimos a dar aquí al Bajo, y del Bajo vinimos a dar (aquí)..., que mi papá compró el terreno por la crianza ´e los cochinos y la crianza de las gallinas porque él era gallero, pa’ que no molestaran a los vecinos los olores y también los gallos. Entonces buscamos el monte que era más retirado de la vecindad. Entonces por eso es que hasta el sol de hoy..., aquí estamos. Él murió, se han muerto mis hermanos, está mi mamá –que Dios me la cuide– queda la hija de ella y yo y los nietos, y los zurrapillos que están por ahí ahora. Ya cuando..., si..., si algún día, si me llego a morir según en vuelta de diez, que Dios les dé vida y salud, en vuelta de diez, quince años que ellos están medio estudiando ahí..., se despejen de aquí..., y agarren más..., consigan más..., salir de esto angosto buscando ampliedad pa´l centro, cosas céntricas que es adonde la persona se despeja más, y más el niño, la juventud. Porque nada hacemos en algo encerrado que no haya diversión. Uno no..., el niño, que tengan su diversión, por eso es que vuelvo al trayecto de volver a explicar: vivimos..., viven y vivimos personas, conforme los niños, en argo angosto es..., se lo explico que es como angosto para mí, porque no tienen algo en que diver..., una diversión, algo en que distraerse, no hay un parque, no hay donde hayan caballitos, vamos pa’ allá. Los niños se despejan la mente vamos pa’ allá fulanito, vamos pa’esto. Ahora aquí, aquí lo que ven es...; hacen una fiestecita un cumpleaños de todos los niños, se juntan todos los niños y una fiesta, entonces nunca farta un bochinchero, acaban con la fiesta. Entonces vienen las mamás por evitar un problema, se esmollejan unas con los muchachos por aquí corriendo, entonces ya el muchacho pierde el control, no se divierte el muchacho..., ¿por qué? Porque vivimos en argo encerrado y no tienen una diversión. Aquí lo hacen aquí, pero pa’l centro no lo hacen porque allá si van presos. Allá les llega la (policía) municipal y los va llevando a golpes presos. Por eso es que allá hay..., entonces por eso es que yo me explico que se vive o vivimos, vivimos y viven los niños más, en argo angosto. Es por eso, porque no tienen argo, una diversión, no es igual que en el centro... Los padres de René vienen de la Sierra de Coro y se mudan a Cerros de Marín en Maracaibo, viviendo allí nace René. Luego, más que mudarse, se ven forzados a desplazarse: “vienen a dar” a San Francisco (El Bajo) y de allí, al Barrio donde actualmente vive. El “trayecto”, en tanto que recorrido espacial, es entonces el siguiente: Sierra de Coro (sólo sus padres) – Cerros de Marín (donde nace René) – San Francisco (El Bajo) – el Barrio Cujicito (actual residencia). El itinerario desde Cerros de Marín hacia El Bajo y luego hacia Cujicito, es representado como un permanente desmejoramiento de la calidad de vida, un desplazamiento de la ciudad hacia el monte. De lo ancho a lo angosto. De lo libre a lo encerrado. De un espacio civilizado a un espacio sin ley. De un espacio de “despeje” a un espacio de confusión. Del diáfano espacio de la mismidad al sombrío y peligroso espacio del “Otro” que pone en peligro la tranquilidad, la paz y la diversión de las personas. Por otra parte, es evidente que para René la “diversión para los niños y jóvenes” connota mucho más que esparcimiento, solaz o regocijo. En el diálogo de René la palabra

57
57
“diversión” connota, además, las oportunidades de desarrollo personal que él mismo no tuvo. La diversión de sus sobrinos se convierte así en su más preciado deseo. René reactualiza su propia niñez y la ve reflejada en los niños del barrio y sus carencias. Es esta carencia de “diversión” la que se va “acumulando” hasta que “el muchacho pierde el control” de sí. René es el niño “sin diversión” de su propio relato, quien a falta de oportunidades llega a delinquir. Es ésta una realidad de encierro, no sólo metafórica sino real, representada por los que terminan presos en manos de la policía. Encierro en el barrio y encierro en la cárcel, son sólo parte de una misma realidad llena de carencias. Son partes de un continuo diacrónico difícil de romper. René, al igual que otros vecinos, ha vivido el encierro en la cárcel, y lucha por salvar a sus sobrinos de ese posible destino. Por ello ya no le importa tanto su propia vida. Su tiempo de vida futura, ya no se estima cuantitativamente (en años para la realización de sus proyectos personales), sino cualitativamente, en función del tiempo necesario para ayudar a sus sobrinos a que estudien y logren salir para “lo ancho”, para lo “céntrico”, para donde hay “diversión”. El trayecto de tiempo de vida restante de René, se mide por el tiempo que hace falta para que sus sobrinos se despejen: diez o quince años. Es este un tiempo funcional, operativamente creado: el tiempo no para que él se desarrolle, no es un tiempo de él y para él; es el tiempo de él para su familia: tiempo para cuidar de su madre y de sus sobrinos. Su vida es subsidiaria de esas funciones. René sobrevive en un tiempo y espacio que no es ni su tiempo ni su espacio. 8. RS. ¿Me entiende? No es igual que en el centro..., no es igual que en el centro que es algo céntrico, que no hay un parque, que haya unos caballitos, que... “papi llévame pa’ allá”. Hay centros comerciales..., ¿Aquí?, aquí lo que hay son borrachos. Entonces la única diversión que pueden tener, el muchachito por lo menos que juegue la pelota de goma, que la fichita. Donde hay cien, lo más que sale..., de cien sale uno regular, noventa y nueve –la mayoría– salen ladrones. Porque no tienen en qué despejarse la mente. No más que viven es pendiente de la escuela, los que van pa’ la escuelita, a dormí, a la fichita y ahí está. Entonces lo que se está acumulando es argo que no tiene diversión. Porque si tuviera diversión..., no tiene..., no tiene..., o sea, teniendo esa diversión en otra parte, no tiene, no tiene ese tiempo de andar jugando fichita o de ajuntarse con perencejo. Porque..., ¡una papa pudre un saco! Si tú pones un saco ´e papa ahí, y una papa mala se la pones encima..., ¿no se pudre toda? ¿Cuál sería mi deber...? Sacar esa papa pa’ que no se me pudran las demás. Entonces, si nosotros..., si nosotros o tú tienes un hijo y lo vas a dejar a que pase todo el día y mañana y pasado jugando fichita, en la calle... ¿qué está aprendiendo? No está aprendiendo nada. Pero él lo hace, lo hace porque no hay algo en qué divertirse, porque no hay un parque..., “¡no, voy a bañame porque están todos los muchachitos vestidos, está la muchachita y están los...!” ¿Me entiende? Aquí no, aquí revueltos como el tigre, como el tigre cuando el león le llega..., el otro aquí, o como una manada de ovejos ¿Entiende? En cambio habiendo en que divertirse no tienen ese trayecto, esas conversaciones de que viene fulanito de por allá y otros caras de estrellas, porque donde está la unión está la fuerza. Hoy empiezan cuatro jugando fichita, ya pa´ la semana hay quince que vienen..., tres de Barrio Blanco y de allá, entonces los que vienen de por allá..., no se sabe quienes son. Entonces aquellos, los que vienen es a echá a perdé la comunidad de éstos aquí. Igual como que le pusieras la papa a ese saco encima y se pudre toda. Entonces para evitar ese problema tenemos que tratar de buscar pa’ afuera, buscar cosas céntricas que los muchachos se despejen más y haya más respeto, más cariño, y adonde divertirse. Pero ¿qué diversión tienen por aquí? porque por aquí no hay parque..., nada. A las seis de la tarde..., “¡no vamos a bañarnos todos que está lleno el parque...!” ¿Me entiende? Eso es lo que sucede aquí por eso es que yo digo, que esto es..., algo que está, que es angosto. Es por eso, porque no tiene pa’ despejarse nadie, ni los niños. Bueno y nosotros agarramos el bus aquí y al agarrar el bus que partimos de los Maicaítos pa’ allá vamos despejaos, porque vamos mirando otras cosas. Si es posible vemos una gandola que viene cargada de toros. Por aquí no pasan ni gandolas..., y cuando pasa una..., pasa llena es de ovejos..., si ovejos vemos todos los días. René expresa el sentido de la historia de su niñez y adolescencia con el uso de dos metáforas: 1. El saco de papas sanas a la que se junta una papa podrida, y 2. La manada de ovejos que tienen

58
58
que convivir revueltos con el tigre y el león. Su historia es la del niño, el adolescente y el joven en un espacio lleno de peligros y sin otra ley que no sea la del más fuerte. Un espacio donde la supervivencia es el premio al más apto. Un lugar donde es imposible vivir sin enfrentarse y luchar por delimitarse su espacio. Donde es inevitable acercarse al “Otro” (tigre o león), aunque en ese acercamiento esté en juego la vida misma. No hay otra alternativa. Al mismo tiempo, René ha expuesto cuales fueron sus carencias, y condiciones básicas para que un niño o joven se desarrolle: “más respeto, más cariño y... diversión”. 9. RS: En cambio allá –de Maicaito pa´allá–, vamos a ver otras cosas. Te aseguro que por aquí tú..., tienes una gandola por aquí cargada –vos sabéis que hay unas gandolas que traen remolque cargadas de puro ganado cebú y aquí las paran ahí– entonces los muchachos, toditos vienen a averiguá ¿Por qué vienen todos...? EM. Es un espectáculo... RS. ¿Por qué vienen todos...? Porque ellos nunca habían visto eso. En cambio los de allá la ven pasar y no le paran bolas..., porque todos los días lo ven..., ¿es cierto o es falso? Eso es lo que llamo yo que está esto encerrado en argo angosto. Entonces tenemos a aquéllos que estudian o tengan un título por delante o una capacidad que ya..., tratar de que se despejen los niños, algo que sea más céntrico pues, ya que aquí no se puede ni hay fuerzas para hacer como unos parques, algo donde los muchachos..., aquí no se encuentra un terreno donde los muchachos puedan jugar béisbol cuando..., porque si batea una pelota de espaldi..., pueden reventar una ventana. En cambio pa’allá sí hay. Por lo menos ahí tenéis el Hospital General del Sur –lo que era El Sanatorio antes–, porque yo jugué béisbol ahí en el año 1975 [en ese año tenía 18 años, a los 20 se va a Cujicito]. Yo jugué pa’ PTJ. Yo jugué pa’ acá pa’ Carrasquero y pa´l Moján, cuando era Isidoro Bracho que era el coman... no sé si todavía..., que era el de los deportes de PTJ. Nosotros agarramos ese terreno de este lado del Sanatorio pa’ jugar. EM. Mirá, estando aquí, entonces, el trayecto que vivís aquí..., ¿cómo ocurre el trayecto aquí en esta parte? Están los gallos, la cría de los cochinos... RS. Por lo menos, porque, aquí, por lo menos mi papá era coleccionista de gallos y pasaba de ochenta gallos..., puras gallinas finas. Entonces, habían muchos cochinitos por aquí que..., pa´ uno matarlos por ahí..., también se vendían un poquito, y el otro siempre se dejaba a la cría. Había, siempre había algo, una crianza ahí, porque eso viene por antaño, de los viejos, tener siempre..., tener en el terreno aunque sea un cochino amarrao por ahí, gallinas, algo. Porque eso es algo que lo tenemos como herencia, o lo tienen por antaño de herencia, tener algo en el fondo, un animal hasta siquiera en que molestar la vista, y que dice siquiera voy a recoger los desperdicios y echárselos a las gallinas ¿me entiende? Entonces, si por lo menos, esa es la tradición de aquí. Ese es el trayecto de la vida que lleva a esto que yo por lo menos..., tengo ese mismo don que me gusta como en la forma de tener animales así, porque mi papá tenía y nunca gustó que fuera a quedar el patio sin animales. Que siempre hubieran animales ¿entiende?. Entonces por eso es que también yo estoy aquí y por medio de que mi mamá también, yo no la quiero dejar sola, porque si no... estuviera pa’ allá pa’ San Francisco, pa’ allá pa’l Bajo, porque yo llego allá ..., y consigo trabajo, pero entonces yo no trabajo bien porque no puedo dejar a mi mamá sola aquí jamás ni nunca. Porque aquí esto es un territorio que el que menos puja, puja una lombriz ¿me entiende? Porque aquí de noche no acepto a nadie que pase del portón pa’ acá tiene que ser una persona conocida que..., ¡un guajiro pa’ acá...! “¿qué venís a buscar?” Yo ahí mismo lo paro, mirá qué queréis, porque hay sádicos..., al partir de..., ¿entiende cómo es? Yo sé, por eso que estoy aquí y tengo mucho..., tengo mucha..., telepatía de que conozco bien estos puntos de aquí por los años que llevo, son veinticuatro años que llevo. Sé quién es quién, cómo viven, cómo se forman. Yo tengo mis sobrinos..., mis sobrinos no están en casa de nadie por aquí ajena. Porque aquí no se crían así. Pobres pero se crían es con respeto adentro de la casa. Para quien nunca ha estado preso, es imposible comprender en profundidad el sentido expresado por René cuando dice que vivir en el barrio es estar “encerrado en argo angosto”. René camina libremente por las calles del barrio, pero está preso en su propia trama de vida, en su espacio estrecho y sin “diversión”. Por si fuera poco, en ese reducido espacio, en el cual no puede vivirse

59
59
sino constreñido a una forzada cercanía con el “Otro” (tigre o león), nunca se sabe qué esperar de los demás: “el que menos puja, puja una lombriz”. La descomposición y podredumbre de algunas “papas” incluye el sadismo. Estos elementos redundan en el sentido que René ha vertido sobre el espacio del barrio: una tierra lúgubre y sin ley, idónea para la crianza de animales y no de personas. Ante ello, sólo queda la opción de remarcar las fronteras entre el espacio propio y el espacio de los “Otros”. No es sólo impedir que los “Otros” entren a la casa y pongan en peligro la familia, sino también impedir que los niños salgan a juntarse con los “Otros” niños y adultos en la calle. Es romper los puentes con un entorno hostil y amenazante. Es minimizar la comunicación entre el “nosotros” de adentro y los “Otros” de afuera. Así, los niños se criarán pobres (no hay nada que pueda hacerse para evitarlo), “pero con respeto, adentro de la casa”. Nuevamente es posible acceder a un importante elemento del perfil identitario que René quiere difundir sobre él y su familia: somos pobres pero respetuosos de los demás, nos criamos dentro de la casa, evitando el contacto y riesgo de contaminación con personas viciosas e inescrupulosas que pululan por la calle. 10. EM. Y... decime una cosa... ¿esa conversación cuando estabas saliendo del retén..., con esta gente, como fue ese trayecto tan denso? RS. O sea, ¿cuando salí... cuando estaba preso? EM. Hum [afirmando]. RS. Este..., yo no estuve en el retén, yo estuve en Sabaneta [en la cárcel]..., que fui a pagar un poco de años... [responde en baja voz y con palabras pronunciadas con mayor rapidez]. EM. ¿Y eso fue por qué? RS. Estaba por..., estaba por averiguaciones de homicidio. EM. Pero no con la persona del...? RS. ¡No...! eso no tiene nada que ver. [Intuye que le pregunto por una persona que le partió el brazo y responde apresuradamente]. Eso fue hacen años. Eso fue en 1981 y salí el 14 de agosto del 95 en libertad, hacen ya..., hacen..., pagué como 18 años y hasta el sol de hoy estoy vivo..., y el refresco se te va a calentar... [refiere la mirada y señala la gaseosa que estoy tomando]. EM. Y la cosa allí..., ese trayecto del lado dentro..., una experiencia... RS. Coño de eso tengo una experiencia que este..., argo que..., por eso es que la palabra dice “al mejor tirador, se le va el tiro”. Yo soy un tipo precavido, y soy rápido por la vista, y me agarró, y me fregaron en un segundo..., en menos..., yo creo que en..., en lo que palpitó la vista. O sea, tomé la confianza, me confié demasiado, por eso es que el libro dice “no confíes en...”. El hombre no puede confiar en otro hombre, porque te pueden matar. Tú tienes un tipo amigo tuyo que por ahí, lo agarras y lo llevas pa´ que duerma en el fondo de tu casa o en el frente, y le das la comida todos los días, y en cualquier momento, pasa otro que te tiene bronca o quiere quedase con lo tuyo y le dice: te voy a pagá pa´ que matéis a..., después que vos le has matado el hambre todo el año. ¿Entonces? El tipo, después que me la pasaba cerca de él, tuvimos una discusión y me jodió de esa forma, y me dio por la espalda. Pero en un trayecto yo no he pensao nada malo, yo se lo dejo todo a Dios. Ahí está, ha quedao arruinao, está arruinao. Hoy en día me ha llegao más bien pa´ que le haga favor, y el agraviao fui yo. Pero yo no..., o sea no trato de hacerle nada malo, trato de no hacerle nada malo, y... ¿sabes por qué?, por mi familia, y también se le hace daño a los niños ajenos. Porque si –Dios no quiera– mato a ese tipo, Dios también me va a castigar a mí, y también le voy a hacer un daño a sus hijos. Porque él es el que trabaja o medio trabaja por ahí pa’ mantener sus hijos. Entonces, yo lo mato –ni lo quiera Dios, Dios me libre y me ampare– mato al padre de ellos, le estoy quitando un cuarto de vida a sus hijos... ¿es cierto o es falso? Luego de proyectar su propia historia en pollos, gallos, plantas, papas, ovejas, tigres, leones y otros niños y adolescentes; René se atreve a hablar directamente de sí mismo. En esta posición discursiva autorreferencial no se muestra como un agresor sino como una víctima de quien traicionó su confianza y solidaridad. Esa persona, que en un momento le pudo matar, le enseñó que confiar en el “Otro” es poner la vida en riesgo La particular interpretación de la Biblia hecha

60
60
por René, le impide tomar venganza por sus propias manos, pero al mismo tiempo le brinda un recurso compensatorio sustitutivo: le permite explicar la desgracia y la ruina de quien lo traicione como un castigo de Dios. Por eso, antes intentó vengarse por sí mismo, pero hoy siente temor (de Dios y de los hombres, por él, por su familia y por la de los “Otros”) y procede de diferente forma: se lo deja todo a Dios. En una atmósfera como la que habita René, donde priva “el mal y la traición”, estar libre y mantenerse así es un drama lleno de tensión que a cada momento amenaza con convertirse en tragedia: es la moral religiosa, retada por las sombrías fuerzas del instinto humano que llaman a la venganza. A este hombre que confía y delega en Dios el cobro de las deudas de sus agresores, le resulta particularmente vergonzoso el tema de su estadía en la cárcel: ello fue su mayor tragedia. Le resulta incómodo abordar de este asunto que le estigmatiza, ha hablado de ello en baja voz y apurando las palabras, y no ha dudado en tratar de salir del tema haciendo alusión al refresco que tengo a mi lado. Es un “trayecto de vida” que le gustaría borrar de la memoria propia y de la memoria de sus vecinos. Sería éste un olvido selectivo que le permitiría vivir el presente sin el asfixiante peso que sobre él ejerce el pasado (Augé, 1998). Este período en prisión se muestra como la más grande y desagradable experiencia en su vida. 11. EM. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir en ese espacio que es tan complicado [la cárcel]? RS. Ah... ¿allá?. Son..., son cosas... por lo menos..., el hombre es lo que es, hasta que él quiere. Yo nunca andaba con nadie, siempre andaba solo, y allá me puse fue a trabajar artesanía, porque yo hago sandalias, yo hago carteras para caballeros con cuero ´e chivo, tejidos y todo, si señor, y tejo también carteras, hago cinturones, hago sifrinos, hago portarretratos, y hago sobres de cuero ´e chivo para damas..., pa´ que vos sepáis. Para René haber sobrevivido en la cárcel es producto de la aplicación de su regla de oro: no confiar en nadie, como bien lo señala “nunca andaba con nadie, siempre andaba solo”. Pero además, la cárcel, con todo lo despreciable que como espacio punible encierra, le dio la oportunidad de “ser”. Que una institución se ocupara de enseñarle un oficio, fue más de lo que recibió de alguna otra institución educativa mientras estuvo libre. Ese espacio y tiempo de prisión fue –desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo personal– más valioso que muchos de los espacios y tiempos en los que se ha desarrollado su “vida en libertad”. René aprendió a hacer con sus manos objetos útiles para las demás personas. En la cárcel recibió la oportunidad de ser una “nueva persona”, en tanto que ciudadano probó e inserto en el aparato productivo. No obstante, no ha hecho uso de esa destreza y oportunidad; el siguiente párrafo aclara un poco las razones. 12. EM. Y esas cosas ¿No te interesan para ponerte a producir? RS. Porque yo pa´ ponerme a hacer eso tengo, por lo menos..., tener..., o sea la mesa buena..., una mesa de madera buena. Comprame..., tengo que tener dos zapateros, el zapatero es pa´ cortar el cuero e chivo..., buscarme todo..., ya por lo menos, yo estuve, hace como mes y medio, estuve sacando la cuenta. Gasto aproximadamente, comprando las pinturas y todo, pa´ pintar las correas, los colores..., porque yo riseño [léase diseño] también, tengo riseños en la mente, hechos de, de..., yo te dibujo un escorpión en una correa, y eso lo aprendí yo allá, y manillas pa´ relojes de cuero ´e chivo..., las hago. EM. ¡Que bien, que bien! RS. Gasto..., es un gasto como de ciento veinte, ciento treinta, comprando todos los materiales. Eso sí, yo comprando todos los materiales, yo puedo enviar a otro que me vaya a vender a Caracas o al centro EM. Si...

61
61
RS. Y esa verga en una semana me da..., vendiendo..., me puedo poner en ciento noventa, doscientos y pico. Eso da por más de la mitad. Yo hago sifrinos, hago portarretratos en cuero ´e chivo..., yo aprendí..., corto y pego, y hago, y… ¿no hago sandalias pues...? EM. ¿Lo aprendiste ahí? RS. Ah... y la artesanía... Yo te hago cofres y medio tallo madera. Las alcancías esas de madera yo las hago y vos no le veis los clavos. Las alcancías..., en cualquier momento que... yo pienso hacerle un regalo a una prima hermana mía, que me dijo, como yo le regalé uno hace ya muchos años..., vos sabéis que uno con mimbre hace unos cofres ¿no los habéis visto por ahí? EM. Si, yo he visto esos cofres por ahí... RS. Esos los hago yo también..., y esos que se hacen para las mujeres con su teterera-pañalera, que llevan una..., pa´ ellas bichase..., yo las hago de dos pisos también. Y hago cofres en mimbre, eso va, eso va..., puros pelitos tejidos EM. ¡Oye...! RS. Yo aprendí muchas cosas de esas allá. Lo que..., pa´ hacer eso en mimbre lo que tengo es que comprame los colores, por lo menos el kilo ´e mimbre. Puedo comprame dos kilos de mimbre azul, dos de rosado, dos blanco; que son los colores más..., para hacer cofres blanco, azul y rojo, y hago toda esa broma. EM. Eso me parece bien bueno, la opción de... RS. Si..., lo que es que..., sabe por qué tampoco le he hecho el empeño, porque como ese es un trabajo que era de cárcel...; y..., comprame las pegas, porque tú sabes que las pegas, que uno trabaja con pega, pega de zapato, porque uno pega primero y después es que cose y troquelea, hace hueco con la bicha de hacer hueco pa’ tejer, porque del mismo cuero ´e chivo se saca el cuero para tejer... EM. Una cinta... RS. Sí, la cinta. Esas las corto yo, y se hace..., ¡yo aprendí, yo aprendí! lo que pasa es que no lo estoy haciendo..., ando así porque no me da la gana [de hacer lo que aprendió], pero ve, gasto más o menos ciento veinte, ciento veinti pico, ciento y pico pues, pa´ comprarme todas las herramientas y el cuero ´e chivo... todo. Para entender esta parte de la entrevista, quizás sea necesario recordar que René es una persona de muy escasos recursos. Sin empleo fijo, que depende de los trabajos que eventualmente hace limpiando un solar, recogiendo alguna basura, cargando alguna mercancía, o exponiendo su vida haciendo una reconexión eléctrica desde los postes de alta tensión. Por ello, saber que tiene formación como artesano y que no la pone en práctica, se presenta como una contradicción a los deseos de superación expresados por él mismo. No es fácil precisar las razones por la cuales René no hace uso de esta habilidad y experiencia. En primer lugar René señala factores externos a él: necesita materiales y capital. Pero en un intermitente segundo momento se abre para mostrarnos razones inherentes a su más íntima vivencia de ese oficio: “ese es un trabajo que era de cárcel”. Nuestro entrevistado fue condenado y encarcelado hace ya algunos años, pero en su conciencia pareciera persistir el peso de aquel castigo, no quiere que lo vean haciendo “trabajo de cárcel”, su actitud es la de alguien que sigue estando preso, que sigue siendo vigilado. El suplicio de la cárcel aún resuena en el cuerpo de René. Quiere mostrarse como una persona común, que acepta la sanción moralizante e interioriza la benignidad de la pena, que purgó su falta y nada le debe a la sociedad, pero en el fondo no encontramos sino un hombre atrapado en un cuerpo condenado, marcado y reseñado como impuro y peligroso en el cual sigue resonando el castigo (Foucault, 1998, Douglas, 1973). René trata de racionalizar sus sentimientos contradictorios y ambivalentes, y ante el requerimiento de nuestra entrevista, termina por culparse: “ando así porque... me da la gana”. Su respuesta es la salida “relativamente” más fácil ante el compromiso de dar coherencia a la existencia del sí mismo en el aquí y ahora. De esa manera se cierra cualquier opción de ser cuestionado. Obviamente, es una verdad a medias. No está en esa pobreza extrema porque lo haya elegido así. De hecho, ha pensado en la artesanía como una oportunidad de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la artesanía –que se presenta como su más importante herramienta

62
62
de desarrollo económico y personal– está ligada a su más desagradable “trayecto de vida”. Un trozo de vida ofrendada como pago a una deuda social, un trozo de conciencia de culpa sembrado y cultivado día a día durante su más intensa experiencia de exclusión social: la cárcel. La justicia condenó, encarceló y luego liberó a René, pero esta libertad que le dieron las leyes no se hizo acompañar por la libertad moral. René está cautivo de la mácula social que la cárcel dejó marcada en su propia conciencia, y trata de huir de ella, aunque eso le cueste prescindir de su única oportunidad de mejorar las condiciones de vida de él y de su familia. Ejercer la artesanía es revivir la memoria de un pasado doloroso, distante de su familia, encarcelado en un depósito de individuos desechados por la sociedad. Es encarnar en un oficio el castigo ejemplarizante que le propinó la sociedad. 13. EM. Mirá, y después de salir de ahí ¿cómo habéis sentido a la gente? ¿Te acepta sin problema...? RS. Gracias a Dios que estoy bien como estoy, porque no tengo problemas con nadie, no le debo a..., no estoy pendiente con la justicia, puedo levantar mi cara en cualquier parte, porque no pueden estar diciendo “ese tipo es esto, ni...”. Estoy bien así, gracias a Dios. No tengo problemas con nadie, ni pienso tener problemas con nadie –que es muy importante en la vida– porque..., eso se llama... [deja perdida la mirada buscando la palabra precisa], eso tiene esta palabra..., eso se llama..., después de haber tenido o estado preso o cosas en el camino de su juventud..., ¿un hombre...? que se recoge y agarra experiencia..., conozco más... Yo veo un coño que quiere buscar problemas..., más bien lo aconsejo, porque yo llevé tropezones y antes de que..., yo le digo ve mijo pa´ que no vais a llevarte una vaina, no vais a ir preso, encanao..., yo estuve preso tantos años, y... es jodío estar preso. Dejá eso así, vale más correr que parase a echase uno una vaina o que se la echen a uno. El mejor problema se soluciona evitando todo para no tener problemas. Lo tengo que vivirlo así, por los trayectos de los años que estuve preso y lo que vi..., y entonces no quiero más nunca –ni lo quiera Dios– volver a esas partes, ¿me entiende? EM. Sí. ¿Tú crees que esa misma estrechez que tú dices, haya generado todo este...? RS. [Consigue la palabra que buscaba y exclama] ¡Un hombre regenerado!... se llama eso, yo soy regenerado ahora, esa era la palabra que yo estaba buscando, yo estaba echando cabeza y la agarré rápido, yo estoy regenerado, pero... tengo mucha experiencia. Yo, a muchos por ahí cuando los veo les digo: chamo sabéis que es arrecho, estar preso. Cuídese, porque estar preso no es cualquier cosa. Consciente o inconscientemente, René evita dar respuesta directa a la pregunta hecha. No alude a la actitud de la gente hacia él, en lugar de ello alude a su solvencia con la justicia y a su comportamiento ejemplar que le evita tener problemas con las demás personas. René se presenta a su interlocutor como un hombre regenerado, un hombre diferente, digno de vivir en sociedad. René describe la representación autoatribuida pero no toca el tema de la representación heteroatribuida y las consideraciones recibidas de las personas que le rodean. Es allí donde se hace patente la mácula social de “expresidiario” que –más allá del pago de la deuda en la cárcel– le mantiene moralmente preso de la sociedad. 14. EM. ¿Y tú crees que esa estrechez de haber venido aquí al barrio haya influido de alguna manera en que hayas tenido este problema? RS. Eh..., posiblemente de que el tipo me cayó adelante porque... [habrá dicho] “este tipo viene por allá y este tipo bueno..., no se va a aguantar”. También me hice esa mente. Pero..., allá él con lo que hizo. Yo se lo dejo a Dios. Yo si es de darle un vaso de agua y lo veo ahogándose, lo saco pa´ que no se ahogue. Si lo necesita para salvarle la vida, se la salvo. EM. Y... ¿quieres decir lo que te hizo o no? RS. Este..., tuvimos unas palabras y... EM. ¿Eso fue en que año...? RS. Eso fue el año pasao, ¿estamos en que año?

63
63
EM. En el dos mil uno RS. En el dos mil, el año pasado ¿pa´ ve...? Él..., tuvimos unas palabras porque me llamó marico y le dije: mire caballero tú estas fartando... [Él dijo:] “No que tal, que te jodo”. [Le dije:] “No, no..., te jodo no...: nos jodemos. Tú no eres más hombre que yo, ni yo más que tú, nos respetamos ambos los dos como hombres”. Y en un trayecto que..., un descuidito, él me dio un tubazo a la espalda. Me parte el hueso, voy al hospital, el médico viene y me dice, que no había yeso, que no había esto, que tenían que operame que tal y agarré y me vine; yo mismo me cure mi brazo. Pero no me lo enyesé. Y a golpe está que..., no veis que se ve... [muestra su brazo deformado a causa del hueso que soldó un extremo montado en el otro]. Ese me lo curé fui yo mismo EM. ¡Increíble...! RS. Me lo curé yo mismo. EM. Y el dolor también... RS. No, no me duele, sí me molesta siempre un poquito EM. No, no, pero... en el momento... RS. No, no, en el momento, te digo... ¿Que los hombres no lloran…?, si no boté dos poncheras de lágrimas fue de verga. Cuando me dio el tubazo el tipo, yo quedé, imaginate que cuando él me dio el tubazo, yo sentí el estillado del hueso aquí en el oído: plat quinnn [dramatiza el momento del tubazo con un efecto vocal acompañado por un gesto corporal de intenso dolor]. Yo quedé ido, quedé ido. El tipo me echó otro [tubazo], lo que pasa es que yo soy un tipo ágil. El otro me lo tiró [estando yo] en el suelo, lo que pasa es que cuando él me tiró otro, yo metí el pie, que fue cuando me dio uno aquí en el muslo. Lo que pasa es que el muslo amortiguó, aquí no amortiguó [señala su brazo deforme] porque como yo soy dergado..., me agarró por la pierna y no me la partió. Me dio con un tubo de esos..., de esos de zinc, por el lado angosto; que si me da por el lado ancho, él no parte el hueso. Me dio por el lado angosto. Ahí lo tenéis, pasa por ahí, me trata; hoy en día él necesita mío. Con el favor de Dios lo veré llegar y pedime audiencia sin ser yo nadie, porque yo soy René, pero ahí está ése. Porque, prácticamente me quitó un pedazo ´e vida. Lo que es que –con el favor de Dios– yo siempre tengo voluntad y fuerza. Porque yo siempre he confiado en Dios y... en la fe. Él está medio jodío, no tiene trabajo, por ahí está endeudao, él tiene tres hijos, gracias a Dios que ojalá consiga todos los días un pan para sus hijos, porque si ellos no tienen culpa de lo que haiga hecho él, ni nada. Finalmente hemos logrado que René se refiera a la percepción que otra persona ha tenido de él después de haber estado preso. Para René la percepción de su agresor está condicionada por el espacio donde él vive. “Este tipo viene de allá [del barrio y/o la cárcel]... no se va a aguantar [cuando lo llame marico]”, es lo que –según René– pensó su agresor y por ello se animó a insultarlo para que se enfrentara a él y golpearlo, éste termina partiéndole el brazo a René. Queda implícito que venir de un espacio “sin diversión” permite predecir la respuesta de René ante un insulto a la moral, como lo es la falta de hombría. La respuesta de quien viene de un barrio marginal o la cárcel parece no poder ser otra que la del enfrentamiento, incluso con peligro de muerte; todo por la defensa de uno de los pocos bienes que posee René: su honor. Pero no podemos olvidar que este problema con el vecino que le parte el brazo, ocurre después de haber estado preso, acumulado experiencia y decidido nunca más tener problemas con alguna persona; ocurre al hombre regenerado que René dice ser. La pregunta obligada es entonces ¿Qué puede derrumbar al hombre regenerado para echar por tierra sus deseos de vivir en paz, para enfrentarlo al riesgo de morir o caer nuevamente en la cárcel? La ofensa proferida a René, es más fuerte que sus más sentidos deseos de convivencia fraterna. Alude a los principios morales y al honor de su familia. Ante tan grave afrenta, la respuesta sólo puede ser una: la defensa del honor a precio de sangre. El orgullo con que René cuenta que no se dejó humillar, que padeció el dolor “como un hombre”, que lloró poncheras de lágrimas y soportó estoicamente la fractura de un hueso, y la exhibición de su brazo deforme; hacen parte del ritual callejero en el cual el honor se redime con sangre, ajena o propia, para el caso da lo mismo (Pitt-Rivers, 1979).

64
64
15. EM. ¿René..., y la gente, la vez pasada, la anterior, donde si tuviste que pagar cárcel..., qué generó...? RS. Este, nosotros andábamos, andábamos dos. Estábamos echándonos unos tragos y llegó el Chevette de la policía y nos mandó... “¡párense ahí!”, entonces vino un viejo..., [y dijo] que nosotros éramos los que andábamos cuando dispararon contra el tipo. Y la PTJ a nosotros en ningún mo... –a mí pues, que era que me acusaban de haber disparao– en ningún momento la PTJ a mí me hizo prueba de parafina para poderme comprobar si había disparado. Si..., si ha sido honesta ley yo no duro dos meses preso. Porque a mí no me quitaron nada del tipo, ningún objeto que yo le haya robado, ningún objeto, ni me hicieron prueba de parafina. Solamente, no más por el hecho de que el señor dijo. Y él no tenía testigos. Si es honesta ley, yo no duro dos días preso. O sea en dos meses yo fuera salío, porque el señor no tiene pruebas, ni me habían agarrao ningún objeto del señor. Pero en aquellos tiempos las leyes eran más..., había mucha corrupción, el tipo pagó..., aflojó manos allá en los tribunales pa´ que me hundieran. Porque..., o nos hundieran, lo que pasa es que el otro salió y..., el que quedé pagando el gallo fui yo. Entonces el otro salió y a lo que él salió, al año lo mataron en la calle. Aquí estoy yo vivo. Yo salí, pagué mi verga y aquí estoy bien. EM. ¿Pagaste cuantos años...? RS. Ocho EM. Y fue una persona que... RS. Verga... EM. ¿Recibió un disparo o alguna cosa así? RS. Oh..., eso es intento de homicidio, el tipo no está muerto, el tipo le rozaron la pierna, la pierna izquierda. El tiro..., le hicieron el tiro, lo que hizo fue que le quemó, pero es intento de homicidio. Porque vale más pegarle el tiro y matarlo, que hacerle un atentado. Pero pagáis igualito o sea el mismo artículo... Entonces, o sea en aquellos tiempos por las leyes viejas, pero ahora no. Para tú decir “fulano mató a fulano” tú tienes que tener testigos. Testigo y las pruebas. Si, porque si no, yo te puedo pegar una contrademanda a ti. Cuando a mí me lleva preso la policía, me medio tocan y me llevan pa’ allá, ajá..., y yo mando a buscar un abogado, “buscame un abogado”, y yo salgo en libertad porque a mí no me comprueban nada, y cuando salgo busco un abogado y te pongo una contrademanda a ti por daños y perjuicios. Y... daños y perjuicios y... abusar de esa persona con la autoridad, sin tener ninguna prueba sobre de esa persona. En su relato, René no se declara culpable ni inocente. No dice haber disparado pero tampoco lo niega. Insiste en que no se le comprobó nada: no le hicieron prueba de parafina, no hubo testigos, no le consiguieron ningún objeto propiedad de la víctima. En contrapartida, acusa que se pagó en el tribunal para que lo hundieran en la cárcel. No obstante, señala “haber pagado su verga”, podríamos decir que ha pagado su deuda con la justicia. En cualquier caso, culpable o inocente, René no duda en reafirmar que es mejor matar a un hombre que herirlo y dejarlo vivo. Se paga igual ante la ley y no se corre el riesgo de que en el futuro el muerto pueda ser él. Una importante máxima surge del discurso de René: Quien tiene deuda pendiente la paga, bien sea purgándola con un retazo de su vida en la cárcel, o con la vida entera si se niega a acatar la ley de compensación social. René pagó cárcel, por eso está vivo. Su compañero salió en libertad sin purgar su culpa y pagó con su vida en la calle un año después. 16. EM. ¿Y dentro [de la cárcel], cómo hacen para...? RS. O sea, para comer..., para esas cosas..., o sea hum..., eso..., o sea... EM. ¿Y para cuidarte de que alguien de adentro no atente contra ti? RS. O sea..., no, porque es que allá siempre hay la resguardería de vigilantes y eso, que siempre están pendientes, y la guardia está ahí cerca, aunque siempre, siempre hay muertos y heridos. Porque el 10% de los tipos que hay heridos, matan por ahí así, tipos que se meten en problemas porque se meten en peos y están pendientes en la calle por deudas. Por..., eso se llama deudas pendientes, como dicen las leyes. Entonces cuando se encuentran en la chiquitica allá, los matan y se caen a verga y ahí el que muere, el que quede. ¡Ahora no! Ahora hay revólveres más que antes. Ahora pela un tipo ahí por un chuzo, y cuando

65
65
hace así pa´ pegar con el chuzo..., le han pegado tres tiros. No viste lo que salió en estos días en el televisor en Caracas por ahí, pa´l... pa´ la penitenciaría esa de afuera, la granada y el poco de revólver y el poco de pistolas, ¡ah...!. El Teniente ése, el Teniente Coronel mandó a hacer una..., eso tenían días buscándola, eran dos, había explotado una y se habían matado dos, y encontraron la otra granada. Ahora yo te voy a hacer una pequeña pregunta: ¿Cómo crees tú que se introduzcan esas gra..., cómo entran ellas a...? ¡las mete el gobierno! O sea, para mí, para mí, tiene que haber coños implicados o habían coños implicados en aquellos tiempos. Porque no pasó a creer de que una señora o una mujer pues, prácticamente vaya a utilizar plantarse, entiende..., porque... sucede que en las partes..., en las cárceles..., cuando meten cosas, las llevan introducidas ¿me explico? ¿cómo crees tú de que le quede una granada? Entonces, por eso es que, lo que tenemos, eso es que... Por eso es que [el presidente] Chávez dice que la corrupción se acaba y tiene que acabarla. Aunque... porque, por la plata baila el perro. Pero son muchos los que sí han caído: militares grandes, coroneles y todo, que están presos. Hay muchos de esos que agarraron en Caracas que tenían todo lo..., tenía no sé cuantas gandolas y aquí también agarraron a un sargento, va pues, sargento de la guardia y tenía cinco gandolas hum... Entonces, eso viene por la corrupción. Entonces, por lo menos, una granada la pueden agarrar y le dicen a un tipo de esos, antes o le decían, te voy a dar un millón de bolívares; agarran esa verga pa’ allá y la meten, o la metían. Entonces, por eso es que ahora eso lo detectan, porque hay mucha, o sea el gobierno ahora está más, más o sea está más..., más..., más astucia ahora, y Chávez no es ningún pendejo, porque él fue..., fue militar no… él es militar. Es un hombre capacitado para esa broma. El único Presidente militar... que ha tenido Venezuela: Chávez. El único que ha ido a las partes que aquí ningún Presidente había ido. ¿Cuántas cosas se han caído aquí que antes nunca habían dado con ellas? Tenientes Coroneles, don quijotes de cuello blanco, con toneladas de droga. Entonces sí ha hecho algo el tipo. Entonces a eso viene la conversación –repito– que cómo se introduce una... El figurado encierro referido al barrio, tiene su continuación y extremo en el encierro real de la cárcel, estrechez muchas veces agravada por la presencia del enemigo al interior de ese espacio. La cárcel es –dentro de los “espacios angostos” – el más angosto de todos los espacios. Es, por excelencia, el espacio de la chiquitica “... cuando se encuentran en la chiquitica allá, los matan y se caen a verga y ahí el que muere, el que quede”. Al pago de la deuda pendiente con las leyes sociales, se ha sumado el cobro personal de la deuda pendiente con las víctimas o con sus familiares. Así, las instancias legales, incapaces de garantizar la seguridad de las víctimas, poco o nada están dispuestas a hacer por la seguridad de los victimarios. Con la anuencia de los cuerpos policiales y de la sociedad civil en general, asistimos a la toma de la ley en manos de los ciudadanos. De esta manera, los recintos carcelarios se convierten en verdaderos ruedos para el escarmiento, donde la sociedad contempla la muerte en silencio, la hace parte de su cotidianidad y se insensibiliza ante ella. En este contexto toma plena vigencia la filosofía de vida de René: nunca confiar en nadie, y no dudar ante la elección de herir o matar al enemigo. En el discurso de René, la figura del Presidente Chávez adquiere una función mesiánica, capaz de acabar con la corrupción. Es este el único segmento donde el castigo ya no queda en manos de Dios sino que pasa a manos de un hombre. Es evidente que muchas esperanzas de justicia se cifran en el presidente, y que ello ha dado lugar a este circunstancial desplazamiento de la justicia divina por la justicia terrenal. 16. EM. ¿Los problemas éstos que habéis tenido, han sido viviendo aquí en el barrio? RS. Aquí, sí... EM. Yo me pregunto si... ¿vivir aquí en el barrio de alguna manera da las condiciones para que hayas caído en esos problemas? ¿Si la estrechez del barrio produce esas condiciones para que uno se vea envuelto en este tipo de problemas? RS. O sea, se puede envolver ya, por lo menos, ciertos tipos que no hayan llevado tropezón y que no hayan visto cómo es estar preso. Pero, un tipo como yo, es difícil que me enrolle o que me enrede con alguien, porque yo sé lo que me puede esperar. Tengo mi experiencia, la he vivido y la viví, para volver a una..., o sea, para volver atrás como el cangrejo..., no sirvo. Ni para la comunidad ni para la autoridad.

66
66
EM. ¿Y la posibilidad –por ejemplo– de que tus sobrinos, que son de alguna manera como los hijos tuyos..., si... RS. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos EM. Este..., ¿no teméis que ellos, que están ahorita pequeños y..., vivir en este espacio...? RS. Pueden, pueden agarrar, o sea ¿que agarren una racha así...? RS. No, pero como eso va en uno, entonces buscar la, buscar la experiencia, buscar argo para tratar de sacarlos hacia el centro. Tratar de despejar el área, como dicen. Sacarlos –como decía Caldera– de este chipirichero, ¿me entiendes? Tratar de sacarlos hacia fuera. EM. ¿Tú crees que esa sería una buena opción? RS. Esa sería una buena idea, porque hay otros trayectos, se despejan los niños. Porque uno, por lo menos [le diría:] “mijo, anda pa’l colegio pa’ que vamos pa’l parque mañana, pa’ los caballitos, y...”, ajá, pero aquí: ¡no! Se sabe que..., vayan ahora pa’l colegio o tienen que ir pa’ la choza a hacer un mandado ahí, y qué va a ver ahí. En cambio la mamá dice, de aquí no lo vamos a poder llevar pa’ allá porque ahí en El Mamón, lo que hay es un poco de borrachos, ahí en la cancha, un poco ‘e coños... Entonces, tenemos que tratar de sacar de lo angosto hacia lo ancho pa’ que se despeje... René vio hace años qué es estar preso, sabe lo que le espera sí se vuelve a “enrollar” con problemas; sin embargo no pudo evitar exponer su vida y salir con un brazo partido apenas el año pasado. Se representa a sí mismo como un hombre regenerado, pero no puede escapar del coso de lidia, de las pruebas y experiencias que le depara cada día la vida en el barrio. Por ello desea romper ese ciclo, romper las barreras que lo aprisionan para salvar a sus sobrinos de la estrechez del barrio. 17. EM. Si..., René ¿Qué creéis vos que necesitaste para ahorita no estar aquí en lo angosto? ¿Qué necesitaste para estar en lo ancho? RS. Eh..., fuera necesitao por lo menos..., alguien que..., fuera sido..., inteligente. Decir “no pero qué voy a hacer yo con meteme pa’ allá pa’ donde está el monte en vez de buscar que ya estoy aquí”. Tratar de que me fuera puesto en un colegio, haber estudiao, tratar de haber buscado un bien, para el día de mañana tener argo..., un recurso o argo..., aprender argo entonces..., llegué a hacé ese trayecto porque no tuve alguien de esa capacidad para ampliame a mis años. Yo no fuera el mismo, si tuviera otras..., y por lo que más o menos..., porque no soy bruto, tengo..., porque hay personas que son estudiaos o estudian, pero no se les mete nada. No piensan, no tienen nada, no tienen nada, pero en cambio yo, si fuera tenío quien me ampliara pa’ estudiar..., yo estuviera en otra parte. EM. ¿Se equivocó tu papá...? RS. Sí, correcto, si señor. Si se equivocó, porque en los años que... debía haber estado céntrico..., que debió haber buscado pa’ la claridad buscó pa´ la oscurana, eso fue un error. Tenía que buscar más bien más claridad, pa´ que se le abriera la mente a uno, despejarse más, ser alguien en el mañana..., me entiende. Pero ¿aquí?..., arrecho..., ¿echao pa’ estos laos...? se equivocó. No..., a los momentos..., no lo hizo..., prácticamente con malas intenciones. Trató de hacerse un bien por los animales, pero a la vez haciéndole un daño a los niños que éramos nosotros. Él trató para no tener problemas con los animales céntricamente, pero le estaba fregando o le fregó la diversión a la juventud que había por el medio, los estudios, todas esas cosas. René Sarmiento, “El Señor de la Luz”, vive en la oscuridad. Aunque con frecuencia devuelve la luz a sus vecinos, parece que poco pueden hacer sus vecinos para devolverle la luz a su vida. Siente “no ser” alguien hoy y no cree que lo será mañana. Le “fregaron la diversión” en su juventud, y hoy vive las consecuencias en la oscurana. La decisión de su padre no fue acertada, como guía no supo ampliarle horizontes, aunque quiso hacerle un bien, le hizo daño. Al mismo tiempo, lo que más aflige a René, es la posibilidad de cometer con sus sobrinos los errores que su padre cometió con él. No sólo quiere ser el sustento de su familia, sino también el guía que la lleve a la claridad. Un caro anhelo para quien no ha podido darle luz a su propia vida.

67
67
18. EM. Sí..., pero ya... ¿tenías cuántos años cuando viniste para acá? RS. Veinte... EM. Veinte, ya estabas más o menos grandecito... RS. Sí, correcto. Lo que pasa es que ya yo me defendía y..., pero aquellos que vienen atrás mío. EM. Pero tampoco cuando estabas allá en lo céntrico te llevó para la escuela, estando allá... RS. ¡Nunca!, él nunca..., siempre vivíamos permanente al cuidado de los animales y eso ¿me entiende? Ese es el trayecto... Entonces, por eso es que yo..., por lo menos no quiero que ..., tratar... EM. Perdón, que no te entendí... RS. Que mis niños, mis sobrinos vengan por esa misma carrera que..., que en vez de ir pa’ atrás vayan pa’ adelante ¿entiende? Tratar de sacarlos de lo angosto y tratar de ponerlos en tierras anchas para que amplíen..., de estudio..., se despejen y se desarrolle la mente. EM. Y... ¿están estudiando ahorita? RS. Sí están estudiando, gracias a Dios. Y sean alguien en el mañana, ya que..., ya que el tío no fue nadie, sino tan siquiera, los trato de guiar por un camino... Viviendo en “lo céntrico”, René no tuvo estudios; viviendo en el barrio, sus sobrinos van a la escuela. Así, sus sobrinos “se despejan la mente”, pero para René la tarea no está cumplida. El “despeje” estará realmente realizado cuando su familia se mude del barrio que para él representa lo periférico, lo angosto, lo lúgubre. René aspira ser el guía de sus sobrinos pero no su modelo. Quiere que sus sobrinos hagan lo que él les ha dicho, no lo que él ha hecho. Quiere que sean lo que él no llegó a ser. 19. EM. ¿Cómo te percibís vos de la gente cuando me decís: “ya que su tío no fue nadie”?, eso decís..., pero yo veo que cuando alguien tiene un problema de luz eléctrica, corren directamente a donde estáis vos..., ¿cómo veis eso? RS. Porque..., porque..., o sea porque..., confían de que yo sé y saben y confían de que, [dicen:] “no... este tipo no va a poner esa verga pa’ que se queme esto…” y porque no van a llamar un tipo que sin conocé…, no..., “ese coño no nos pone”, y... ¿si en vez de poner la 110 le ponen la 220 a un aparato de 110 y lo quema? Pero como ya yo tengo, como es, ya me conoce todo el mundo, y dicen: “no ese señor es recomendao”, porque yo vengo recomendao y no de aquí, yo vengo recomendao de otras partes, buscan a fulano. A mí me han venido a buscar aquí tenientes, coroneles. Cuando pusieron la carpa, a quien vinieron a buscar pa’ que les pusiera las computadoras fue a mí. Las tres estrellitas esas..., y le dijeron busca a ése que ése te las instala, y yo se las instalé. Los aires de por ahí, grandes, del negrito [un técnico en refrigeración del barrio] quien se los ha instalado soy yo. EM. ¿Y la gente que te busca para poner la corriente de los postes de la calle, este..., conscientes de que tenéis el riesgo de que te puede dar un... RS. No, pero ellos son conscientes. Siempre me dicen: “René con cuidado, sabéis” EM. O sea, ¿Sentís que ellos están preocupados por vos? RS. Sí, sí, siempre, siempre. Adonde quiera que he estado poniendo una broma de esa [pegar la corriente eléctrica], siempre las personas me dicen: “René con cuidado sabéis”. Me atienden y me dicen: “¡mosca!”. Entonces yo también confío en Dios y..., y como tengo capacidad, me ayudan las dos cosas. Dios que es el primero y mi capacidad que es la segunda. Tercero, la persona que me la manda a poner que le dan fuerza a Dios pa’ que Dios no vaya a dejar que me pase nada. EM. Mirá..., ya habéis recorrido un trayecto de vida... RS. Si, correcto. Es evidente que, más allá de los 2.000 ó 5.000 bolívares que recibe a cambio de sus servicios de reinstalación eléctrica, hay en René una gran satisfacción de ser tomada en cuenta, relacionarse y ayudar a los vecinos. Con sus servicios ha auxiliado no sólo a sus amigos sino también a sus detractores y enemigos. René se nos presenta como un intermediario entre Dios y los vecinos del

68
68
barrio, quienes interceden ante Dios para que no le ocurra nada malo. Así, René encarna un instrumento de Dios para servir a los hombres. Su misión –realizada pese a saber que puede costarle la vida– es devolverle la luz a su comunidad. Si hay algún poder superior al de “El Señor de la Luz”, para que le proteja y le ilumine, ese sólo podía ser el mismo Dios: la fuente misma de luz. Lejos está de él cualquier sentimiento de culpa por hurto o complicidad en el robo de electricidad. En tiempos como los actuales cuando la depresión económica y las altas tarifas inducen a buscar soluciones alternas a la cancelación de la factura del servicio eléctrico, René ve reivindicada su función e imagen social. Especialmente en días cuando el suministro eléctrico es suspendido por las contratistas de la empresa eléctrica (Enelven), René se convierte en el principal y más solicitado personaje del barrio. Sus empíricos conocimientos como electricista devuelven la luz a los hogares por la vía de una reconexión rápida y a bajo costo. En este momento nadie recuerda el pasado de René. En ese momento, René es simplemente “EL Señor de la Luz”. Bibliografía AUGÉ, M. 1998. Las Formas del Olvido. Barcelona. Edit. Gedisa, BERGER, P. Y LUCKMAN, T. 2000. La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires. Amorrortu Editores. DOUGLAS, M. 1973. Pureza y Peligro. Madrid. España. Siglo Veintiuno Editores. FOUCAULT, M. 1998. Vigilar y Castigar. Madrid. Edit. Siglo Veintiuno. LE GOOF, J. 1991. El Orden de la Memoria. Barcelona .Edit. Paidos. MORA QUEIPO, E. 2002. Patrimonio, Memoria e Identidad. En: Memorias Arbitradas del VI Congreso Nacional de Historia Regional y Local. Tomo II, pp. 533–544. Universidad de los Andes. Trujillo, Venezuela. MORENO, A. et al. 1998. Historia de Vida de Felicia Valera. Caracas. Fondo Editorial Conicit. PIAGET, J. 1981. Epistemología y Psicología de la Identidad. Buenos Aires. Editorial Paidos. PITT-RIVERS, J. 1979. Antropología del Honor o Política de los Sexos. Barcelona. Edit. Grijalbo. PRINS, G. 1993. Historia Oral. En: Historia y Fuente Oral No. 9: 21-51, Barcelona.
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN JÓVENES DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO: La Procesión de San Benito en Cabimas

69
69
Lenín Calderón Osuna21 1.- Introducción El culto y procesión de San Benito es una de las manifestaciones que más “identifica” a la mayoría de los grupos socioculturales de toda la subregión Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL). En Cabimas este culto no sólo es importante por la gran cantidad de personas devotas y que en su procesión participan, sino también por las características que asumen las mismas y por todos los elementos y las formas que se dan lugar en dicha procesión y que la hacen de una particularidad que definitivamente la diferencian de otras manifestaciones relacionadas al mismo culto en otras regiones del país. La idea central de este trabajo consistió en ofrecer algunas posibles explicaciones sobre la significación de esta manifestación (la procesión) para uno de los grupos mayoritarios que en ella participa relacionada a determinadas conductas que se asumen durante la misma, partiendo del supuesto de que el proceso social e histórico vivido por Cabimas y toda la COL. se refleja también en sus manifestaciones más autóctonas, como es el caso de la procesión de San Benito. 2.- De lo teórico y metodológico La aproximación teórico metodológica a la procesión de San Benito en Cabimas se hizo básicamente asumiendo algunos de los preceptos aportados por Víctor Turner. Ello en tanto que dicha procesión se constituye en una manifestación ritual que se enmarca en la definición de Turner de lo que es un rito. En tal sentido, la procesión de San Benito es una “...conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina... que guardan una estrecha relación con creencias y fuerzas místicas”. (Turner, 1990). Es por ello que se realizó un ejercicio para deducir lo que Turner denomina la estructura simbólica del rito, por lo cual se procedió a determinar los símbolos dominantes y los símbolos instrumentales presentes en la procesión. Los símbolos dominantes son según el autor “...aquéllos que presiden toda la ceremonia ritual o fases de ésta”. (1990: 21). Son puntos relativamente fijos en la manifestación y que se consideran fines en sí mismos. Por otra parte, los símbolos instrumentales son “...aquéllos que son medios para el fin principal del ritual y que están asociados a los deseos conscientes e inconscientes”(21). El énfasis conferido por Turner al símbolo se sustenta en el hecho de que éstos generan las conductas o acciones dentro del ritual, además de que las características y propiedades que asumen estos símbolos dentro del ritual nos ofrecen pautas sobre el proceso social en donde se inscribe dicho fenómeno. La idea de Turner sobre el rito, es que éste sólo es posible si está relacionado con lo místico, “con la creencia en fuerzas místicas”. Lo místico nos refiere a la idea de lo religioso, lo cual está relacionado a “...la creencia en seres espirituales” según Durkhein (1963). Ahora bien, y siguiendo a Durkhein, lo religioso encierra dos dimensiones; una negativa y una positiva. La dimensión negativa de lo religioso está referida a: “la prohibición de ciertas maneras de actuar” (1963) y la positiva estaría referida a los dictados, a las prescripciones de los símbolos dentro de un ritual. En tal sentido, desde la perspectiva de una religión en específico, la dimensión negativa estaría vinculada a la idea de lo pagano, y lo pagano en su sentido más lato se relaciona a la práctica de aquello que no es cristiano, o que simplemente no es de aquella religión que lo califica. 21 Profesor e investigador de la Universidad Rafael María Baralt.

70
70
Ahora bien, la idea de lo pagano, según lo planteado, bajo ninguna circunstancia refiere a algo que no sea religioso. Al contrario, lo pagano de igual manera refiere una idea de relación con lo místico. Y al haber una relación con lo místico, es el rito la vía para establecer dicha relación según la teoría expuesta por Turner. Para el abordaje metodológico se ejecutaron varias actividades de campo de acuerdo a las características temporales del rito, donde se implementaron técnicas etnográficas bajo el esquema o enfoque planteado por Turner, esto es: Captar las formas y características observables del rito, levantamiento de información en el sitio, así como consultar la opinión de lo que Turner llama: “especialistas del rito” y de los creyentes acerca del ritual y su significación. Por último se hizo una aproximación al contexto de significación para dar algunas explicaciones con respecto al ritual. 3.- De la historia de San Benito en Cabimas En Venezuela, los datos históricos apuntan a que el culto a San benito fue introducido por los sacerdotes franciscanos (dominicos) en los años 1.600, en las plantaciones y haciendas del Sur del Lago de Maracaibo, como forma para evangelizar a los esclavos africanos que trabajaban en dicha zona (Martínez, 1999). Todo indica que el origen de San Benito en Venezuela se ubica en los alrededores de la población de Bobures, y desde allí se propagó por toda la cuenca del Lago de Maracaibo y los Andes, aunque de manera muy particular por todos los pueblos de la Costa Oriental del Lago. Existen afirmaciones que sugieren que el culto a San Benito se inicia con la misma fundación de Cabimas a orillas del lago (Ochoa, 1993). Sin embargo, la inmigración petrolera de la primera mitad del siglo XX, va a acentuar y a propagar su culto con la llegada de personas provenientes del Sur del Lago. La procesión de San Benito en Cabimas se realiza dos veces al año: el 27 de diciembre y el 6 de enero, cuyos recorridos tienen sentidos cetro-norte y centro-sur, bordeando la costa del municipio. Existen en la Iglesia Catedral de Cabimas, dos imágenes del Santo. Una tallada en madera de aproximadamente 1,50 mts. que se encuentra la mayor parte del año en una gruta a la entrada de la iglesia, en donde la feligresía puede hacer sus ofrendas durante todo el tiempo. Esta imagen es una talla impresionante, muy hermosa y bien adornada. Para los días de las procesiones esta imagen es trasladada al pie del altar mayor y allí permanece hasta que se hayan realizado dichas procesiones, tras lo cual la regresan a la gruta antes mencionada. Existe otra imagen del Santo; pequeña, de unos 80 cm. de alto, la cual sólo aparece el día de la procesión, es decir; sólo es utilizada para ello. Es una imagen de “poco refinamiento estético”, de yeso, pintada de negro y azul, con una capa simple, que está fijada a una base de madera sobre unos listones que sirven de mangos para cargarlo y que lo hace muy manejable para bailarlo. Comparado con la imagen descrita primeramente, y con otras imágenes como las de Gibraltar y Bobures, el San Benito utilizado en la procesión de Cabimas es de extremada “pobreza estética”. Y no es para menos. Esta imagen ha sido destruida en multitud de veces. No es extraño que al final de la procesión el “santo” llegue a la iglesia sin cabeza, sin manos y con la sencilla capa desgarrada, si llega con ella. Hasta finales de los 80, la procesión duraba todo el día, desde la mañana hasta muy entrada la noche. Se acostumbraba mucho el “robo del Santo”, práctica que consistía en desviar la imagen del Santo de su recorrido normal, hacia las barriadas y urbanizaciones populares por donde no pasaba. Generalmente, esta costumbre acarreaba que la procesión se extendiera más allá de lo

71
71
previsto por la iglesia; hasta altas horas de la noche, siendo que los vasallos (grupos de ejecutantes del chimbánguele), llegaban de regreso a la iglesia y el santo no aparecía. Graves incidentes se originaban cuando la iglesia comisionaba a la policía para el “rescate” de la imagen, la cual llegaba a la iglesia en las “perreras” (vehículos de la policía), parcial o totalmente destrozada, acompañada por un sin fin de personas detenidas, la mayoría de ellos jóvenes. Muchas veces el Santo fue guardado sin ningún tipo de rito u oficio como corresponde. Mientras, en las afueras de la iglesia, gran cantidad de personas, con altos niveles de intoxicación etílica debían ser desalojadas por la policía. Anteriormente, la procesión que hoy se realiza el 6 de enero, se realizaba el 1ero del mismo mes como en la mayoría de las regiones donde se le rinde culto, pero debido a los altos índices de violencia que se presentaban (y que relacionaban a la ingesta desmedida de alcohol del día anterior) fue cambiada para el 6 de enero. La procesión es precedida por una misa, que anteriormente se realizaba dentro de la iglesia, pero debido a los destrozos que ocasionaban a la misma, se decidió, desde hace unos años, realizarla en las afueras. El problema de la violencia es de vieja data, la cual es relacionada a la ingesta de alcohol, como ya se hizo referencia, y a la participación de “subgrupos” de jóvenes, catalogados también como “bandas de delincuentes”. En la procesión la riñas y peleas colectivas son muy comunes y en varias oportunidades han dejado saldos lamentables de pérdidas de vida. En varias oportunidades la iglesia ha mostrado su desagrado con ésta situación de violencia e irrespeto y ha tomado algunas medidas, sin embargo, la situación poco o nada ha cambiado hasta ahora. De hecho, el cambio de fecha de una de las dos procesiones anuales, del primero al seis de enero, fue una propuesta orientada en cierta forma a disminuir la violencia que se expresa en la procesión. Con el mismo objeto se impuso la modalidad de que la procesión fuese fuertemente custodiada por la policía y estuviese de regreso antes de ocultarse el sol. Desde hace unos años la Policía del Estado más la Guardia Nacional, no sólo custodian la procesión sino también la imagen del santo. La procesión de San Benito en Cabimas debe ser una de las manifestaciones más concurridas, masivas, de las que se realizan en todo el país, ello a pesar de la casi nula organización por ente alguno de la misma. Se han calculado hasta 100.000 personas participando, en donde se mezclan personas de distintos estratos sociales, con una evidente y mayoritaria participación de gente joven, que a pesar de lo descrito, aún presenta cierto atractivo, sobre todo a nivel turístico. Por otra parte, desde hace ya un tiempo, años ‘80 más o menos, se ha venido observando la incorporación de ciertos elementos que se están volviendo comunes en esta manifestación, sobre todo aquello que tiene que ver con la vestimenta y/o indumentaria de los jóvenes que participan. En cuanto a los vasallos, ejecutantes del chimbánguele, son grupos de personas que puede decirse que están “medianamente” organizados. Entre otros aspectos característicos referido a los vasallos, tenemos que no puede ser identificado el líder del grupo y en ocasiones llevan una bandera que les sirve de estandarte al grupo de vasallos pero que es ondeada por cualquier persona. En fin, no existe una jerarquía evidente que organice la procesión. Los “golpes” o “piezas musicales” que se ejecutan en la procesión son esencialmente distintos a los ejecutados en otras regiones. 4.- La procesión de San Benito hoy El 6 de enero del 2000 se efectuó la procesión de San Benito en Cabimas cuya trayectoria fue hacia Ambrosio-La Misión, esto es; sentido centro-norte.

72
72
A las 7:30 a.m. los alrededores de la iglesia empezaron a colmarse de gente. Vendedores ambulantes de pitos, gorras, cintillos, sombreros, etc., se entremezclan con los “fieles” que llegan de todas partes, dándole un gran colorido a la concentración. Diagonal a la iglesia catedral una tarima trataba de asemejarse a un altar, y en una esquina de la misma se encontraba la imagen del Santo. Cerca de la imagen, se observó, con cierta regularidad, a personas que con niños en brazos tocaban al santo lo acariciaban, besaban y persignaban. De igual manera, se observó en distintos puntos, personas con atuendos poco convencionales: hombres vestidos de mujer, personas con el cabello pintado de distintos colores, grandes sombreros, parasoles, rostros pintados, etc. A las 8:30 a.m. ya se sentía cierta impaciencia. Un sacerdote subió a la tarima y trató de recordarle a los congregados el “sentido” del culto a San Benito, tratando de destacar las virtudes del Santo y recomendando, reiteradamente, “cordura”. A las 9:00 a.m. el Obispo con un séquito de sacerdotes y monaguillos salió de la iglesia haciéndose paso entre la multitud que hacía sonar sus pitos y cornetas. Cuando el Obispo inició la misa había alrededor de 10.000 personas y el tráfico de vehículos por el centro de Cabimas estaba paralizado. Por unos 20 minutos, desde el inicio de la misa, la gente permaneció en silencio y atenta a la misa. En la homilía, el Obispo hizo también un llamado a la cordura durante la procesión. A medida que la misa se acercaba a su fin el ruido se hizo insoportable, hasta que en un momento ya no era posible escucharlo. La Policía y la Guardia Nacional tomaron posición frente a la imagen del Santo, la gente empezó a agitarse y de repente un chimbánguele “reventó”. El Obispo no terminó la misa, un frenesí invadió los alrededores de la iglesia, y una lluvia de alcohol sobre la imagen del santo bañaba al tropel de hombres que pujaban por apoderarse de la misma, luces de “peinillas” nuevas del grupo “antimotín” de la Policía y la Guardia Nacional deslumbraban en la muchedumbre. Las campanas de la iglesia repicando estimulaban la locura colectiva que se vivía en ese momento… Había empezado la procesión. Desde su salida, la imagen del Santo hizo un recorrido fugaz, veloz. En la sede de la Policía, lo introdujeron por espacio de media hora, abandonando la procesión. Desde ese momento, (10.a.m.) la imagen anduvo prácticamente sola, o sea, sin chimbánguele, en hombros de agentes policiales y de otras treinta personas que constantemente lo bañan en ron. Para las dos de la tarde, la procesión se dividió en tres grandes secciones, en torno a los chimbángueles o grupos de “chimbangles”. Para esta hora nadie sabía en dónde o por dónde andaba la imagen del santo. Sin embargo, con el desconocimiento de la mayoría de los feligreses, la imagen en hombros de la Policía estaba a las puertas de la iglesia a las cuatro y treinta de la tarde, acompañado por no más de cien personas sin ningún chimbánguele, después de haber recorrido una distancia aproximada de 25 kilómetros. A la media hora llegó a la iglesia el primer chimbánguele, bailaron al Santo por espacio de quince minutos frente a la iglesia que permanecía cerrada, cuando en un momento determinado y lo suficientemente rápido, una de las pestañas de la puerta central se abrió y el grupo de policías que cargaba el santo lo metió, cerrando la puerta nuevamente tras de ellos, sin permitir la entrada a muchas personas. Unos aplaudieron y otros protestaron, el chimbánguele siguió sonando. La gente seguía llegando. A las 5:30 p.m. la calle “Rosario” (oeste) era un bulevar por donde la gente caminaba. Distintos vehículos aparcados a orillas de la calle con música a todo volumen servían de epicentro a grupos de jóvenes que consumían licor con caras pintadas y quemadas por el sol, pero “...la procesión no termina hasta que el último chimbánguele llegue a la Iglesia”. Comentó un joven que vestía una especie de bartola multicolor con la cara pintada y una cinta roja en la frente. El segundo grupo de chimbángueles apenas entró a la calle Rosario a las seis y media de la tarde.

73
73
5.- De lo que la gente dice Se indagó sobre las apreciaciones, ideas y conceptos que tiene la gente; jóvenes y no tan jóvenes, a propósito de la procesión. En tal sentido, se consultaron varias personas que de alguna manera participaban en la misma sobre aspectos referidos a la significación de la procesión en sí, así como a la significación de algunos otros actos que en ella se dan. La mayoría de las respuestas apuntaron a lo siguiente: Acerca de la acción de “bañar con licor al santo” generalmente se contestó: “Es la costumbre... antes lo hacían como forma de pagar promesa. Habrá alguno que otro que sí lo estará haciendo, pero la mayoría es por joder, es la costumbre...”. Acotó un señor de sesenta y ocho años de edad. El mismo entrevistado se refirió a la procesión como un “bochinche”: “La gente no respeta. Yo soy creyente de San Benito desde pequeño, pero ya no puedo ir a la procesión porque me tumban, me joden. A la gente sana lo que le da es miedo esa vaina”. Y continuó: “No respetan ni al santo... lo rompen, lo parten... Hay mucho borracho y malandro... ¿por qué la policía no mete preso a todos esos que andan encapuchados y vestidos de mujer?... ¡esos son los malandros! A la pregunta acerca de qué significaba San Benito, se obtuvo de manera poco variable la siguiente respuesta: “Bueno, San Benito es un santo de la iglesia, de la iglesia católica. Él fue un parrandero según dicen, por eso lo del ron y lo del baile. Pero era bueno, tan bueno que llegó a ser un Santo”. Esta visión, en cierta forma, concuerda con la que ofreció uno de varios jóvenes entrevistados: “Me gusta la procesión porque creo en los milagros que le ha hecho a las personas…”. “Yo le pido mucho a San Benito... por lo que yo quiero lograr... hay cosas que me ha resuelto. Yo no voy con el bochinche de la gente, yo voy cerca de los chimbangles, al lado de San Benito para que las peleas que se vayan a formar no me vayan a partir la cabeza. Y en eso que vamos ahí, yo voy rezándole y pidiéndole lo que yo quiero, pegaíto a los guardias que van ahora...” Y añade: “La gente le echa ron por costumbre, ahí ya no hay nada religioso. Hay algunos que sí lo hacen por el favor que les hizo San Benito... Hay más gente disfrazada, pintada la cara y eso... esa es gente que no quieren que la conozcan... la gente que tiene sus enemigos y van a San Benito para pelear. Porque van con la idea de que les puede pasar algo por los enemigos que tienen...” “Ahorita actualmente es una fiesta que, una procesión, una fecha religiosa que no se está respetando con la misión de la iglesia que es ir a rendirle culto a la imagen. Es una fiesta más desviada hacia otro ámbito”. Por otra parte, y motivado por las referencias y lo común, se entrevistó a una persona (entre varias otras de igual atuendo y condición) que a continuación medianamente se describe: Cabello pintado de amarillo “fosforescente”, vestido con una especie de bata, bartola, cuya tela era de lienzo que en algún momento fue una pancarta que hacía alusión a la cerveza “Polar”. En el rostro, unas líneas del mismo color y material con el cual se pintó el cabello. No mayor de veinte años y en cierto nivel de embriaguez. Con respecto a la vestimenta, en principio argumentó el “pago de promesa”, sin embargo, a las dudas de quien lo entrevistó por no poder especificar el “favor” recibido, dijo: “Bueno, mucha gente lo hace. Andá a preguntarles a ellos. Yo lo hago porque así jodo bastante”. Al final y después de “socializar” varias cervezas confesó: “San Benito es pa’ joder. El que te diga que es por una promesa, te está metiendo embuste”. Y continuó: “Todo el mundo dice, que San Benito era un jodedor. Ajá, y si era un jodedor, por qué yo no puedo venir a joder también”.

74
74
6.- De lo que dice la Iglesia Para el momento de la entrevista, el obispo Freddy Fuenmayor fue nombrado Obispo de la Diócesis de Cabimas, hacía aproximadamente unos cinco años. En la entrevista, el Obispo reconoció que: “Quizás yo no soy el más apropiado para hablar de San Benito”. Pero reconoció, entre otros aspectos, que la procesión “...causa mucho estrés en la gente”. A lo cual añadió: “Desde la Iglesia existen muchos sentimientos encontrados con respecto a San Benito. Hay cierta resistencia en general entre los sacerdotes por lo que rodea la devoción a San Benito. Esto básicamente por aquello que está relacionado con la procesión... la ingesta de alcohol, las supersticiones, la comercialización, etc...”. “Desde la Iglesia hay una resistencia a identificar el culto, la procesión de San Benito como algo religioso, lo ven como algo pagano que no refleja a la genuina fe cristiana..”. Sin embargo, para el Obispo, “...sigue siendo religiosa (la procesión) a su modo... para muchos, a pesar de lo que allí sucede”. Con respecto al significado de San Benito para la iglesia, manifestó: “San Benito es un modelo de entrega, de caridad, un ejemplo de virtudes que nos pueden acercar a Dios. Su vida es un reflejo de la presencia de Cristo en él”. Por otra parte, el Obispo reconoce la particularidad de las “formas de devoción” o de participación en la procesión de San Benito en Cabimas: “...esto, por supuesto, no se ve en los pueblos, no se ve en Bobures, porque hay una tradición, una disciplina mucho más rígida”. Pero ello, según el Obispo, no significa que no tenga un sentido religioso cercano a la fe cristiana: “Yo creo que muchas de las formas y manifestaciones que se dan, son una manera de entrar en contacto con lo divino”. Aunque admite, con respecto a los elementos no relacionados con la iglesia católica incorporados últimamente, como la vestimenta y otros, lo siguiente: “Es una distorsión del significado que puede tener San Benito. Se asume como si fuese una especie de carnaval. No creo en el cuento de que es una promesa”. Por último y como refuerzo a una de las hipótesis manejadas en esta investigación, para el Obispo, San Benito es identificatorio de lo que es Cabimas: “San Benito identifica a Cabimas... no tanto así, la Virgen del Rosario que es la patrona”. 7.- Una aproximación a la explicación de la Procesión de San Benito en Cabimas Según los preceptos teóricos aportados por Víctor Turner, las características que se le otorgan a San Benito: un ser sagrado, cargado de virtudes y reconocido por la Iglesia, un ser bueno, un modelo a seguir, etc., ésta, su imagen, se convierte en el símbolo dominante dentro del culto y del ritual de la procesión. Razón por la cual, su imagen tiene una significación sagrada. El hecho de que la procesión no se inicie, y que la gente de alguna manera permanezca relativamente calmada hasta que la Iglesia entregue la imagen al “pueblo”, significa que uno de los sentidos de la procesión se lo da la imagen del santo en la misma. Sin embargo, esto sólo es necesario para dar inicio a la procesión, más no para su continuación y menos su culminación. Los chimbangueles, son otro símbolo dentro de la procesión que se convierte en dominante una vez iniciada la misma. A pesar de que éstos deben esperar la incorporación de la imagen del Santo, una vez hecho esto, los chimbangueles no dependen más de ella y se convierten en una referencia en sí mismos dentro de la procesión. Existen varios símbolos instrumentales, los cuales están todos relacionados con lo que puede ser considerado como “pago de promesa”. Vestirse de “San Benito” es uno de ellos. Otro es el de “bañar con licor” al Santo. Dicha práctica sólo se da durante la procesión. El licor, donde el ron y cerveza son los más comunes, de igual manera, es en principio una deuda contraída con el Santo, a quien consideran parrandero y tomador de aguardiente. En algunos casos, la calidad

75
75
del licor refleja también el status del “favorecido” y la importancia del “favor”. El baile es en algunas ocasiones, un símbolo instrumental, ya que también se utiliza para pagar promesa. Al respecto, no existe una vestimenta particular para el baile como sí existe en otras regiones. No existe un “paso” ni un espacio definido para bailar. Es importante recordar que existen dos imágenes del Santo. La imagen que permanece en la Iglesia que, una vez que la procesión se ha iniciado, se convierte en receptáculo de una serie de ofrendas que le son entregadas como pago de promesas: medallas, escapularios, cadenas, etc., hechas por pequeños grupos de personas que se alejan de la procesión. En tal sentido, esta imagen parece representar más los valores que le asigna la Iglesia a San Benito, por lo que no parece casualidad que ésta se encuentre siempre a la vista dentro de la Iglesia portando una hermosa capa y muy bien cuidada. Ahora la imagen que sale en procesión no es más que una imagen fálica revestida por una simple capa. Esta dicotomía pareciera significar que existen dos símbolos, dos significados de una misma imagen. La imagen que permanece en la Iglesia es la imagen, la representación que tiene la Iglesia de San Benito; un ser de grandes virtudes, bueno, alejado de los vicios terrenales, etc. La imagen que sale en procesión es más sencilla, más parecida a las personas comunes, es parrandero, borracho, bailador. Es no sólo lo que dice la Iglesia, es más que eso. Es por ello, que los feligreses que asisten a la procesión, lo identifican con lo popular. Esto es, la imagen de la Iglesia representa sólo algunos valores. La imagen de la procesión no sólo representa esos valores, sino que además, representa lo popular, lo común, lo terrenal, o sea aquello que es y que además no es, según la Iglesia. Es lo sagrado y lo pagano al mismo tiempo. Y es este sentido de lo popular, de lo común, lo que ha permitido la incorporación a su culto, de maneras muy particulares, de distintos sectores de la vida social de Cabimas. Esta apreciación está relacionada con la historia misma de toda la costa oriental. Si bien es cierto, que la historia de Cabimas se remonta a la época colonial, lo que hoy constituye al municipio, está muy lejano a ello. Cabimas es hoy en día una ciudad altamente influenciada por la inmigración del inicio de la industria petrolera. En tal sentido, el culto a San Benito dio cabida a muchas de las inquietudes religiosas de los inmigrantes, ya que éste nunca perteneció con carácter de exclusividad a los descendientes de raza africana, como es de suponerse, ni a ninguna otra. Esta situación ha permitido que en la procesión, sistemáticamente, se hayan incorporado una serie de elementos que buscan darle otros significados a la misma y que están estrechamente relacionados con la situación o contexto social que se desarrolla y se ha desarrollado en Cabimas. Es así como, al igual que el resto del país, Cabimas es una población de personas jóvenes. Al respecto los rituales en los cuales los jóvenes tienen cabida son muy escasos, o no existen, por lo menos a escala colectiva. Cabimas adolece de espacios y tiempos que estén dedicados a la juventud. De tal manera, que la procesión de San Benito ha sido asumida como un espacio, entre otros, también para la juventud. Un espacio en donde se crean y se recrean símbolos “identificatorios” de su condición de jóvenes. Los llamados “disfrazados”, “encapuchados”, etc., son símbolos que expresan de alguna manera la condición de ser jóvenes. Son símbolos que le permiten a la juventud actuar como tales, que combinados con la ingesta de alcohol y otras drogas, se convierten y se materializan, en muchas ocasiones, en expresiones violentas. Por esto, la procesión si bien se inicia con la imagen del santo, una vez que se inicie, no es el santo quien determina la culminación de la procesión. Al igual que la imagen del santo, en el transcurrir de la procesión, otros símbolos asumen la condición de dominantes y permiten la continuación de ésta. Estos nuevos símbolos dominantes en la procesión son, por supuesto, elaborados por aquellos que mayoritariamente participan: los jóvenes. Son los significados

76
76
aportan los grupos de disfrazados, los grupos en torno a los vehículos, la música, el alcohol, etc., los que re-estructuran el ritual de la procesión. Ello, de alguna manera, explica el hecho de que la imagen del Santo se ausente de la procesión, o no esté en la mayor parte de ésta ya que otros símbolos ocupan su lugar y son los que prescriben las acciones. 8.-Para concluir La explicación antropológica de la procesión de San Benito en Cabimas es una empresa difícil de asumir si no se cuenta con la suficiente experticia teórica y metodológica. Ello dada su gran complejidad desde el punto de vista histórico y cultural en donde se desarrolla. Sin embargo, los aportes de Víctor Turner son particularmente útiles y validos para una aproximación a la explicación de algunas de sus manifestaciones más evidentes. De tal manera, que considero que la procesión de San Benito en Cabimas es una manifestación que en principio, surge desde los modelos de apreciación que tiene la Iglesia Católica, pero rápidamente se convierte en algo más cercano a los sentimientos y necesidades de los grupos de personas que mayoritariamente participan ella que es aprovechado para reafirmar lo que le es propio y común. Y este proceso además, está vinculado estrechamente al proceso socio-cultural que vive y ha vivido la ciudad de Cabimas y toda la C.O.L. Bibliografía DURKHEIM, E.1963. Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. En: Antropología Lecturas. 1997. Segunda Edición, España. MARTÍNEZ, J. En Revista. PDVSA Al Día. Año 2, número 42, diciembre 1999. OCHOA, H. 1993. Estampas de Cabimas. Maracaibo. Edic. Centro Histórico de Cabimas. OCHOA, H. 1994. Memoria Geográfica de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Maracaibo. Edic. Centro Histórico de Cabimas. TURNER, Víctor.1990. La Selva de los Símbolos. Segunda Edición, Madrid. FUENMAYOR, Freddy. Entrevista Obispo Diócesis de Cabimas.21/03/2000.
IDENTIDAD Y RESISTENCIA DE LOS WAYUU ANTE EL ESTADO ESPAÑOL Y REPUBLICANO
Carmen Laura Paz Reverol22
1.- Introducción Analizar los factores que redefinieron la identidad de los wayuu desde el siglo XVI con la incorporación de prácticas occidentales como: el ganado y armas de fuego a los recursos que 22 Profesora e investigadora de la Universidad del Zulia, adscrita al Departamento de Ciencias Humanas. Unidad de Antropología. Maestría en Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias.

77
77
ya poseían, y al mismo tiempo visualizar los esfuerzos del Estado monárquico español para “pacificarlos y civilizarlos”, son aspectos que se profundizarán a continuación. Se observa en este contexto la identidad atribuida desde afuera, en el cual las autoridades percibían que la sociedad wayuu era “belicosa, bárbara, guerrera”, atribuía imágenes y estereotipos que permanecieron en el imaginario del maracaibero. Así mismo, la documentación revela la definición que el wayuu hace de los “venezolanos” o “españoles”, que consideraba su “amigo” o “aliado” o su “enemigo”, dependía de las circunstancias; como veremos más adelante había fronteras étnicas y culturales, que servían de barreras de distanciamiento aparte de las geográficas que ya impedían el paso fuera de la “Línea de Sinamaica”. Cada parte impuso sus reglas de juego y a esta dinámica se abrieron las fuentes de contactos y de conflicto intergrupal. Al analizar algunos rasgos de identidad de la identidad wayuu, se puede inferir los factores que permitieron la continuidad y permanencia de la sociedad wayuu y le imprimieron una peculiaridad en ese contexto histórico. Las fuentes oficiales ofrecen una versión sobre la percepción o imaginario que las autoridades españolas tenían del wayuu, algunas calificaciones sobre el wayuu lo definían como ¨guerreros¨, ¨espíritu bizarro¨, ¨ambiciosos¨, ¨criadores¨, ¨vengativos¨, ¨desconfiados¨, que justificaban la violencia de la política española para “pacificar, reducir y civilizar”. Estas percepciones, en la mayoría de los casos negativa, se elaboraron desde afuera de la sociedad wayuu y funcionaron en el imaginario de los españoles quienes mostraban cierto temor a la respuesta wayuu. Otras descripciones revelaban percepciones diferentes, afirmaban que eran de “aspecto majestuoso, generosos, valientes, pero tienen el vicio de la embriaguez que es común a todos los indios”. (Fidalgo, 1999:29). Conviene precisar la identidad desde el punto de vista étnico: “sería el producto de la relación con otros grupos”, a través de mecanismos que permiten estructurar la “distancia de un grupo con otro” la alteridad, el contraste, la distinción. Es decir que entre un grupo y otro existe una “frontera étnica” que permite el mantenimiento de la diferencia desde la perspectiva relacional de los individuos de un grupo con los de otros y, al mismo tiempo en el contexto interno del grupo, a través de adscripciones múltiples, de diferente nivel. (Barth, 1976). En la sociedad wayuu se destaca su versatilidad por el control que ésta ejerció sobre su territorio, sus recursos naturales y puertos existentes en la costa. Hay elementos de su cultura que se redefinieron para garantizar sus fueros y su integridad personal y colectiva, tales como las leyes consuetudinarias, y la dispersión del poder político en las distintas unidades sociales, políticas y económicas sustentadas en las relaciones de tipo familiar. La identidad se redefine por la incorporación selectiva y sincrética de algunas “innovaciones tecnoeconómicas de origen occidental como el ganado y las armas de fuego” que permitieron recrear su identidad. Estos aspectos los adecuó a su cosmovisión y en la construcción de representaciones sociales se reconocen recíprocamente como parte de un mismo grupo social el cual se apoyó “en las múltiples contradicciones existentes en el interior de la sociedad colonial y posteriormente republicana que buscaba su reducción y debilitamiento” (Guerra Curvelo, 1992:3). Este trabajo pretende explicar los factores que permitieron a los wayuu afianzar su capacidad de resistencia, tales como participación en el contrabando a través de las perlas y otros productos, como la sal y el ganado, frente a los reiterados intentos de reducción por parte de la Corona española. Esta tarea de reconstrucción del proceso a través de fuentes documentales y hemerográficas, permite una novedosa aproximación a la organización socioeconómica, política y cultural de esta sociedad; interpretación que ofrecerá herramientas de análisis para precisar el alcance de los factores de cohesión social e identidad en los wayuu.
2.- Medidas y disposiciones de la Corona española para sometimiento y control de los indígenas de la Península de la Guajira. Efectos en el modo de vida wayuu.

78
78
Las rebeliones o sublevación de los indígenas contra los españoles, indicaban una reacción de autodefensa y originaban respuestas y contraataques ante las imposiciones de una forma de vida diferente. Los abusos se cometían de parte y parte: ante las violaciones, robos, asesinatos e incendios de aldeas, despojo de tierras y esclavitud justificadas en el nombre de Dios, el wayuu reaccionaba de la misma manera avalado por sus principios consuetudinarios que regulaban los agravios y obligaba la indemnización, aspecto poco entendido y aprovechado por los españoles. Los enfrentamientos entre los wayuu y las autoridades monárquicas se acentuaron durante el siglo XVIII por las medidas políticoadministrativas dirigidas por los borbones.23 Esto dio como resultado continuas rebeliones en la Península de la Guajira ante la necesidad del wayuu de defender su cultura y territorio para contrarrestar las pretensiones de avance y conquista por parte de los españoles en la Península de la Guajira, para ello se valieron de las armas y otros elementos bélicos muchas de ellas suministradas por ingleses y holandeses. Ojer destaca que “la provisión de armas y municiones a los wayuu y la utilización del caballo en sus combates con los españoles” fue uno de los factores más importantes en el mantenimiento de la insubordinación de la Guajira respecto al régimen imperante. (Ojer, 1983:26). Por su parte, las medidas desplegadas por el Estado español en la Guajira estaban dirigidas a controlar el contrabando y conquistar el territorio de los wayuu. Se practicó la estrategia de fundación de poblados; en el caso wayuu, la primera fundación en la Península de la Guajira fue conocida como Santa Cruz de Cocinetas en 1501; Alonso de Ojeda construyó un fuerte y una ranchería.24 La hostilidad de los wayuu, impidió consolidar ese poblado que duró hasta septiembre de 1502. El segundo intento fue la fundación de Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha (1545) por Nicolás de Federmann ubicada un poco al sur del Cabo de la Vela por una razón muy conveniente “su costa estaba dotada de ostrales que producían perla de excelente calidad”. No obstante, la escasez de agua obligó a los moradores a trasladarla en la década de 1550 al sitio actual en el río Ranchería. (La Pedraja de, 1981:2). Estas fundaciones demuestran la importancia del territorio como espacio geoestratégico; desde los inicios del avance hispano: “fueron diversos los atractivos económicos, políticos y geográficos que la Península de la Guajira ofreció tanto a la Corona de Castilla“ como a particulares europeos entre los cuales se menciona la explotación de los bancos perlíferos”, que causó deserciones y muerte en los nativos por “las enfermedades y hacinamiento provenientes de éste, los ataques de tiburones, la escasa alimentación y las muertes por inmersión” durante las labores de “extracción de ostras, y especialmente los malos tratos de los canoeros” contribuyeron a disminuir “eficazmente la población de los cautivos”. (Guerra Curvelo, 1993:53; 1997:42). Por ello Bartolomé de las Casas participó activamente en las “denuncias de las atrocidades cometidas contra los naturales dedicados a la extracción de perlas y desarrollaron los proyectos de poblamiento conocido como la “Gobernación Espiritual”, la cual comprendía desde Cariaco hasta Coquivacoa. Años después en 1520 de las Casas emprende un ensayo de colonización que abarcaba la región de Coquivacoa, el cual se basaba en la creación de fortalezas-factorías situadas a lo largo del litoral en las cuales residirían misioneros y labradores hispanos. La vasta extensión del territorio otorgado para la realización de dicho proyecto, y la presión ejercida por los funcionarios en la Española propiciaron abusos contra los indígenas los cuales fueron sometidos de nuevo a procesos de esclavitud, abusos que pusieron fin a los propósitos de los misioneros. (Guerra Curvelo, 1993; Ojer, 1983).
23 Barrera Monroy en su obra Guerras Hispano-Wayuu del siglo XVIII, destaca los objetivos y medios propuestos a lo largo del siglo XVIII para “pacificar” a la Guajira y los medios utilizados para tal fin. 24 Luego se realizaron en 1527 la de Santa Ana de Coro por Juan de Ampíes, en 1529 Maracaibo por Ambrosio Alfinger y en 1538 Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha por Nicolás de Federman y Jiménez de Quesada y Belarcázar.

79
79
Las fundaciones españolas permitieron la relativa presencia del poder español en las tierras guajiras, los exploradores enfrentaron a los nativos o establecieron alianzas con los mismos, en la mayoría de los casos fue necesaria la ayuda del aborigen para avanzar en dichos espacios. La fundación efectiva de asentamientos hispanos fue obstaculizada por la resistencia wayuu en defensa de sus territorios y cultura. Las políticas del Estado monárquico, dieron relativos resultados en otros territorios; no fue así en el caso de la Guajira, donde fueron fallidos los esfuerzos para lograr la “Reducción y Pacificación” de sus habitantes25. Años después, las autoridades republicanas expresaban esta realidad y afirmaban en un nuevo contexto:
Ardua y dificultosa parecerá sin duda una empresa que los mismos conquistadores no pudieron llevar a cabo ayudados del potente e ilimitado poder con que venían revestidos de la Europa, a conquistar tierras para la Corona de Castilla; pero sí se advierte que en otros lugares de la América descubierta se presentaron también iguales, y quizá más formidables y belicosos guerreros a defender su independencia, sucumbiendo éstos al fin bajo el férreo dominio de los encargados de tan sangrienta misión, se conocerá que los halagos seductores de la adquisición de preciosos metales no tuvo en el ánimo de los exploradores del país guajiro aquel aliciente que los lanzara en las más insuperables empresas (La Mariposa, 1842, Nro. 44).
Se argumentaba así mismo que la conquista del territorio wayuu no fue de mucho interés en ese momento, ya que prevalecieron otros asuntos entre los cuales:
Urgidos los descubridores por el deseo de encontrar lugares repletos de oro, no se detenían ni empeñaban mucho en aquellos, en que por su aspecto geográfico, o por los que indicaban sus naturales en las galas y adornos que llevaban consigo, no prometían abundante cosecha de tesoros: tanto menos cuanto que en el anchuroso campo de sus descubrimientos podrían satisfacer completamente el lleno de sus anhelos. Muy lejos también de tener presente entonces las mutuas conveniencias que reportan los pueblos por medio de una expedita comunicación, ni podían conocer en aquellos siglos, la que le interesara a los que la tiene cortada por el espacioso terreno que ocupan los guajiros (La Mariposa, 1842, Nro. 44).
René de La Pedraja (1981:3) afirma que esta región era una zona conflictiva, en primer lugar por “la presión ejercida por los esclavos para lograr huir durante los ataques de corsarios, convirtiéndose en cimarrones que hostilizaban la ciudad, y que además atizaban los rencores que ya desde antes abrigaban los guajiros contra los españoles”. Hacia el siglo XVIII, los afanes centralizadores de la Monarquía borbónica introducen cambios en la organización político-administrativa de estos espacios, especialmente Maracaibo y Río Hacha con la finalidad de establecer un funcionamiento efectivo a nivel de comunicación y defensa de los territorios de su dominio. La creación del Virreinato de Nueva Granada, “buscaba centralizar aún más el poder de la metrópoli y garantizar así el dominio sobre las colonias” hispanas. (Barrera, 1985:21). Esta época fue difícil para España por las disputas con los ingleses, holandeses y franceses, que competían por el control del comercio del Caribe. Las ciudades de Maracaibo, Cartagena de Indias, Panamá, Santo Domingo, Cuba entre otras, fueron blanco perfecto de ataques de piratas, corsarios y bucaneros (Mota, 1984). Igualmente las costas de la Guajira abiertas al mar fueron expuestas a las incursiones de “piratas y corsarios” lo que requirió establecer un sistema de fortificaciones para la defensa de Maracaibo tales como el Castillo de San Carlos de Madureyra creado en el siglo XVII y otras 25 El 15 de junio de 1737 se ordenó una Real Cédula sobre “la reducción y conversión de los indios guajiros”, se manifestaba que los esfuerzos de los misioneros habían sido vanos porque los indígenas expresaban “querer morir en la ley que murieron sus padres, siendo preciso dejarlos en su natural brutalidad”. Sin embargo, dicha Cédula dictó medidas para reenviar misioneros a la misma con el fin de convertirlos. (Bentivenga de Napolitano, Cedulario Indígena Venezolano 1501-1812, 1977:271-272.)

80
80
fortificaciones como La Torre de Santo Cristo de Barboza y el reducto de Santa Cruz de Paijana para resguardar los poblados españoles de la Provincia de Maracaibo (López Rivero, 1986). Con respecto a este último era “un canal que separaba la Isla de San Carlos de los indios cocinas” y fue necesario construir una fortificación que permitiera resguardar a las poblaciones de la “proximidad de los indios cocinas y para combatir el comercio ilícito procedente del Río de la Hacha”. (López Rivero, 1968:151-152). A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno borbónico presentó serias dificultades para el control del reino de Indias provocadas por las constantes guerras y prácticas mercantiles equivocadas y los débiles recursos financieros e industriales,
...paralelamente Inglaterra, Francia y Holanda, experimentaban un desarrollo económico amparado en la política de expansión colonial para captar mercados en Europa y en América que se expresaban en guerras de carácter comercial y favorecían incluso los intercambios legales, además del contrabando, fue la práctica más generalizada... (Vázquez, 1994:435).
A esta situación se sumaba la firma de la paz de París en 1763, por la cual “los británicos ganaron posiciones en su lucha por la supremacía mundial”. Entre sus logros se menciona, por ejemplo, el “romper el ´pacto de familia´ entre los Borbones de Francia y España, quedando esta última potencia fuera de la gran trilogía”. Por ello aparecen enfrentadas Inglaterra y España, “situación que trajo claras ventajas internacionales para Inglaterra”. (Valcarcel, 1982:23). Esto se explica por los intereses estratégicos de Inglaterra en el Mar Caribe que pretendía, además de monopolizar el comercio, ocupar territorialmente algunos espacios para lograr ventajas geopolíticas en América. A propósito de la posición de Inglaterra para desestabilizar el orden monárquico español, “cuando las extensas posesiones coloniales hispánicas fueron escena de grandes rebeliones indígenas o mestizas y de los posteriores levantamientos emancipadores, organizados por criollos, Inglaterra maniobrará con destreza diplomática y claro sentido práctico favorable a los pueblos insurrectos”. Esta política representa evidentemente “su represalia, en función de razones básicas de tipo económico”. (Valcarcel, 1982:23-24). Ríohacha, fue Comandancia hasta bien entrado el siglo XVIII, posteriormente pasó a formar parte de la Gobernación de Santa Marta. Esta unión fue considerada por la Corona con el propósito de controlar su espacio jurisdiccional, eliminar el contrabando y frenar la presencia inglesa en la Guajira. La situación de esta comarca es conveniente precisarla porque nunca fue sometida efectivamente por los españoles “pero al no estar conquistada ni ´poblada´ (entendido el término en cuanto se hace referencia “a pueblos de españoles”) sino habitada por los indios bravos sobre los que no se ejercía jurisdicción efectiva, era un territorio neutro, inocente y vaco”. Por consiguiente, el Rey confió su conquista, pacificación y poblamiento, bien a una autoridad de cualquiera de las vecinas gobernaciones, o a un particular residenciado en esas o en otras entidades políticas. (Ojer, 1983:88). Para lograr instrumentar las leyes y demás disposiciones para someter a los indígenas de la Península, la monarquía española inició en el siglo XVII mecanismos ideológicos necesarios para tal fin; en este sentido, los misioneros en la Guajira lo intentaron “pacificar” a los indígenas con mecanismos más “suaves”, la respuesta fue el rotundo rechazo de la población aborigen. Este rechazo reforzó la visión que las autoridades militares y eclesiásticas españolas tenían de los wayuu, quienes eran considerados “salvajes, bárbaros e incivilizados”. Estos controles del Estado español se acentuaron en el siglo XVIII, la idea era proyectar su dominio para aprovechar los recursos y riquezas que abastecieran su mercado y difundir la fe católica a los indígenas considerados “paganos”.

81
81
Siendo uno de los asuntos de mayor entidad que debe entender el gobernador, la reducción de los indios bárbaros gentiles guajiros y cocinas de esta provincia a la obediencia de Dios y del Rey, y para ello mantenerlos en paz, asegurar más y más su quietud, y adelantar su civilización, prevenían en sus leyes municipales todo cuanto debía practicarse con el mejoramiento de los indios y la conducta debe tenerse en particular con los bárbaros y gentiles (Citado por Tarazona, 1975:24).
No obstante, Las políticas cambiaron en el transcurso del siglo XVIII. En 1723 el Virrey ejecutó la Propuesta de guerrear a los indios y deportarlos a las islas de Cuba y Santo Domingo y la reducción de indios cocinas; de igual manera, ordenó la pacificación de los wayuu y autorizó las “entradas” y la expropiación de bienes considerando los “tantos daños hacen y tienen cerrado el camino de Maracaibo a dho (sic) Río del hacha, q (sic) no se puede pasar sin una buena escolta, y aún esta la suelen atacar según sucedió no hace mucho conduciendo unos pliegos del Rey”… (Moreno y Tarazona, 1984:31-33). Años después se dictaminó la “Prevención a los Gobernadores de Maracaibo y Santa Marta para que no ataquen a los indios sin orden del Virrey” mediante la Real Cédula de 18 de septiembre de 1739 dirigida a los gobernadores que prohibía ejecutar “entradas contra los indios de aquélla sino cuando el Virrey del Reino lo mandare, y que entonces sean arregladas las órdenes y providencias que por éste se dieren”. (Moreno y Tarazona, 1984:31-33). La introducción de ganado en la Guajira obedeció a la necesidad de establecer asentamientos hispanos, también de agasajar y ganarse la confianza de los naturales que estaban en las cercanías de Río Hacha; para lograrlo les daban presentes que incluían ganado y otros productos valorados por los indígenas:
La transición de una economía extractiva (pesca de perlas) a una agropecuaria, implicó modificaciones significativas en la base económica de los asentamientos hispánicos en la península que apuntalaban a lograr un arraigo efectivo de los pobladores en ella y ponía fin a la condición de enclave económico cultural característico de la colonia perlera en sus años iniciales. Por otro lado, la creación de hatos ganaderos ampliaba la presencia hispánica en las tierras del interior dado que hasta entonces ésta sólo se había consolidado en áreas del litoral siguiendo un patrón acorde con el tipo de poblamiento perlero. (Guerra Curvelo, 1993:60).
En la comunidad wayuu se operaron cambios substanciales en su economía y se dio la transición de formas prehispánicas de subsistencia como la caza, pesca y recolección a “formas mixtas de pastoralismo integral”. La obtención de ganado “pudo provenir de diferentes medios ya fuese mediante el saqueo o el asalto de los hatos ganaderos de los vecinos europeos, el rescate o el trueque pacífico a través de la captura de animales cimarrones mediante el agasajo que se les hacía para atraerlos a la paz”. (Guerra Curvelo, 1993:61). El ganado y otras mercaderías eran cambiados por armas a los extranjeros para garantizar su defensa.
3.- Factores que fortalecieron la identidad wayuu ante los españoles Según las Notas de la expedición Fidalgo (1790-1805), los wayuu eran considerados como “nación de indios gentiles” no sujetos al gobierno español (Fidalgo, 1999:19). Caracterizados por su capacidad de resistencia, el carácter autonómico, capacidad para los negocios. La especificidad cultural se expresó en su ley consuetudinaria que obligaba a pagar todo mal hecho contra los mismos, su organización social basada en los clanes y linajes matrilineales garantizaba el cumplimiento de esta normativa. Una descripción realizada por el Marqués de la Vega y Armijo, autoridad de la Gobernación de Santa Marta resume la impotencia del español ante la resistencia del wayuu y el desconocimiento de sus peculiaridades culturales:

82
82
Por lo que respecta a hacer la guerra, los he visto manejar un fusil y fatigar un caballo como el mejor europeo, sin olvidar su arma nacional, la flecha; a esto les acompaña un espíritu bizarro con mucha parte de racionalidad adquirida en el inmemorial trato, y comercio que han tenido con todas las naciones. Estos hombres se mantienen sin comer ni beber, dos o tres días, y les satisface abrir en breve instante la tierra con sus manos, y beber un sorbo de agua de cualquier calidad que sea, comen raíces de yerba, y frutillas silvestres, que uno y otro acabarían con un hombre de los nuestros en pocos días: En el terreno que poseen (que pasan de trescientas leguas que forman un ángulo), son muy distantes las aguadas, unas de otras, y por lo general salobres; para llegar a donde pueden retirar sus ganados, se hace preciso acabar primero con todos los guajiros, que compondrán veinte mil indios con fusil y flecha. El que tuviere suficiente instrucción del genio nativo de los africanos, y su modo de hacer la guerra, conocerán que en todo son una biba estampa de aquellos los indios guajiros; son ambiciosos, traidores, vengativos, desconfiados y llenos de abominaciones; observando siempre el más leve descuido para sus empresas” (En: Barrera Monroy, 1988: 129).
Se puede deducir las ventajas del wayuu sobre las autoridades hispanas y los motivos por los que nunca se doblegaron y se rebelaron a toda forma de sometimiento. Es evidente que en la dinámica relación con los alijuna redefinió su identidad al incorporar nuevos elementos que permitieron su adaptación a los cambios. Los elementos que incorporaron a su modo de vida permitieron su adaptación a las nuevas vicisitudes, un ejemplo de ello fue la introducción de ganado a principios del siglo XVI. El ganado que se aclimató, creció, se multiplicó tales como el vacuno, el caballo y el asno que permitieron el intercambio con los ingleses y holandeses. Johannes Wilbert afirmaba que:
Los indios habían adoptado y reinterpretado elementos culturales africanos, mediante un intenso contacto, desde el siglo XVI, con negros africanos, cimarrones y esclavos y no solamente aspectos materiales de su pastoreo, adaptado desde hace más de cuatro siglos, sino nada más y nada menos que principios de conceptualización y descendencia. (Citado de Friedemann y Arocha, 1982:298).
La actividad del pastoreo formó parte de su identidad y a partir de allí fueron reconocidos como indios ricos e indios pobres, dependiendo de la cantidad de ganado que tuvieran y se “convirtió en el soporte de los sistemas social y de valores indígenas”, se constituyó en fuente de riqueza como única base de seguridad económica para los grupos familiares. El ganado “enmarcó el prestigio de los clanes y delineó sus jerarquías”. (Friedemann y Arocha, 1982:308). Y funcionó a partir de ese momento como elemento simbólico para el pago de los agravios y otros rituales como el matrimonio y los entierros.26 Otro elemento de redefinición fue el bautismo el cual realizaban “no por creencia, sino por utilidad” ya que reportaba para su beneficio al lograr alianzas personales; escogían “los capitanes de los barcos en virtud de calidad de padrinos” para recibir de los mismos regalos y otras prebendas. Este interés propiciaba que se bautizara “cuantas veces pueda sin desprenderse de ellos” de tal modo que un niño se bautizaba muchas veces. Tal situación obligó a las autoridades a tomar medidas para frenar esta práctica, como no bautizar a los niños mayores de un año y también evitaban dar el sacramento cuando tenían conocimiento de la llegada de buques en la costa; sin embargo, se les escapaba de las manos. (Fidalgo, 1999:30). 4.- La identidad wayuu ante el Estado venezolano 26 Michel Perrin en su estudio Creaciones míticas y representación del mundo: el ganado en el pensamiento simbólico guajiro, recoge testimonios de cómo el wayuu explica según sus mitos e historia el origen del ganado, la manera cómo incorporó en su imaginario, idioma y orígenes míticos y clánicos, las diferentes especies, colores del ganado evidencia la efectividad cultural de resimbolizar e reinterpretar este nuevo elemento. En: Antropológica. 1987. Nro. 67. P. 3-31.

83
83
En el contexto de la República de Venezuela, hay continuidades en las identidades wayuu y de los habitantes que vivían en los poblados hispanos, como Sinamaica, todo blanco era considerado español o en muchos casos “enemigo”; existía una relación ambivalente con respecto al blanco ya que se percibía una especie de “odio cordial” hacia los mismos. Al igual que el período monárquico español, las relaciones continúan igual y avivadas por odios pasados, rencores y venganzas. Esta opinión fue resultado del tipo de relación que se estableció a lo largo de los siglos XVI-XVIII y principios del siglo XIX. Los efectos de esta relación se hicieron sentir en Venezuela desde 1830 cuando se trató de regular el comercio y la organización política sobre la Península de la Guajira. La actitud de las autoridades y de los habitantes de la Provincia de Maracaibo hacia las “parcialidades guajiras” se mantenía intacta, se caracterizó por el temor a un enemigo considerado belicoso y fuerte por su acción colectiva. El esfuerzo del Estado monárquico para controlar las temidas invasiones de los wayuu fue infructuoso; las contradicciones y problemas se mantenían a inicios de la República, acentuadas por las nuevas medidas que profundizaron los resabios, odios y resentimientos entre los españoles e indígenas. Durante la República, la sociedad wayuu luchó por conservar su autonomía y mantener su cohesión social, posición que se expresó en la férrea defensa de su modo de vida e intereses frente a las disposiciones de las autoridades venezolanas. Al iniciarse la República de Venezuela, en 1830, el novel Estado debió enfrentar la “Reducción y Civilización” de esta singular sociedad. Los nuevos objetivos no diferían esencialmente de los de la Monarquía, la diferencia significativa se hallaba en las estrategias desarrolladas. La conciliación y reconocimientos de las leyes sociales de los wayuu fueron recursos utilizados por las autoridades venezolanas para tratar de estabilizar el comercio, controlar el contrabando y lograr cierto control sobre el grupo social. En la República, la política hacia los aborígenes pretendía incorporarlos mediante la “reducción y civilización” y para ello era necesario legislar sobre los nativos del país. El carácter de ciudadano natural decretado en 1811, otorgó las determinadas prebendas sólo a los indígenas establecidos en resguardo, éstos sólo gozarían de los derechos y deberes de los venezolanos si estaban incorporados efectivamente a la sociedad republicana. Sin embargo, no consideró las características de cada una de las sociedades para poner en práctica dicha política. Las fricciones entre la sociedad wayuu y no indígena se acentuaron en este contexto ante las medidas impuestas por el Estado venezolano, que pretendía controlar la Península de la Guajira a través de las autoridades marabinas. Esto originaba violentas respuestas expresadas en incursiones y rebeliones por parte de los wayuu ante la necesidad de defender su territorio, recursos naturales y autonomía ancestral. Los wayuu, cuyo territorio tradicional abarcaba la Península de la Guajira, gozaban de una verdadera autonomía –legitimada por la organización en clanes– y disfrutaban de los beneficios de las provechosas actividades agrícolas, ganaderas y comercial con las Guardias de Afuera, puesto de control político militar que regulaba el comercio guajiro, o con particulares, activo contrabando realizado por sus extensas costas y atrevidos mercaderes que se adentraban a su territorio. Los resultados alcanzados, aunque parciales, evidenciaron los efectos del proceso histórico que precedió el relacionamiento entre indígenas y no indígenas; aparentemente, la clave estaría en la legitimación de las leyes wayuu y respeto de su modo de vida. En tal sentido, se considera pertinente presentar algunas reflexiones sobre la redefinición de la identidad wayuu como resultado de la incorporación a su modo de vida de actividades y valores propios de la cultura occidental. La oralidad que caracteriza esta sociedad hizo posible la legitimación del odio contra los blancos, sus efectos distanciaron las posibles alianzas; tuvieron que pasar muchos años antes de que los wayuu se resolvieran a entrar en trato con los alijunas a los cuales consideraban

84
84
intrusos. Un testimonio del hijo del comandante de la Línea, Juan Macpherson,confirmaba los resabios coloniales: “El indio Caushanrantáre jefe de la tribu Arpushana fue muerto en un combate por los “garabulleros” como se llaman también los habitantes de Sinamaica”.27 En el combate resultó muerto el jefe de la parcialidad de los arpushana, el hijo agraviado por la muerte de su padre se le presentó a Macpherson diciéndole que se vengaría pronto de la muerte de su padre, por lo que el militar correspondió con algún pequeño regalo. Haciendo caso omiso de los agasajos (regalos) del Comandante. Un buen día se presentó en las Guardias –sitio para el comercio con los wayuu– un individuo montado en un caballo y rondaba la casa fuerte, ante lo cual fue aprehendido por Macpherson e interrogado mediante el intérprete, a quien confesó que era tío de Causharantare y tenía la misión de matar “al jefe de los españoles” para vengar la muerte de su pariente. Macpherson le aclaró:
Los que mataron a su padre ya no existen y aunque existieran no serían culpables, pues no lo son los que matan en buena guerra, sino los que asesinan traidora y premeditadamente. Dile, sin embargo, que yo quiero ser su amigo, que no le guardo rencor por lo que ha intentado hacer conmigo, porque él no conoce el mal; que venga con confianza a mí para explicarle todo esto, porque seguramente no va a comprenderlo; y quien sabe si hasta interpretará como debilidad del miedo el proceder generoso que he usado contigo. Pero, de cualquier modo, dile que quiero ser su amigo, y que guarde mi puñal en prenda de la amistad que le ofrezco, y para que no lo use nunca como instrumento de venganza sino en defensa personal (La Opinión Nacional, 1877. Nro. 2473).
En este testimonio se aporta un elemento interesante de la cultura wayuu y es la fuerza de sus principios consuetudinarios, en la cual el agravio cometido a alguien nunca es olvidado hasta que sea indemnizado. En este caso pasaron muchos años para intentar vengarse la muerte del padre de Causharantare. Igualmente se evidencia un cambio en las relaciones por parte de la nueva autoridad en la cual están presentes determinados valores como el respeto a la vida, el ofrecimiento de la amistad y el respeto a la palabra dada. En este sentido, Caijuna correspondió con la siguiente afirmación:
Dile a Mac Pherson, contestó, volviéndose al intérprete: que yo transmitiré su palabra a Causharantare; añadiéndole que si el no quiere ser su amigo, yo sí lo seré, porque no olvidaré jamás que pudiendo justamente entregarme a la oscuridad eterna de la noche como yo pretendí hacerlo con él, ha sido tan generoso que me deja el día para ver todavía en mi rancho a mi guaricha y a mis hijos. Es valiente el que deja vivir a sus enemigos, por eso prueba que no los teme; yo antes, los mataba, ahora los perdonaré también. Si alguna vez se oye en estas sabanas el grito de guerra del Arpushana no estará con ellos ni Caijuna ni sus hijos porque Mac Pherson es su amigo. Diciendo esto, aquel noble hijo de las Llanuras estrechó la mano que le tendió el comandante con emoción y salió tan sereno y erguido como a la entrada. (La Opinión Nacional, 1877. Nro. 2473).
Estas nuevas modalidades de relacionamiento en algunos casos dieron sus frutos, en este caso se observa la lealtad y el cambio de visión del indígena Caijuna por no ser asesinado por el comandante Macpherson, esta autoridad fue clave durante ese período para garantizar el acercamiento a los wayuu. Fue igualmente asertiva la política empleada por el Estado venezolano de regalar y agasajar a los wayuu, puede analizarse bajo la óptica de que el regalo u obsequio podía garantizar la paz necesaria para la actividad comercial, la importancia de este recurso lo revelan las modalidades que adquirió la gratificación: se otorgaba la primera vez que se aparecían con su comercio en las Guardias de Afuera, por alguna información de ataques de otras parcialidades, por rescate de robo de bestias y otras formas de la alianza y amistad. Las parcialidades amigas obtenían el regalo de las autoridades y era una forma de establecer 27 Apuntes Goajiros por Juan Macpherson. En: La Opinión Nacional. Caracas, martes 7 de agosto de 1877. Nro. 2473.

85
85
vínculos y de atraerlas a este comercio. Hay que considerar que cuando el wayuu llegaba a las Guardias había recorrido un amplio territorio de la península y era una expresión de su modo de vida el contar las novedades de lo que acontecía en la Guajira, costumbre que les permitía a las autoridades manejar valiosa información. Por otra parte las parcialidades “enemigas” eran también agasajadas porque era una manera de mantenerlas “contentas” e irlas atrayendo. Lo cierto era que los presentes no podían faltar por las diversas y complejas situaciones que se presentaron en ese polémico espacio. El Comandante militar de las Guardias de Afuera, “ha solicitado la gratificación” como era práctica común durante el período monárquico.28 El decreto de 20 de agosto 1840 dispuso la asignación de 300 pesos mensuales para la gratificación de los wayuu y lograr de este modo dinamizar la actividad comercial (Memoria del Interior y Justicia, 1840, p. 6-7). El Comandante anterior a esta fecha gratificaba igualmente para “el mantenimiento de espías cerca de Río Hacha, y de auxiliares de tropa en incursiones al interior del territorio” guajiro. (Ojer, 1983: 455) Esta autoridad relacionaba mensualmente la inversión del dinero dirigido a “agasajar a los indígenas que no estuviesen ‘reducidos’ para ganarse su afecto”. Es así como para mantener relaciones armónicas se regalaron a los indígenas productos como maíz, panela, aguardiente, algodón, tabaco plátanos, tabaco en rama, jabón entre otros. Véase a modo de ejemplo el siguiente cuadro: Cuadro Nro. 1. Presupuesto que de orden del Señor Gobernador se forma para los efectos que se necesitan para gratificar a los indios Guajiros en los meses de marzo, abril, y mayo del año 1842. Productos Pesos y centavos 3 pieza de Cotón (a 7 pesos 50 centavos uno) 22.50 3 cargas de aguardiente de ron (a 7 pesos 50 centavos uno) 22.50 1 carga de papelón en 10 600 tabacos (a 37 ½ centavos el 100) 2.25 2 fanegas de maíz (a 3 pesos uno) 6 Plátanos (a 13 pesos por 6 ¼ uno) 4 12 libras de tabaco en rama (25 centavos la libra 3 Por gastos de conducción 4.75 Total 75,00. Fuente: Archivo Histórico del Zulia, en adelante A.H.Z. 1842, tomo 23, legajo 7, folio 24.
Las estadísticas de donativos encontradas en el Archivo Histórico del Estado Zulia referidas a la “Gratificación” correspondientes a los años 1841, 1842, 1845, 1852 demuestran el incremento de este recurso para favorecer los acercamientos. El Gobernador de la Provincia, José Escolástico Andrade, señalaba que las modalidades en la aplicación de esta gratificación
28 A modo de ejemplo se puede citar el tratado de paz firmado entre el Jefe Yaurepara, otras parcialidades aliadas y el Gobernador de Maracaibo después de la guerra contra la Provincia de Maracaibo en 1801, aparece la relación de efectos que se dieron a los wayuu: “una pieza de coleta con 157 ½ varas, cinco frenos, seis espejitos, una libra de avalorios, un papel de agujas, quatro pañuelos, dos cargas talegas, quatro corazas, quatro cojines, quatro pares de estribos, cinco botijuelas vacías, una gargantilla de oro con su relicario, cinco madejas de hilo de color morado, diez paquetes de panela, cinco botijuelas de aguardiente, ocho pesos en dinero efectivo, diez cuchillos, dos cargas de maíz, una talega de Jayo, dos fustes, quatro hachas, nuevos frascos más de aguardiente, un bastón nuevo con sus cascos de oro, de peso de una onza y ochava, una botijuela más de aguardiente, una cadena de oro con peso de nueve castellanos”. El trato contemplaba dejar franco el camino de Riohacha a Maracaibo. Convinieron ambas apartes indemnizar las muertes de cada una; a los indígenas les correspondió entregar 30 mulas, 10 caballos, y 15 vacas. El día fijado para la entrega el comandante debía recibirlos “con salvas de artillería y demás señales de regocijo que ellos mismos han pedido, para que entonces quede perfectamente consolidada la paz, expedito trato entre indios y españoles”. “Expediente sobre las dádivas y regalos que se hicieron el año de 180l de cuenta de la Real Hacienda por los gobernadores de Maracaibo y Río Hacha a los Indios de la Nación Guajira con motivo del tratado de paz que celebraron con ellos. 1801”. (El Zulia Ilustrado, 1891:Nro. 26, p. 213-214).

86
86
“estaba presente la antigua costumbre de regalar a los indios según su categoría y número”, cada vez que llegaban a la casa fuerte a comerciar. Esta práctica era necesaria con el fin de mantener la buena armonía entre ellos y los habitantes de Sinamaica:29
...se les gratificaba cuando por primera vez aparecen en el comercio de las guardias, porque siendo sumamente interesados, es el interés el que más los atrae al tráfico y el que puede irlos reduciendo a la civilización. También se usa para recompensarlos, cuando evitan e impiden algún mal que otros de los mismos salvajes intentan hacer a los vecinos de Sinamaica: cuando comunican avisos importantes: cuando presentan a cualquiera autoridad animales pertenecientes a los vecinos que han sido extraviados o robados y en otras muchas ocasiones que no es posible anunciar (A.H.Z. 1841, Tomo 23, legajo 26).
Esta estrategia del regalo permitía un mayor acercamiento con este “enemigo cordial” y afianzar las alianzas. Hasta el momento, ninguna medida del Estado venezolano había sido tan eficaz como la gratificación, porque guarda relación con el modo de vida del wayuu que le agradaba ser agasajado al llegar de visita a las Guardias de Afuera y ser recibidos por sus “amigos” los “españoles”. Este pacto requería ser alimentado por los presentes; al llegar a comerciar las parcialidades amigas no sólo traían sus mercancías sino también informaciones sobre parcialidades enemigas o cualquier otro evento que pudiese interesar a las autoridades venezolanas; las recompensas también se destinaban a la recuperación de reses perdidas. Comportamiento que se explica por la estructura descentralizada, las rivalidades entre las parcialidades y la diferencia que había entre wayuu y los cocinas que se dedicaban al robo de ganado; en ocasiones los wayuu rescataban los robos realizados por los cocinas. En comunicación dirigida por el comandante Juan Macpherson emitida al Ministro del Interior y Justicia en fecha 10 de marzo de 1845 le manifestaba “la necesidad indispensable que había de gratificar a la mayor parte de los indios caporales que se presentaban en este punto, ya por tener los gratos y aliados en nuestro favor en todo tiempo, y ya porque esos mismos indios prestan al bien público servicios muy considerables”. Estos servicios comprendían desde “la colaboración en el sometimiento de los cocinas hasta acudir, montados a caballo, a salvar la vida de marinos atacados por los indios” (Ojer, 1983:583). Para evitar rebeliones, asaltos e incursiones, también se les gratificaba para enfrentar situaciones que amenazaban la paz del lugar. Señalaba el comandante José Ángel Rodríguez que cuando se hizo cargo de la línea estaba “amenazada por los guajiros” y para evitarlo “el modo más conforme que la ley y la práctica me enseña para evitar los fatales resultados” no era otro que “darles su gratificación como lo ha dispuesto la ley, y todas las parcialidades que han marchado para sus tierras se han ido contentas”30. 5.- Conclusión Este trabajo ha permitido identificar diversos factores que han contribuido a la resistencia y vitalidad de este grupo social tanto en la colonia como en la República, en ello incidió su organización social, la construcción de las identidades que interactuaron en ese espacio, la
29 En este expediente se consultaba al Secretario de Estado en los Departamentos del Interior y Justicia. Sección de Inmigración e Indígenas, sobre la consignación de trescientos pesos anuales que se destinaron, según el artículo 16 del reglamento sobre la reducción y civilización de los indígenas, para que según las reglas que dictare el Gobierno se invirtiesen en gratificar a los guajiros para atraerlos. No obstante, refiere que la Gobernación no ha podido dictar regla alguna respecto a la distribución de los trescientos pesos, por la variedad de casos y circunstancias que se daban dichas gratificaciones. “Expediente sobre gratificación de indígenas”. Comunicación de Juan Macpherson, Comandante de las Guardias de Afuera al Gobernador de la Provincia en fecha 3 de junio de 1842. A.H.Z. 1842, t. 23, leg. 7, fol. 206. 30 Expediente de gratificación a indígenas. Comunicación dirigida al Gobernador. Guardias de Afuera, 20 de enero de 1854. A.H.Z. 1852, tomo 7, leg. 15.

87
87
legitimidad de sus principios consuetudinarios y la vinculación con su territorio, que le permitió un fuerte sentido de pertenencia a su espacio y cultura. Los factores de identidad contribuyeron en gran medida a fortalecer a este grupo social a medida que sus miembros controlaban un territorio considerado como suyo, compartían una lengua, organización social, leyes consuetudinarias y valores comunes. En el contexto republicano se proyectan las estrategias realizadas desde el periodo monárquico tales como: el regalo y el agasajo, las políticas de reducción entre otras medidas; sin embargo, es preciso destacar los intentos del Estado venezolano para adecuar las medidas al modo de vida wayuu escenario en el cual coexistieron los mecanismos ancestrales de control social y la legislación del Estado venezolano. Bibliografía BARRERA MONROY, Eduardo. 1985 .Los aborígenes guayúes del siglo XVIII. En: Revista Lámpara. Nro. 99. Vol. XXIII, 20-28. Bogotá, Colombia. BARTH, Fredrick. 1976. Los grupos étnicos y sus fronteras. México.Fondo de Cultura Económica, CODAZZI, Agustín. 1940. Resumen de la Geografía de Venezuela. Obras Completas. 3 tomos. Caracas. Ediciones del Ministerio de Educación. FRIEDEMANN NINA S. (de), Jaime Arocha. 1982. Guajiros: Amos de la arrogancia y el cacto. En: Herederos del Jaguar y la Anaconda. Bogotá. Carlos Valencia Editores, 290-337. GUERRA CURVELO, Weilder. 1993. El poblamiento del Territorio. En: Vivienda Guajira, Colombia. Ediciones Carbocol. GUERRA CURVELO, Weilder.1992. Bahía Honda: fundaciones efímeras y ciudades utópicas. LA PEDRAJA, René de. 1981. La Guajira en el siglo XIX. Indígenas, Contrabando y Carbón. En: El Caribe Colombiano. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1-38. LÓPEZ RIVERO, Raúl. 1958 Tomás. Fortificaciones en Maracaibo siglo XVII y XVIII. Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia. Dirección de Cultura. OJER, Pablo. 1983. El Golfo de Venezuela una Síntesis Histórica, Caracas: Universidad Central de Venezuela. PERRIN, Michel. 1987. Creaciones míticas y representación del mundo: el ganado en el pensamiento simbólico guajiro. En: Revista Antropológica. Nro. 67. P. 3-31. TARAZONA, Alberto. 1975. Raza y Violencia: un estudio sobre la Guajira del siglo XVIII (Inédito). VALCARCEL, Carlos Daniel. 1982. Rebeliones coloniales sudamericanas. México, Fondo de Cultura Económica. VÁZQUEZ DE FERRER, Belín. 1994. El comercio exterior de Maracaibo en el marco de la crisis y ruptura con la Monarquía Borbónica (1781-1821). En: Tierra Firme, Nro. 48. Fuentes documentales impresas y hemerográficas A.H.Z. 1842, t. 23, leg. 7, fol. 206. A.H.Z. 1842, tomo 23, legajo 7, folio 24. A.H.Z. 1852, tomo 7, leg. 15. Bentivenga de Napolitano, Carmela. 1977. “Cedulario Indígena Venezolano 1501/1812”. En: Montalban. Nro. 7. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones. El Zulia Ilustrado, “Expediente sobre las dádivas y regalos que se hicieron el año de 1801 de cuenta de la Real Hacienda por los gobernadores de Maracaibo y Río Hacha a los Indios de la

88
88
Nación Guajira con motivo del tratado de paz que celebraron con ellos. 1801”. Nro. 26. Maracaibo, 31 de enero de 1891. p. 213-214. El Zulia Ilustrado. “Reseña de los usos y costumbres de los indígenas guajiros e indicaciones para su reducción y civilización”. Emitida por el Ministerio de Fomento del Estado Zulia, con fecha 25 de enero de 1874 a la Dirección General de Estadística de la República (versión corregida, ampliada y aumentada). Director E. López Rivas. Nro. 24. Maracaibo, 30 de noviembre de 1890. p. 192-194; Nro. 25. Maracaibo, 31 de diciembre de 1890. p. 205-206. Fidalgo Joaquín Francisco.1999. Notas de la Expedición de Fidalgo (1790-1805), Bogotá, Gobernación de Bolívar, Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Carlos Valencia Editores. Prólogo de Jorge Conde Calderón. 2da Edición. La Mariposa. “Reducción y Civilización”. Maracaibo, 10 de junio de 1840. Imprenta de Miguel A. Baralt. Nro. 44. La Opinión Nacional, “Apuntes Guajiros” por Juan Macpherson. Caracas, 7 de Agosto de 1877. Nro. 2473. Las Estadísticas de las Provincias en la época de Páez. 1973. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, Caracas. Memorias de los Ministerios de Venezuela. Ministerio del Interior y Justicia. 1840. Imprenta George Corser. Caracas. P.6v-7. Moreno, P. Josefina y Alberto Tarazona. 1984. Materiales para el estudio de las relaciones inter-etnicas en la Guajira, siglo XVIII. Documentos y Mapas. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para el estudio de la historia colonial, Caracas.
LOS WAYUU DE MARAKAAYA: UNA IDENTIDAD EN CONFORMACIÓN
Luis Adolfo Pérez Nava31 1.- Introducción Construir nuestro objeto de estudio a partir de la multiplicidad de escenarios en que se desenvuelve la vida de los wayúu pasa por las dificultades que tiene la antropología para abordar los mundos contemporáneos en que el investigador y sus realidades se encuentran. La antropología, al decir de James Clifford (1999: 112), provee uno de los ámbitos académicos occidentales en donde se considera seriamente a los pueblos desconocidos y marginados; esos que hoy el desarrollo de los medios de comunicación multiplican, alejan o acercan al habitante de los mundos urbanos donde nuestra ciencia se desenvuelve. Las especializaciones de la antropología se abocan a estudiar aspectos específicos de la cultura de los conglomerados humanos, siendo la Antropología Social y Cultural la que nos permite aproximarnos a la compleja realidad que los individuos pertenecientes a la etnia wayúu que viven en la actualidad. Este trabajo presenta algo del saber que poseemos sobre el proceso de construcción de lo urbano que realizan los indígenas pertenecientes a esta etnia en Maracaibo, entendiendo que en Ciencias Sociales todo discurso es un relato sobre la vida, muerte y el quehacer de los hombres. Por ser este un campo de estudio de gran complejidad, trataremos de aprehenderlo y delimitarlo con las herramientas que provee la Antropología Urbana para así poder dar una visión de conjunto sobre el significado de la vida de los wayuu en la ciudad. El hombre y sus producciones culturales es el objeto predilecto de la investigación antropológica, la actual concentración en los espacios urbanos obliga a agudizar nuestra
31 Sociólogo y Magíster en Antropología de la Universidad del Zulia.Profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

89
89
capacidad perceptiva de manera que captemos las maneras en que realizan los procesos de transformación las culturas que en el seno de las ciudades coexisten. 2.- Teoría y método Las cosas indiferenciadas no pueden ser objeto de percepción sensorial, tampoco pueden ser procesadas por el entendimiento, no pueden ser pensadas. Se percibe la relación entre las cosas después de someterlas a una diferenciación previa. Sin diferencia no hay información. Manuel Delgado (1999: 108) precisa muy bien la importancia del estudio comparativo de las culturas para establecer las diferencias, contrastes, discontinuidades y cambios, que nos permitan dilucidar las lógicas que subyacen en las prácticas de las sociedades que conforman nuestros mundos contemporáneos. Espontáneamente tenemos la oportunidad de conocer la sociedad en la que nuestras vidas están inmersas. Así mismo elaboramos juicios de valor sobre los diferentes conglomerados culturales y societarios que conformamos. El etnocentrismo nos permite explicar la lógica de nuestra propia cultura, así como nos da la posibilidad de diferenciarnos de los grupos societarios que no comparten las escalas de valores, actitudes y prácticas. Es un proceso de diferenciación y construcción de especificidad que se realiza, muchas veces, de manera inconsciente. “En la unidad y la diversidad de la actual contemporaneidad, la antropología es no sólo posible, sino necesaria. Es necesaria porque la cuestión del sentido social se plantea explícitamente en todas partes o está implícitamente presente” (Augé, 1998: 165). La etnografía enseña a usar nuestras propias herramientas perceptivas para acumular información, que pueda ser relacionada y procesada, y así obtener un conocimiento profundo de las realidades que no nos son propias. Ya Levi-Strauss (1988: 125) nos decía que tenemos el derecho de comparar una ciudad con una sinfonía o con un poema, pues son objetos de la misma naturaleza. La ciudad se sitúa en la confluencia de la naturaleza y la cultura, es una congregación de animales que encierran su historia biológica en los límites de la urbe al tiempo que la modelan con todas sus intenciones de seres pensantes. Por su génesis y por su forma, la ciudad depende simultáneamente de la procreación biológica, de la evolución orgánica y de la creación estética, es individuo y grupo, es vivida e imaginada: es la cosa humana por excelencia. Lo físico de la ciudad, no es más que una cronología espacial, una sucesión de marcas tridimensionales construidas por el hombre. El espacio existe como creación cultural: sobre él se proyectan todos los sistemas de clasificación simbólica que la sociedad ha adoptado, reflejándose el sistema social mismo. Desde este punto de vista, una estructura espacial determinada se ocupa para reproducir un proyecto histórico de vida, de permanencia y reproducción de determinadas formas de organización. El espacio considerado aisladamente es una abstracción vacía; el espacio como bien cultural es producido, consumido y percibido socialmente (Vargas, 2000: 3). El espacio físico es ordenado por la sociedad y ésta ordena en el espacio sus propias formas culturales y a los hombres y mujeres que lo habitan. 3.- Lo wayuu El hecho de que las ciudades representen concentraciones de personas en el espacio significa también que el espacio mismo será un bien urbano valioso. La competencia entre los habitantes de la ciudad por conseguir espacio para distintos usos dará lugar a una estructura espacial, expresión geográfica de la estructura social y económica de la ciudad. La sociedad wayuu que hoy conocemos es compleja, gracias a su temprana inserción en el sistema económico colonial y a las relaciones que establecieron con los distintos grupos sociales

90
90
que se fueron conformando. La etnia wayuu es el grupo indígena más numeroso en Colombia y Venezuela; la lengua, sus ritos funerarios, el derecho consuetudinario y el matrilinaje familiar los diferencian de su entorno social inmediato. Cuando pueblos y culturas diferentes comparten espacios, las relaciones de poder que entre ellos se establecen obligan la subordinación de una de las partes. Los wayúu están en Maracaibo en condiciones de inferioridad numérica, es cierto, pero en el siglo XX, las migraciones laborales en Venezuela, y específicamente en Maracaibo, permitieron la incorporación de más de un tercio de la población wayúu a los niveles menos deseables de la sociedad (Rivera, 1990: 255), para eso, sólo basta recordar que es en la República cuando se esclaviza a los wayuu. La incorporación de los wayuu a los procesos de producción de lo urbano en Maracaibo, y la descripción de los lugares y recorridos que sobre ella establecen, es un campo de estudio amplio y complejo, como la misma ciudad, que intentamos aprehender a través de la observación intensiva en el campo de acción del segmento de población que nos interesa. 4.- Lo urbano En Maracaibo existe una construcción urbana imaginaria que los wayuu recrean topológicamente, ciudad paralela a la ciudad física y concreta que todos creemos conocer. A partir de la específica ubicación espacial de la mayoría de estos indígenas al noroeste de Maracaibo, los wayuu han establecido unos recorridos que les permiten realizar sus habituales traslados, así como puntos, o sitios de concentración, con diferentes frecuencias de encuentros que le permiten satisfacer sus propias necesidades de comunicación y aprovisionamiento: Marakaaya es la ciudad de los wayuu, su existencia y dinámicas de funcionamiento deben ser aprehendidas a partir de una red de conocimientos capaces de dar cuenta de su especificidad. La ciudad que los wayuu han construido en Maracaibo existe sin señalización oficial, sus marcas son verbales, su graficación es mental, no cartográfica; ha sido una conquista subrepticia, una invasión silenciosa. Tal vez impulsada por el mismo proyecto colonial de reducción y civilización, que considera la necesidad de atraer a la ciudad a las poblaciones “salvajes” que la circundan, e incorporarlos a la modernidad que implican las relaciones de subordinación al capital.
La ciudad, la gran ciudad, tiene su lugar en la literatura, en la pintura y hasta en la música; es decir, la ciudad es de manera ejemplar objeto de representaciones de las que podemos hallar una versión modesta e individual en las palabras que suelen decir los habitantes de una ciudad sobre la relación que mantienen con ella, en la historia que los vincula a ella, en los recorridos que realiza por ella en intervalos regulares. (Auge, 1998: 146).
La proxemística da cuenta de la diversidad de comportamientos propios de comunidades y grupos a partir de una percepción cultural del espacio. El sentido espacial del hombre es una síntesis de muchas impresiones sensoriales, cada una de ellas moldeadas por la cultura de los individuos (Ontiveros, 1995: 33). Se valoriza el espacio, cargando la memoria con los recuerdos de los sucesos y sensaciones sobre él vividos y disfrutados, a fuerza de constancia y reiteración los individuos van construyendo un lugar donde se sienten seguros, pues no se sienten solos, están bajo la mirada de otros con los que intercambian pareceres y conocimientos. Lugares de encuentro donde es necesario tener una razón y un sentido para hacer algo, desde mirar despreocupadamente, a pasar casualmente en procura de un específico contacto personal. En América Latina urbanización y modernización han sido procesos independientes y alternativos, la formación de nuestras culturas urbanas se ha llevado a cabo en condiciones complejas y en un lapso relativamente corto de tiempo. El paso de economías agro exportadoras

91
91
a minero-exportadoras, así como los procesos de sustitución de importaciones, desataron oleadas migratorias hacia las ciudades del litoral costero venezolano, cambiando drásticamente el paisaje urbano del norte del país. En una experiencia atípica, poblaciones diversas, con diferentes culturas desarrolladas localmente en sus sitios de origen, de repente, se ven obligadas a compartir cosmovisiones, lengua, lugares, hábitos alimenticios, y tantas otras cosas, motivados por la necesidad de garantizar la supervivencia de sus descendientes. Esto permitió que pueblos de diferentes procedencias se sintieran obligados a adecuar y recrear sus culturas en los límites establecidos por las concentraciones urbanas. La ciudad como creación cultural, como producto humano satisface diversas necesidades de los hombres que la crean. La región urbana debe ser considerada como un todo. La metrópoli no es un organismo estático ni una ciudadela aislada sino que mantiene desde su fundación intercambios múltiples con las regiones vecinas.
La metrópoli por excelencia representa la multiterritorialidad, conformada por barrios, urbanizaciones, fábricas, bares, espacios culturales, negocios, plazas, calles, parques... En ésta se desarrolla la organización de los individuos en relación con sus propios territorios (lo local) y en relación con la estructura urbana (lo global); en esta multiplicidad de grupos y de territorios, que configuran diversos intereses (regionales, sociales, culturales, etc.) cimentados en la diversidad es que (...) se asegura la unicidad de la ciudad (o metrópoli) (Ontiveros, 1995: 37).
Una ciudad-territorio que contiene, que sella, que fija, que adhiere la identidad al espacio, al lugar. La identidad marca el territorio: Marakaaya, signo y símbolo identitario de la etnia wayuu en los espacios de una urbe como Maracaibo. Presencia de indígenas que con su cuerpo marcan el espacio y establecen el dentro y el afuera, el criollo maracaibero queda fuera del punto espacial que el wayuu establece con su presencia, lo que está dentro es el nos, lo que está afuera es del otro; el alijuna en el caso del wayuu, el guajiro en el caso del maracaibero. La sumatoria de puntos espaciales ocupados conforma el territorio por nos conquistado, cuando esos territorios se invaden en los espacios del otro, la identidad se extiende, se expone, se apropia, se manifiesta igualmente en el afuera, territorio del otro, otorgándole una nueva carga de significación. El aumento de los contactos entre grupos étnicos diferentes sobre un territorio compartido propicia el intercambio de elementos culturales aunque permanezca la especificidad étnica de cada cual. Amodio (1999) distingue entre “borde cultural” y “frontera étnica”, el primero representa el espacio geográfico y cultural donde interactúan cotidianamente los diferentes grupos sociales, mientras que la “frontera étnica” refiere a la distancia que un grupo establece a partir de la percepción que de sí mismo tiene y de sus diferencias con los grupos con los que permanece en contacto. Las fronteras geográficas de un grupo pueden diluirse sin excesivas consecuencias a partir de mezclas y/o sincretismos, mientras que la “frontera étnica” se mantiene rígida. El margen cultural se puede precisar en los espacios de mercado donde cotidianamente se confluye, en el cúmulo de adquisiciones culturales que allí los individuos obtienen; mientras que la frontera étnica la establecen las afinidades que a través de los lazos de parentesco se establecen, el dominio de una lengua común o el uso de los elementos externos de identificación que se portan. Los elementos estructurales de la ciudad, sus calles y avenidas son algo más que espacios creados para la circulación y comunicación, en los diferentes puntos de encuentro se gestan los procesos de identificación. Los espacios domésticos son considerados como propios, por el pleno control que sobre ellos se ejerce; mientras que los espacios públicos se consideran como pertenecientes al “otro”, a los “otros”, pertenencia que puede presuponer un despojo o un “otro”

92
92
al que se identifica con el opresor, el Estado, por ejemplo. Por esto el sentido de pertenencia, de identificación con el espacio, está ligado a las relaciones de poder; al existir desigualdades sociales, la producción social del espacio las refleja. Los wayuu son un ejemplo complejo de cómo en el mundo de la comunicación, por llamar de alguna manera a la aldea planetaria de hoy, estos indios se han vinculado activamente con alijunas de toda procedencia, para aprehender los recursos tecno-económicos y tecno-perceptivos, explotando en su beneficio las nuevas posibilidades y opciones que en el planeta se ofrecen. El mundo del individuo (Augé; 1998: 145) está penetrado por el mundo de la imagen, y la imagen que de un pueblo se proyecta sobre otro, funciona como recuerdo, como punto de referencia, como creación o como recreación de la imaginación, componiendo ella misma una dimensión de la realidad. 5.- Lo híbrido De los años 1880 hasta 1930, se estructuró la gran contradicción en la historia de los wayuu. Su región fue reconocida oficialmente como tal, hasta el punto de dar nombre al actual Departamento de la Guajira, en el lado colombiano, justamente cuando los wayuu habían perdido, por la vía de su reducción, al centro de la Península, o por el lento y confuso camino del mestizaje, en las zonas periféricas de las ciudades y poblados criollos, el control y la integral relación cultural tradicional con su hábitat ancestral (Vázquez, 1982: 30). El territorio adquirió su nombre cuando sus centenarios habitantes empezaban a emigrar de él y a transformar la identidad que los sustentaba. Migrar o no migrar, decisión que obedece muchas veces a factores subjetivos, las razones para irse pueden ser las mismas que para quedarse. Salvo los casos en que, como el nuestro, la migración puede ser forzada por circunstancias extremas como sequías, esclavitud, enfermedad; debemos considerar la migración como un acto familiar: el individuo lo inicia en solitario gracias a la existencia de condiciones parentales favorables. Los cambios que obligan los desplazamientos migratorios no son iguales en todas las familias ni en todas las culturas; así, la respuesta de la familia a la emigración de los varones varía según se trate del hijo o del marido y su ausencia afecta de manera diferente a la madre y a la esposa. La emigración es un importante factor de cambio social, transforma las regiones a donde se traslada y también aquellas de donde proviene. Muchas veces la emigración puede tener un carácter temporal teniendo al lugar de partida como punto al cual regresar. En la cultura wayuu, ese punto es un cementerio, lugar donde reposan los restos de los antepasados, marca del clan en el paisaje. Lugar donde los huesos se convierten en polvo, y se pierden de la memoria, antes de que los espíritus de los indios muertos inicien su viaje por el camino a las estrellas: Cabo de la Vela, Jepira, la Vía Láctea. Los muertos tienen su camino seguro, mientras que los vivos pertenecen a una especie exploradora, el homo sapiens, capaz de transformar hasta cultura con tal de garantizar la multiplicación y prosperidad de su descendencia. “Los wayuu se mueven mucho, lo cual los hace parecer nómadas. Esta movilidad se debe a varios hechos: cada quien está unido a dos grupos de parientes y a un grupo residencial; la tierra no se posee, se utiliza; hay que irse con los rebaños para sustraerlos a la sequía y se suelen repartir entre varios puntos del territorio, donde miembros del matrilinaje o afines se los guardan provisionalmente, lo cual limita el robo por venganza y los efectos de la sequía. Además las modificaciones actuales han creado nuevas dinámicas. Las familias más pobres son las más inestables, siempre en busca de mejores tierras o de ocupaciones subsidiarias”. (Perrin, 1995: 12).

93
93
Hace relativamente poco tiempo se ha desatado la codicia por los recursos que en el territorio de la Península Guajira se esconden: petróleo, carbón, gas, sal, productos marinos, atractivos turísticos y demás “riquezas” atraen a los gobiernos de Colombia y Venezuela, y a las empresas multinacionales. Esto ha permitido el desarrollo de una red vial, construida por las empresas mineras, que permite llegar con facilidad a cualquier punto de la península en cualquier época del año; así mismo los recursos marinos que sus costas proveen, toneladas de productos del mar, salen diariamente de la península para abastecer los mercados que la circundan. La tierra comienza a tener valor monetario y los grandes capitales procuran su protección, así aumenta el número de cuerpos militares, policiales y de servicios privados de vigilancia, y con ellos los enfrentamientos con la población de la península. Hoy el territorio de la península de La Guajira se encuentra domado por una sociedad criolla nacional, que a partir de las vías de comunicación y el control de los puertos de embarque, así como la administración de los recursos que en ella se explotan, presiona hacia la incorporación de la población indígena a nuevas relaciones de poder. 6.- Despedida Herramientas tecnoeconómicas, como la ganadería o el tapiz de bucle, se incorporaron a las prácticas de sobrevivencia de los wayuu al punto de que hoy se reconocen como propias y tradicionales de esta etnia. Esto sólo sucede cuando la etnia posee una cosmogonía donde el cambio y la transformación se perciben como cualidades benéficas, positivas, bases de la prosperidad de todas las cosas en la naturaleza. En un hogar wayuu en la Península de la Guajira no es extraño que los desplazamientos realizados entre la cocina, el baño, el dormitorio y la enramada para las visitas se realicen en camión, ¿para qué caminar si se poseen los vehículos? Esto puede impresionar a antropólogos como Michel Perrin (1995: 12), para el que los wayuu se han transformado en indios con camiones, aclarando que lo heterogéneo y estratificado de su sociedad, así como los múltiples nichos ecológicos que ocupan impide sostener cualquiera de las generalizaciones que sobre esta etnia se puedan hacer. Lo que sí es cierto es la percepción que del habitante urbano wayuu se tiene en los ámbitos tradicionales: ¡llegó la tribu de Marakaaya!; o, ¡ahí vienen los guajicuchos!, mezcla directa de guajiros y maracuchos, para referirse a los familiares que atienden la convocatoria a un evento social. Son los portadores de nuevas señas identitarias, de nuevas marcas culturales, seres híbridos, al decir de García Canclini, otras virtudes, otros defectos, una identidad nueva, con la que se hace necesario mantener y fortalecer los nexos económicos, culturales y políticos, pues hoy no sería posible la sobrevivencia en la Península de la Guajira sin los suministros, de distinto tipo, que desde la ciudad se obtienen. Cada familia se ve obligada, gracias al carácter extendido de las relaciones de parentesco que establecen, a tener un centro en la península y un anexo en la ciudad, o viceversa. En la actualidad el transporte, el comercio, la construcción, los empleos en el sector servicios así como el peonaje ganadero vienen a sustituir el oficio de pastores que los sostuvo y otorgó independencia en la península en la época colonial. Los espacios y los tiempos cambian, los hombres también. La población wayuu habitante de Maracaibo, concentrada mayoritariamente al noroeste de la ciudad, desarrolla un proceso de construcción identitaria urbana que le permite diferenciarse tanto al interior como al exterior de su propia etnia.
Bibliografía

94
94
DELGADO RUIZ, Manuel. 1999. Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Editorial Universidad de Antoquia, Medellín. GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1989. Culturas Híbridas. Editorial Grijalbo, México. LÉVI-STRAUSS, Claude. 1988. Tristes trópicos. Editorial Paidos, Barcelona. 468 Pág. ONTIVERO, Teresa. 1995. Densificación, memoria espacial e identidad en los territorios populares. En: AMODIO y ONTIVEROS (Edit.) (1995): Historias de Identidad Urbana. Editorial Tropykos / Edic. FACES, UCV; Caracas. PERRIN, Michel. 1995. Los practicantes del sueño. Monte Ávila Editores, Caracas. VARGAS, Iraida. 2000. Los bienes culturales y la intagibilidad de lo corpóreo. Mimeografiado. Escuela de Arquitectura, UCV, Caracas. AMODIO, Emanuele. 1999. Los Caníbales Mutantes. Etapas de la transformación étnica de los caribes durante la época colonial. En: Boletín Americanista. Universitat de Barcelona; Barcelona. AMODIO, Emanuele y Teresa ONTIVEROS. 1995. Historias de identidad urbana. Fondo Editorial Tropykos, Caracas. AUGÉ, Marc.1998. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. Gedisa Editorial, Barcelona. CLIFFORD, James. 1999. Itinerarios Transculturales. Gedisa Editorial, Barcelona. VÁZQUEZ, Socorro, HERNÁN, Darío y otros. 1982. Hacia la reconstrucción de la etnohistoria wayúu: cambios culturales y la reubicación territorial a comienzos del siglo. Tesis de Grado, mimeografiado. Inédito; Bogotá.

95
95
LA TRAMA DE LA IDENTIDAD NACIONAL
Johnny Alarcón Puentes32
1.- Introducción El siguiente trabajo representa una visión contrapuesta a lo que comúnmente manejamos sobre identidad. En el texto se concibe el proceso de construcción de identidades partiendo de las particularidades existentes en cada espacio societario y como una realidad en constante elaboración. Para ello analizamos las bases de nuestra conformación identitaria que comienza con un proyecto fraguado desde la capital política administrativa del país, luego de la independencia. A partir de ese momento se comienzan a im/ponerse una serie de valores y pautas culturales a todo el país como si ellas reflejaran su totalidad, negando de esta manera los desarrollos culturales particulares y bien diferenciados de cada región. Por otro lado, la discusión sobre la identidad se torna más interesante en los actuales momentos debido al proceso de globalización que veda las diferencias e intenta homogeneizar las culturas; además, con los planteamientos teóricos de la posmodernidad que ha puesto en tela de juicio los postulados de la modernidad, removiendo toda la cosmovisión de las sociedades. Por lo tanto, toda elucubración teórica sobre la identidad debe sustentarse en las características específicas de cada espacio social. En estos términos la identidad nacional debe pasar primero por la asunción de la pluralidad y buscar puntos de enlaces para re/definir así el ámbito general. El trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera se trata lo relativo a los fundamentos teóricos de la identidad y como concebimos la identidad en esta investigación. Una segunda parte, aborda los elementos que dieron origen a la modelo de identidad nacional manejado en Venezuela. Aquí intentamos poner al descubierto las imposiciones que se dieron desde la élite del centro del país para delinear la identidad nacional partiendo de pautas culturales de una región y no con el concurso de todas las regiones que conforman la Nación. Luego nos concentramos en la región zuliana en la cual convergen una serie de patrones culturales que han delineado nuestra identidad en relación con lo nacional y que la diferencia y la hacen particular.
32 Profesor e investigadora. Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias. Laboratorio de Antropología Social y Cultural, Maestría en Antropología y Unidad de Antropología Universidad del Zulia. [email protected]

96
96
Por último, la globalización es tomada como fenómeno que unifica, pero que a la vez re/vitaliza la diferencia en la medida que se hace más impositiva. La posmodernidad se aborda ya que con su crítica a los modelos universales y desarrollos culturales unilineales han alentado la perspectiva del reconocimiento a la diferencia y el reconocimiento del otro. 2.- Lineamientos teóricos Es necesario delinear los fundamentos teóricos esenciales de la identidad, pues tradicionalmente se le ha entendido como un legado del pasado, estático, rígido y casi fuera de la dinámica social. Según Nelly García:
...las identidades se conforman en el proceso de interacción entre las personas que constituyan los grupos; es decir, a partir de innumerables redes y formas de relación entre los tipos sociales de personas en el interior y en el exterior de los grupos de una misma sociedad o entre sociedades diferentes. En consecuencia, es un fenómeno sujeto a invención, re-creación y negociación. Por lo tanto, se inventa o se crea, se destruye y se recrea o se negocia en la interacción social, en diferentes contextos y con la eficaz contribución de múltiples factores. (Garcia, 1996:11).
Así, la identidad debe ser entendida como un proceso en construcción constante, dinámico, cambiante e irrepetible y no como lo idéntico, único y estereotipado. Para algunos investigadores de la cultura y la identidad el contacto e intercambio cultural son devastadores ya que contribuyen con la aculturación y negación de la identidad, es preferible según éstos, mantenerse asilados o con poca interrelación para mantener las pautas identitarias propias. Fredrick Barth (1969) nos dice que “un grupo puede conservar su identidad aunque sus miembros interactúen con otros” (p.17), por ello “... las diferencias culturales pueden persistir a pesar del contacto interétnico y de la interdependencia”. (p.10). No negamos que el contacto cultural en relaciones de subordinación y dominación en muchos casos establece imposiciones culturales que trastocan el sentido de la identidad interna de un grupo, pero también se da una negociación identitaria que recrea y replantea el sentido de la identidad sin necesidad de ser un efecto aculturador. La construcción de lo identitario no es “...un proceso armónico, en el sentido de conflictos y disputas”. (Mato, 1995:31). La participación social en la construcción identitaria se torna conflictiva, ya que hay múltiples sujetos intervinientes con diversos intereses. Por ello, en esta investigación entenderemos que “La identidad es sentimiento, es manera de ser y de pensar. Es identificar y sentirse identificado con sonidos musicales, elementos arquetipales y estructuras míticas.” (Velásquez, 1993:93). Además, podría definirse como un conjunto de pautas, símbolos y representaciones construidas socialmente por múltiples sujetos y que le dan a un grupo una manera específica de comportamiento y cosmovisión. En este sentido, identidad es creación continua resultado de constantes negociaciones, asimilaciones, imposiciones, disputas, tanto internas como externas, pero también es juego entre la autodefinición y la definición que otros hacen sobre una identidad determinada, es decir los límites entre el nosotros y los otros.
3.- Constitución de la Nación e identidad Lo que se reconoce hoy como identidad nacional no es el proceso lento y progresivo de construcción de unos determinados símbolos que nos representen en totalidad como país, sino un cúmulo de pautas de distintos espacios regionales que han sido generalizadas al resto de la población, desde los distintos centros de poder hegemónicos, en diferentes tiempos históricos.

97
97
Con el proceso independentista se llevó a cabo el segundo intento33 por acallar las voces de la diferencia. El proyecto de unidad nacional liderado por el mantuanaje caraqueño no fue más que la expresión de la homogeneización cultural que negaba la diferencia y restringía los particularismos regionales en favor de la centralización. Se establece toda una estructura práctica y teórica para reafirmar una identidad nacional. Como plantea Nelly Arenas (1997) “Cada unidad nacional produjo, con miras a cohesionar con sentido particularista su población, símbolos, cultos a héroes, fiestas patrias, etc.” (p.147). En Venezuela la élite –en distintos tiempos históricos– recurrió a inventar e imponer un tipo de música, vestimenta, héroes, himno, bandera y escudo con los cuales, supuestamente, debían estar identificados todos los venezolanos. Es así como la concepción de nación nacida de la modernidad se fundamenta en el hecho de que se comparte una misma cultura y, por consiguiente, una misma identidad y que sólo se aprecia la diferencia con respecto a otras naciones, pero no a lo interno. Allí se desconoce la diversidad y se imponen elementos unificadores que conducen a la ansiada igualdad nacional. Como expresa Roger Chartier: “La Creación (o recreación) de Estados nacionales trae consigo procesos de invención del pasado y de la identidad” (2000: 2). Debido a la pluralidad cultural, económica y social existente en el territorio se produce la destrucción del mosaico cultural y la centralización del poder económico y político, pues precisamente la realidad histórica del siglo XIX no permite una unificación nacional por las especificidades y particularismos regionales del territorio que se va a llamar Venezuela, por ello se recurre a inventarla. En este sentido, la identidad es una construcción que se da por efectos del poder que genera un grupo al tomar las riendas del Estado. Por consiguiente, el Estado se reservó el predominio para delinear la identidad nacional, pero como plantea, Jorge Klor de Alva “... no se le puede permitir al Estado que subvencione la continuidad de diferencias culturales, ya que éstas tienen que regresar a ser algo privado, voluntario, y dependiente de la voluntad colectiva de los practicantes” (1995:138). La identidad inserta en el plano de las diferencias no puede ser una construcción impuesta por un sector social y transferido como una mercancía al resto de la sociedad. El Estado moderno en Venezuela construyó una identidad que servía para homogeneizar y aglutinar todo un territorio bajo unos parámetros convenientes para la élite en el poder. Es entonces cuando se apela a un pasado en común, a una historia y tradiciones compartidas y, además, a la existencia de una lengua unificadora. Pero esa historia tan sólo se remonta hasta la independencia, dando toda una experiencia simbólica que permite expresar unos mitos patrios o heroicos. La Independencia y Bolívar se transformaron en el mito de origen de la nacionalidad venezolana, mitos que costó afianzar en el siglo XIX por la diversidad cultural y la dinámica socioeconómica de las distintas regiones. Es por ello que Chartier plantea que “...enfrentamos un problema más profundo y acaso más difícil: la fabricación de mitos históricos destinados a construir y/o consolidar identidades” (2000: 1). La identidad nacional se trasformó en un dogma incuestionable como los postulados bíblicos defendidos por sus exegetas. Fue una identidad nacional manipulada para justificar la unidad político–económica de un territorio. Lo único que se buscaba era darle un borrón a los regionalismos, a las etnias indígenas, a las comunidades afroamericanas y a todo lo que oliera a diferencia, pues todo aquello le hacía daño al proyecto de la modernidad ligado a las premisas de la ilustración que tiene como base el progreso, el desarrollo, la igualdad, la libertad de comercio, etc. Entonces las raíces del problema de la identidad en la actualidad, nos llevan indiscutiblemente a la manera cómo a partir de 1811 se asumió la modernidad en el país. En estos momentos en los cuales se encuentra en boga el tema de la identidad ya que políticos, comunicadores sociales, académicos, culturólogos, hablan de crisis y del rescate de la identidad, planificándose estrategias para reencontrarnos con la identidad nacional perdida, se hace 33 El primero se dio con la invasión europea que negó los procesos culturales de los indígenas

98
98
necesario puntualizar qué es lo que se encuentra en crisis y qué se pretende rescatar, pues es una verdad de perogrullo que lo que nos han vendido e impuesto por identidad venezolana es una gran simulación digna del cine de oro mejicano. Esa identidad nacional no puede salir incólume del descrédito en que se ha sumido por las tergiversaciones conscientes e inconscientes que se han hecho. Es inaplazable rectificar el rumbo y la mejor manera posible es buscar los mecanismos para desaprender y de/construir la forma cómo se ha pensado la identidad, al mismo tiempo que se hace necesario desmitificar los lugares comunes estereotipados en los que se ha convertido nuestra llamada identidad nacional. Esta visión de identidad que proponemos debe partir de bases sólidas arraigada en el pasado, pero sin pretender ser necrófagos culturales, ya que ese pasado es importante tan sólo en la medida que fue construyendo y delineando nuestras características muy particulares, es decir como marco referencial y no como centro de la identidad. El primer paso que nos llevará inevitablemente a un acto de absolución es mirar desde nuestra mismidad a la otredad, con unos lentes de amplitud y aceptando las sociedades pluriculturales y las identidades múltiples que se construyeron sobre la base de núcleos sociales interactuantes con intercambios con otros complejos societarios. Ya no puede imaginarse al otro como a un ser de ultratumba, negativo, al cual hay que erradicar o asimilar a la cultura que se pretende superior, pues se ha querido invalidar por más de cinco siglos todo el proceso cultural de la otredad y se le quiere extirpar como a un cáncer maligno. En este sentido, los colectivos no pueden permanecer cerrados y a espaldas de los cambios culturales necesarios que le permitan sobrevivir y refundarse. Esteban Emilio Mosonyi nos dice al respecto: “Más aún, todo tipo de identidad debe permanecer abierto al intercambio fructífero con los otros colectivos humanos, comunicándose con ellos en todos los ámbitos del quehacer humano sin por eso perder su originalidad, ni su especificidad.” (1982:283). Por supuesto, esto significa valorar nuestro propio proceso cultural gestado a lo largo de varios siglos, pero al mismo tiempo apreciar la historia y la cultura de otros pueblos con el deseo de aprender de sus experiencias, es decir, un diálogo entre identidades. En este sentido, coincidimos con Marc Auge, en que “La identidad se construye poniendo a prueba la alteridad” (2001:62). De todo lo expuesto, queda claro que no existe una sola identidad cultural sino una secuencia de identidades34 que no se han articulado para hablar de una identidad nacional. Pues como plantea Mosonyi “Aún no poseemos una identidad nacional plenamente conformada, pero sí identidades parciales bien delineadas si bien fuertemente reprimidas, de cuyo diálogo perpetuo está asomando tímidamente un ser colectivo de características más definidas.” (1982:161). Por ello se hace necesario el reconocimiento de los particularismos y diversidades culturales, para de esta manera construir un punto de enlace para delinear una identidad venezolana consensual que represente la realidad de los pueblos participantes. 4.- El Zulia en el proceso de construcción de identidades Venezuela es un pueblo sumamente rico en manifestaciones culturales. En el Zulia,35 por ejemplo, hay una serie de características que los identifican y distinguen del resto de los venezolanos, identidad que a su vez adquiere significados diferentes en las distintas localidades que conforman la región. Los particularismos locales no impiden que los zulianos se identifiquen genéricamente con unos determinados valores, a pesar de que haya elementos 34 Tampoco pretendemos diluirnos en un mar de pluralismos sin rumbo ni definición y desarticulados totalmente, en el cual se
disuelva la identidad. 35 Tenemos claro que los límites fijados por los hombres para administrar política y económicamente un territorio no
representan a la identidad pues ella rebasa esas fronteras, pero por distintas circunstancias históricas el Zulia quedó delimitado casi en su totalidad por un área que lo identifica y lo diferencia del resto del país.

99
99
culturales específicos muy arraigados que no trascienden las fronteras de esa sociedad. Eso no significa que estén aislados del resto del colectivo zuliano, sino que tienen una identidad local que se refleja en el todo cultural de la región, ya que la identidad regional se ha construido alrededor de muchos particularismos locales. Hay expresiones culturales que han trascendido su espacio natural, para ser asumidas casi por las mayorías sociales de un territorio más amplio. Por ello algunas manifestaciones culturales como el culto a San Benito representan un aspecto de la identidad del zuliano y ha dejado de ser un elemento cultural particular de una comunidad. El culto a San Benito es una de las más genuinas manifestaciones de la religiosidad popular latinoamericana que se ha concretado en lo que hoy es la región zuliana. De naturaleza afrocatólica,36 tuvo su génesis en los pueblos del Sur del Lago, específicamente en, San Pedro, Gibraltar, Santa María, etc., debido a la gran cantidad de africanos en condición de esclavos introducidos en esta zona desde comienzos del siglo XVII. En la época colonial los africanos y sus descendientes para mantener presentes sus valores culturales originales, en peligro por la constante imposición de valores europeos asimilaron sus deidades y creencias a la religión católica (Ajé, dios africano pasó a ser San Benito) experimentándose un particularismo religioso que lo alejó cada vez más del catolicismo institucional. La expresión cultural de San Benito ha trascendido el espacio de la zona del Sur del Lago, para ser asumida casi por las mayorías populares del pueblo zuliano.37 En la subregión Perijá, a pesar de haber contado con poca presencia esclava, el culto está muy arraigado; en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo es muy común la veneración al Santo Negro. Por ello esta expresión cultural afrocatólica representa un aspecto de la identidad del zuliano y ha dejado de ser un elemento cultural particular de los pueblos del Sur del Lago. Debido a las características sociohistóricas múltiples que comparten las sociedades zulianas es imposible pretender que las manifestaciones culturales se hayan extrapolado idénticamente a todos los lugares y que, además, hubieran permanecido estáticas. Por el contrario, se han ido transformando y adquiriendo nuevos elementos que tienen que ver con el medio geográfico y las particularidades de cada región; es decir, ha adoptado características geohistóricas de la localidad en la cual se han insertado. En ese permanente proceso de construcción de identidades los valores culturales como la música, lo culinario, el arte o el idioma se van transformando, recreando, vitalizando e incluso perdiéndose. Es por ello que la gaita, el culto a San Benito, la veneración a distintas deidades, las expresiones lingüísticas y toda la gama de platos alimenticios no pueden verse como manifestaciones anquilosadas en el pasado (un legado pasivamente heredado), sino como vivencia del presente con todos los aportes de las personas que participan de él. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la manera de nutrirse una expresión cultural, pues si lo hace con características propias de ese espacio y tiempo histórico definido o a partir de la negociación y reasunción de aspectos esenciales de origen foráneo se renueva y revivifica como parte de la identidad específica; pero cuando adquiere particularidades ajenas impuestas y sin ningún fundamento en la realidad social se deforma y tergiversa su esencia. En la actualidad la identidad se construye con elementos de distintas partes del mundo, por tanto, no podemos pretender la implantación de una autarquía identitaria. En esta sociedad tendiente a la globalización es frecuente que la cultura mayoritaria o envolvente occidentalizante imponga sus pautas culturales homogeneizantes con el peligro
36 Es afrocatólica y no afroeuropea, como suele decirse, debido a la presencia de elementos culturales árabes, judíos, griegos fusionados previamente con valores propiamente europeos occidentales y que llegaron a América con el catolicismo. 37 Hay pueblos andinos y de otros lugares de Venezuela que también comparten esta expresión cultural.

100
100
que se reduzca cada vez más el mundo de lo diverso. En este sentido, debemos reafirmar nuestra identidad étnica en incesante mutación y construcción. 5.- Globalizando la identidad Otros ingredientes con los que se adereza el banquete de la identidad son el discurso posmoderno y la globalización. La posmodernidad –confesamos no ser apologista de esta teoría– es un elemento teórico que ha permitido colocar en la palestra pública el desarrollo cultural y la construcción de identidades de los pueblos latinoamericanos, pues su cuestionamiento a las sociedades construidas bajo las premisas de la modernidad europea, puso al descubierto los hilos que han movido a los Estados nacionales en su constante negación de la diferencia. Vemos a la posmodernidad como crítica a la modernidad, que ya tiene más de doscientos años moviendo al mundo, y no solamente como una moda intelectual que propugna la desesperanza, el vivir el presente sin pensar el futuro, el no hay salida a la situación actual. Lo que reivindicamos de la posmodernidad es su visión de la diferencia y de las identidades étnicas, pues vemos con mucho recelo y cierta distancia sus planteamientos justificadores del neoliberalismo, la muerte de la historia y del sujeto y hasta la pérdida de las esperanzas en una sociedad más justa. La globalización no es otra cosa que una dinámica que nos inserta en la lógica del capitalismo neoliberal consumista a escala mundial, eso sí, de manera muy desigual y desventajosa para nuestros países dependientes. Esto que han denominado globalización o mundialización de la economía, afecta todos los ámbitos del quehacer cotidiano de las sociedades. Se generan cambios alimenticios ya que se imponen pautas de consumo, de horario, se afecta el idioma, las comunicaciones y se insiste en el consumo desenfrenado. Por si fuera poco, jerarquiza mucho más las sociedades, pues las divides entre quienes acceden al nuevo modelo y quienes no. El fenómeno globalizador es un proyecto que se intensifica a finales de los noventa, pero que no es nuevo como se ha pretendido. A pesar de las economías mundializadas, de la expansión de la industria cultural unificante, de la interconexión de los espacios a través de las comunicaciones los lugares diferenciados regional o localmente tienden a re/vitalizar sus procesos culturales. El impacto de la globalización, en cierta medida, ha impulsado la definición de las identidades, pues es un campo propicio donde las sociedades periféricas pueden enfrentar el proceso unificador-global. La globalización es contradictoria. Por un lado intenta homogeneizar en el plano económico y cultural, pero ha logrado el efecto inverso, ya que en el sector cultural se re/valorizan las diferencias. En esta sociedad tendiente a la globalización es frecuente que la cultura mayoritaria o envolvente occidentalizante imponga sus pautas culturales homogeneizantes con el peligro de que se reduzca cada vez más el mundo de lo diverso. En este sentido, debemos reafirmar nuestra identidad étnica en incesante mutación y construcción. Tanto la posmodernidad como la globalización deben ser tomados muy en cuenta al momento de analizar a profundidad las construcciones identitarias. De lo contrario reduciríamos los estudios a charlatanería escatológica que no rebasa los estrechos límites de los espacios regionales y, además, buscaríamos salidas a la crisis de identidad partiendo de los mismos planteamientos de modernidad bajo los cuales se ha construido el enredo de identidad nacional que ha desdibujado la verdadera riqueza de la diversidad cultural.
6.- Consideraciones finales Creemos que no es necesario buscar «pares» en ninguna parte del planeta a los fenómenos culturales e identitarios realmente particulares y novedosos de América Latina, ya que en estas

101
101
tierras se llevó a cabo una compleja mezcolanza étnica que hace casi imposible decretar que «esto» es de origen netamente indígena, europeo o africano y «esto» otro no lo es. Debemos reconocer las raíces de esas sociedades en un determinado espacio cultural, pero jamás ubicar lo específico de ellas en una comunidad, pues sería tanto como limitar la creatividad de las decenas de miles de seres humanos que llegaron a América y que fueron adaptándose al medio histórico-geográfico al tiempo que comenzaron a innovar y a producir formas culturales únicas y exclusivas de la heterogénea América Latina. No se puede seguir afianzando una identidad nacional arbitraria propiciada por una élite y que sirve como justificativo a la unidad político-económica de un territorio. Es innegable que la construcción de la llamada identidad nacional tuvo su expresión inicial con el proceso independentista, pues en ese momento comienza toda una gama de expresiones identitarias que se postulan como representativas de la venezolanidad, pero que no son más que experiencias de regiones particulares que se extrapolan al resto. Por esta circunstancia se hace necesario desmitificar los lugares comunes estereotipados en lo que se ha convertido nuestra llamada identidad nacional. Es necesario reivindicar la necesidad del reconocimiento de los particularismos y diversidades culturales, para de esta manera construir un punto de enlace para delinear una identidad venezolana consensual que represente la realidad de nuestros pueblos. Enfrentar los procesos globalizadores que penetran las estructuras sociales e imposibilitan a los pueblos la construcción de identidades autónomas, pero en constante interrelación con la alteridad. Hemos concluido que lo que conocemos como identidad nacional es sólo un grupo de pautas culturales de algunas regiones específicas y que han sido extrapoladas, por el capricho de una élite política, a todo el país. En esta identidad no se toma como punto de partida la heterogeneidad social y cultural de Venezuela, por el contrario, se le niega.
Bibliografía ARENAS, Nelly. 1997. Globalización e Identidad Latinoamericana. En: Nueva Sociedad. Caracas, Tierra Firme, enero-febrero, Nº 147. AUGE, Marc. 2001. Ficciones de Fin de Siglo. España, Gedisa. Barth, Fredrik. 1969. Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. México, Fondo de Cultura Económica CHARTIER, Roger y otros. 2000. El Malestar en la Historia. http://www.fractal.com.mx/F3malest.html. FREDRIC, Jamenson.1995. El Posmodernismo o la Lógica Cultural del Capitalismo Avanzado. Barcelona, Paidos. HABERMAS, Jurgen. 1994. Identidades Nacionales y Postnacionales. Madrid, Tecnos. GARCÍA, Nelly. 1996. Consideraciones generales sobre los códigos utilizados en la invención, re-creación y negociación de la identidad nacional. En: revista Opción. Maracaibo, LUZ, año 12, No 20. KLOR DE ALVA, J. Jorge, S/F El Derecho a la Diferencia. Límites y Retos. En: Identidades Etnicas. Madrid, Diálogos Amerindios y Casa de América de Madrid. MARTÍNEZ, Juan. 1995. Antecedentes y Orígenes de los Chimbángueles. Maracaibo. Autor. VELÁSQUEZ, Rony.1993. Venezuela pluriétnica: el otro y la diferencia, el mito de las identidades. En: Diversidad Cultural y Construcción de Identidades. Mato, Daniel. (Coordinador). Caracas, TropykosUCV. MATO, Daniel. 1995. Crítica de la modernidad, globalización y construcción de Identidades. Caracas, UCV. MOSONYI, Emilio. 1982. Identidad Nacional y Culturas Populares. Caracas, Enseñanza Viva.

102
102
IDENTIDAD Y ESCUELA Reflexiones en torno a una experiencia en la comunidad añú de la
Laguna de Sinamaica
Morelva Leal Jerez38
1. -Introducción
El presente trabajo explora la relación entre el proceso de construcción de identidades colectivas y el proceso de educación escolarizada, a partir de la experiencia en la participación en la implantación de la educación intercultural bilingüe en el grupo indígena añú. Las identidades colectivas son definidas en este trabajo como procesos que se construyen a partir de la relación individuo-sociedad dentro de un contexto histórico y simbólico. Son múltiples, contrastivas, relacionales, dinámicas y sujetas a múltiples determinaciones desde diferentes niveles contextuales. En tanto refiere a procesos de interiorización de roles y estatus (impuestos o adquiridos) las identidades son moldeadas por las instituciones de la sociedad y pueden inducirse o negociarse mediante estrategias de negociación, resistencia, dominación o adaptación. Es en este sentido que se explora el papel de la escuela en la construcción de identidades. Por otra parte, se esboza la reflexión que desde la antropología se ha construido en torno a la escuela, como institución con tendencias universales que media en la vida de los individuos a fin de contribuir al proceso de incorporación a la sociedad. Se define la escuela como espacio social, con todo lo que ello implica, y no como un espacio dedicado exclusivamente a la transmisión de conocimientos. Se intenta nutrir reflexiones que permitan definir la escuela que se ha llamado escuela intercultural y la viabilidad de su funcionamiento y factibilidad de realización en el contexto social, económico y cultural de Venezuela. En este contexto se introducen reflexiones en torno al papel del maestro en el proceso de construcción de la identidad añú. El maestro ha sido considerado desde algunas perspectivas como el principal responsable del proceso educativo, visión coherente con la de una escuela dedicada fundamentalmente a la transmisión de saberes y conocimientos técnicos, así como valores de distinto tipo. Otras perspectivas relativizan la importancia del maestro al analizar su figura inserta en un contexto plural, el de su historia personal, su contexto, su formación como educador y la dinámica misma generada en la escuela concebida como espacio de relaciones. Nos dedicamos en este trabajo a reflexionar sobre estos planteamientos a partir de las representaciones que sobre el habitante añú se expresan en el discurso de los maestros de dos escuelas de la comunidad, e interrogándonos sobre la influencia de éstas en la conformación de la identidad, asumiendo como hemos dicho que la identidad se conforma en un juego de autoatribuciones elaborados en buena parte por la influencia de heteroatribuciones de rasgos 38 Profesora e investigadora universitaria adscrita al Departamento de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Unidad de antropología, Laboratorio de Antropología Social y Cultural y Maestría en Antropología.

103
103
o características cuya interiorización podrían generar identidades negativas. Sin embargo, los resultados sólo arrojan más interrogantes y la necesidad de profundizar la mirada sobre la escuela como espacio de relaciones y de múltiples determinaciones contextuales. 2.- ¿Quiénes son los añú? Los añú o paraujanos constituyen un grupo indígena venezolano de filiación lingüística arawac, ubicado geográficamente al norte de Maracaibo en una amplia zona ribereña que constituye actualmente los poblados de la Laguna de Sinamaica, Nazaret, San Rafael del Moján, Santa Rosa de Agua y las islas: Toas, San Carlos y Zapara. Actualmente, en todas estas zonas se encuentra poblaciones que se autodenominan paraujana o añú o descendientes de este grupo. La laguna de Sinamaica y su población palafítica se considera actualmente como la zona de población paraujana-añú por excelencia, ubicada en el municipio autónomo José Antonio Páez con una extensión aproximada de 65 kilómetros cuadrados. Los resultados del Censo Indígena de Venezuela de 1992, señalan que los añú alcanzan una población de 12.969 personas en el Estado Zulia, lo que representaba el 4,5% de la población indígena de Venezuela, se está a la espera de los resultados finales del último censo nacional de población. Preliminarmente se maneja la cifra de 3.48139 personas sólo en la Laguna de Sinamaica, repartidas en quince sectores. Se trata de una población dedicada fundamentalmente a la pesca, a la recolección de la enea y a la elaboración artesanal. El proceso de sedimentación del ecosistema lagunar así como la creciente pobreza de la zona ha motivado la migración de gran parte de su población, conformando barrios en tierra que siguen autodenominándose como laguneros, paraujanos y/o añú, en ese orden de preferencia. Los añú se definen como grupo étnico diferenciado en medio de la pérdida lingüística, la marginalidad social-económica y cultural y la problemática ambiental (Boza S. Pineda, I (1989), Fernández Alí (1999), Servigna (2000) y Fernández Alexis (2000). Las actividades económicas actuales de los Añú son, la pesca, el corte y tejido de la enea y majagua. Igualmente son diestros en la construcción de embarcaciones lacustres y más recientemente se han organizado en función de la comercialización de la producción artesanal. También se realizan actividades turísticas. El deterioro ambiental ha incidido directamente en la desaparición de algunas especies de peces, por lo cual, el pescador se ve en la necesidad de desplazarse hacia otras zonas del lago de Maracaibo a buscar el sustento y la fuente de ingresos económicos para la familia. Éste y otros factores han contribuido a un aumento progresivo del deterioro de las condiciones materiales de vida de esta comunidad indígena, llevándolos a la marginalidad y al padecimiento de múltiples problemáticas en áreas como la salud, la alimentación, la educación, entre otros. En el ámbito sociocultural encontramos que del total de la población de la Laguna de Sinamaica (3.481 habitantes), el 50% está entre los 0 y 15 años, lo que evidencia un alto nivel de población en la etapa de la niñez y la adolescencia, así como un alto número de embarazos a temprana edad, también es importante mencionar que los niveles de analfabetismo alcanzan al 50 % de la población. En general, los añú han padecido un violento proceso de aculturación que –entre otras cosas– ha degenerado en elementos de autonegación, minusvalía y baja autoestima del grupo. La pérdida progresiva de la lengua, es una de las causas y consecuencia al mismo tiempo de este deterioro. La confluencia de la apertura de las instancias oficiales del Ministerio de Educación en coherencia con una voluntad política expresada en la Constitución de 1999 donde se reconocen 39 Cifras no oficiales aportadas por el Censo Laguna de Sinamaica realizado en el año 2000 por Mocupa, Unicef, Departamento Socioantropológico de la Dirección de Cultura de LUZ y el INE-Zulia.

104
104
los derechos de los pueblos indígenas, así como la posibilidad de contar con el apoyo económico e institucional de UNICEF, y la participación de profesionales de la Universidad del Zulia, se conjugaron para que un equipo vinculado a la Maestría en Antropología y a la Dirección de Cultura (Departamento Socioantropológico) de la Universidad del Zulia, formado por lingüistas y especialistas en antropología social y cultural, se vinculara a un proyecto que permitiera iniciar el proceso de Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo añú de la Laguna de Sinamaica, sistema que se inició en Venezuela en 1979, pero que por distintas razones no había sido aplicado En Este grupo. En este contexto se elabora una reflexión en torno a la relación entre educación y el proceso de construcción de identidades, a partir de una primera aproximación a la realidad de la escuela en la laguna de Sinamaica. 3.- Identidades: múltiples y en constante construcción Es abundante la producción intelectual que se ha generado en los últimos años acerca de la identidad y sus procesos de construcción en diferentes contextos y perspectivas. Suscribimos las ideas que plantea Valenzuela (2000), quien ha intentado recoger los principales aportes teóricos que se han generado en este campo en los últimos años. La identidad se construye en la relación entre lo individual y lo social dentro de un contexto histórico y simbólico. La complejización de los procesos sociales plantea ajustes y trasformaciones en las actitudes y rasgos individuales, con lo cual se establecen diferentes posibilidades de adscripción identitaria. Estas identidades se insertan en prácticas cotidianas a través de la familia, el barrio, el ámbito del trabajo, las condiciones objetivas de la vida; mediante la identificación con distintos proyectos imaginarios. Las identidades son inevitables y concomitantes a la misma existencia del ser humano; sin embargo, el hombre no se encuentra sujeto inevitablemente a ninguna identidad específica; las identidades son cambiantes, y los sujetos tienen capacidad relativa de discriminación, selección y adscripción. Es así como, la identidad debe ser entendida en el plano de la intersubjetividad a través de la cual se establece la acción social en la que se genera la interiorización de roles y estatus (impuestos o adquiridos) con los que se configura la personalidad social. La adscripción grupal forma o refuerza la identidad, que se construye por comparación y en oposición a otros grupos, en una relación en la que pueden conformarse identidades negativas, como interiorización de heteroatribuciones estereotipadas. La identidad, es pues, un proceso de una compleja elaboración sociocultural resultado de procesos identificatorios y diferenciatorios, por lo que debe concebirse siempre en términos relacionales y contrastivos. Puede moldearse a partir de las contingencias de la vida cotidiana, se comprende mediante los discursos dominantes (y también los subalternos) y puede negociarse bajo estrategias de dominación, resistencia y adaptación. (Bonfil, 1988; Klor de Alva, 1992; García, 1996). Es importante resaltar el valor del análisis de las relaciones interétnicas para comprender y caracterizar los procesos de construcción de identidades de los grupos. Por otra parte, resaltamos que la existencia de una historia compartida y única, así como la imagen de un presente y futuro común, hacen parte del proceso de construcción de las identidades y a partir de él se expresa un entretejido de eventos, experiencias, símbolos, metáforas, mitos y narrativas que funcionan como argumentos identificatorios que se expresan como discursos intertextuales colectivos destinados a superar las estrategias discursivas particulares y crear verdaderas “tramas” de identidad que entretejen diferentes discursos correspondientes a diversos actores sociales que promueven sus propias representaciones simbólicas y compiten por generalizarlas socialmente, de allí que se afirme que las identidades

105
105
sociales son siempre posicionales y su construcción es terreno de disputas entre un discurso dominante y un discurso subalterno. (Cfr. Mato, 1995). Las identidades nacionales son una expresión –aunque no la única – de esta última definición. Entre las múltiples identidades sociales destacamos en este trabajo la construcción de identidades nacionales, puesto que consideramos que uno de los contenidos privilegiados por la escuela y prefijado en el proyecto educativo nacional es el referido a la formación de ciudadanos “integrados” a la sociedad a través de la formación de una identidad nacional. Estas son definidas por Nelly García (2003) como las representaciones validadas y producidas a partir de las luchas y estrategias de los distintos grupos que coexisten en los llamados Estados-nación, entendidos como creación imaginativa, con características específicas que la hace distinguible y que se manifiesta en narrativas incanjeables, donde se narra la historia de la comunidad imaginada (el Estado-nación), se repite la tradición y al mismo tiempo se re/define y se supera. Según García, la identidad nacional tiene una dimensión que hace referencia a la vivencia de la adscripción subjetiva, la cual se realiza mediante la interiorización y apropiación, aun cuando sea parcial e involuntaria, del sistema simbólico cultural de dicha comunidad. Consideramos que la escuela es espacio privilegiado para la construcción de esta identidad. En este sentido es importante precisar que el proceso de conformación de los Estados nacionales implicó fundamentalmente un intento de homogeneización de la diferencia, proceso que creyó necesario para el logro de la unidad y cohesión entre sus diversos componentes. Algunas de las estrategias utilizadas en esta construcción de la nación han sido históricamente: el control, manipulación y representación del pasado, la producción y celebración de símbolos y santuarios nacionales, así como una figuración del otro mayoritario que implicó la marginación de alguno de sus componentes. Efectivamente, en el caso venezolano, la nación como entidad sociohistórica cuyos inicios se señalan a principios del siglo XIX, en el momento de la ruptura del nexo colonial con la monarquía española, se construye a partir de la "integración cultural" entendida como el contacto de componentes –el europeo y el aborigen– con entidad cultural propia, conjugadas además con las contribuciones africanas –y canarias– así como otros componentes culturales que se han hecho presentes en el transcurrir del tiempo. Sin embargo, en este proceso de "integración", es la cultura criolla la que se convierte en la dimensión nacional de la cultura, respecto a la cual pierde vigencia la especificidad de las demás culturas componentes, como la pierden los particularismos regionales, cuya raigambre sociohistórica es vista sólo como obstáculos puestos al logro de la integración nacional. (Carrera Damas, 1988:23). Comprender la construcción de lo nacional a partir del proyecto y el dominio de la cultura criolla, supone en primer lugar, admitir la complejidad de un proceso lleno de contradicciones y paradojas en el que las variaciones de las condiciones internas, así como las del contexto internacional en su dinámica, cargaron de matices el proceso y generaron distintas representaciones de lo étnico y de lo nacional. En segundo lugar, es importante precisar que la Nación se fundamentaba en un sólo modelo cultural basado en el mestizaje, una lengua y un proyecto de sociedad, diseñado y concebido desde la clase criolla dominante. En tercer lugar, debemos señalar que el dominio de la cultura criolla supuso, en la mayor parte del proceso, la marginalidad de otros componentes de la nación como los indígenas y los negros, quienes si bien son reconocidos en ámbitos como el de la "cultura popular", son invisibles en el proceso, y cuando su invisibilidad es imposible de ocultar, se convierten en piezas de museo, o recuerdo de un pasado lejano, de lo que ya no somos, ni seremos; en seres a los que hay que prestar ayuda para que de una vez por todas pasen a formar parte de la "civilización". No desconocemos que actualmente, es posible afirmar la existencia de un movimiento que se inicia en los países de mayor población indígena y hoy recorre toda la América, que ha

106
106
promovido la discusión sobre la redefinición del Estado-nación a partir del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural que los caracteriza y la discusión en torno a la necesidad de ruptura de las representaciones e imaginarios que sobre los indios se había elaborado en la conformación de la identidad nacional. En este contexto general, ha cobrado fuerza la necesidad de consolidar la educación intercultural bilingüe que pretende entre otras cosas el tránsito de la escuela de un espacio asimilacionista a un espacio plural para el diálogo entre las culturas, enmarcada siempre en el contexto particular en el que tiene lugar el hecho educativo. 4.- La escuela y sus paradojas vistas desde la antropología El interés de la antropología en los procesos de educación se inicia desde los años ‘30 del siglo XX, con los trabajos de Mead, Malinowski, Whiting, Erikson, Fortes, entre otros; la institucionalización de estos estudios se da a partir de la Conferencia de Antropólogos y Educadores, realizada en Stanford en 1954. Posteriormente se ha desarrollado plenamente este campo de estudio, basado en su primera etapa fundamentalmente en la exploración de la escuela como instrumento de trasmisión cultural y la exploración del conflicto cultural en el aula. (Velasco y otros, 1999). La visión de la escuela como instrumento de transmisión cultural, plantea que ésta actúa como un agente de la cultura, transmitiendo un conjunto complejo de actitudes, valores, comportamientos y expectativas que permitirán a una nueva generación mantener la cultura como un fenómeno en continuidad (Wilcox, 1999:103). Por otra parte, en los estudios que exploran el conflicto cultural en el aula, se ha hecho referencia mayoritariamente a las dificultades derivadas de la presencia de culturas minoritarias en la escuela, abordando temas como el lenguaje y los procesos cognitivos, así como los conflictos en valores culturales, normas de interacción, estilos de aprendizaje, etc. La profundización de los estudios antropológicos de la escuela como institución sociocultural ha permitido la complejización de éstos y la superación de la visión de la escuela sólo como entidad transmisora para dar paso a una visión paradójica, compleja y contextual. A los fines de este trabajo, nos referimos a la escuela primeramente como institución inserta en los múltiples mecanismos de reproducción sociocultural que cada sociedad pone en juego en función de su continuidad. Los grupos humanos en su dinámica han creado mecanismos de reproducción y producción cultural a través de la familia, la comunidad y la escuela entre otras múltiples formas presentes en las sociedades postindustriales. Esto es, la escuela y la tendencia real a su universalización está vinculada al desarrollo histórico del capitalismo. Efectivamente, la escuela se ha constituido en institución universal y parte natural de la comunidad, por ejemplo, en América Latina la escuela y el acceso a la educación han sido considerados como elementos básicos para el logro de la integración de los grupos indígenas a la vida nacional, por lo cual su presencia se ha convertido en un derecho y una exigencia de todas las comunidades como garantía de la incorporación plena de los indígenas a la ciudadanía. Nos interesa resaltar la paradoja entre la universalización de la institución escolar y su relación con los contextos diversos y particulares donde se concreta. Quienes proclaman el fracaso de la tendencia universalizante de la escuela, –a quienes nos sumamos – insisten en su concepción como proceso social parcial y contextual, cuya realidad, como toda realidad social, escapa muchas veces a las definiciones ideales de las instituciones por su complejidad y múltiples determinaciones. (Cfr. Díaz de Rada, 1996). Así, se hace imprescindible a la luz de la reflexión antropológica, profundizar en una definición de la escuela, que permita comprenderla en su dimensión social y contextual. A la definición

107
107
de la escuela como: “una institución creada con la finalidad de transmitir a individuos no adultos, conocimientos generados no recibidos en la familia y serie de ideas capaces de desarrollar una “visión del mundo” coherente con la de los grupos dominantes, resaltando su carácter de instrumento de transmisión de cultura e ideología. (Amodio, 1986:5) queremos sumar la de quienes la consideran en su carácter paradójico como reproductora y creadora de cultura. Así, la institución escolar que desea presentarse como una entidad autónoma situada a la “cabeza del tren de la historia” es, al lado de esta imagen, una institución heterónoma y parcialmente dependiente, situada en el seno de procesos socioculturales que puede no llegar a comprender. (Velasco y otros, 1999). La escuela es concebida como espacio público de la institucionalización de un discurso, el del Estado-nacional venezolano, pero se trata de un discurso bifronte, al que podemos calificar como: democrático, por cuanto pretende ser y crear igualdad en la medida que la educación se convierte en derecho de todos, al tiempo que reproduce las desigualdades y las relaciones de poder. Es homogeneizador, pero su carácter universalista se matiza en cada localidad, pues está mediado en mayor o menor grado por el contexto sociocultural y económico. Es reproductor de valores, relaciones y orden, al tiempo que es un espacio potencialmente creador. (Bernstein 1998; Willis 1999; Díaz de Rada, 1996). Así, la escuela ciertamente es el espacio del discurso pedagógico definido por Bernstein (1998) como una regla que engloba y combina en sí mismo, dos discursos: uno técnico que vehicula destrezas de distintos tipos y las relaciones que las unen, y un otro de orden social. El primero crea destrezas especializadas y sus mutuas relaciones; el segundo crea un orden social, es regulador al discurso moral, crea orden, relaciones e identidad. Pero este discurso pedagógico, a nuestro entender, está acompañado y mediatizado por un conjunto de discursos provenientes de la cotidianidad, de las relaciones horizontales entre sus miembros y de otros múltiples medios. Es común por ejemplo, la queja de los maestros en cuanto a la competencia que representa la televisión para la escuela y sus fines. A esto se suma la incorporación de las múltiples y complejas definiciones de los individuos involucrados directa o indirectamente en el proceso educativo, dentro y fuera de la escuela, lo que hace su funcionamiento particular, a pesar de las prescripciones oficiales. Algunos autores han intentado responder a estas particularidades y complejidades considerando la existencia de un “currículo oculto” entendido como aquello que se enseña implícitamente (Wilcox, 1985) o como “la atmósfera que se respira en las relaciones informales dentro y fuera del aula (Albó, 2003), o como “lo menos explícito en las maneras de actuar en la escuela” (Serrano, 2004). Este amplio espacio concedido a lo no prescrito en libros y manuales es un campo fructífero para una etnografía de la escuela, el mismo que contextualiza el hacer educativo y convierte a la escuela en más que un espacio para la recepción pasiva de conocimiento. La escuela como institución sociocultural, es así esfera pública para la construcción de ciudadanía, espacio de construcción de lo público, espacio de construcción de la identidad, de los valores y la subjetividad. Es pues, creadora y reproductora de representaciones en un contexto sociocultural con múltiples determinaciones. La definición de los contenidos del discurso conducido al orden social, está determinada, según Bernstein, por el proyecto educativo nacional, con líneas generales que se mueven desde los mitos de la sociogénesis, hasta la historia, generalmente la historia contada desde la perspectiva del poder, los símbolos de lo nacional- regional, los valores, etc. La escuela es de esta forma espacio reproductor y vehículo de los elementos de la conciencia nacional, de la inducción de una identidad, la identidad nacional, que en su proceso de construcción en el caso venezolano, marginó las expresiones de los grupos minoritarios, entre ellos la de los grupos amerindios que junto a las minorías de influencia afroamericana quedaron relegados a la conciencia criolla,

108
108
transformada en conciencia nacional, convirtiéndose en grupos marginales dentro de la sociedad y la cultura venezolana. 5.- Escuela e identidad: el caso de los añú de la Laguna de Sinamaica La premisa fundamental de este trabajo es la consideración de la escuela como espacio de relaciones sociales enmarcadas en un contexto global, nacional y local de múltiples determinaciones y como tal, concebida como uno de los espacios para la construcción de identidades en sus múltiples dimensiones desde la individual hasta la colectiva, entre ellas y de manera privilegiada, la identidad nacional. Enmarcados en una dinámica más amplia, resaltamos en esta oportunidad la construcción que sobre el añú (como otro) está presente en el discurso de maestros de la comunidad ya descrita. Estas reflexiones forman parte de una investigación más amplia enmarcada en el trabajo realizado en dos escuelas: La Escuela Nacional Bolivariana “Sinamaica”, está ubicada en el sector El Barro con 412 alumnos y 22 docentes y la Escuela Bolivariana Nuevo Mundo, ubicada en el sector Nuevo Mundo, con 183 alumnos y 10 maestros. Del trabajo realizado en este contexto, se derivan las reflexiones parciales expuestas en este trabajo, específicamente en lo que se refiere al proceso de conformación de identidades y el papel que ejerce la escuela en ese proceso. Como ya hemos afirmado, entendemos la escuela como parte de un todo más amplio, con una cultura de referencia: la cultura del sector dominante. La escuela entendida en su paradoja como una institución que se presenta como dispositivo universal de socialización y transmisión cultural y al mismo tiempo como una institución que en un contexto pluricultural cada vez demanda con más fuerza la necesidad de responder a las diferencias socioculturales particulares de cada grupo social. (Juliano, 1993: 22). El carácter universalista de la escuela y su papel como motor de los mecanismos de reproducción cultural pueden originar conflictos culturales, que podrían conducir a la imposición de una cultura sobre otra o a la desaparición de los grupos dominados o minoritarios. Pero, estos procesos no son unilaterales y en la dinámica generada en el espacio social llamado escuela, también observamos al individuo en relación con un colectivo, atravesado por relaciones de poder, pero creando al mismo tiempo espacios de negociación, intercambio, resistencia y adaptación. Desde la antropología se define al maestro como ser cultural inmerso en una sociedad particular y producto de un proceso de formación que lo capacita para enseñar determinado tipo de conocimientos y valores. Además lo define en un rol estereotipado, que valida el poder de su conocimiento y de la cultura a la cual responde. En este sentido, Lucía D' Emilio plantea que "la escuela y el rol del maestro entran en las dinámicas de la comunidad, determinando importantes cambios no sólo a través de los contenidos transmitidos, sino también a través de la generación de nuevas relaciones internas al grupo. La escuela aparece como el punto de intersección más evidente y más cercano, desde el punto de vista de la comunidad, entre el mundo tradicional y aquello externo. Asimismo desde el contexto socio-cultural en el que se encuentra influye, a veces en modo determinante, en su funcionamiento (D'Emilio, A, 1988: 25). Si bien, no queremos conceder demasiada fuerza a la figura del educador, pues reconocemos que en sí mismos son también producto de un proceso educativo histórico que funciona en descarga de su responsabilidad directa en los resultados de la escuela en su relación con la comunidad; consideramos que en la construcción de una escuela indígena e intercultural, se

109
109
hace indispensable volver la mirada sobre todos los participantes del proceso y sus relaciones para que la información proveniente de su dinámica permita la generación de propuestas de acción. 6.- El añú: el otro disminuido Es común en casi toda la legislación sobre Educación Intercultural Bilingüe de América Latina la exigencia de que el maestro debe ser escogido por los suyos y pertenecer a la misma etnia de los alumnos, en realidad para muchos casos esto ya ocurría antes de la legislación. Sin embargo, esta práctica ha traído algunos problemas como la precaria formación inicial de los maestros y la ausencia de experiencia pedagógica que va en detrimento de la calidad de la educación impartida en escuelas indígenas. En el caso de las escuelas de la Laguna de Sinamaica la realidad es distinta, pues a nivel oficial no existe criterio étnico para la selección de los maestros, debido a esto, la mayor parte de ellos son wayuu o criollos, de un total de cuarenta (40) sólo tres (3) son añú, aunado a esto, la casi totalidad de los maestros vive fuera de la laguna y en algunos casos deben viajar diariamente hasta dos horas para llegar a su lugar de trabajo. Esta proporción numérica expresa por una parte, que no hay criterios oficiales o políticas educativas que orienten la selección del maestro a criterios como el origen étnico, aunque es notable que esto no es suficiente criterio para asegurar una educación para la interculturalidad. Por otra parte, habría que analizar el tamaño de la oferta, es decir, cuántos educadores añú han demandado prestar servicio en su comunidad. También expresa una realidad cualitativa, pues esta relación sostenida por un período de más de 20 años nos muestra una realidad profunda que nos lleva inmediatamente a preguntarnos por las consecuencias que esta proporción ha generado en la cultura añú y la responsabilidad de la escuela en el proceso de autonegación y vergüenza étnica que hoy padecen los añú de la Laguna de Sinamaica. La proporción toma mayor relevancia cualitativa si analizamos esta realidad a partir del rol que la escuela y el maestro desempeñan en todas las sociedades del mundo actual. El de la escuela, es un rol central en el proceso de reproducción cultural, pero vale preguntarse ¿cuál es la cultura que se reproduce? con seguridad podemos decir que es la de los grupos dominantes, desde donde se construye la homogeneidad de lo nacional, desde donde se seleccionan contenidos y enfoques, cuentos, juegos, conocimientos y actividades. La consideración de los elementos contextuales locales, condición mínima para el abordaje diferenciado y particular de los contenidos queda totalmente a discreción del maestro. Por otra parte, el maestro, que hemos definido como un ser humano proveniente de un contexto sociocultural determinado y concreto, ejerce una autoridad sostenida por la institución escolar, es la voz de la función reproductora de la escuela en la sociedad occidental, espejo moldeador de sus demandas. ¿Qué pasa cuando el mundo cultural del maestro es diferente al mundo cultural del alumno? Entre las múltiples posibilidades, decimos que puede producirse un currículo emergente cuyas características deben investigarse, por ahora podemos decir que tenderá hacia la búsqueda del deber ser, expresado en los objetivos establecidos por la escuela y sus programas oficiales para cada nivel de educación y para toda la nación, a partir del establecimiento del principio de poder, lo que desataría el conflicto producido por la negación de la cultura del alumno y la imposición de la autoridad del maestro y la escuela. Bajo estas condiciones no hay posibilidades de encuentro entre el mundo del docente y el mundo del alumno. Esta distancia cultural no es superada debido a que los maestros en forma general, no establecen con regularidad contacto directo con las comunidades, éste está mediado y limitado por el mecanismo oficial de convocatoria a asambleas de representantes, y de acuerdo con lo que los

110
110
maestros señalan, es poca la asistencia a su convocatoria por la "apatía" de los habitantes. Son comunes y frecuentes comentarios como “la comunidad es apática a los problemas de la escuela debido a que en su mayoría son personas analfabetas”, que abren un abismo profundo entre la escuela como institución criolla dominante y la comunidad añú, despreciada por su analfabetismo y adscripción étnica. Es notable sin embargo que, a propósito de las actividades propiciadas por el equipo de investigación del cual formamos parte, como mecanismo de sensibilización, se propició el contacto de los maestros con la comunidad; al finalizar las visitas del primer taller las observaciones formuladas fueron como las que siguen:
Lo positivo: la visita a los hogares porque a pesar de estar aquí no teníamos ese contacto con la comunidad y que ellos en verdad tenían como miedo de expresar lo que sentían... La actividad de campo que permitió conocer más la comunidad, tenemos aquí muchísimos años y nos pudimos dar cuenta ahora por qué es que los añú son de esa manera, vivir de cerca las necesidades de la comunidad.
En el discurso de los participantes se define al añú en su condición de “grupo étnico”, “etnia”, “comunidad indígena”, “población”, “personas”, “seres humanos”, atribuyéndole en unos casos diferenciación por su origen étnico y en otros, eliminando esta característica y dándole sólo el reconocimiento como humanos o personas sin derechos especiales o sin diferencias notables con otros grupos. Éstos son vistos siempre en relación con un “nosotros distinto” que puede ser wayuu o criollo, de allí que de la semejanza con estos grupos le provienen sus derechos e incluso de su "humanidad".
“Son una cultura tan importante como la wayuu y merece ser rescatada". “Son seres y personas iguales que nosotros, con sentimientos y una gran, capacidad humana","Son personas, al igual que nosotros". "Son seres humanos como nosotros". "Son seres, igual a uno”.
Pero sobre esta igualdad se construye el "permiso moral para el rechazo" puesto que la visión predominante lo muestra como el otro disminuido, definido a partir de sus carencias, de lo que necesita, lo que les falta o lo que perdieron.
“Los Añú por sí mimos no supieron mantener su lengua" "(son) personas comunes y corrientes que están perdiendo su cultura”. "Es una cultura de bajo recursos". "Tienen una cultura muy bonita y un ambiente espectacular, pero no lo saben aprovechar","les falta mayor sentido de cooperación, falta se solidaridad, falta rescatar sus valores". “Es una cultura que ha ido muriendo lentamente".Estas carencias deben suplirse desde afuera: "necesitan educación","necesitan orientación", "mayor atención", "que se rescaten sus valores", "conocer sus orígenes", "no supieron mantener su lengua o aprovechar el ambiente en el que viven.
La negación del añú, de sus potencialidades y de su naturaleza como grupo étnico, pasa además por el grave desconocimiento de la realidad de este grupo. Esta consideración de la comunidad mediatiza el proceso y es el primer obstáculo para el logro de la interculturalidad. En los maestros se expresa la idea de la “inferioridad del indígena” y la influencia generalizada en Latinoamérica de dividir tajantemente entre civilización y barbarie.... evidentemente la escuela es el paradigma de la “civilización como máxima expresión de la cultura criolla a la que los indígenas deben aspirar”. Desde el inicio de las actividades en las escuelas, notamos en los planteamientos de los maestros sus esfuerzos para cambiar hábitos y costumbres que alejan a su juicio, a los niños y familias añú del “deber ser” que dicta desde la escuela, la fuerza de lo nacional y “civilizado”.

111
111
Paralelamente hemos constatado la fuerza de la interacción de maestros-alumnos-comunidad, lo que puede generar cambios favorables en la búsqueda de una escuela intercultural, que fortalezca la diversidad como valor y refuerce la particularidad añú potenciando así las identidades individuales y colectivas. 7.- Interrogantes finales Una primera mirada a la escuela permite preguntarnos por su existencia inevitable como espacio de asimilación cultural derivado fundamentalmente de las relaciones de poder que atraviesan su existencia como institución social y las que la determinan en su concreción en cada comunidad. Al tiempo que nos preguntamos sobre las posibilidades reales de una escuela para el intercambio y el diálogo intercultural. Estas observaciones preliminares nos indican que uno de los núcleos centrales de este proceso es el maestro, aunque asimismo se reconoce que se ha atribuido una excesiva responsabilidad al maestro en la medida que no se presta atención al poder y la resistencia en la escuela, así como a la estructura externa de oportunidades y el contexto en el que es formado el maestro y en el que se delinean los proyectos educativos nacionales. El proceso de formación de la identidad social puede verse amenazado en la medida que distintos procesos conduzcan a la exclusión del grupo en el contexto nacional y regional, los añú se han visto sometidos a presiones de distinta índole, que deprimen su existencia, favorecen la vergüenza étnica como expresión máxima de la negación del sí mismo y el desplazamiento traumático de la identidad para asumir los de la sociedad occidental, siempre en condiciones de marginalidad. La escuela no ha resuelto hasta este momento el problema de la inserción del individuo en la sociedad y en el mercado de trabajo, tampoco ha contribuido a la inserción del individuo en las actividades propias de su comunidad, al contrario lo separa de ella, para luego devolverlo a la comunidad como desempleado y separado de la dinámica propia de las actividades económicas de las que se ha alejado para insertarse en la escuela.

112
112
Bibliografía ALBÓ Xavier. 2003. Cultura, interculturalidad, inculturación. Colección programa Internacional de Formación de Educadores Populares. Fundación Santa María y Fundación Internacional Fe y Alegría. Caracas. AMODIO Emanuele.1986. Escuelas como espadas. En: Amodio, Emanuele (comp) Educación, Escuelas y Culturas Indígenas de América Latina. Tomo 1. 5-22.Ediciones Abya-yala. Quito. BERNSTEIN, B.1998. Pedagogía, control simbólico e identidad. Ediciones Morata S.L. y Fundación Paideia. (Primera edición en inglés 1996). Madrid- España BONFILL BATALLA, G. 1989. La teoría del control cultural en el Estudio de los procesos étnicos. En: Arinsana, N° 10. 5-35. Caracas- Venezuela BOZA SCOTTO, M. e Iván Pineda M.1989. De luz y de sombra. Canto a dos voces. Tesis de grado para optar al título de Antropólogo. UCV. CARRERA DAMAS, Germán. 1988. El dominador cautivo. Grijalbo. S.A. Caracas-Venezuela. D' EMILIO, A Lucía. 1988. Problemas y contradicciones del maestro indígena de la Amazonia peruana. En: Amodio, Emanuele (comp) Educación, Escuelas y Culturas Indígenas de América Latina. Tomo II Ediciones Abya-Yala. Pp 15-26. Quito. DÍAZ DE RADA, Ángel 1996. Los primeros de la clase y los últimos románticos. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A. pp. XI-XXVI; 377-3386. Madrid- España. FERNÁNDEZ, Alexis. 2000. Construcción de identidades en los pobladores añú de la Laguna de Sinamaica. Trabajo presentado para optar al título de Magíster en Antropología mención Antropología Social y Cultural. Universidad del Zulia. Maracaibo FERNÁNDEZ, Alí. 1999. La relación cuerpo-enfermedad en los pobladores añú de la Laguna de Sinamaica. Trabajo presentado para optar al título de Magíster en Antropología mención Antropología Social y Cultural. Universidad del Zulia. Maracaibo GARCÍA, N. 1996. Consideraciones Generales sobre los Códigos Utilizados en la Invención y Negociación de la Identidad Nacional. En: Opción 20: 5-38. Ediciones de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo- Venezuela. GARCÍA, Nelly. 2003. El uso de símbolos indígenas en la invención de la identidad nacional. En: Opción. Año 19 Nº 40, 9-34. Ediciones de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela. JULIANO, Dolores. 1993. Educación Intercultural. Escuela y Minorías Étnicas. EUDEMA. Madrid- España KLOR DE ALVA, J. 1992. La Invención de los Orígenes Étnicos y la Negociación de la Identidad Latina, 1969-1981. En: Manuel Gutiérrez Estévez y otros (Eds.), De Palabra y Obra en el Nuevo Mundo; Tomo 2, Encuentros Interétnicos, Interpretaciones Contemporáneas. Siglo XXI Editores. Madrid - España. MATO, D. 1995. Crítica De la modernidad, globalización y construcción de identidades. Caracas-Venezuela. Ediciones de la Universidad Central de Venezuela. CONDES. REPÚBLICA DE VENEZUELA. Censo Indígena de Venezuela. 1992. Oficina Central de Estadística e Informática. 1993. SERRANO, J. 2004. El papel del maestro en la Educación Intercultural Bilingüe. En: Revista Iberoamericana de Educación. Nº 17. http:www.oei.org. VALENZUELA ARCE, J.M. 2000. Decadencia y auge de las identidades. México. El colegio de la Frontera Norte, Palza y Valdés editores. Pp. 5-18.

113
113
VELASCO, H., F. Javier García Castaño, Ángel Díaz de Rada (editores). Lecturas de antropología para educadores. Madrid- España. Editorial Trotta. WILCOX, K. La etnografía como una metodología y su aplicación en el estudio de la escuela. EN: Velasco y otros (editores). Lecturas de Antropología para educadores. Madrid. Editorial Trotta. WILLIS, Paul. 1999. Reproducción Cultural no es lo mismo que reproducción cultural, que a su vez no es lo mismo que reproducción social, que tampoco es lo mismo que reproducción. En: Velasco, Honorio, F. Javier García Castaño, Ángel Díaz de Rada (editores) Lecturas de antropología para educadores. Madrid- España. Editorial Trotta.

114
114
IDENTIDAD VIRTUAL: La “online persona”, el “yo” y sus propiedades
Javier Salazar40 1.- Introducción En Maracaibo, la ciudad donde vivo, el advenimiento de la Internet como fenómeno social se evidencia en la proliferación de “cibercafés” (sitios donde se paga por horas de conexión) y en el establecimiento de empresas proveedoras del servicio de conexión a particulares (T-Net, Interanet, Truevision, Omnes; entre otras). A través de este medio, el marabino está teniendo la posibilidad de entrar en contacto con una cantidad prácticamente ilimitada de información y de establecer contactos con usuarios de la Internet de todas las partes del planeta Tierra. En los medios de comunicación locales (como la prensa y la televisión regionales) ya se puede observar el uso de cómo “la superautopista de la información” (Internet) está abriendo una “ventana al mundo” o “posibilidades sin paralelo para el intercambio de información”. Esto pareciese estar enmarcado, a su vez, dentro del contexto de una nueva “megatendencia” mundial de integración internacional, donde cada día se van desvaneciendo las fronteras físicas, económicas, político-ideológicas, culturales y sociales entre los países: la globalización. Es así como comúnmente se ha generalizado la utilización del cliché de “aldea global” para designar un nuevo orden mundial, donde existe “la generación de un mayor número de oportunidades en el campo comercial, inversiones, desarrollo y aprovechamiento tecnológico; un mayor intercambio cultural entre las naciones y etnias, un mayor acceso a la información y el conocimiento a través del perfeccionamiento de los sistemas de telecomunicaciones” (Restrepo, 1998). Uno de los más claros y vivos ejemplos de este nuevo paradigma es, tal vez, el surgimiento de la Internet como un medio electrónico que permite la interacción social entre humanos mediada por computador. Desde hace algunas décadas, el surgimiento de las telecomunicaciones permitió que la distancia física dejara de ser un problema para la comunicación entre humanos que vivieran en lugares remotos. Sin embargo, con el advenimiento de la Internet las posibilidades se han multiplicado: ya no sólo es posible que un individuo trascienda las barreras físicas de la comunicación, sino que ahora, muchas personas en todo lo largo y ancho del mundo pueden estar conectadas al mismo tiempo, en un mismo “espacio o terreno” electrónico en donde se puede, entre otras cosas; interactuar con otros “en tiempo real” y acceder e intercambiar información de toda índole (contenido educativo, político, académico, noticias, entretenimiento, pornografía, comercio, entre otros). Aun cuando la esencia de la Internet podría ser reducida a una serie de elementos físicos o materiales (hardware) que transmiten y reciben información en forma de bits de código, no 40 Psicólogo e investigador.

115
115
se puede dejar a un lado el hecho de que la Internet fue creada para y por humanos. Por lo tanto, este intercambio de información es, necesariamente, una forma de relación humana. Detrás del computador y del torrente de bits y bytes que viajan por la infraestructura de la Internet, se encuentran seres humanos de carne y hueso que vivencian la experiencia de establecer contactos con otros; que al igual que él, están “online” (anglicanismo cuya traducción es “en línea” y que significa “estar conectado”). De hecho, el “espacio” o “terreno virtual“ en el que se sumerge el usuario cuando se conecta a la Internet y que comúnmente se le llama “Ciberespacio” ( término tomado de la obra de ciencia ficción “Neuromancer” (Gibson, 1984), aun cuando tenga alguna base física en el “hardware” de la red de interconexiones entre los computadores, no es equivalente al espacio real o material de la vida cotidiana; es más bien una “idea“ del usuario. Cuando desde el rol de usuario, enciendo el computador, inicio un programa y me conecto a la Internet, usualmente siento o tengo la impresión de que estoy entrando a un “lugar” o “espacio” que está lleno de una serie de contenidos, objetos, información, etc. En tareas tan sencillas y comunes como visitar una “página web”, se puede evidenciar cómo se está “entrando” a un espacio o lugar en el que se establece una relación entre un usuario y otro: el diseñador de la página intenta transmitirle un mensaje al usuario que “visite” su página, que éste interpreta al recibirlo. No obstante, tal “espacio”, “lugar” o simplemente “terreno” no existe tangiblemente, sino que es un “ambiente ficticio” (imaginario) que me ofrece a mí o a cualquier otro “cibernauta” la posibilidad de autoexpresión y relación con el otro. Es así como el ciberespacio es, entre otras cosas, un espacio para la expresión de la subjetividad humana. Es decir, cuando un usuario se conecta a la Internet, tiene la posibilidad de hacer en el ciberespacio lo que su condición subjetiva le dicte hacer. Otras evidencias de cómo el ciberespacio es un ámbito de expresión de la subjetividad son lo que investigadores como Rheingold (1993) han denominado comunidades virtuales. Entre todas las oportunidades que ofrece la Internet a sus usuarios, una de las más resaltantes es la oportunidad de ingresar a un tipo de comunidad que, a pesar de no tener ubicación geográfica en el mundo material y carecer del contacto cara a cara entre sus miembros, permite la socialización del individuo a través de la creación de un auténtico espíritu comunitario. Ejemplos de ellas son los “chatrooms” (“cuartos” virtuales en los cuales los usuarios se comunican en “tiempo real” a través del texto) y las listas de envío (red de direcciones electrónicas agrupadas para el intercambio de mensajes entre sus miembros). En primer lugar, el simple hecho de que los investigadores y los miembros de las mismas las etiqueten con el calificativo de “comunidad” permite inferir que están cohesionadas por un cierto sentido de pertenencia y membresía, equiparable a la de los grupos sociales humanos de la “vida real” u “offline” (anglicismo que traduce “fuera de línea” y que significa “estar desconectado”). En este tipo de parcela de sociabilidad, los usuarios que la integran bien pueden expresar su propia subjetividad: conversando acerca de sus hobbies, política, contar chistes, tener “fiestas virtuales”, hacer “ciberamistades”, tener “ciber romances”, e incluso “cibersexo”, entre otras formas de autoexpresión. Las comunidades virtuales son un hecho, todos los días se crean comunidades virtuales en la red. No obstante, la interacción social a través de estas comunidades tiene características muy particulares: en el ciberespacio el usuario no necesita “ver” al otro para comunicarse, la persona no tiene ningún indicio de la apariencia física de éste, su tono e inflexiones de voz, sus gestos, etc. Más aún, el individuo puede desconocer el país y la ciudad de proveniencia de su interlocutor. El único indicador que un usuario tiene de la imagen del otro es la representación que éste hace de sí mismo a través del medio de la Internet, el usuario es lo que él decide ser. Esta volición característica está presente en la conformación de la representación que el usuario se hace de sí mismo cuando ingresa en las comunidades virtuales, permitiendo así el juego con

116
116
su propia identidad. De hecho, es muy común que un usuario se represente a sí mismo como alguien que no es en realidad, e interactuar con los demás a partir de esta “identidad virtual”: si es hombre puede representarse con un sobrenombre o la imagen de una mujer, actuar y comportarse como tal, puede asumir comportamientos ajenos a su vida real, puede representarse con la forma de un animal (por ejemplo, con el dibujo de un conejo) e incluso asumir personajes o roles ficticios que jamás podrá representar en la realidad ( por ejemplo, puede ingresar a un MUD que esté ambientado en la edad media y asumir el personaje de un caballero medieval). En adición, el carácter “virtual” del medio influye, concomitantemente, en el manejo y la expresión de las emociones por parte del usuario y en el continuo temporal y biológico de éste (puede comportarse como el niño de su pasado o como el sí mismo futuro e ideal). En virtud de ello, se evidencia que la mediación que hace el ciberespacio entre el uno y el otro plantea nuevas formas para la experimentación de fenómenos identitarios por parte del individuo. Este trabajo pretende hacer una breve descripción y aproximación teórica a tales fenómenos, articulándolo en base a las nociones de “online persona”, del “yo” y sus propiedades. 2.- Poniendo en orden las ideas: Algunas consideraciones teóricas El término “Identidad”, según García Gavidia:
“…etimológicamente… proviene del latín identitas que significa la calidad de lo idéntico, es decir lo que en substancia o accidente es lo mismo que otra cosa con la que se compara. Obsérvese el hecho de que en la etimología misma del término está implícita la presencia relacional de dos elementos entre los cuales se establece una comparación”. (1996:10).
Es así como la idea de identidad se refiere a todo aquello que diferencia y a la vez asemeja al individuo de otros. En las comunidades virtuales se dan los fenómenos de identidad colectiva (aquellas características que determinan la membresía al identificar a un cibernauta como “mudder” de un MUD específico, como “chatter” de un chat específico, como “listero” de una lista de envío específica, etc… y que a su vez diferencian la comunidad de la cual es miembro de otras) como de identidad personal (lo que asemeja y diferencia a un individuo virtual de otro). Para estudiar la identidad personal, es necesario explorar primero las nociones de “persona” y “yo”. Noción de “persona” Mauss (1971) en su análisis histórico de la evolución de las nociones de “persona” y el “yo” afirma que la palabra persona es de origen etrusco y que fue tomada por la civilización latina para designar las máscaras que usaban los actores en las tragedias griegas. De hecho, el autor plantea que etimológicamente el significado en latín personae, proveniente de per/sonare que es “(la máscara a través de la cual (per) resuena la voz del actor)”… ya los estudios arqueológicos de la antigua Etruria revelan cómo ésta era una civilización de máscaras. Es así como se identifica una primera vertiente del significado del termino persona: “máscara, máscara trágica, máscara ritual y máscara de antepasado”. (Mauss, 1978:21). El autor sigue el análisis de la evolución del término hasta las interpretaciones de los juristas romanos, quienes concebían a la persona como un hecho de derecho, un carácter personal que indicaba la categoría mínima de un individuo de tener derecho a pertenecer a la sociedad, a ser dueño de su propia identidad ante el código romano. Esta acepción jurídica del término sigue hasta nuestros días, donde las categorías de persona natural y persona jurídica designan a un individuo como

117
117
miembro de una sociedad, cultura o nacionalidad y por lo tanto, sometido a su sistema normativo. En las comunidades virtuales, se puede observar cómo se expresa la categoría de persona: en el caso de las listas es de envío es un “login”, en los chatrooms y los MUD´s es un sobrenombre (comúnmente llamado “ nickname” o “nick” el cual no es más que un nombre escrito en texto) y en el caso de los GMUK´s, es una imagen o un dibujo representativo, el “avatar”. De esta manera, se podría definir la persona en línea u online persona es la identidad que asume el sujeto dentro de la comunidad virtual, concebida tanto como una máscara que representa al usuario dentro del medio (el login de la lista de envío, el nickname de los chatrooms y MUD´s y el avatar de los GMUK´s) como la categoría básica que lo designa como individuo miembro de ésta, y por consiguiente, lo somete a sus valores, normas y preceptos. Al ser la “online persona” la “máscara” que utiliza el individuo en la comunidad virtual, al usuario siempre le asaltará saber quién es “en realidad” su interlocutor. De allí que pareciese que la identidad virtual esté integrada por unidades dialécticas entre el yo y el otro, yo/ persona, persona/comunidad… todas facetas del binomio identidad/alteridad, en donde el "yo” es uno de sus pivotes centrales. Noción del “yo” La noción modernista del “yo”, signada por la equivalencia entre el yo-conciencia y cimentada por el pensamiento de Descartes, Kant y Fichte; postulaba una visión unitaria del yo, veía al “yo” como un todo integrado. Freud, al rebelarse contra este paradigma postulando una imagen del yo como una serie de identificaciones introyectadas a partir de objetos del deseo, socava las bases modernistas presentando una visión fragmentada del yo. Lacan, igualmente, al continuar la obra freudiana, se refiere al yo como algo parecido a una “nube de humo” que esconde al sujeto fragmentado. La realización de una reseña que haga justicia a la amplia obra freudiana y lacaniana sobre el yo escapa con creces a las posibilidades de este trabajo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la teoría lacaniana de la formación del yo como una imagen especular, que es una falsa representación que hace el sujeto en su temprana infancia para verse a sí mismo como un todo completo e integrado en el espejo de la mirada del “otro”, dado que sirve de base para comprender el “yo” de la identidad virtual como una ilusión producida por lo simbólico, cuya estructura no es unitaria ni sus partes (identificaciones) son estables. Es decir, se entiende la identidad del sujeto como un “yo” fluido y múltiple. Identidad Virtual Wilbur (1997) comenta la teoría lacaniana de la formación de la imagen especular para iniciar la discusión de las implicaciones la identidad virtual del sujeto dentro del ciberespacio:
…en el diagrama lacaniano, el espacio virtual que se encuentra “detrás” del espejo es donde el sujeto imagina (por desconocimiento) que su self existe como una unidad (en vez de ver una colección desorganizada de identificaciones). Este espacio virtual también contiene el reflejo de la mirada del sujeto –la posición del sujeto virtual– que puede, según una sugerencia aparente de Lacan, reconocerse a sí mismo… el trabajo analítico ocurre entre un analizante que imagina que es –o al menos que puede ser– completo y un analista que intenta discernir la fragmentación del analizante… (1997: 12).
En el juego de identidad que ocurre en la Internet, podríamos estar presenciando algo muy parecido a la situación analítica lacaniana. Mucha de la discusión del potencial liberador de la Internet está sustentada en la presunción de que uno puede asumir en el ciberespacio la posición del sujeto virtual. Hay una especie de intento de trabajo de autoterapia ocurriendo “detrás” del plano de la pantalla del computador… hay alguna confusión entre el hecho de

118
118
que se pueda o no ocupar el lugar detrás de la pantalla. Al mismo tiempo, no es un espacio imposible en el sentido lacaniano, dado que no hay necesidad de que la imagen virtual (la identidad virtual en el ciberespacio) tenga alguna relación verdadera o real con el sujeto. Es así como se vislumbra la paradoja esencial de la identidad virtual: la imagen especular unitaria que postula Lacan es un imposible carente de toda realidad, pero el sujeto no se da cuenta de ello porque imaginariamente –por desconocimiento– se identifica con la misma, la asume como propia; mientras que la imagen especular que observa el usuario de su identidad en la pantalla del computador (la online persona: el nickname, el login o el avatar) no necesita que el sujeto reconozca o no su realidad para que este la asuma como propia. Es así como, las posibilidades que ofrece el ciberespacio tiene implicaciones trascendentes en la manera de concebir la Identidad en la vida del hombre posmoderno. No obstante, el yo lacaniano y la identidad virtual, tienen, a mi juicio, un paralelo esencial. En el ciberespacio la unidad básica de comunicación es la letra escrita, los significantes. La interacción “hablada” en la comunidad virtual no es tal, es una comunicación “leída” en texto… la primacía de la palabra en estos ambientes virtuales es indiscutible. De allí que tanto la identidad virtual como el yo lacaniano esté formado por palabras. Turkle reconoce este punto de encuentro en su investigación sobre Identidad en la era de la Internet: “En los mundos mediados por computadoras el self es múltiple, fluido y constituido en interacción con conexiones entre las máquinas; este hecho es transformado por el lenguaje; el encuentro sexual es un intercambio de significantes”. (1995:15). Inicialmente, la autora se pregunta: “¿Estamos viviendo en la pantalla o dentro de la pantalla?” como punto de partida para relatar cómo la distancia entre el humano y la máquina se está desvaneciendo en el ciberespacio, cómo las computadoras corporeizan el hiperrealismo posmodernista:
…los objetos en la pantalla no tienen ningún referente físico simple. En este sentido, la vida en la pantalla no tiene orígenes ni fundamentos. Es un lugar donde los signos que representan la realidad se convierten en la realidad… Del mismo modo, los archivos y documentos en la pantalla de mi computador funcionan como copias de objetos de los cuales ellos son el primer ejemplo. Me he acostumbrado a ver las copias como la realidad. (1995: 47)
Asumiendo una distinción convencional entre la online persona y el yo imaginario del usuario, su investigación es prolífica en estudios de casos de individuos que, al asumir personas en línea, reconstruyeron su propia identidad en la pantalla del computador: en algunos casos mezclando o integrando aspectos de su yo y de su persona y en otros casos, uniendo personas múltiples que al juntarlas, originan lo que el individuo piensa o siente que es su yo auténtico. Aun cuando el estudio se centra en sujetos miembros de MUD´s, la autora refiere que pueden ser generalizables en otro tipo de comunidades. Es así como relata casos en que el sujeto experimenta en el ciberespacio aspectos de su yo ideal; crea diversas personas con configuraciones distintas de características personales y así experimenta el resultado; se refiere a su yo de la vida real como un compuesto de sus personas de las comunidades virtuales, utilizan sus personas en línea para “explorar” aspectos de sí mismos que desconocen; “actúan” sus rasgos neuróticos de la vida real en sus personas virtuales; casos en que la adopción de una online persona ha servido para llegar a un entendimiento más profundo de su propia identidad… en fin, una serie de complejos fenómenos en la experimentación de la identidad que “empañan los límites entre el self y el juego, el self y el rol, el self y la simulación”. (Turkle, 1995:192). El autor refiere que en las comunidades virtuales, la cercanía entre la persona en línea y el verdadero yo la decide el mismo sujeto; se es lo que se pretende ser… e incluso más. Sin embargo, no todo lo relacionado con la construcción de la Identidad Virtual es un acto volitivo

119
119
y consciente. Al contrario, las características del medio virtual (la gran cantidad de personajes posibles de representar, la carencia de información acerca de la persona con la cual se está interactuando, el silencio que rodea al usuario mientras escribe sus mensajes en el teclado, la ausencia de señales visuales, etc.) facilitan el mecanismo de proyección. Es así como el usuario proyecta cosas de sí mismo en la pantalla del computador, tanto en la imagen de su propia identidad virtual como en la imagen de la identidad del otro: “Esta situación conlleva a gustos y disgustos exagerados, a la idealización y a la demonización”. (Turkle, 1995). De allí que el ciberespacio facilita la proyección de aspectos polares del sí mismo. Otros aspectos importantes en la construcción de la identidad virtual son las actividades lúdicas y la moratoria psicosocial, conceptos que el autor tomó del modelo de desarrollo de personalidad planteado por el psicoanalista Erik Erikson (1968). Turkle sostiene que el ciberespacio permite al usuario la creación de un “character” o “personaje” y jugar con la identidad del mismo (cambiando de identidad, divirtiéndose con las posibilidades de trascendencia de lo físico que ofrece el medio, matar dragones imaginarios, crear objetos de la nada, etc.); esta situación lúdica permite al sujeto “revelarse a sí mismo” y “comprometerse en su irrealidad”. (Turkle, 1995:184.). También ofrece la posibilidad de una moratoria psicosocial, (concepto central en la obra de Erikson para el desarrollo de la identidad del adolescente) que consiste en un tiempo de intensa interacción con gente e ideas y de constante experimentación de aspectos del sí mismo, que permiten al sujeto la exploración de sus propios intereses, valores, etc. En este orden de ideas, las comunidades virtuales permiten que el usuario reviva experiencias de su pasado o experimente cosas que siempre ha querido vivir pero que no ha podido; algo parecido a una infancia (juego) y una adolescencia (moratoria psicosocial) permanente para el adulto; puesto que siempre estará a su alcance cuando abra una ventana en el computador e ingrese a una comunidad virtual. Tomando en cuenta el modelo propuesto por Turkle, este trabajo describe una serie de facetas de la identidad virtual que no tienen paralelo con la “vida real” y que podrían servir como base de futuras investigaciones para la diferenciación de las propiedades de la identidad virtual con respecto a la identidad “de la vida cotidiana” éstas son: el sentido de propiedad de la identidad, el carácter volitivo de la misma, el cuerpo virtual, el manejo de emociones en el ciberespacio, los ciberromances, el cibersexo y la conducta desadaptativa en el ciberespacio. El sentido de propiedad y privacidad En la “vida real”, el ser humano no necesita tener un título de propiedad de su identidad: de sus valores, de su cuerpo, de sus rasgos característicos. En la “vida real “simplemente se es, no es necesario demostrar ante el otro la propiedad de la identidad para que éste la reconozca como tal. En el ciberespacio esta situación cambia, puesto que cualquiera sea el tipo de comunidad, el usuario debe registrar su identidad y conservar una clave que le asegure que su “login”, su “nickname” o su “avatar” no será usurpado por otro. Más aún, el software que sustenta algunas comunidades virtuales tiene la capacidad de identificar de cuál computadora el usuario se está conectando, cuál es la compañía proveedora del servicio de conexión a la cual está afiliado el individuo, cuál es el número de su cuenta y en qué país y ciudad se encuentra. De esta manera, el sistema puede detectar si algún individuo está intentando usurpar la identidad de otro. No obstante, esto no evita que algún usuario virtuoso en lenguajes de programación y capaz de manipular el software que sustenta al Internet (comúnmente llamados “hackers” o “phreaks”, violen las medidas de seguridad del sistema y usurpen la identidad de otro. La invasión de la privacidad en la Internet es un tópico de arduo debate entre sus investigadores. No sólo por las implicaciones que tiene la usurpación de la identidad, sino también por el hecho de que todo lo que el usuario haga en el ciberespacio deja una huella electrónica posible de ser monitoreada.

120
120
Rheingold (1993) y Turkle (1995) asemejan esta situación con un modelo de prisión propuesto por Jeremy Bentham en el siglo dieciocho, el “Panopticon”. Esta consistía en un modelo arquitectónico de prisión donde, con la combinación de una serie de espejos y una estructura circular concéntrica, era posible que un solo guardia visualizara la actividad de todos los prisioneros al mismo tiempo. Mientras los prisioneros tuvieran la sensación de estar siendo observados, no serían necesarias muchas medidas represivas para que éstos siguieran las normas. Aún cuando esta analogía pudiera parecer radical, no está muy alejada de la realidad. Como todo deja una huella electrónica en el ciberespacio, todo lo que haga el individuo puede ser rastreado e incluso almacenado. Esto implica que si un usuario tiene las destrezas técnicas suficientes, puede monitorear lo que hace el otro sin ser visto; o simplemente almacenar una conversación para una revisión futura. La voluntad en la construcción de la identidad En la “vida real” el sujeto no decide voluntariamente su nombre, su sexo, raza, edad, etc…, mientras que en el ciberespacio la realidad es distinta, allí el sujeto puede ser lo que él quiera ser. Este aspecto volitivo en la construcción de la identidad virtual que señalan Rheingold (1993) Turkle (1995) y (Wilbur, 1997) tiene implicaciones teóricas. Según Freud y Lacan , la identidad se origina a partir de un proceso de identificación inconsciente, que dista mucho de ser voluntaria. En efecto, algunos rasgos que el usuario proyecta en su imagen virtual pueden ser igualmente inconscientes (Turkle, 1995); pero en todo caso, la identidad virtual, por la naturaleza de su construcción, tiene algún elemento volitivo que no está presente en el “yo” de la “vida real”. El Cuerpo Virtual Turkle (1995), McRae (1997) y Mizuko Ito (1997) se refieren a la figura de un “cyborg” (un híbrido entre humano y máquina) para ilustrar cómo los límites entre usuario y computador se desvanecen para convertirse en un ente integrado, una “mezcla transgresiva de biología, tecnología y código” en el ciberespacio. La noción del cuerpo virtual se puede visualizar con mayor énfasis en los MUD´s y en los GMUK´s, donde el character o personaje además de estar representado por un nickname, posee un cuerpo descrito textualmente o un dibujo representativo, respectivamente. La característica principal del cuerpo virtual es que a través de él, el sujeto puede romper barreras biológicas y temporales asumiendo un sexo diferente al real, cambiar de cuerpo, puede ser un niño o adolescente en vez de adulto, asumir una forma indefinida (una nube de humo, por ejemplo), puede ser un animal, un extraterrestre e incluso puede vestirlo y agregarle los rasgos físicos de su escogencia. El cuerpo virtual tiene la posibilidad de ejecutar acciones (abrazar, golpear, saltar, etc.) y recibir las acciones de los demás: “El individuo debe construir un cuerpo imaginario, transferirle su propia percepción sensorial al igual que al del otro imaginario y simultáneamente dislocar y duplicar su sentido subjetivo del self corporeizado”. (McRae, 1997: 84). Cibersexo Al asumir un cuerpo virtual, el sujeto tiene la oportunidad de tener relaciones sexuales virtuales con otro miembro de la comunidad. Es así como el cibersexo:
…incluyendo intercambio de e-mails eróticos, encuentros sexuales en chatrooms, BBS y comunidades virtuales, permite la interacción erótica entre individuos cuyos cuerpos jamás se tocan, que no se están viendo cara a cara ni conocen sus verdaderos nombres. La discusión popular sobre el sexo virtual… ha tendido a clasificarlo dentro del tipo de experiencia erótica que puede ser obtenida en clubes, bares o llamado a líneas telefónicas eróticas. (McRae, 1997).

121
121
Las facetas del sexo virtual se acrecientan cuando se mezclan con las posibilidades del cuerpo virtual: un usuario que se representa a sí mismo con la forma de un animal (un oso, por ejemplo) puede tener sexo con otro que se representa a sí mismo como una mujer (mientras que en la vida real es una hombre, por ejemplo). De hecho, Turkle (1995), McRae (1997) y Curtis (1997) reseñan casos de usuarios que han utilizado el cibersexo para vivenciar fantasías sexuales homosexuales, sadomasoquistas y zoofílicas. Manejo de emociones en el ciberespacio El personaje virtual tiene la posibilidad de experimentar reacciones emocionales si el usuario así lo desea. A través de comandos escritos en el teclado, el cuerpo virtual del character puede emitir reacciones afectivas como alegría, disgusto, tristeza. Suler (1996) ilustra cómo un avatar puede asumir expresiones faciales como la sonrisa, el llanto, la sorpresa, el miedo, etc. Sin embargo, como es el usuario quien ordena a su personaje la expresión de los estados emocionales, puede existir una incongruencia afectiva entre la persona virtual y la persona real. Esto constituye una disociación del sujeto de su verdadero estado emocional en el ciberespacio, pudiendo llegar al extremo de la evasión y aislamiento de su vida real. Young (1998) identificó esta situación en algunos sujetos diagnosticados con el Trastorno de Adicción a la Internet, quienes se sumergían en el ciberespacio para escapar de sus problemas de la vida real. Otra posibilidad es que el usuario se involucre realmente con su personaje o con el personaje de otro. En este sentido, Rheingold (1993), Turkle (1995), McRae (1997) y Mizuko Ito (1997) reseñan casos de personas que han sufrido malestar emocional en su vida real como resultado de la adopción de una identidad virtual. Ciberromances El involucramiento afectivo entre personas miembros de comunidades virtuales puede llegar hasta el establecimiento de noviazgos virtuales y en algunos casos, relaciones afectivas reales. Rheingold (1993) y Turkle (1995) mencionan casos de usuarios que se han comprometido e incluso casado en el ciberespacio. En algunas ocasiones, el noviazgo virtual ha conllevado a que los involucrados se conozcan y contraigan matrimonio en la “vida real”, mientras que en otras la relación se ha terminado cuando se encuentran cara a cara. Young (1998) por otra parte, relata casos de usuarios que han sido infieles a su cónyuge en el ciberespacio. El autor relata que estas “aventuras virtuales” pueden evitar que el sujeto sea infiel en la “vida real”, mientras que en otros casos han sido causantes de la ruptura de sus matrimonios. Conducta desadaptativa en el ciberespacio La mayoría de las comunidades virtuales tienen normas que regulan la conducta de sus miembros. Aun cuando la misma comunidad posea métodos represivos y figuras de autoridad responsables de castigar o expulsar a los infractores, la virtualidad del ciberespacio provee “a algunas personas una excusa para la irresponsabilidad” (Turkle, 1996:254). Es decir, como la infracción es “virtual” y se comete en un ambiente lúdico, puede percibirse como “irreal” o como “un juego”. En el ciberespacio, nadie será enjuiciado o encarcelado por forzar sexualmente a otro usuario, por robarle la identidad o por matarlo. Es por eso que la conducta desadaptativa pueda causar malestar en un usuario o en una comunidad. Es imposible reseñar aquí todas las conductas desviadas posibles en el ciberespacio, ya que ésta depende de las normas de la comunidad dentro de la cual se comete. Sin embargo, las más comunes son: la expresión de vocabulario obsceno u ofensivo, la violación, el flooding (consistente en inundar la pantalla de texto repetitivo o sin sentido, de modo que a los usuarios se les haga difícil leer la pantalla e interactuar entre sí), la aniquilación infundada del personaje de otro usuario (pkilling), usurpación de la identidad, comportamiento agresivo hacia otro usuario, la alteración del ambiente virtual (rayar las paredes en un GMUK,

122
122
por ejemplo) y en general, la utilización de conocimientos técnicos de programación para manipular el programa que sustenta a la comunidad o para ejercer el control sobre el personaje de otro usuario. 3.- Implicaciones sobre el estudio antropológico de las identidades virtuales El estudio del ciberespacio como espacio social de producción y puesta en práctica de sentido (y por ende, espacio para la observación y vivencia de fenómenos identitarios) se ha convertido en uno de los nuevos campos de investigación de las ciencias sociales. Como ejemplo de ellos se encuentran los escritos de Suler (1996) sobre “Psicología del Ciberespacio”, los de Picciuolo y Cols (1999) sobre “Antropología del Ciberespacio”; entre otros. No obstante, dada la gran cantidad de discontinuidades que la identidad virtual posee en relación a las identidades de la “vida offline”, los métodos tradicionalmente utilizados para el estudio de los fenómenos identitarios igualmente son afectados por estas discontinuidades. En otras palabras, las realidades (e incluso las irrealidades) de las identidades virtuales tienen implicaciones metodológicas que plantean al investigador cambios en su aproximación etnográfica. Para explicar este punto, apelaré por referir un caso práctico e hipotético de un trabajo de investigación en el área de Antropología del Ciberespacio. Supóngase que algún etnógrafo pretendiese estudiar el fenómeno de Identidad Virtual en un MUD ambientado en un bosque. De hecho, existe un MUD que se llama “Furrymud” donde todos sus miembros son (o por lo menos el ambiente virtual los obliga a ser) animales que viven en un bosque. Si el investigador quisiese hacer una etnografía adentrándose en la (ir)realidad de este MUD, se vería en la disyuntiva de tener que asumir él mismo una Identidad Virtual que le permitiera entrar al MUD, lo cual significa que tiene que escoger ser un conejo, un oso, un zorro o cualquier otro animal propio del bosque. Supongamos que el investigador escogiese ser un zorro, lo cual conllevaría a hacerse la siguiente pregunta: ¿Cómo se supone que el investigador en su identidad de zorro debería aproximarse a un potencial informante que asume la identidad de un conejo? ¿Cómo hacer si según las reglas del MUD los zorros se comen a los conejos? En el caso de que sea el investigador un conejo, ¿Sería recomendable que se le acercase a un informante que es un zorro? Este ejemplo, a pesar de que pudiese parecer banal porque refleja una caricaturización de un problema etológico (dado que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento social de los animales); plantea un elemento importante de los aspectos intersubjetivos que el investigador debe tomar en cuenta si pretende hacer una aproximación etnográfica al estudio de los fenómenos identitarios virtuales. La identidad virtual funciona como una especie de máscara subjetiva que representa al usuario dentro del ambiente virtual, y si el investigador pretende estudiar tal ambiente necesariamente debe ponerse una de sus mascaras. Igualmente el informante posee una máscara que esconde y a la vez muestra su propia subjetividad, y la relación dialógica que se establece entre estas dos personas online está mediada por la comunicación mediada por computador. Por lo tanto, antes de hacer cualquier aproximación etnográfica al estudio de la identidad virtual es necesario que el investigador no s sólo reconceptualice las nociones tradicionales de espacio y canal de comunicación dentro de la cual se establece la relación etnográfica, sino que también debe elaborar un marco metodológico que dé cuenta de las discontinuidades que este ambiente virtual presenta y que condiciona esta relación entre el investigador y el informante. El tema de las implicaciones metodológicas del estudio de las identidades virtuales es tan amplio que amerita ser descrito en un artículo separado. Sin embargo, esta breve reseña de la

123
123
identidad virtual, la online persona, el yo y sus propiedades pretenden abrir la discusión hacia la profundización de este tema en discusiones futuras. Bibliografía GARCÍA G., N. 1996. Consideraciones Generales sobre los códigos utilizados en la invención, re-creación y negociación de la identidad nacional”. En: Revista Opción. Año. 12, No. 20.

124
124
ITO, Mizuko (1997) Virtually Embodied: The Reality of Fantasy in a Multi-User Dungeon. En: Internet Culture, compilado por David Porter. Routledge. New York, USA. LACAN, J. 1955 en edición de 1990. Escritos 1. Decimosexta Edición. México. Siglo Veintiuno Editores. MAUSS, M. 1971 en reimpresión 1991. Sociología y Antropología. 1era Edición. España. Editorial Tecnos. Madrid. McRAE, Shannon. 1997. Flesh Made Word: Sex, text and the Virtual Body. En: Internet Culture, compilado por David Porter. Routledge. New York, USA. PICCIUOLO y cols (1999). Antropología del Ciberespacio. Editorial Abya-Yala. 1era edición. Ecuador. RHEINGOLD, Howard. 1993. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. Addison-Wesley Publishing Company. USA. RESTREPO, N. 1996. Resumen de Conferencias del IX Congreso Venezolano de Ejecutivos Gerencia 98. Asociación Venezolana de Ejecutivos. Caracas, Venezuela. (Mimeografiado). SULER, J. 1999. Psychology of Cyberspace. [Internet] consultado en www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html, el día 14 de Abril de 1999. TURKLE, Sh. 1995. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. Simon & Schuster. New York, USA. WILBUR, Shawn P. 1997. An Archaelogy of Cyberspaces: Virtuality, Community, Identity. En: Internet Culture, compilado por David Porter. Routledge. New York, USA. Pag. 12. YOUNG, Kimberly. 1998. Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery. John Wiley & Sons. New York, USA.