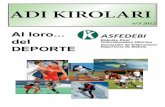ANÁLISIS DIAGNÓSTICO PARA EL PROGRAMA ADI! · consumo de las drogas, dirigidas a la juventud...
Transcript of ANÁLISIS DIAGNÓSTICO PARA EL PROGRAMA ADI! · consumo de las drogas, dirigidas a la juventud...
ÍNDICE
1.- PRESENTACIÓN GENERAL OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 3
2.- EL CONSUMO DE DROGAS EN BILBAO EN EL OCIO DE
LOS JÓVENES 10
3.- CONSUMOS, EXPECTATIVAS DE USO E IMAGEN DE LAS
DISTINTAS DROGAS 36
4.- PROPUESTAS DE ACCIONES. 72
5.- RESISTENCIAS Y CONFLICTOS QUE PUEDEN GENERAR
LAS PROPUESTAS 107
6.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 114
7.- ANEXOS. 133
8.- BIBLIOGRAFÍA. 137
2
1.- PRESENTACIÓN GENERAL, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA.
El presente Informe ha sido realizado para el Servicio de
Drogodependencias del Área de Salud del Ayuntamiento de Bilbao, con el fin
de establecer un diagnóstico de la situación del consumo de drogas entre los
jóvenes bilbaínos de 18 a 27 años en su tiempo de ocio y tiempo libre. Se trata
de una análisis previo a la puesta en marcha del Programa ADI! que ha sido
diseñado de forma global como un Programa de Prevención Secundaria de
Riesgos dirigido al mencionado colectivo y que va a ser propuesto en este
mismo documento.
El Programa ADI! se ajusta a la línea de actuación 3 del V Plan de
drogodependencias del Gobierno Vasco, la cual indica que “En el ámbito del
ocio, incrementar y mejorar las intervenciones de sensibilización e información
destinadas a reducir los riesgos asociados al consumo, así como minimizar las
externalidades de los consumos en dichos espacios de ocio”, asimismo se
ajusta a un conjunto de estrategias de intervención previstas en la 4ª línea
prioritaria del III Plan Local de drogodependencias del Ayuntamiento de Bilbao
(2004-2008), que se especificarán el capítulo 4 de este Informe.
3
Por otra parte el Programa ADI! esta integrado en el Proyecto URB-Al
denominado “Boulevard. Recorridos de Salud” en el que participan otros
municipios europeos y latino-americanos y entre cuyos objetivos figuran
“capacitar a franjas de población definidas como prioritarias” y “desarrollar y
fortalecer actividades que promuevan la cultura de la participación activa de la
ciudadanía en la tutela de su salud”.
La posibilidad de desarrollar el Programa ADI! en Bilbao tiene mucho
que ver con una trayectoria previa, en la que se han realizado diversos
Programas de Prevención Secundaria de Riesgos, que en general han utilizado
el concepto de “gestión de riesgos” para poner en práctica aquello que
algunos teóricos llaman “Prevención Selectiva”. Desde el Servicio Municipal se
ha impulsado la Formación de Educadores en Gestión de Riesgos y en
particular en el “Programa para la reducción de riesgos asociados al consumo
de drogas en centros formativos de Bilbao” y en el Programa “Riesgo/Alcohol”.
Diferentes iniciativas relacionadas con el testado de pastillas sobre el terreno,
el programa “Discosana” dirigido a personal de Discotecas, la edición de
materiales específicos y otras iniciativas presentadas, y subvencionas, a través
de ONGs.
Contando con las experiencias del pasado, con el marco conceptual,
legal y funcional antes aludido, se definió la misión del mismo como: un
Programa participativo de Prevención Secundaria de Riesgos dirigido
a los jóvenes de Bilbao, entre 18 y 27 años, que de forma más o
menos habitual consumen drogas legales o ilegales en su tiempo de
ocio nocturno durante el fin de semana, con el objetivo de reducir los
posibles daños, disminuir las conductas y situaciones de riesgo,
aumentar la información y establecer pautas cotidianas para una
relación más racional con las diferentes sustancias.
Un programa de Prevención Secundaria de Riesgos, requiere la
realización previa de un Informe Diagnóstico sobre la realidad del ámbito de
4
intervención, sus características, la definición de los grupos diana, sus
expectativas, los recursos disponibles y las posibilidades y límites en los que se
enmarca la actuación. Requiere también determinar cuales son los factores de
riesgo que delimitan, por una parte, y describen, por otra, la población diana
objeto de dicho tipo de intervención. El marco conceptual y teórico de este
tipo de programas ha sido sistematizado en un reciente documento (Comas,
2006).
Conviene clarificar en este punto que ADI! es un programa de
Prevención Secundaria de Riesgos (o en otra terminología un Programa de
Prevención Selectiva), lo que significa que mantiene ciertas afinidades, y
resulta complementario, con la Reducción de Daños y Riesgos, pero no es un
Programa de Reducción de Daños y Riesgos (PRDRs), porque su marco
lógico responde a la prevención y se dirige, por tanto a amplias
poblaciones, que no son problemáticas a causa del propio consumo, aunque
un acto de consumo aislado pueda suponer por sí mismo un riesgo, mientras
que los PRDRs, que también son programas de Prevención en términos de
salud porque tratan de evitar ciertas consecuencias del consumo de drogas, se
dirigen a poblaciones más restringidas, mejor delimitadas y que padecen
problemas (incluida la posible adicción) a partir del consumo más o menos
habitual.
En cualquier caso hay que reconocer que han sido los PRDRs los que
han facilitado la formulación metodológica de los Programas de Prevención
Secundaria de Riesgos y ocupan territorios contiguos, los unos en el ámbito de
la prevención y los otros en el ámbito de la asistencia.
También conviene clarificar otra cuestión previa. Los Programas de
Prevención Secundaria de Riesgos no se dirigen a la totalidad de la población
con la finalidad de prevenir futuros e indefinidos problemas, sino que se
dirigen sólo a actuales consumidores o a aquellos que están en una situación
de riesgo que convierte a su consumo en un posible indicador de otros
5
problemas más o menos inmediatos. Los primeros son los llamados
“problemas de salud publica” que se expresan en un determinado plazo, en
general largo, y que son especialmente preocupantes por las amplitud de las
consecuencias y el alto número de afectados, por ejemplo los 55.000 muertes
anuales ocurridas en España a consecuencia del tabaquismo. Los segundos
son los problemas más a corto plazo, más minoritarios, más directos, y que no
se suelen relacionar tan directamente con el consumo, sino que requieren
otros elementos para conformarse, por ejemplo, los cerca de 2.000 muertes al
años por accidentes de tráfico en los que esta presente el alcohol (y en
ocasiones las drogas ilegales). El diagnostico y la delimitación de la población
se referirá a este segundo tipo de problemas y no a los primeros, porque ADI!
es un programa de Prevención Secundaria de Riesgos y no un programa de
Prevención Primaria.
Volviendo a la cuestión del Informe Diagnóstico, sabemos que dicho
Informe supone realizar un análisis de la realidad, para el que se puede utilizar
documentación ya existente. En este sentido disponemos de abundante
documentación tanto en el nivel territorial de la CAV como en el local Bilbao,
de la que hemos hecho una selección que vamos a utilizar en la elaboración
del Informe, pero a la vez hemos querido descender a un nivel muy concreto,
que contraste además con la información general, lo que nos ha llevado a
realizar una investigación específica, que contempla los aspectos más
directamente involucrados con las estrategias y objetivos del Programa ADI!.
Es decir, se trata de obtener un saber que nos permite poder planificar
la actuación de una forma adecuada. En concreto los objetivos de esta
investigación previa se han centrado fundamentalmente en los siguientes
aspectos:
• Conocer la situación general del consumo de drogas en el municipio
bilbaíno entre sus jóvenes de 18 a 27 años en el tiempo de ocio y
tiempo libre;
6
• Expresar las zonas de consumo de las distintas drogas, haciendo
hincapié en el cánnabis, éxtasis (pastillas), speed (anfetaminas),
cocaína, LSD (monguis, alucinógenos) y ketamina (anestésicos);
• Establecer el grado de consumo y la importancia en el consumo de las
distintas drogas mencionadas;
• Describir la imagen que tiene la juventud bilbaína de las distintas
drogas mencionadas;
• Establecer propuestas de acciones de reducción de riesgos en el
consumo de las drogas, dirigidas a la juventud bilbaína y a su tiempo de
ocio;
• Priorizar y jerarquizar esas acciones de Prevención de Riesgos;
• Describir las acciones más importantes, estableciendo las características
que deben reunir de la forma más minuciosa posible;
• Destacar los obstáculos y los frenos que acciones de este tipo se
pueden encontrar en su puesta en práctica entre la población bilbaína y
sus grupos de interés.
Para lograr estos objetivos, los autores del Informe, en combinación
con el equipo técnico de Drogodependencias del Área de Salud del
Ayuntamiento de Bilbao (3.URBAL-BILBAO, 6.VARIOS, FOLLETO,
folleto del negociado de drogodependencias), diseñaron, en primer
lugar, una investigación social con metodología de tipo cualitativo y la técnica
elegida fue la “dinámica de grupo” o “grupo de discusión” centrado en un
tema (“focus group”).
Al final de este informe incluimos el guión base que hemos utilizado
para la realización de los grupos, así como una relación de las personas que
han participado en cada uno de ellos.
7
El número total de grupos realizados ha sido de 6, participando en ellos
un total de 39 personas. La totalidad de los Grupos estaban integrados por
personas a las que se les suponía, por su rol social, una cierta capacidad para
visualizar lo que estaba ocurriendo con el consumo de drogas en los tiempos y
espacios de ocio. No se convoco a Grupos de jóvenes consumidores porque
carecían de esta visión global y además alguno de los grupos efectivamente
convocados esta formado, como veremos a continuación, por “informantes
clave” que ejercen esta función.
• Grupo 1 (G1) formado por 7 expertos o profesionales que han
participado con anterioridad en programas de gestión de riesgos;
• Grupo 2 (G2) formado por 4 personas que participaron, en su día, en el
“Sistema de información continua sobre el consumo de drogas entre los
jóvenes en el País Vasco” (SOC);
• Grupo 3 (G3) formado por 7 monitores y educadores que trabajan con
jóvenes;
• Grupo 4 (G4) formado por 6 personas que trabajan en la noche de la
hostelería (unos participantes en los programas Discosana y otros no);
• Grupo 5 (G5) formado por 8 personas que trabajan en organizaciones
juveniles bilbaínas de diferente índole;
• Grupo 6 (G6) formado por 7 personas representantes de asociaciones
de padres y madres, sindicatos, educadores, asociaciones vecinales y de
familia, etc.
Todos los Grupos fueron organizados y sus componentes reclutados
directamente por el equipo técnico de Drogodependencias del Área de Salud
del Ayuntamiento de Bilbao. Los Grupos fueron dinamizados por el José A.
Oleaga Páramo y realizados entre los días 17 de febrero y 1 de marzo de
2006, en el edificio de la Bolsa de Bilbao, la duración media de las reuniones
8
fue de dos horas. Dichas reuniones fueron grabadas en soporte magnético
para su posterior re-escucha y análisis, tarea que fue realizada, en su
integridad, por el responsable de dinamizar los mismos.
Por su parte Domingo Comas, supervisor del programa ADI!, diseñó la
estrategia general de la investigación, definió los Grupos, situó en su contexto
los hallazgos del análisis de los mismos y reconsideró (como vamos a ver) las
propuestas de estrategias de intervención de tales grupos sobre el “estado de
la cuestión” que muestra la literatura científica y la recopilación de buenas
prácticas en el ámbito de los Programas de Prevención Secundaria de Riesgos
dirigidos a jóvenes en sus espacios y tiempos de ocio y tiempo libre.
La división funcional de tareas, que aparece en este Informe
Diagnostico entre un profesional experto en metodología cualitativa y que ha
dinamizado y analizado los Grupos de Discusión, y un profesional que conoce
bien los temas de drogas y que, además, participa activamente en el diseño y
la planificación de las acciones del Programa ADI!, supervisando además los
aspectos técnicos de las estrategias de intervención, ha sido muy productiva,
en términos de los objetivos previstos.
El primero analiza “a ciegas” la narración y las propuestas de los actores
sobre las drogas, como meros discursos y sin dejarse contaminar por un
conocimiento técnico sobre las mismas, mientras que el segundo valora el
contenido de tales discursos con relación a otras fuentes de información. Se
establece así un diálogo entre el ser cotidiano y el deber ser
institucional, entre la percepción de los actores sociales y las
evidencias de los estudios, que permite visualizar con claridad las
necesidades, los límites y las posibilidades de la intervención, porque para
actuar es necesario contar con los elementos que nos aportan ambos sistemas
de conocimiento.
9
2.- EL CONSUMO DE DROGAS EN EL OCIO DE
LOS JÓVENES EN BILBAO.
2.1.- Las aportaciones de los grupos de discusión.
Los jóvenes bilbaínos consumen las mismas drogas y de la misma forma
que se hace en otras grandes ciudades o zonas urbanas. Todos los grupos
están de acuerdo en que el nivel de consumo es alto y que cada vez se
consume a edades más tempranas: “los chavales cada vez consumen más, con
más riesgo y cada vez más jóvenes”, indica un integrante del G3 de
Educadores Sociales, apoyado por otro: “el consumo está generalizado, todos
lo hacemos, son unos años concretos”. Un integrante del G4 de Hosteleros es
rotundo: “todos los jóvenes... el 85%... consumen o usan alguna droga”.
Tampoco es de extrañar si, como se comenta en los grupos, la sociedad
fomenta el consumo de todo tipo de productos y las drogas no son una
excepción. Si los adultos estamos inmersos en una dinámica consumidora, los
jóvenes no hacen sino seguir esa tendencia en su tiempo de ocio. Para los
jóvenes, el ocio es también consumo (como entre los adultos) y las drogas
forman parte de esa idea de que para el disfrute del tiempo de ocio deben
consumirlas. “Se nos ofrece todo, se nos ha educado en que hay de todo, en
que consumamos de todo y también las drogas”, tercia un joven participante
del G3 de Educadores Sociales. “El consumo de drogas es algo normal”, indica
un integrante del G2 del SOC. Otra persona de este mismo grupo añadirá que
“el consumo (de drogas) hay que hacerlo porque sí, el ocio es consumo como
10
el resto de la sociedad..., los jóvenes consumen constantemente como el resto
de la sociedad”.
Además todos los grupos se hacen la misma reflexión: si los adultos
consumimos drogas es difícil que los jóvenes no lo hagan.
La sociedad vasca, como las de su entorno occidental, es una sociedad
que consume drogas desde hace mucho tiempo, quizá desde siempre. Los
grupos humanos han consumido siempre drogas y la sociedad vasca no es una
excepción. Es más, en todos los grupos está claramente establecida la idea de
que “la droga ha existido, existe y existirá, y tenemos que aprender a vivir con
ella” (participante del G3 Educadores Sociales).
En nuestro entorno es muy normal que las celebraciones y los festejos
se hagan alrededor de una buena mesa, de un buen vino (alcohol), de unas
copas y de un puro (cigarros). Durante mucho tiempo, ir a San Mamés o a
otros estadios de fútbol los días festivos se ha asociado a unas copas y a un
puro. Hoy en día, con la nueva ley antitabaco en la mano, llama la atención el
comportamiento de los espectadores en los frontones, donde hay una
auténtica “desobediencia civil” a la prohibición de fumar. Y el argumento de
más peso que se esgrime es lisa y llanamente la tradición: siempre se ha
fumado en los frontones y, en consecuencia, se tiene que poder seguir
haciendo. Visto desde otro punto de vista, no deja de ser una reivindicación de
un grupo de drogadictos que quieren seguir drogándose.
Lo mismo ocurre si nos referimos al alcohol: es normal que esté
presente en el ocio y el tiempo libre de los jóvenes porque también está en el
de los adultos. Desde pequeños, hemos sido socializados en el consumo de
alcohol unido a ocio, diversión, tiempo libre, relajamiento, festejos, fiestas,
etc. Parece poco lógico que ahora les digamos a los jóvenes que no consuman
alcohol, que es malo, cuando les hemos llevado de bar en bar desde que eran
pequeños.
11
Una persona del G5 de Organizaciones Juveniles lo expresa claramente:
“todo el mundo ve de lo más normal irse de poteo, o fumar tabaco o fumarse
unos porros”. Y apunta otra persona del mismo grupo: “pero no sólo los
jóvenes sino toda la sociedad, asume las drogas en Europa. Es diferente con la
imagen de los inmigrantes: les llama la atención lo interiorizado que está el
consumo de drogas”. Otra terciará: “pero es que desde pequeños hemos ido a
bares de poteo”.
Entre los jóvenes se da que el ocio está unido al consumo de drogas,
como entre los adultos, aunque también es verdad que entre los jóvenes el
ocio se está centrando cada vez más en los fines de semana, y en éstos, en
las noches, y en éstas normalmente están las drogas. Y los jóvenes consumen
drogas para divertirse, para experimentar, para rebelarse contra su entorno,
para relacionarse con sus iguales, para integrase en su grupo de pares, porque
los demás las consumen, etc.: “se consume drogas para aguantar la noche,
para estar a tono, para dar una imagen...” nos dirá una persona del G6 de
Agentes Involucrados. También “se consume para conocer, experimentar, por
rebeldía y a partir de los 17/18 años se pasa a la normalización del tabaco,
alcohol, hachís... y otras”, abunda un integrante del G5 de Organizaciones
Juveniles. También se indica que “el consumo es cada vez más evasivo de la
realidad” (integrante del G5 de Organizaciones Juveniles). Añadirá un
integrante del G6 de Agentes Involucrados que se “usan las drogas para salvar
barreras de comunicación...La drogas tienen un comportamiento social y
gregario muy importantes. El grupo hace mucho en el consumo, en el inicio
(del consumo) de las drogas. Es muy difícil que si entra una droga en un
grupo, haya gente que no la consuma..., se acaba entrando e integrándose”.
Los adultos son además críticos con las alternativas de ocio y tiempo
libre que se ofrece a los jóvenes aunque también entienden que los jóvenes,
por su propia idiosincrasia y por el propio estadio vital en el que se
encuentran, son renuentes a escuchar a los adultos. Una educadora social del
G3 es muy expresiva cuando plantea “el ocio que se ofrece a los jóvenes: Max
12
Center, discotecas o Casco Viejo. ¿Esto es lo que ofrecemos?. Pues las drogas
les da vida..., el empleo les quita vida, la vivienda les quita vida...Hay que dar
alternativas”. Otra persona participante en el G2 del SOC llama la atención
sobre el propio carácter de los jóvenes cuando afirma que “el consumo de
drogas es algo normal y el joven no quiere escuchar (a los adultos)”. Una
tercera apostillará que “es un error querer marcar el ocio de los jóvenes”.
Como resume bien un participante del G1 de Expertos “el hecho es que
se consumen muchas drogas”. Y es que además cada vez son más accesibles,
tanto porque es muy fácil dar con ellas como por el precio, que cada vez es
más bajo. En estos aspectos coinciden todos los grupos aunque algunas
drogas puedan ser más caras que otras. El caso es que cualquier joven puede
tener acceso fácil a drogas como el alcohol, tabaco, hachís, marihuana (cada
vez más de autocultivo), speed, coca, estimulantes, pastilla, éxtasis, ... Parece
que abundan menos o que hay menos demanda o que cuesta más dar con
drogas como LSD o ketamina, aunque también se pueden conseguir a poco
que se tenga interés en ellas: parece que son más “de encargo”.
Los integrantes del G6 de Agentes Involucrados destacan estos
aspectos de las drogas: el “fácil acceso a las drogas, como el alcohol,
hachís...”, y que “es fácil encontrar drogas y cada vez es más barata”, “es
muy, muy barata...”. También se destaca en otros grupos, como lo hace un
educador social del G3: “todas las drogas son accesibles, ... incluso la coca”.
En relación a los consumos de las drogas, todos los grupos coinciden en
señalar que hay una serie de drogas que están perfectamente normalizadas
entre los jóvenes, que su uso y consumo está perfectamente integrado en la
vida cotidiana de los jóvenes: estas drogas son el alcohol, el tabaco y el
hachís. Estas tres drogas están presentes en el día a día de los jóvenes y se
consumen a diario. La impresión es que el alcohol se consume (se usa) a
diario, cotidianamente, pero se abusa fundamentalmente los fines de semana.
El tabaco se consume con toda naturalidad diariamente. Y el hachís se ha
13
integrado perfectamente en el día a día de los jóvenes. En realidad, esta
última droga ya no se asocia al ocio de los jóvenes, como podía ser en los
años 80 ó 90. Ahora es una droga totalmente normalizada.
A lo largo de los discursos de los grupos tenemos infinidad de asertos
que ponen de manifiesto la situación descrita:
• “el 90% (de los jóvenes) consumen drogas y ahí incluyo a los porros”
(G3 Educadores Sociales)
• “(...) y lo que pega más es el alcohol” (G3 Educadores Sociales)
• “el consumo de drogas es generalizado y se asocia a drogas legales”
(G4 Hosteleros)
• “los jóvenes hacen como los mayores: no hay cambios..., consumen
sobre todo alcohol y tabaco” (G2 SOC)
• “consumo de alcohol, cannabis...más diario, tabaco; consumo de otras
drogas, más en fin de semana” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “consumo más usual, el alcohol durante toda la semana” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “los jóvenes hablan y usan de los porros con toda normalidad, desde los
14 años” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “el uso de alcohol y porros es lo que más generalizado está..., alcohol
aún más” (G4 Hosteleros)
• “entre semana se consumen pocas drogas, excepto cannabis” (G2 SOC)
Otras drogas son asociadas y consumidas sobre todo los fines de
semana: estamos hablando de las pastillas, éxtasis, speed, coca, anestésicos,
etc. Y como ya hemos dicho, el abuso (borracheras) del alcohol, que entre
semana queda reducido al uso moderado. Especialmente preocupante parece
14
el consumo de estimulantes que “se sigue disparando...como en otros
lugares”, como apunta un integrante del G1 de Expertos:
• “el consumo de alcohol el fin de semana, sobre todo. (...) Culturalmente
es la más presente” (G3 Educadores Sociales)
• “el alcohol se centra más el fin de semana..., está normalizado a diario
el uso: sales y tomas una caña, y se da el abuso el fin de semana” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “drogas estimulantes y anestésicas para uso nocturno (de fin de
semana)” (G2 SOC)
• “la droga número 1 es el cannabis, el hachís, la marihuana, (ésta) sobre
todo los últimos años y también estimulantes nocturnos (de fin de
semana) coca, anfetas...” (G2 SOC)
• “el fin de semana se consumen cosas que no se consumen entre
semana” (G1 Expertos)
Parece que en Bilbao el consumo de “opiáceos y heroína se ha quedado
residual” (integrante del G1 de Expertos) aunque quede algún reducto de
heroína fumada.
Finalmente, cabe destacar que en algunos grupos se ha citado el
comienzo del uso de inhalantes y pegamentos entre los jóvenes aunque
todavía se trate de un consumo incipiente. Esta práctica parece que ha sido
introducida por jóvenes inmigrantes y que afecta a jóvenes menores de 18
años pero no deja de ser preocupante la aparición de nuevas prácticas y de
nuevas drogas:
• “con emigrantes, más jóvenes ha empezado el tema del pegamento...,
en Iturribide, en Unamuno...” y va ligado a robos, amenazas, etc. (G3
Educadores Sociales)
15
• “(estamos en un) momento de cambio por la introducción de jóvenes
de nuevas culturas. Están apareciendo los inhalantes, desde hace un
año y medio, en edades menores de los 18 años” (G1 Expertos)
• “cierto aumento del (consumo de) cannabis y pegamento se debe a la
población joven norte africana. En Andalucía están muy asustados con
este tema” (G1 Expertos)
La cuestión de las edades es muy interesante y es punto de atención en
todos los grupos. En general, y como es natural, a medida que los jóvenes
cumplen años y ganan experiencia, su relación con el drogas y su consumo se
hace más responsable.
Como es de esperar, a nuestros colaboradores les preocupa también y
mucho, aunque no sean objetivo de nuestra investigación, los jóvenes
menores de 18 años porque su desconocimiento y falta de experiencia con las
drogas hace que adopten comportamientos arriesgados y que lleguen a
situaciones de abuso de sustancias sin conocer sus efectos y consecuencias:
• “la gente cercana a los 18 años no sabe cómo funcionan las drogas, las
usan para conocer, para experimentar... luego ya aprenden. Luego con
menos drogas (menos cantidad) disfrutas más. Los de 25 años ya no
toman 15 pastillas como con 18 años” (G4 Hosteleros)
• “en esas edades (antes de los 18) se consume de todo” (G1 Expertos)
• “los de 18 y más años, a medida que usan las drogas, las controlan
más” (G4 Hosteleros)
En la medida que los jóvenes se acercan a los 18 años, las sustancias
más consumidas serán el alcohol, el tabaco, los porros, las pastillas (que se
van dejando a medida que se cumplen años y que son más propias de los 15-
16 años) y el speed que se irá sustituyendo por la cocaína en la medida de las
posibilidades económicas del consumidor. Y a medida que los jóvenes se
16
aproximan a los 27 años, las sustancias más presentes serán el alcohol, el
tabaco, los porros, la cocaína y el consumo menos extendido de la ketamina.
Para los 18 años parece que la experiencia de los jóvenes con las
drogas es ya bastante grande: en todos los grupos hay acuerdo en que para
esa edad los jóvenes ya han consumido y/o han tenido contacto con el
alcohol, con el tabaco, con los porros (su inicio lo sitúan entre los 12-14 años),
con las pastillas (en torno a los 15-16), con el speed (16-17), con la cocaína
(17-18)... Es decir, que “para los 18 años se tiene experiencia importante en
drogas” (G2 SOC) aunque quizá la relación de consumo con algunas de ellas
acaba de empezar o todavía no ha comenzado.
Un momento importante en los jóvenes y en su trayectoria vital de
consumo de drogas es el primer año de universidad (para quienes van a ella)
que se da en torno a los 18 años, la cifra inferior de nuestro público objetivo.
Este paso, unido a la mayoría de edad de los jóvenes, supone un cambio
importante en su rutina diaria y va asociado a aumentos en el consumo de
drogas. La libertad y la independencia que da la etapa universitaria, el
establecimiento de nuevas relaciones y el afán por conocer nuevas
experiencias llevan a muchos jóvenes a una fase de consumos abusivos de
drogas ya conocidas y al consumo de drogas hasta ese momento
desconocidas: “entre 18 y 21 años se puede consumir o abusar (de drogas) en
gente que ni antes ni después abusa de las drogas” (G6 Agentes
Involucrados).
A partir de esa edad, de los 20-21 años, el consumo de las drogas se
hace más responsable entre los jóvenes
Posteriormente, a medida que los jóvenes van cumpliendo años y
ganando en experiencia a la vez que en madurez vital, cuando están dejando
la adolescencia y van a dar el paso a la juventud plena, la relación de los
jóvenes con las drogas se normaliza y su consumo se hace más responsable:
17
• “a partir de 20-21 años son más responsables, saben distinguir los
tiempos” (G1 Expertos)
• “el consumo de mayores de 18 años es más responsable que cuando
son más jóvenes, que lo hacen (consumir drogas) por ser mayores y los
guays de la cuadrilla” (G5 Organizaciones Juveniles)
En todo caso, vistos los discursos de todos los grupos, parece que a
pesar de que la mayoría de los jóvenes entre esas edades (18-27 años)
consumen drogas, en general el consumo está muy normalizado y no genera
grandes problemas de marginalidad. Como bien expresa un participante del
grupo G1 de Expertos: “En general, el consumo de drogas entre los 18 y 27
años está bastante normalizado y no genera problemas, no es problemático,
no es marginal”.
Sí se detectan ciertos problemas en los consumos de drogas entre los
jóvenes menores de 18 años. De dos tipos: por un lado los problemas
generados por el uso y abuso de cánnabis entre esa población; y por otro los
generados por la práctica del botellón.
Son varios los colaboradores que llaman la atención sobre el consumo
normalizado de cánnabis que hacen los jóvenes menores de 18 años a diario y
las consecuencias que acarrean, desde el fracaso escolar, depresiones,
desmotivación, accidentes laborales, hasta problemas de salud como pérdida
de memoria, dificultad de concentración, etc., o problemas legales derivados
del trapicheo:
• “el problema son los porros a las 7,45 horas de la mañana o después
del recreo, que llegan (a clase) chavales con morones...” (G1 Expertos)
• “el consumo de cannabis no es en general problemático aunque tiene
sus riesgos (G1 Expertos)
18
• “los porros atenúan (ocultan) problemas escolares, de depresiones,
etc.” (G1 Expertos)
• se ha producido una “mitificación del cannabis, sólo se quiere ver una
cara. El consumo cada vez crea más problemas en el día a día de las
familias y en los centros escolares” (G2 SOC)
También se menciona la práctica del botellón entre estos jóvenes
menores de 18 años como una forma de consumo que crea problemas
colaterales relacionados con la suciedad, basuras, actos de vandalismo, robos,
amenazas, inseguridad, falta de higiene, etc.:
• “hay otros consumos de los jóvenes que hacen en la calle, que es su
espacio, y que genera problemas, por ejemplo, el deterioro del Casco
Viejo por las borracheras, ruidos, peleas, etc.” (G2 SOC)
Da la sensación y así se verbaliza en el grupo G6 de Agentes
Involucrados, que el consumo de drogas y su abuso sólo es problemático en la
medida que genera molestias en el ámbito público. Si los problemas se
generan en los hogares y afectan exclusivamente al ámbito privado, no se
consideran problemáticos. Ahora bien, si generan suciedad, ruidos,
inseguridad, peleas, vandalismo, altercados, falta de higiene, robos,
amenazas, etc. y afectan a la esfera pública, entonces y sólo entonces
preocuparán a la sociedad y se considerarán consumos problemáticos:
• “el botellón son menores de 18 años, son problemas de menores de 18
años. Una vez que se cumplen los 18 años, sólo hay problemas si el
poder adquisitivo hace que también tengan que hacer botellón” (G6
Agentes Involucrados)
• “las drogas generan preocupación en la medida que el consumo de
drogas genera comportamientos incívicos o que atentan contra la
convivencia o contra la seguridad” (G6 Agentes Involucrados)
19
• “si hay problemas (de orden público), aparecen en los medios: así las
drogas no son problema si no generan problemas sociales” (G6 Agentes
Involucrados)
• “si se colocan (los jóvenes) pero no molestan, no importan a la
sociedad. Puede ser un problema familiar...” (G6 Agentes Involucrados)
En el grupo G5 de Organizaciones Juveniles se plantea abiertamente el
tema de género y consumo de drogas. En general, en los distintos grupos se
tiene la percepción de que tanto chicos como chicas consumen drogas de todo
tipo pero entre los chicos se consume más cantidad de todas las drogas que
entre las chicas, si exceptuamos el tabaco donde parece que puede haber más
consumo entre las chicas. Dicho de otra forma, entre los chicos hay más
consumidores de cualquier droga que entre las chicas, excepto en el tabaco.
Además se constata que el consumo de drogas entre los chicos es más
transparente, se hace más a la vista mientras que entre las chicas es más
opaco: no es raro que las chicas consuman drogas en ámbitos privados
mientras que los chicos lo hacen hasta con ostentación.
Por otro lado, parece que también hay un componente de tolerancia o
rechazo social: todavía parece que está peor visto una chica consumiendo (o
abusando de una droga) que un chico consumiendo, de ahí la transparencia de
éstos y la opacidad de aquéllas.
Finalmente, una participante del mencionado G5 de Organizaciones
Juveniles plantea que las expectativas de consumo tampoco son iguales entre
los chicos y entre las chicas: en unos y en otras tienen que ver con la situación
social, son un “reflejo de la realidad social de posición dominante” y
“reproducen los roles clásicos masculino y femenino en los consumos”. Así,
argumenta que “los chicos consumen drogas por cuestiones de liderazgo, de
relación de poder, de valentía. Para las chicas (el consumo de drogas) se
relaciona con lo emocional, con desinhibirse...”.
20
En todos los grupos se menciona el policonsumo de sustancias: es muy
frecuente que el consumo de drogas no se haga por separado sino que se
asocie el consumo de unas con el consumo de otras, lo que evidentemente
genera más riesgos entre los jóvenes. Es lo que un componente del G2 del
SOC denomina, no sin cierta gracia, el cóctel nocturno o narcodieta nocturna.
Así es frecuente y habitual que se consuman juntas drogas como alcohol,
tabaco y porros; o alcohol, pastillas y porros; o alcohol, cocaína y ketamina;
etc. En realidad hay múltiples combinaciones: la cuestión es que es difícil que
se dé el consumo de una sola droga en el tiempo de ocio.
Quizá se pueda hablar de diferentes combinaciones o narcodieta en
función del momento del día en el que nos encontremos. En el G4 de
Hosteleros se destaca que el momento de consumo de las drogas es
importante porque no todas las drogas se consumen en los mismos momentos
a lo largo del día. Así, los componentes de ese grupo establecen 3 momentos
distintos: la tarde, la noche y las mañanas (por ese orden).
• Tarde: por la tarde los jóvenes se van de poteo (consumen alcohol), se
fuman unos porros y también fuman tabaco. Si estamos hablando de
los jóvenes de menor edad, los que se acercan a los 18 años o incluso
de menos años, ésos tienen que volver antes a casa, de manera que
buscan un colocón rápido, fundamentalmente a base de alcohol: “los
más jóvenes la cogen antes, con alcohol sobre todo y van a ver quién
se coge la más gorda y comentarla el resto de la semana” (G4
Hosteleros).
Hay grupos de jóvenes que “hacen eso y se van pronto a casa, hay
jóvenes que tienen que volver (pronto)” (G4 Hosteleros). Pero también
hay grupos de jóvenes que siguen la marcha, que salen por la tarde
pero con idea de prolongar la salida durante la noche, la madrugada, la
mañana...
21
También hay jóvenes, aunque suele haber también muchos menores
de 18 años, que combinan el botellón con otras formas de ocio: “en el F
se hace primero botellón y luego entran en el local” (G4 Hosteleros);
“en B se hace primero botellón y luego entran” (G4 Hosteleros). Y en
esos lugares y momentos se consumen sobre todo drogas legales
(tabaco y alcohol) pero también se consumen otras drogas ilegales:
“también el botellón de Unamuno y del Parque se asocia a otras
drogas: beben y luego van a pillar o han pillado antes...” (G4
Hosteleros).
• Noche: por la noche ya se ven pocos jóvenes menores de 20 años, la
mayoría supera esa edad y puede estar compuesta por grupos de
jóvenes que han salido ya por la tarde o que directamente salen por la
noche con idea de prologar el ocio durante la madrugada. También nos
encontraremos en la noche con “gente ocasional que sale de fiesta” (G4
Hosteleros).
En esta franja horaria se consume todo tipo de drogas, empezando por
las que se consumen por la tarde (alcohol, tabaco, hachís) a las que se
añaden la cocaína, el speed, las pastillas e incluso la ketamina.
• Mañana: hay gente que sale por la mañana, que se levanta de la cama
para acudir a un local que abra por la mañana y estar fresco para la
fiesta. Por la mañana también nos encontramos con esos grupos de
jóvenes que han salido de noche con idea de seguir la fiesta hasta el
día siguiente y hacer una gau pasa. Además podemos encontrarnos con
grupos de jóvenes que habiendo salido por la tarde, se pasan la noche
y la mañana de marcha, incluso se pueden pasar todo el fin de semana
seguido: “cualquier día puedes tener gente a las 17 horas de
empalmada”; “hay gente que sale con su traje toda la semana y la lían
el fin de semana, de un tirón sin dormir: el lunes con la misma ropa que
el viernes”; “tienen otra manera de salir que los (más) jóvenes. Pueden
22
ir a currar sin dormir y salen... y luego duermen todo el día” (G4
Hosteleros).
En este contexto se consumen todas las drogas mencionadas con
anterioridad aunque quizá las protagonistas sean los estimulantes
fundamentalmente, donde la estrella es la cocaína.
Otro de los temas que tratamos en las reuniones fue el de las zonas de
consumo de drogas en Bilbao. Aunque ha sido un tema que ha salido y del
que se ha hablado en todos los grupos, ha sido el grupo G2 del SOC el que
nos ha proporcionado la información más exhaustiva y pormenorizada. En los
demás grupos hemos recogido información más fragmentada de las zonas de
consumo pero siempre ha sido coherente con el retrato más fino que nos han
proporcionado los integrantes del grupo G2 del SOC.
Este grupo llega a identificar 17 puntos o zonas que destacan por el
consumo de drogas, cada una de ellas con sus particularidades.
23
2.2.- El contraste de otras fuentes de información.
El análisis del discurso de los Grupos de Discusión nos ha proporcionado
una visión muy precisa de los consumos de drogas en el municipio de Bilbao.
Se trata de una visión que se conforma a partir de tres grandes variables: en
primer lugar la idea de un consumo normalizado y generalizado, acompañado
de la imagen, y la posibilidad real, de un acceso fácil tanto a las drogas legales
(entre las que podemos incluir el cánnabis), como de las ilegales, en segundo
lugar a que el consumo se realiza de forma preferente durante un tiempo
determinado (el fin de semana) y en tercer lugar que esto ocurre en unos
espacios bien definidos, conformados por ciertas calles y locales, a los que se
puede añadir el más reciente fenómeno de las lonjas.
Tres elementos a partir de cuyo manejo podemos determinar gran parte
del posible diagnóstico para intervención, es decir sabemos que vamos a tener
que realizar acciones en un contexto no-problemático de relaciones con las
drogas, en un tiempo muy bien delimitado (el ocio del fin de semana) y en
unos lugares perfectamente identificados por los actores sociales. Se trata
además de unos actores, que han estado representados en los Grupos de
Discusión, y que mantienen un discurso bastante consensuado en el que
parecen visualizar de una forma clara y precisa lo que está ocurriendo.
El resultado no se aparta de lo esperado, porque estos tres elementos
conforman desde hace quince años la descripción estándar del consumo
juvenil de drogas (Comas, 1993) y también fueron tempranamente descritos
con mucho detalle, justamente en una investigación de la UPV para el
Ayuntamiento de Bilbao, en referencia al mismo ámbito, aunque aquella
población ya no es actualmente joven (Basabe y Paez, 1992).
Sin embargo esta facilidad aparente se trasforma en un importante
problema cuando observamos, por mor de la precisión del análisis, cómo una
de las variables expresa un alto grado de ambivalencia: de una parte parece
24
que “todo el mundo” (o al menos los jóvenes) consuma drogas hasta un grado
absoluto de contaminación social (la idea de la hiper-contaminación como
argumento de normalización : “todos consumen drogas”, “todos salen el fin de
semana hasta la seis de la madrugada”, “todos conducen coche habiendo
bebido”, hasta llegar a “todos se colocan hasta pasarse”)1, de otra parte
parece que esta es, de forma efectiva, una actividad civil normalizada en
los tiempos y espacios de ocio, de otra parece que es la fuente de muchos
problemas sociales y de salud, de otra que los problemas han sido construido
o inventados, de otra que hay demandas en los centros y programas
asistenciales por esta causa y con casos muy graves y finalmente que esta
demanda es estadísticamente insignificante. ¿Entonces, que pasa de verdad?
Podemos en el caso de Bilbao responder a esta pregunta, porque nos
situamos en uno de los territorios sobre los que disponemos de máxima
información, posiblemente la información más completa de toda Europa.
Tenemos los datos de la serie de Estudios que nos proporciona El
Observatorio Vasco de Drogodependencias, para contrastar la cuestión de las
drogas, pero además tenemos los Estudios realizados por el Observatorio
Vasco de la Juventud, para contrastar la cuestión de los tiempos de ocio y las
actividades que se realizan en el mismo y finalmente una numerosa
bibliografía, con estudios empíricos, la mayoría de los cuales ha sido realizado
a través del Instituto Deusto de Drogodependencias (IDD), cuya orientación
Psicosocial lo diferencia de otras instituciones académicas del Estado que se
han especializado con un tipo de investigación, básica y clínica, poco acorde
con los objetivos de este informe.
Sin embargo, antes de revisar todo este material conviene hacer una
precisión surgida del manejo de los Estudios empíricos: gran parte de la
ambivalencia (son siempre todos pero luego “hay algunos”) del discurso sobre 1 La construcción social de este argumento ha sido muy bien estudiada por David Matza que lo identifica como una “técnica de neutralización” que forma parte de los procesos sociales de trasgresión.
25
las drogas en los Grupos, se relaciona con la falta de diferenciación entre el
consumo (más o menos esporádico) y las consecuencias de un consumo
problemático, así como a la falta de respuesta a la pregunta ¿qué relación
existe entre los mismos?
Los hallazgos del análisis precedente nos permiten postular dos
explicaciones alternativas ante esta ambivalencia: para algunos no hay
consumo problemático y por tanto todo consumo no es otra cosa que un
comportamiento normal y como tal no produce, por sí mismo, ningún
problema diferencial específicamente ligado a las drogas, para otros todo
consumo, toda aproximación a las drogas, supone por si misma una irrupción
de problemas y por tanto los datos epidemiológicos sobre “experiencia” son el
indicador que diferencia a un “grupo de riesgo”
¿Cuál puede ser entonces la población diana? ¿todos los que han
experimentado en alguna ocasión? ¿los que lo hacen esporádicamente? ¿los
consumidores habituales de fin de semana? ¿los que realizan consumos más
habituales en un contexto de policonsumo? Y sea cual sea la respuesta ¿por
qué?.
Son preguntas sin respuesta, en parte por la confluencia de las dos
orientaciones contradictorias mencionadas, de un lado los que sostienen que
todo consumo de drogas es problemático per se y de otra parte los que
sostienen que ningún consumo es, por sí mismo, problemático. Ambos nos
conducen hacia un conjunto único de “consumidores” sobre el que resulta
difícil establecer categorías diferenciales.
Por si esto fuera poco el referente de la existencia de este “consumo
generalizado” que manejan los Grupos, parece, por primera vez a los largo de
las tres últimas décadas, ser, al menos en parte, cierto. De hecho las prácticas
de ocio nocturno se han generalizado hasta ser muy mayoritarias y asimismo
los niveles de consumo de alcohol y drogas (aunque es verdad que todos los
26
datos se refiere a un tipo de consumo que no diferencial el experimental, del
esporádico y el habitual) son los más elevados de los últimos años.
Comenzando por las prácticas de ocio nocturno, el Observatorio
Vasco de la Juventud (2006) señala, para los jóvenes 15-29 años, que un
61,1% “sale” todos los fines de semana, un 30,7% sólo algunos fines de
semana y un 3,9% no sale nunca de ocio nocturno. En el “último fin de
semana” han salido un 71,9% de los jóvenes vascos y un 51% se desplazó
fuera de su municipio para salir (un 62% en el caso de Vizcaya). Del 28,1%
que no salieron, muchos (el 44%) tenían un motivo que se lo impedía, como
trabajo, exámenes, viajes, enfermedad, a otra parte (30%) no le apetecía o
estaba cansado y a un 6% no le dejaron por ser menor o no pudo por falta de
oportunidad. Sólo un 20% de este 28,1% (es decir un 5,6% de los jóvenes
vascos) no salió porque nunca sale y no le gusta salir el fin de semana por la
noche.
Estamos, por tanto y efectivamente ante un comportamiento
generalizado, que practican algo más los hombre que las mujeres (un 63,0%
de ellos sale todos los fines de semana frente a un 59,2% de las mujeres),
que es más frecuente en Vizcaya que en los otros territorios históricos de la
propia CAPV, que se asocia de forma positiva a un mayor nivel
socioeconómico, también de forma positiva con el hecho de estudiar (y
negativa con trabajar), que más de la mitad de las salidas concluyen entre las
4,00 horas y las 6,59 horas de las madrugada, que dicho comportamiento
(salir y volver de madrugada) ofrece el perfil de una curva normal en la cual el
punto de inflexión máximo se sitúa entre los 18 y los 24 años (y quizá de
forma concreta a los 22 años).
En estas actividades, como vemos en la tabla adjunta no falta nunca
acudir a los bares, pubs o discotecas, seguida de acudir a un restaurante
(suponemos que a cenar), al cine y finalmente a algún concierto. Las lonjas y
el botellón son de menor importancia. En todo caso las actividades suman más
27
de 100 porque la media es realizar habitualmente tres actividades entre las
mencionadas en la salida nocturna de fin de semana.
Actividades tipo practicadas habitualmente
en la salida nocturna de fin de semana
(Total jóvenes CAPV 15-29 años)
ACTIVIDAD SI NO
Ir de bares, pubs o discotecas 81,0 19,0
Cenar en restaurantes 57,2 42,8
Hacer botellón 26,5 73,5
Acudir a un concierto 33,1 66,9
Ir al cine 43.4 56,6
Ir a una lonja privada 25,5 74,5
Bilbo Rock, centros cívicos y casas de la 13,2 86,8
Ir al teatro 11,4 88,6
Ir a un ciber 9,8 90,2
Respuesta múltiple
El último estudio sociológico sobre la Juventud Vasca con datos de 2003
(Gutiérrez, 2004), añade otro dato significativo: un 16% de los jóvenes “van
de bares” todos los días (algo menos que los adultos) y un 52% van todos los
fines de semana (tanto como los adultos). Por su parte un 35% “van a
discotecas” todos los fines de semana (actividad que raramente practican los
adultos) y un 21% acude a las misma “de vez en cuando los fines de semana”.
28
Si comparamos estos datos con los equivalentes a nivel estatal, vemos
como el acudir a los bares es similar (18% todos los días y 52% todos los
fines de semana), pero no tanto el “acudir a las discotecas” ya que van “todos
los fines de semana” un 26% de los jóvenes españoles y algún fin de semana
un 17% (Comas, 2003). En este sentido y combinado con las informaciones de
los Grupos del Discusión, así como los datos proporcionados por el SOC
(Pallares, 2004), podríamos decir que en Bilbao aparece una tradición
diferencial de discotecas, aunque también es cierto que un 42% de los
jóvenes vascos no han ido nunca a una discoteca.
Un elemento importante que también reiteran todos los Informes se
refiere a la distribución por edad de estos datos: ir a discotecas y beber todos
los fines de semana es una actividad que disminuye con la edad; lo mismo
ocurre con las discotecas porque con la edad cada vez se va menos y de forma
más esporádica, mientras que con los bares ocurre lo contrario, porque cada
vez se va más “todos los días” (Gutiérrez, 2004). Un dato que los Grupos han
confirmado.
Siguiendo con el consumo de drogas, vemos como esta actividad de
ocio nocturno, en la que sabemos que se producen la mayor parte de los
consumos, corre paralela a altas tasas de consumo de drogas en comparación
con otros territorios de la UE (Póo y otros 2003). De hecho los dos países que
destacan en la UE por consumo de drogas son España y el Reino Unido (y en
menor medida Dinamarca), mientras los menores consumos aparecen en
Finlandia, Suecia (y en menor medida Grecia, así como Francia y Portugal para
algunas drogas).
La CAPV se sitúa además sobre la media española y en algunos casos,
como las anfetaminas, la duplica. Ningún país europeo arroja tasas de
consumo tan elevadas, en ninguna droga ilegal, como lo hace la CAPV, aunque
29
también es cierto que los datos comparativos deben tomarse con precaución
porque no han sido medidos con instrumentos equivalentes y no sabemos cual
es el comportamiento particular de las distintas regiones en los diferentes
Estados. En todo caso la situación de la CAPV parece peculiar.
También sabemos que estas tasas globales se producen por el impacto
de las “muy altas” tasas de consumo del grupo de edad 20-24 años, algo que
viene siendo habitual desde hace muchos años (Marañón, 1998), y los datos
del Informe SOC, lo mismo que nuestros grupos de discusión, han confirmado
que esta es la “edad típica de las drogas” para después ralentizarse su uso.
En esta edad, que a la vez coincide con la edades prototipo de la salida
de ocio nocturno de fin de semana, son muchos los jóvenes que han
experimentado con drogas ilegales (desde el máximo para el cánnabis del
53%, hasta un 17% para la cocaína, pasando por un 25% para las
anfetaminas). Pero si utilizamos el alcohol de referente observamos que en
este grupo de edad un 77% bebe alcohol los fines de semana y sólo un 2% lo
hace el resto de los días de la semana, mientras que entre 35 y 64 años beben
alcohol todos los días el 22% de los vascos (11 veces más), al tiempo que en
el fin de semana beben alcohol el 47% de los vascos de estas edades. Es
decir, para los jóvenes alcohol y drogas están muy presentes en estas
actividades de ocio de fin de semana, aunque eso sí sólo están presentes en
tales actividades, mientras que los adultos realizan un consumo más cotidiano
que incluye el fin de semana.
También es cierto que el volumen de consumidores habituales de
drogas ilegales (no de alcohol) en un fin de semana es minoritario en relación
a todos aquellos que realizan esta actividad de ocio, al contrario que en el
caso del alcohol que como hemos visto, todos los que salen, casi sin excepción
beben.
30
Extrapolando los datos del último Informe “Drogas y Euskadi” habrían
consumido cánnabis el último fin de semana un 20% del grupo de edad 20-24
años (de este grupo de edad “han salido” en el último fin de semana en torno
al 75% lo que significa que casi uno de cada tres de los que ha realizado una
salida de ocio nocturno han consumido esta sustancia), un 3% anfetaminas
(uno de 25), un 1% éxtasis y un 4% (uno de cada 18) cocaína. Aparecen por
tanto tres grandes sectores de riesgo: alcohol que afecta a todos, alcohol y
cánnabis que afecta a uno de cada tres y el resto de drogas (a veces
combinadas con alcohol y cánnabis y en otras no) que afecta a un grupo
minoritario (menos del 6% de los que salen). En cualquier caso cabe retener la
principal variable discriminatoria es el género, salvo para la cocaína en la que,
a estas edades, ambos consumen por igual.
Si comparamos la evolución de los datos históricos, esta conducta,
común al conjunto de España, aunque más presente en el País Vasco y el
Levante, se encontraba en un impase a mitad de los años 90, y desde
entonces se ha consolidado hasta alcanzar una situación de liderazgo en el
ámbito europeo a partir del año 2000 (Comas, 2005). Lo que significa que
vamos a afrontar una realidad sobre la que no hay mucha experiencia en el
conjunto de Europa.
Los datos sobre el consumo de tabaco reflejan muy bien esta evolución:
en el Informe sobre “Euskadi y Drogas” de 1998 se daba cuenta de que tras
casi una década de ligeros descensos los adolescentes vascos comenzaban a
incrementar el consumo de tabaco, lo que marcaba una tendencia desigual
con el conjunto de los jóvenes europeos.
Aquel cambio de tendencia se proyectó al futuro (con el tabaco resulta
relativamente fácil) y se llegó a la conclusión que los jóvenes vascos de
principios del siglo XXI serían una sociedad (y una cultura) más fumadora de
lo habitual en Europa (Comas, 1998). Tal previsión se confirma y los escolares
de ESO de la CAV arrojan actualmente un porcentaje de fumadores, un 37,5%
31
de varones y un 45,3% de mujeres, muy superior al conjunto europeo y al
resto del Estado (Arostegui, Jiménez y Urdano, 2005).
¿Por qué ha ocurrido esto en Euskadi? No lo sabemos, aunque si
sabemos que el grado de información que reciben los escolares vascos es igual
(y quizá superior) a la media europea y española, ¿se trata de una información
insuficiente o inadecuada? No parece, por que es la misma que en otros
territorios. Las autoras del estudio sobre los escolares de ESO la atribuyen,
como en el Estudio de 1998, a la incidencia de la publicidad y a las dinámicas
familiares, pero estos son elementos comunes con otros territorios que no
explican la evolución diferencial, de España en general y de la CAPV en
particular.
Seguramente, es bastante cierto que los controles son de menor
entidad, más ineficaces y la tolerancia mayor a este lado de los Pirineos. Pero,
por otro lado, quizá a llegado la hora de comenzar a visualizar, en todos estos
temas, el impacto de una “cultura vasca”, que es bastante compartida por
otros territorios del Estado, muy centrada en un tipo de ocio festivo, muy
consumista, aunque poco problemática a corto y medio plazo, por la intensa
formalización social y ritual que la envuelve. Una falta de problemas a corto
plazo que contrasta con las previsibles consecuencias (y coste) sobre la salud
pública a largo plazo. Las acciones que vaya a emprender el programa ADI! no
pueden dejar de tener en cuenta esta realidad que los grupos de discusión han
dibujado con claridad.
2.3.- Los datos de los indicadores institucionales.
(XXXXXX)
32
2.4.- Determinación de la población diana
operativa.
Como consecuencia, la población diana para el Programa de Prevención
Secundaria de Riesgos ADI! deberían ser aquellos jóvenes entre 18-27 años
(grupo de edad definido en la misión del programa) que consumen
habitualmente alcohol y/o drogas (veremos cuales en el siguiente capítulo),
durante su tiempo de ocio en el fin de semana y en espacios que hemos
identificado en el Municipio de Bilbao. Unos tiempos y unos espacios propios y
exclusivos en un doble sentido, sólo están ellos, por lo que resulta fácil
ubicarles en los mismos, y son los únicos tiempos y espacios que utilizan para
beber y consumir drogas, mientras que los adultos y los jóvenes adictos
utilizan se dispersan a lo largo de la semana.
El principal problema es que son muchos y resulta muy difícil diferenciar
aquellos que realizan un consumo esporádico y/o poco problemático de
aquellos que realizan un consumo con algún grado de riesgo. En cualquier
caso sabemos que el riesgo de consumir de forma más o menos habitual se
relaciona con el género (varones), con la edad (entre los 18 y los 24-25 años o
el emparejamiento) con los que acuden a determinado tipo de locales (y
algunos espacios públicos) y con los que realizan estas actividades de ocio en
horas nocturnas muy avanzadas o por la mañana en algunos locales
particulares.
Con todos los datos conocidos podemos “lanzar” una “hipótesis
máxima” de carácter operativo2 que nos servirá para planificar
posteriormente algunos elementos de la intervención.
2 NOTA PARA LECTORES AJENOS AL PROGRAMA: Las cifras que aparecen a continuación tienen sólo valor operativo a fines de planificación. No describen, por tanto, ninguna realidad precisa, ni deben ser tomados como “resultados estadísticos” o “estimaciones de la realidad”
33
El volumen total de jóvenes de Bilbao entre las edades mencionadas
asciende a 42.500. De ellos unos 30.000 (casi siempre los mismos) salen de
ocio nocturno el fin de semana, aunque en las calles, locales y lonjas de Bilbao
hay bastantes más porque además “salen” otros jóvenes (y adultos) de otras
edades y un número indeterminado (quizá otros 30.000 si sólo consideramos
los de 18 a 27 años) procedente de otros municipios de la provincia.
De estos 30.000 que jóvenes que tienen entre 18 y 27 años y salen por
la noche del fin de semana, unos 24.000 acuden a bares, pubs o discotecas y
casi todos beben alcohol, en mayor o menor cantidad, unos 8.000 fuman (en
este fin de semana arquetípico) cánnabis, unos 2.000 utilizan cocaína y
alrededor de 1.000 otras sustancias. Las cifras pueden aumentar en fiestas y
en verano y disminuir en un fin de semana “irrelevante” de invierno. Las cifras
de consumidores son, obviamente mayores, porque en los locales y en la calle
están también los “forasteros” y los jóvenes y adultos de otras edades.
Nuestra población diana teórica estará formada entonces por un
primer bloque de unos 8.000 jóvenes de Bilbao, de 18 a 27 años, que están en
locales públicos (bares, pubs, discotecas) y más residualmente en la calle y en
lonjas durante las noches del fin de semana (viernes y sábado), consumiendo
alcohol y cánnabis. Les llamaremos el “bloque primero o general”. El segundo
bloque se desagrega del primero y esta formado por unos 2.000 efectivos que
consumen alcohol y cocaína de forma más o menos habitual. Les llamaremos
el “bloque segundo”. El tercer bloque, con un millar de efectivos, se desagrega
de los dos anteriores y son los jóvenes de la “narcodieta”. Les llamaremos
“bloque tercero”
34
3.- CONSUMOS, EXPECTATIVAS DE USO E
IMAGEN DE LAS DISTINTAS DROGAS
En este apartado vamos a centrarnos en los consumos, expectativas de
uso e imagen particular de diferentes drogas: cánnabis (hachís, marihuana),
éxtasis (pastillas), speed (anfetaminas), cocaína, LSD (monguis, alucinógenos) y
ketamina (anestésicos). Y hablaremos tanto de los consumos como de la imagen
que tienen los jóvenes de ellas.
El estudio pormenorizado de cada sustancia nos permite delimitar con
más exactitud los tres bloques en los que se divide la población diana y que han
sido establecidos en el capítulo precedente. No se toco en los Grupos el tema del
alcohol (y el del tabaco), porque distorsionaba el debate (y alarga la duración de
reuniones ya de por si muy largas) y además tenemos otras fuentes de datos. En
todo caso veremos como el alcohol reaparece una y otra vez en el discurso.
3.1.- Cánnabis.
En todos los grupos la palabra clave para comprender el grado y tipo de
consumo del cannabis es “normalización”: los jóvenes bilbaínos de 18 a 27 años
(y más jóvenes) tienen una relación completamente normal con el cánnabis. Su
uso y consumo está perfectamente integrado en el día a día de nuestros
jóvenes, como si de una droga legal se tratase. Los porros son para los jóvenes
36
como el tabaco para los adultos: es una droga totalmente normalizada en
nuestro entorno social y cada cual fuma cánnabis, hachís y marihuana con plena
naturalidad:
• “en Bilbao puedes hacerlo en cualquier parte (fumarte un porro) que no
pasa nada: en otros lugares no” (G4 Hosteleros)
• “está tan normalizado que puedes fumarlo en la calle, incluso en casa...”
G1 Expertos)
• “el cánnabis es la (droga) más normalizada, creo que para bien” (G2
SOC)
• “normalizado su consumo, como alcohol y tabaco” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “consumo normal en plazas, parques, centros (educativos)...” (G6
Agentes Involucrados)
• el consumo del cannabis está “normalizado, uso a diario. Antes era cosa
del fin de semana; ahora es toda la semana. Está muy generalizado el
consumo: lo hacen todos los días de la semana. Los chavales lo
consumen a la puerta del centro (educativo) antes de entrar...” (G6
Agentes Involucrados)
• “totalmente normalizada, a tope, forma parte de la vida, está mejor visto
que el tabaco, es más sano y más natural, sobre todo la maría” (G3
Educadores Sociales)
• “droga muy normalizada, de diario: está tan a diario que se da (su
consumo) como el tabaco. No lo veo como extraordinario” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “se ha normalizado su consumo, a las 8, en los centros se consume en la
puerta” (G2 SOC)
37
• “no está muy perseguido (el hachís)” (G2 SOC)
• “es lo que menos me preocupa en un momento dado” (G3 Educadores
Sociales)
• “está normalizado hoy en día: los chavales dicen ‘si es como el tabaco:
vosotros (los adultos) tabaco y nosotros porros’” (G1 Expertos)
• “vas al parque y lo ves; vas a un bar y lo ves;...” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “se ve de día, de mañana, de tarde, de noche...” (G3 Educadores
Sociales)
• “está muy presente porque se ve, se huele, etc.” (G6 Agentes
Involucrados)
• “antes estaba más asociado a consumos problemáticos. Ahora se
consume y muchísimo, de forma normalizada. ¿Qué va a pasar dentro de
10 años?” (G3 Educadores Sociales)
El hecho de que sea una droga tan integrada y asumida hace que, por un
lado, su consumo vaya en aumento entre los jóvenes y, por otro lado, se
comience su consumo cada vez con menos edad (algunos participantes de las
dinámicas lo sitúan en torno a los 12-13-14 años):
• “cada vez está más extendida, cada vez atrae más” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “cada vez hay más gente fumando (porros) a diario y fin de semana” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “el consumo de porros es diario” (G3 Educadores Sociales)
• “se consume desde los 13 años” (G2 SOC)
38
• “desde los 13-14 años se puede consumir” (G3 Educadores Sociales)
• “asusta que cada vez se entra más joven, 13-14 años” (G2 SOC)
• “hay chavales entre 15 y 20 años que consumen juntos habitualmente
hachís y marihuana de autocultivo, a diario” (G3 Educadores Sociales)
• “se consume a diario en la edad escolar” (G1 Expertos)
• “en los centros (educativos) los chavales lo consumen antes de los 18
años” (G6 Agentes Involucrados)
Este consumo diario que a veces es poco controlado entre los jóvenes
menores de 18 años cambia cuando los jóvenes empiezan a trabajar y a medida
que van cumpliendo años: el consumo se reduce y se vuelve (como pasa con
otras drogas) más responsable, ejerciendo un autocontrol que no parecen tener
en edad escolar. En todo caso se habla de consumidores de más edad (mayores
de 25 años, por ejemplo) que hacen un consumo de porros diario aunque
también controlado. Entre estos consumidores (los históricos) abunda quienes se
inclinan por el autocultivo de marihuana, entre otros motivos para tener una
droga de más calidad, con más poder alucinógeno y no tener que acudir a
comprar la droga:
• “los consumidores mayores prefieren tener algo propio por no tener que ir
de compras” (G2 SOC)
• “se autocontrolan cuando trabajan” (G3 Educadores Sociales)
Esta droga tiene muy buena imagen entre los jóvenes, mejor que el
tabaco y que el alcohol incluso. Esa buena imagen está compuesta de las
siguientes características: es una droga suave, es fácil de conseguir, es barata,
no suele tener consecuencias a corto plazo serias o importantes (si exceptuamos
el “blancón”, que es pasajero), es tolerada socialmente, incluso tiene
propiedades benéficas para la medicina y ciertas dolencias, y participa por otro
39
lado de un halo de progresismo, de izquierdismo, de inconformismo, de
contracultural que a los jóvenes atrae. Incluso se le empieza a no considerar
como droga:
• “la gente cree que todo del cánnabis es bueno” (G2 SOC)
• “creen (sus consumidores) que no tiene nada malo” (G1 Expertos)
• “tiene mejor prensa, más atractivo que el tabaco, normalizado como el
tabaco” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “bueno, bonito y caro” (G5) “y no tan caro” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “fácil acceso a la droga” (G6 Agentes Involucrados)
• “el drogodependiente es a partir del porro” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “hasta el cánnabis...bien. A partir del cánnabis está el abismo” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “es percibido con consecuencias menos malas que otras drogas” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “está muy extendido y es muy barato” (G6 Agentes Involucrados)
Su consumo está tan normalizado que es una droga que no se asocia a
fiesta, a ocio, a diversión (como las demás)... sino que se asocia al día a día,
como puede ocurrir con el tabaco y el alcohol: su consumo se hace, de la forma
más normal, a lo largo de los días. Ha perdido parte de su componente mítico,
iniciático o simbólico (como le ocurrió hace tiempo al tabaco) para pasar a
formar parte de esa cotidianeidad anodina y anónima. Así su consumo se asocia
más a los días entre semana que al fin de semana, como los estimulantes:
• “antes era la litrona, ahora es el porro, entre semana más bien” (G2 SOC)
• “de lunes a viernes y además de fin de semana” (G3 Educadores Sociales)
40
• “una vez que lo consumes pasa a ser rutinario: me bebo un vaso de vino,
me fumo un porro... Pasa a un uso cotidiano que no hace mal” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “se consume entre semana y fin de semana, y más que el alcohol” (G2
SOC)
• “ya no se une al ocio y a la fiesta como siempre” (G3 Educadores
Sociales)
A pesar de esa cotidianeidad se sigue asociando también el porro a un
momento o rato agradable, a un buen ambiente de colegueo, a “buen rollito”, a
momentos de tranquilidad. Su consumo se considera social por lo que supone de
compartir (“que rule el porro”), porque el grupo fuma lo que tiene un individuo y
si un individuo tiene una “china” la comparte con el grupo. Y un día la droga la
proporciona uno y otro día la proporciona otro. Es una droga que implica
compartir en la cuadrilla aunque algunos advierten que se está individualizando
poco el poco su consumo, quizá a la manera de cómo el “caldo” que se fumaba
en los años 50 y 60 era más compartido por el grupo y en la medida que se
normalizó el acceso y el consumo de tabaco, pasó a ser un consumo más
individualizado:
• “se asocia a gente enrollada, a gente adulta” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “asociado a unas risas, a un tío cachondo, que se ríe por todo, un tío
guay” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “te lo pasas mejor que con el tabaco” (G5 Organizaciones Juveniles)
Tampoco faltan ciertas voces críticas que alertan de la permisividad que
se tiene con el consumo del cánnabis sin percatarse que ciertas formas de
consumo, ya sean ingestas abusivas o consumos moderados pero prolongados
41
en el tiempo, pueden acabar originando problemas o encubriendo problemas
que se enquistan en el individuo:
• “los que fuman el fin de semana se pueden tolerar pero los consumos
diarios acaban generando problemas” (G1 Expertos)
• “también tiene el lado negativo: el (consumidor de porros) atontado..., el
porro atonta” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “a veces funcionan como evasión, como automedicación más que como
uso lúdico en el ocio de fin de semana” (G1 Expertos)
• “el consumo (de cánnabis) cada vez crea más problemas en el día a día
de las familias y en los centros escolares” (G2 SOC)
• “yo tengo la pelea para que en el taller no fumen porros con el bocadillo
(por su seguridad)” (G3 Educadores Sociales)
En fin, es una droga muy presente entre la juventud bilbaína, en todos los
ámbitos y en todas las zonas (“se consume en todo Bilbao” dirá uno del grupo
G1 de Expertos), aunque en algunas, como ya hemos visto, pueda destacar su
consumo, que puede tener varios objetivos o expectativas de uso: se consume a
diario de una forma rutinaria; se consume para encubrir problemas depresivos o
de otra índole; se consume para relacionarse, pasar un rato divertido con las
cuadrilla y “hacer unas risas con los colegas”; se consume para bajar el subidón
de los estimulantes antes de irse a casa un día o fin de semana de fiesta;...:
• “se fuma para vivir” (G3 Educadores Sociales)
• “lo usan en el tema relacional, para compartir...” (G1 Expertos)
• “para bajar el subidón cuando te vas para casa” (G4 Hosteleros)
El consumo del cannabis “pega” bien con unas drogas y sin embargo no
hace migas con otras. Parece que los porros van bien con el alcohol (kalimotxo)
42
y con el tabaco sobre todo, y en determinados ambientes (rock radical vasco)
convive también en buena armonía con el speed pero en general no suele
hacerse policonsumo con estimulantes (coca, pastillas, éxtasis,...) salvo en el
momento de irse a casa que puede ayudar a bajar los niveles de excitación y
nerviosismo provocados por su ingesta:
• “No se suele mezclar con coca, pastillas,... son otro estilo de vida” (G6
Agentes Involucrados)
Finalmente, un apunte que desde la perspectiva de género nos
proporciona una de las integrantes del grupo G2 del SOC: aunque entre los
chicos es más frecuente el consumo de cannabis, entre las chicas cada vez se
consume más en ámbitos privados (fiestas, casas de amigos, en el monte, etc.).
Y cuando se cumplen los 17 años, “a tope los chicos y las chicas y ya en la calle”.
2.2.- ÉXTASIS (PASTILLAS)
Son drogas que estuvieron de moda durante la década de los 90 en
ambientes discotequeros pero luego han perdido presencia en el ocio y en el
consumo de los jóvenes. Si nos estamos centrando en los jóvenes bilbaínos de
18 a 27 años, no les llegó a tocar ese período álgido de consumo. El éxtasis y las
pastillas en general son drogas consumidas fundamentalmente los fines de
semana y asociada a jóvenes alrededor de 15-16-17 años, menores que los que
son objeto de este estudio, aunque pueda haber también jóvenes de más de 18
años que las consuman.:
• “se consume sobre todo hasta los 19 años” (G2 SOC)
• con las pastillas “vives cosas que con otras drogas no (vives), por eso es
de jóvenes. Uno de 30 (años) no empieza por éxtasis” (G3 Educadores
Sociales)
43
• “las pastillas son para los de 15-16 años” (G1 Expertos)
• “las drogas de síntesis son para más jóvenes (que 18 años). En Zalla a los
de 15-16 años les encanta” (G3 Educadores Sociales)
• “en todo caso, (los mayores de 18 años) ya han pasado (por su
consumo)” (G3 Educadores Sociales)
Su uso y consumo, que parece haber bajado los últimos años, se asocia a
fiesta, a ocio, a discotecas de ambiente “maquinero”, ruta del bacalao o, como
denominan otros, “chunta-chunta”. Es una droga que no está tan normalizada
como otras (alcohol, cánnabis...) y no se ve tanto, no está tan presente como las
citadas:
• “se sigue usando aunque ha bajado, ha pasado un poco de moda” (G2
SOC)
• “tuvo su época donde era lo “más” y se consumió a tope” (G3 Educadores
Sociales)
• “se asocia a (...) chunta-chunta, a disco, a unos ambientes de
discoteca...” (G5 Organizaciones Juveniles)
• consumes éxtasis “si eres muy maquinero. Se consume pero en Bilbao
ese ambiente no está, es más de discotecas como Txitxarro” (G2 SOC)
• “se concentra en ciertas zonas, en ambientes discotequeros” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “asociada a chunta-chunta, a ¿qué pasa neeeeeng?” (G3 Educadores
Sociales)
Aunque su consumo también se suele hacer en combinación con otras
drogas (narcodieta) como el alcohol o el tabaco, no es tan frecuente su mezcla
con hachís o derivados.
44
Su consumo se hace con el objetivo y las expectativas de tener un
“subidón” rápido en un ambiente de fiesta, de marcha, de relación con otras
personas, para mejorar y potenciar la capacidad de comunicación. Se consume
cuando se quiere “ir a tumba abierta” en la diversión y con idea de prolongarla
durante horas o incluso días, entre consumidores con bajo poder adquisitivo y/o
que se inician en el consumo de las drogas estimulantes (es un paso previo al
consumo de cocaína):
• “es para momentos más puntuales, de diversión a saco, te da subidón”
(G5 Organizaciones Juveniles)
• “para relacionarte con gente” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “se asocia a un paseo puro y duro, subidón, de viernes... hasta el lunes, a
gau pasa, a desfase total...” (G5 Organizaciones Juveniles)
• se asocia a “una droga que te mantiene todo el fin de semana” (G5
Organizaciones Juveniles)
En algunos de los grupos se citan algunas ventajas de estas drogas que
hacen que, a pesar de su leyenda negra, sigan siendo consumidas sobre todo
por los adolescentes: es una droga barata, fácil de conseguir y fácil de consumir
(se traga):
• “se ha vendido como una droga limpia: se traga y ya está, como si fuera
un medicamento de casa” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “es barata y de consumo fácil” (G2 SOC)
• “asociada a discos, (es) barata, no hace falta hacer planes, se compra sin
planificar, en la propia discoteca” (G3 Educadores Sociales)
Esa leyenda negra a la que hemos aludido se basa en las muertes que ha
provocado en jóvenes consumidores por un abuso descontrolado, difundidos por
los medios de comunicación y por los rumores que circulan de los problemas que
45
ha dado a otros consumidores. De ahí que pese más su lado negativo y tenga
una mala imagen entre los jóvenes. Además, se pone en duda su composición y
componentes, de los que no se tiene nunca ninguna información, lo que provoca
miedos, recelos y rechazos manifiestos:
• “no sabes su composición... ni sus efectos... ni sus consecuencias” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “no sabes lo que te venden, lo que te metes, lo que te puede pasar” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “se dijo que te podía matar, que era muy mala... y la gente se pasó a la
coca” (G3 Educadores Sociales)
• “puede dar problemas (el éxtasis)” (G3 Educadores Sociales)
• “tiene más mierda que la coca” (G3 Educadores Sociales)
• “da más miedo por los posibles efectos negativos” (G3 Educadores
Sociales)
• “hay leyendas urbanas: una que se quedó tirada...” (G3 Educadores
Sociales)
Finalmente, destacar el dato que una de las participantes en el grupo G2
del SOC vuelve a darnos y que afirma que las pastillas es la segunda droga ilegal
consumida entre las chicas (después del cannabis).
2.3.- SPEED (ANFETAMINAS)
Es una droga estimulante que se consume sobre todo los fines de
semana y se asocia a fiesta, ocio, discoteca, etc. Es una droga que se consume
46
“para aguantar 48, 72 horas... sin dormir. Te quita el cansancio, el hambre, el
sueño, te quita todo. Es para aguantar” (participante en G4 de Hosteleros).
Nos dirán los participantes de los grupos que se trata de una droga que,
al ser estimulante, se consume “para ponerte nervioso o más acelerado” (G5
Organizaciones Juveniles). Consideran que además “te altera mucho más (que la
cocaína), es para gente gaupasera” (G5 Organizaciones Juveniles).
Además se asocia a determinados estilos de vida entre la juventud vasca.
En general parece que se trata de una droga que, aunque puede ser consumida
por otros colectivos, se consume más en los ambientes de aficionados al rock
radical vasco:
• “históricamente (es una droga) asociada a Euskalherria” (G2 SOC)
• “(asociada) al rock radical vasco” (G3 Educadores Sociales)
• “en ambientes radicales gusta mucho todavía el speed, además de otras
drogas...ligada a las txoznas...con cannabis, son porreros también” (G3
Educadores Sociales)
• “asociado a punkys, gaztetxe, conciertos... (gente) menos convencional”
(G5 Organizaciones Juveniles)
Se alude también a sus orígenes que se remontan a los años 90 donde
comenzó su consumo y vivieron su mejor época: “fue también la bomba en su
época” (G3 Educadores). Y que hay consumidores que, sin pertenecer a la
“tribu” del rock radical vasco, la consumen desde entonces: “también hay gente
que es consumidor de siempre, de aquella época (G3 Educadores Sociales); “hay
grupos también que sólo quieren speed, gusta mucho aquí” (G2 SOC).
En los grupos de personas más jóvenes (G2 SOC, G3 Educadores
Sociales, G4 Hosteleros y G5 Organizaciones Juveniles) se habla del speed
siempre con referencia a la cocaína. En realidad tienen usos, formas de consumo
47
y expectativas de efectos bastante similares (con matices) pero la diferencia
entre ambas está clara: quien pude permitirse el lujo de comprar y consumir
cocaína no consumirá speed, que será consumido por personas de menor poder
adquisitivo. De hecho, el speed es más barato que la cocaína:
• “(el speed es) más barato, similar colocón pero con 40 € por gramo de
diferencia” (G4 Hosteleros)
• “(el speed) es más barato que la coca” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “si no tengo dinero para coca compro speed” (G2 SOC)
• “en mi barrio siempre ha sido la coca de los pobres” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “pudiendo consumir coca la gente no consume speed, salvo excepciones”
(G5 Organizaciones Juveniles)
Luego se añadirá que la cocaína, aunque es un estimulante, es una droga
que su colocón es más suave que el del speed, no sube tan rápido, sus efectos
son más suaves, da una sensación más reposada y parece que su consumo
busca no tanto un subidón rápido sino ir “a ritmo” manteniendo un nivel de
estimulación más suave a lo largo de la noche.
Además en dos de los grupos se utiliza el símil de los coches para
comparar ambas drogas: mientras que consumir cocaína es como conducir un
BMW, consumir speed significa ir en un SEAT 600. En otro grupo se alude a una
metáfora con embutidos para transmitir la misma idea: “el speed es droga mala,
la coca está mejor vista, tiene más calidad..., es como el jabugo y el speed una
mortadela” (G5 Organizaciones Juveniles).
Por el discurso de los distintos grupos da la sensación de que el speed es
la puerta de los estimulantes en polvo por su precio: los consumidores que se
inician en los estimulantes en polvo suelen comenzar por el speed por su bajo
48
precio lo que hace, además, que se relacione esta droga con consumidores de
edades inferiores a los consumidores de cocaína.
2.4.- COCAÍNA
Es fácil definir a la cocaína: es la reina de las drogas del panorama actual.
Es la droga que está de moda, es la que más se consume (si exceptuamos a las
normalizadas: tabaco, alcohol y cánnabis) y la que parece que ha experimentado
en los últimos años un crecimiento mayor de su consumo entre los jóvenes
bilbaínos:
• “es la reina. De hecho la llaman así, la droga reina” (G3 Educadores
Sociales)
• “es lo que ahora mismo prima” (G3 Educadores Sociales)
• “es la que en casi todos los ambientes, siempre que se puede, se
consume” (G2 SOC)
• “está más extendida que la ketamina..., la gente no se esconde para
meterse una raya, su uso es más natural (que la ketamina), es normal la
cola del water” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “ha aumentado su consumo, cada vez (gente) más joven. Cada vez es
más difícil controlar el consumo de la coca” (G3 Educadores Sociales)
• “el aumento del consumo ha hecho que se pase de nochevieja a un
consumo más habitual” (G2 SOC)
Es una droga a la que se accede a edades superiores si la comparamos
con el cánnabis, las pastillas, el speed, las setas alucinógenas, ...: en torno a los
17-18 años comienza su consumo aunque es más frecuente superados los 20:
49
• “se consume ya a los 17 años. Cada vez más jóvenes con consumos
preocupantes” (G2 SOC)
• “se empieza a consumir en navidades, cumpleaños, etc. y muchos a partir
de los 18 años (...) aunque también se inician antes” (G2 SOC)
• “al juntarse gente de distintas edades (en una cuadrilla grande de
Baracaldo), los mayores aconsejan a los menores la coca porque hace
menos daño, así que con 17 años directamente a la coca” (G3 Educadores
Sociales)
La cocaína es una droga que tiene buena imagen entre los jóvenes,
asociada en general a atributos positivos como el éxito, alto poder adquisitivo,
poder, etc. Ya hemos comentado antes que tiene puntos coincidentes con el
speed por sus características estimulantes pero el consumo de cocaína, a
diferencia del consumo de speed, proporciona la percepción de pertenencia a
una determinada clase social (alta), símbolo de estatus y de formar parte de una
élite que se puede permitir el lujo de drogarse con la reina de las drogas.
Naturalmente, es percibida como la más cara de las drogas lo que le confiere ese
marcado carácter de exclusividad, de formar parte de un grupo reducido de
personas, aún cuando su consumo esté cada vez más extendido. De ahí que sea
comparada con un BMW cuando el speed se asocia a un SEAT 600, o sea el
Jabugo frente a la mortadela que supone el speed:
• “si tienes dinero compras farlopa” (G4 Hosteleros)
• “la imagen del consumidor (de cocaína) no es como el de la heroína o
LSD. No está estigmatizado, no tiene la mala imagen de la heroína” (G3
Educadores Sociales)
• “se asocia a limpieza, no es el que está colgado” (G5 Organizaciones
Juveniles)
50
• “(es una) droga limpia que ayuda a beber (alcohol) y no coger morón”
(G3 Educadores Sociales)
• “es la que se lleva la fama” (G2 SOC)
• “es accesible (...), no tiene la imagen de mala, mala que tiene otras
drogas” (G3 Educadores Sociales)
• “(tiene) buena imagen, clasista, de poder adquisitivo, gente pudiente,
droga burguesa, aunque puede que cada vez menos, cada vez más
popular” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “es cara” (G2 SOC y G3 Educadores Sociales)
• “también se consume solo en casa, el consumidor de pasta” (G3
Educadores Sociales)
• “el consumidor (de cocaína) tiene más años (que el de cánnabis, éxtasis,
speed...) y más dinero, se asocia a zonas de moda y tiene imagen de más
estatus” (G2 SOC)
• “es un grado (su consumo), como el que tiene un BMW y el que tiene un
600: les da estatus” (G3 Educadores Sociales)
• “(uno que consume cocaína) es superior a un pastillero” (G3 Educadores
Sociales)
La cocaína se consume sobre todo los fines de semana y se asocia a
ambiente lúdico, festivo, discoteca, a hacer algo fuera de lo común, en
contraposición al consumo de cánnabis que tiene un marcado carácter cotidiano:
• “más de fin de semana, fiesta, ocio, disco...” (G6 Agentes Involucrados)
• “está muy normalizado el acceso, su uso ligado a lo lúdico y ocio pero
también a situaciones como ‘si me apetece, ¿por qué no?’” (G3
Educadores Sociales)
51
• “consumo más ligado a fin de semana, de chavales normalizados, no les
están marginando, no es un consumo marginal como pasó con la heroína”
(G3 Educadores Sociales)
Nuevamente el consumo de esta sustancia va ligado al consumo de otras
sustancias (narcodieta). Se citan entre ellas, el tabaco, el alcohol, pastillas,
ketamina, etc. Salvo con el cánnabis (aunque también se combine no es lo más
frecuente) parece que la cocaína casa bien con todas las demás. Mención aparte
es el LSD (y otros alucinógenos, de los que hablaremos en el siguiente punto)
que tiene características de consumo distintas a las citadas:
• “también se mezcla con alcohol (...)” (G3 Educadores Sociales)
• “no se suele mezclar con hachís” (G6 Agentes Involucrados)
En principio, el consumo de cocaína es netamente nocturno (aunque se
pueda consumir ocasionalmente en otros momentos del día) y se produce en
todas las zonas de Bilbao aunque, como ya hemos comentado, esté más ligado o
caracterice más algunas zonas o tipos de locales (zonas de moda, lugares más
céntricos y afters):
• “está por todas partes..., también en discos, bares, incluso las casas” (G1
Expertos)
• “la consume todo tipo de gente, no se asocia a un grupo” (G3 Educadores
Sociales)
Sus efectos inmediatos son estimulantes pero más suaves que los que
proporcionan otras drogas estimulantes como las pastillas y el speed, de forma
que se logra un punto más bajo de excitación que se mantiene a lo largo de la
noche con la ingesta de sucesivas rayas:
• “es mejor, más suave, mejor sensación que el speed” (G5 Organizaciones
Juveniles)
52
• “tiene un efecto inmediato que te hace disfrutar más del ocio: ‘puedo con
la noche, qué seguridad, qué bien’” (G3 Educadores Sociales)
Las expectativas y los objetivos de su consumo pueden ser variados: para
lograr un estado de excitación y estimulación suave, mantenido a lo largo de la
noche, que permita una mejor y mayor capacidad de relación y comunicación
con el grupo o con otras personas; para paliar los efectos del alcohol y prolongar
la fiesta durante la noche y/o por la mañana; para compensar los posibles
efectos de un bajón en el momento de retirarse a casa; para neutralizar los
efectos del alcohol en el momento de la conducción:
• “se puede estar todo el fin de semana, te mantienes, tiene menos
subidón que el éxtasis, te relaciona mucho, hablas, te ayuda a moverte, a
relacionarte...” (G5 Organizaciones Juveniles)
• se consume “para aguantar” (G4 Hosteleros)
• se consume “para bajar el morón del alcohol” (G4 Hosteleros)
• “hay gente que la consume para quitar el morón del alcohol” (G3
Educadores Sociales)
• “se usa también para salir de un bajón a la hora de coger el coche e irse
para casa” (G1 Expertos)
• “te ayuda a estar despierto como el éxtasis pero la coca tiene más éxito
porque te rebaja el alcohol y sigues de fiesta bastante más tiempo” (G5
Organizaciones Juveniles)
Su consumo es definido como muy social: se compra entre varios en la
cuadrilla, se comparte la comprada por uno de los integrantes, se incluye en
festejos más privados como fiestas de cumpleaños, navidades, etc. El rito de
hacer las rayas, de consumir en grupo, de compartir el rulo, etc., aporta un
cierto halo de misterio y de pertenencia al grupo que refuerza sus lazos:
53
• “se hace más escondido, en cuadrilla, grupito..., mucho rito tiene” (G2
SOC)
• “es una práctica muy social” (G2 SOC)
Es interesante resaltar la impresión que flota en el ambiente que indica
que, a pesar de la buena imagen que tiene la cocaína, en el futuro vamos a
conocer exactamente los problemas que genera su abuso. Hoy en día ya están
empezando a salir a la luz las consecuencias negativas de su consumo pero da la
sensación de que los jóvenes y los adultos que han formado parte de los grupos,
de forma más tácita o expresa, son conscientes de que el consumo de la
cocaína, a la larga, “no va a salir gratis”. Pero por el momento es la reina entre
las drogas de la noche bilbaína:
• “su elevado consumo va a dar trabajo en el futuro, va a dar muchos
problemas” (G2 SOC)
• “es droga socialmente mal vista (¿) porque es droga que da bastante
dependencia aunque en su día era droga que se asociaba a una persona
triunfadora por antonomasia, que el fin de semana desfasaba a saco pero
el resto de la semana es la persona más exitosa en su trabajo” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “cada vez hay más casos problemáticos, de más de 2 gramos al día” (G3
Educadores Sociales)
• “está bien visto el consumo pero conduce a problemas con la ley porque
no hay pasta para pagarse todo el consumo, 2 gramos el fin de semana,
120 €, no los tienen porque hay mucho joven en paro: al final, problemas
con la justicia” (G3 Educadores Sociales)
Finalmente indicar un nuevo apunte desde la perspectiva de género que
hace la integrante del grupo G2 del SOC:
54
• “aquí las chicas también consumen, es la droga más igualitaria. (...) A las
chicas primero les invitan ...” (G2 SOC)
2.5.- LSD (MONGUIS, ALUCINOGENOS)
Mientras que en todos los grupos se habla de forma espontánea del
cánnabis, de los porros, del hachís, de la cocaína, de las pastillas... en pocos se
habla del LSD, setas, monguis y alucinógenos en general. Sólo en dos de los
grupos (G2 SOC y G5 Organizaciones Juveniles) tuvimos suficiente tiempo para
centrarnos en su discurso y obtener información relevante.
Básicamente podemos decir que se trata de una droga cuyo consumo está
menos extendido entre los jóvenes bilbaínos. En realidad parece que su uso es
bastante restringido y tiene una demanda baja:
• “muy anecdótico su consumo, aunque se hace” (G2 SOC)
• “se sigue consumiendo pero poco, no ha desaparecido (su consumo)” (G2
SOC)
• “no se consume todas las semanas, no se puede tomar todos los días, no
se encuentra tan fácil, se encarga, no se consume al momento” (G2 SOC)
• “está poco extendido, lo usa poca gente” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “no engancha al momento como otras (drogas) para repetir” (G5
Organizaciones Juveniles)
Y es que en el imaginario que manejan los jóvenes es una droga que
arrastra una leyenda negra, la de los malos viajes que “te pueden dejar colgado”
y eso genera respeto y miedo a las consecuencias no deseadas de su consumo.
En varios grupos se mencionan casos reales de conocidos que tuvieron secuelas
por el uso inadecuado de tripis. También se indica que debido al bajo consumo y
55
escasa popularidad, los jóvenes tampoco conocen bien los efectos de esta droga
ni la mejor forma de consumirla, de manera que alimenta ese halo mítico de mal
fario:
• “sigue la leyenda ‘ése se quedó del tripi’. Hay más respeto” (G2 SOC)
• “se asocia a mal-buen viaje” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “se desconoce... (hay) cierto miedo a sus consecuencias” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “no sabes lo que te venden, lo que tiene...” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “es peligroso el tema de reducción de riesgos con esta droga” (G5
Organizaciones Juveniles)
Se asocia su consumo al hippysmo y a grupos de personas de talante
contracultural y alternativo, a un sector muy concreto de los jóvenes. El LSD y
los alucinógenos en general tienen una imagen asociada a los años 70, que fue
cuando irrumpieron y ligados al movimiento psicodélico.
La impresión que tienen los participantes en los grupos es que su
consumo tiene un carácter mucho más individual que otras drogas. Así como
ciertas drogas se consumen con el objeto de mejorar y aumentar la
comunicación y las relaciones interpersonales (alcohol, cocaína, etc.) y en un
entorno muy social, el consumo de LSD y ácidos tiene que ver más con una
experiencia más personal e individual: se consume para tener un viaje, para
alucinar, para tener una experiencia distinta pero esas sensaciones sólo las ve
quien consume la droga y no las comparte con los demás salvo cuando ya ha
terminado el viaje y pueden relatar la experiencia a sus amigos. En este sentido
tiene también un componente social (compartir el relato de una vivencia y de
unas sensaciones) pero pesa más el hecho de que la experiencia es personal e
intransferible:
56
• “se asocia a un uso individual, ocio solo, no en grupo. Es más interior...el
consumo se puede hacer en grupo pero es más interior” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “no es para potenciar relaciones sociales. Es para mí, más individual, yo
me lo tomo, yo flipo con eso y el resto me da igual. Buscas otra forma de
ver la realidad. Son experiencias muy personales que sólo ves tú” (G5
Organizaciones Sociales)
De ahí que el objeto de su consumo esté más ligado a la evasión y a la
experimentación de nuevas sensaciones:
• “se usa como medio de evasión” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “(se consume) más para experimentación” (G2 SOC)
Se menciona también que su consumo en el imaginario colectivo ha
estado ligado a los artistas porque “puede potenciar la creatividad del individuo”
(G5 Organizaciones Juveniles)” aunque esa argumentación pierda peso cuando
otro componente del grupo esgrime “que no parece razonable pensar en escribir
un libro con un pedo de LSD”.
El consumo de LSD y alucinógenos no se asocia con la noche o el ocio
nocturno en discotecas, aunque haya jóvenes que lo consuman en ese contexto.
Se relaciona más con espacios abiertos y cuando piensan en estas drogas,
hablan del monte, de estar de camping,... Es decir, el escenario prototípico del
consumo es una cuadrilla que se va de camping o está en un refugio en el
monte, y “se meten unos tripis” para experimentar o simplemente alucinar. Y
aunque consideran que se trata de la droga más individual o interior, en todas
las ocasiones se dibuja un escenario de grupo de amigos. El hecho de que tenga
mala fama y genere miedo y respeto entre los jóvenes hace que, aunque pueda
consumirse por turnos y la experiencia sea muy personal, prefieran estar
acompañados por si aparece el tan temido “mal viaje”.
57
Mención aparte merecen las setas alucinógenas o monguis que tienen un
mercado mayor y que cuentan con mayor aprobación entre los jóvenes. En
general la idea que se tiene de esta variante de alucinógenos es mucho más
positiva que la del LSD: según parece las setas no suelen tener efectos
secundarios no deseados (mal viaje) por lo que son más aceptados y
consumidos. Además, el hecho de que sean setas y no un compuesto hace que
la percepción que se tiene de las setas sea más favorable:
• “la gente consume setas, da menos miedo que el LSD, están más
presentes, hay más tradición de consumo” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “son mejores (las setas), son más fáciles (de encontrar), son más
naturales, más baratas” (G2 SOC)
• “ante la disyuntiva, se prefiere una seta” (G2 SOC)
• “lo compras en Ámsterdam y te da más seguridad porque (en la bolsa)
pone hasta instrucciones de uso” (G5 Organizaciones Juveniles)
Por lo demás comparte características con el resto de alucinógenos en
general y con el LSD en particular: se asocia a espacios abiertos, al monte, al
camping; se consume para experimentar, para probar cosas nuevas; y tiene un
marcado carácter individual aunque se consuma en compañía porque su objetivo
no es potenciar las relaciones interpersonales sino tener una experiencia interior.
2.6.- KETAMINA (ANESTESICOS)
La ketamina es una droga relativamente reciente en el escenario del ocio
nocturno de los jóvenes bilbaínos: en el G3 una participante remonta su origen al
58
verano de 2003 que apareció para paliar la escasez de la cocaína pero una vez
que se restablecieron los cauces de distribución y suministro de ésta, la ketamina
desapareció.
Ahora se dice que está volviendo y que hay jóvenes que la consumen
aunque todavía no esté muy extendido su consumo y se limite a determinados
círculos. En consecuencia es una droga poco conocida, poco consumida y de la
que se desconocen muchos de sus aspectos, entre ellos los efectos que puede
tener:
• “está volviendo pero se oye poco, más el año pasado, hay poco” (G4
Hosteleros)
• “empezó muy suave pero cada vez se consume más” (G2 SOC)
• “es algo muy lejano, no está extendido como la coca” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “mucha gente no sabe lo que es, te puede sonar pero no sabes. No sabes
qué es, no conoces las sensaciones ni las consecuencias” (G5
Organizaciones Juveniles)
De esta forma, ocurre algo parecido que ocurre con el LSD: al no
consumirse, no se conoce bien y en consecuencia aparecen mitos y temores en
el entorno de su consumo:
• “hay gente que la consume y se está pegando sustos importantes” (G2
SOC)
• “es muy, muy peligrosa” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “es más tabú, tiene más mitos, se conoce menos” (G5 Organizaciones
Juveniles)
59
• “puede tener mala imagen entre los consumidores de otras drogas...
aunque eso se puede dar en todas las drogas” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• “la prensa dice que son anestésicos para animales grandes... pero
también se usa para las personas (como anestésicos). La prensa te dice
que si te metes keta te vas a morir porque como es para animales así de
grandes...” (G5 Organizaciones Juveniles)
Además es una droga que, como pasa con el LSD, puede sentar bien a su
consumidor o puede sentarle mal. En varios de los grupos se menciona este
aspecto destacando que es una droga que puede disgustar y que de hecho,
disgusta a algunos consumidores disuadiéndoles de su posterior consumo:
• “es accesible pero gusta o no gusta; no es popular” (G3 Educadores
Sociales)
• “crea rechazo en algunos que la prueban” (G2 SOC)
• “la prueban pero luego les retrae, se abandona pronto, es algo puntual,
no se consume a lo largo del tiempo” (G3 Educadores Sociales)
• “es una droga que puede disgustar, incluso sin llegar a probarla” (G3
Educadores Sociales)
En relación al perfil de sus consumidores no hay acuerdo en los grupos.
Mientras que en los grupos G3 de Educadores Sociales y G2 del SOC se asocia a
jóvenes de 17,18, 19 años, en el G5 de Organizaciones Juveniles se inclinan más
por situar su consumo entre jóvenes mayores de 20 años. En todo caso parece
que es una droga que no es para empezar con ella (antes se prueban y
consumen otras drogas como el cánnabis, pastillas, speed y coca) ni que su
consumo se limite a esa droga: forma parte del policonsumo o lo que
irónicamente uno de integrantes del G2 del SOC denomina “narcodieta” o “cóctel
nocturno”.
60
El consumo de esta sustancia está ligado al ocio nocturno en discotecas,
en afters, etc. sobre todo el fin de semana:
• “se empieza a usar en ambientes de ocio nocturno, a discotecas, a sitios
que abren por la mañana ..., parecido al éxtasis, a las pastillas...after
hours, ambiente tecno...” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “es un consumo de fin de semana y hay que destacarlo, está presente”
(G2 SOC)
• “se asocia al ocio de afters, para acabar la fiesta de 2 días” (G2 SOC)
El objetivo de su consumo puede ser variado: para obtener una nueva
experiencia;
• “la ketamina es para flipar” (G4 Hosteleros)
• “su rollo es más interior, como el LSD, inyectándotela... para tener un
viaje interior, rollo psicodélico, alucinaciones,...” (G5 Organizaciones
Juveniles)
• lo consume “la persona que ha probado todas las demás (drogas), voy a
probar esto a ver qué me da, ... por experimentar” (G5 Organizaciones
Juveniles)
o como colofón de un fin de semana de juerga continua:
• “es para buscar un punto alucinógeno a última hora de la marcha” (G2
SOC)
• “también se toma la ketamina para bajar la excitación e irse a dormir.
Puede ser una droga de apoyo a otras drogas (éxtasis, cocaína, speed,
alcohol)” (G2 SOC)
Y sus efectos, intensos y poco duraderos (en torno a los 15 minutos)
están en consonancia con esas expectativas de uso:
61
• “es disociativa, disocia mogollón, la cabeza te corre muchísimo” (G3
Educadores Sociales)
• “los efectos son llamativos: sorpresa, alucine, susto... (los consumidores
están) impresionados... (relata en primera persona la sorpresa de un
consumidor) ‘¿sabes lo rápido que pienso? Es que no puedo parar la
cabeza, no la puedo parar...¿tú sabes cómo pienso de rápido?’. Les había
parecido la bomba” (G3 Educadores Sociales)
2.7.- OTRAS SUSTANCIAS
En el G1 de Expertos se mencionan dos drogas que en el resto de los
grupos apenas si se mencionan: se trata de los inhalantes y de la heroína.
• Los inhalantes se consumen hasta los 17-18 años y su uso es minoritario
todavía aunque haya empezado a consumirse. Es una droga para
personas más jóvenes que las que son objeto de este estudio. Se asocia a
grupos de inmigrantes (como consumidores o como introductores del
consumo) de origen norte africano, a población joven de origen magrebí.
Se consume sobre todo en zonas deterioradas y cercanas a la
marginación. En el mapa de Bilbao se sitúa su consumo sobre todo en
alguna zona del Casco Viejo (escaleras de Solokoetxe), San Francisco,
Bilbao la Vieja, San Antón, estación de Abando... y su momento más
habitual de consumo puede ser por la tarde aunque sin olvidarse de la
mañana. En todo caso, debido a la edad de los consumidores, no parece
estar presente en la noche bilbaína.
• El consumo de heroína fumada es residual entre los jóvenes de unos 17 a
23 años pero se dan casos.. Son pocos los consumidores pero están ahí y
es probable que acaben con problemas de marginalidad ya que se trata
de un consumo más solitario.
62
En el G4 de Hosteleros se menciona el poper:
• Es una droga que aparece y desaparece, va por temporadas. Se pone de
moda y se consume pero luego desaparece su consumo. No parece que
haya consumidores con un uso continuado de esta droga sino que
responde a momentos puntuales donde su consumo hace que el
consumidor esté “in” o que esté “out”.
El objetivo de su consumo es similar al de los estimulantes (speed,
cocaína...) aunque proporciona un subidón rápido “y ya está”. Se trata de
subidones de repente y que pasan en poco tiempo. En este sentido, no es
como otros estimulantes cuyo efecto, menos intenso, se prolonga en el
tiempo.
Finalmente, en el G2 del SOC se mencionan las meta anfetaminas:
• Metaanfetaminas: su consumo, aunque todavía tiene poca presencia, está
entrando entre los jóvenes en el ocio nocturno.
3.8.- Confirmando los resultados con otras fuentes
de datos.
Los resultados obtenido en los Grupos de Discusión, en torno a la
cuestión del tipo de consumo e imagen de las sustancias, son plenamente
congruentes con los resultados obtenidos por el “Sistema de información
continua sobre el consumo de drogas entre los jóvenes en el País Vasco
(SOC)” en su último Informe correspondiente al año 2003 (Pallarés, 2004).
Esto es lógico ya que uno de los Grupos estaba formado por antiguos
informantes del SOC (G2) y como puede observarse, a partir de la tasa de
presencia de verbatines, seleccionados por un analista neutral, son los que
más información han proporcionado sobre este tema. Pero también vemos que
63
en la descripción realizada aparecen con frecuencia las opiniones de otros dos
grupos, el Grupo de Organizaciones Juveniles (G5) y el Grupo de Educadores
Sociales (G3).
Podemos observar, en el análisis precedente, cómo estos tres Grupos,
que son los que condensan el discurso, siempre hablan en primera persona y
en su condición de jóvenes que se mueven dentro de un referente cultural que
implica participar en las actividades analizadas. Es decir, los participantes de
estos Grupos pierden siempre de vista (en particular los grupos G5 y el G3 que
están formados por “jóvenes”) el perfil institucional sobre el que fueron
convocados. En cambio los Hosteleros (G4), que se tienen de manera
sorprendente menos protagonismo en este tema, hablan siempre en tercera
persona, lo que equivale a decir que se sienten hosteleros, antes que
“jóvenes”. De forma paradójica los expertos (G1) y los agentes involucrados
(G6) apenas aparecen, salvo los primeros para hablar de ciertas situaciones,
como los inhalantes y la heroína, que conocen más bien desde la vertiente
asistencial.
Como consecuencia debemos, por tanto, considerar que este no es un
discurso técnico o institucional ajeno al fenómeno, sino más bien la expresión
cultural de una “participación más o menos simbólica” y al margen de su
condición institucional, de los Grupos formados por jóvenes, en las prácticas y
actividades que tratamos de analizar, porque por su propia condición etaria se
sienten inevitablemente concernidos por la misma. En el capítulo 6 de
propuestas de actuación veremos lo importante que resulta esta conclusión.
En todo caso y a efectos de completar esta descripción nos ha parecido
conveniente reflejar algunas conclusiones del SOC:
51. En general, a excepción del éxtasis en pastillas cuyo consumo está
estabilizado, la mayoría de sustancias está en expansión, tanto por la
cantidad de consumidores como por la intensidad de los consumos y
64
por el aumento de la accesibilidad. Este hecho coincide con el
incremento de los gastos, de las salidas de fiesta y de la duración de las
sesiones, factores con los que correlaciona el consumo de drogas.
52. El alcohol, el tabaco y el cánnabis son las sustancias más valoradas,
consumidas y utilizadas en más lugares y situaciones.
53. El alcohol es la sustancia más importante en los consumos de los
jóvenes, ocupa un lugar central y es la que más se utiliza. Se combina
con todas las drogas y se acepta el consumo sin reservas. Está presente
en todos los itinerarios; en todos los grupos de edad y estilos; en todos
los espacios de ocio; en todos los acontecimientos especiales y a todas
horas. La edad de inicio está bajando. Para muchos adolescentes y
jóvenes emborracharse puede llegar a ser un objetivo. Está
aumentando la compra y el consumo fuera de los locales; una práctica
que se está convirtiendo en algo atractivo para los más jóvenes.
54. Después del alcohol (y del tabaco) el consumo de cánnabis es el
más extendido. Crece el número de los que lo utilizan a diario y en los
fines de semana aumenta el número de consumidores, la cantidad
consumida y la intensidad del consumo. Se está convirtiendo, como ya
lo es el alcohol, en una sustancia polifuncional; está en todos los estilos,
contextos y situaciones. Los consumos diarios se apartan de la pauta de
droga de fiesta y empieza a haber algunos consumidores que solicitan
tratamiento, no sólo para evitar las sanciones administrativas.
55. El consumo de speed está aumentando en cualquier contexto de
fiesta. Es el estimulante más consumido entre los menores de 25 años;
y por los hombres. Muchos lo prefieren a la cocaína por sus efectos más
intensos y de mayor duración, por ser la sustancia que, con el alcohol,
se asocia más con la “juerga” y porque, al ser más barato, es más
65
asequible para los que disponen de menos dinero. A mayor edad y
capacidad adquisitiva, normalmente, se prefiere la cocaína como
estimulante. Está presente en todos los contextos, particularmente en
los de baile y en fiestas y celebraciones especiales. El consumo está
difundido (y, a veces, “normalizado”) en todos los grupos o estilos
juveniles. Predomina el consumo de fin de semana en contextos de
fiesta. Los consumos suelen ser discontinuos.
56. La cocaína, como el speed, sigue un proceso de difusión y
popularización. Hay diferentes interrelaciones entre ambas sustancias y
es frecuente alternarlas en una misma sesión de consumo. También
está presente en cualquier contexto. La mayoría la consume de forma
recreativa y discontinua. La edad de los consumidores de cocaína suele
ser mayor que la de los de speed, aunque está disminuyendo la edad
de inicio. Tiene una buena aceptación en todos los contextos y grupos
pero su precio es disuasorio para muchos, sobre todo para los más
jóvenes y las chicas.
57. El consumo de éxtasis en pastillas está más relacionado con los
contextos de baile y música electrónica (discotecas, “afters”, “raves” y
algunos disco bares). El consumo de éxtasis ya no está de “moda” y
parece estabilizado en estos ámbitos. El éxtasis en polvo, presentado
generalmente en cápsulas, es más apreciado y su consumo está
aumentando.
58. El consumo de alucinógenos sintéticos es muy minoritario y
experimental. Está en difusión el consumo de setas alucinógenas
(“monguis”) en diferentes contextos de fiesta, más allá de los núcleos
subculturales (“psiconautas”).
66
59. La ketamina está en fase de difusión aunque su consumo es
minoritario y la mayoría de los consumidores son ocasionales.
Predominan los consumidores de más de 25 años; sobre todo, son
hombres. Aparece en contextos de intensificación de la fiesta (“afters” y
“raves”) aunque se está difundiendo también, en menor medida, en
otros contextos de baile. Suele consumirse al final de los itinerarios de
fiesta.
60. El consumo de “cristal” (una metanfetamina), aunque es muy
minoritario, está en difusión. El “cristal” se ha introducido como si se
tratase de una droga nueva en contextos de fiesta intensificada
(“afters”, “raves”) y círculos muy “modernos”. Esta sustancia tiene una
imagen muy positiva y haberla probado otorga cierto estatus en esos
contextos y círculos. Aumenta la oferta.
61. Las sustancias que venden las “smarts y grow shops”, que también
se pueden conseguir a través de Internet, no despiertan mucho interés
en la gran mayoría de los jóvenes; y mucho menos en el contexto de la
fiesta. Como excepción, sí interesan en general los productos
relacionados con el cánnabis; y todas las sustancias interesan a una
minoría de jóvenes que quiere abandonar o reducir el consumo de
drogas ilegales y la relación con ese mercado.
62. Hay referencias muy minoritarias a otras sustancias; de acceso muy
limitado. Algunos las han consumido fuera del País Vasco aprovechando
las salidas de vacaciones.
63. El consumo de heroína se mantiene casi exclusivamente en los
círculos de consumidores problemáticos de esta sustancia. No hay
referencias entre los consumidores de otras drogas “normalizadas” de
fiesta.
67
Los resultados del SOC (y de nuestros Grupos) se confirman en el último
de los Informes de la serie “Euskadi y drogas”: la generalización del uso del
alcohol entre los jóvenes bilbaínos que forma parte del consumo generalizado
por parte de la sociedad y que sólo parece disminuir con la edad por causas de
salud, un alto índice de fumadores jóvenes que refleja la expansión del tabaco,
la expansión de cánnabis, anfetaminas y cocaína, cuyo consumo se concentra en
el grupo de edad 20-24 años, y en los varones, y finalmente la pervivencia de
otros consumos, algunos residuales de otras épocas, desde la heroína al LSD, y
otros fruto de modas pasajeras, más nuevos, pero limitados a grupos sociales, a
espacios y a tiempos muy concretos. Los chicos y chicos de la “narcodieta” son,
en todo caso, pocos (Póo, 2003) y han sido cuantificados operativamente en el
capítulo precedente.
A estos datos sólo hay que añadir la existencia de un estudio específico (y
muy detallado) sobre la Ketamina, que reitera los datos ofrecidos y que refleja el
buen nivel de información existente en la CAPV sobre esta sustancia (Barriuso,
2004)
3. 9.- La lógica de la intervención: entre las drogas,
el grupo diana y los posibles riesgos.
Una vez identificada la población diana en el capítulo precedente, con los
datos de este capítulo parecería adecuado avanzar en esta identificación a partir
de los consumos efectivamente realizados. En el apartado 2.3 hemos afirmado
que la intervención se debería realizar sobre una determinada población cuyo
tamaño hemos determinado, pero ¿cómo identificamos a esta población en el
momento de la intervención? Pues por los consumos.
Pero la cuestión es que el consumo por sí mismo no es una frontera
precisa, porque la mayoría de consumidores realiza esta conducta de una forma
68
esporádica, conformando un continuo de frecuencias, entre las que no sólo
resulta difícil establecer esta frontera sino incluso calificar adecuadamente cada
uno de los casos. “Pillar” un consumo no significa por tanto que el sujeto
pertenezca a uno de los tres bloques de población diana establecidos.
Asimismo, en cuanto a los factores de riesgo para iniciar el consumo, el
Estudio más completo realizado en la CAPV sobre este tema, pone en evidencia
que se trata de elementos sustentados en una trayectoria con referentes tan
generales como el género (varón), la atribución de una gran importancia para la
vida al ocio y a los amigos, el mal rendimiento académico, la disponibilidad
económica, la buena imagen de las drogas y el ser consumidor de las mismas
(Laespada y otros, 2004).
Podríamos utilizar estos elementos y, aparte de consumir, nos vale lo de
ser varón, lo de estar en locales de ocio los viernes y sábados por la noche,
podemos incluso valorar la disponibilidad económica por los precios de los
locales, pero ¿cómo podemos aproximarnos a la identificación de aquellos que
tienen un mal rendimiento académico? ¿y qué sabemos de la imagen de las
drogas que maneja cada consumidor?
Es cierto que la percepción del riesgo parece ser general y afectar de
manera distinta para cada droga, así aparece percepción de riesgo negativa en
relación a las pastillas, alucinógenos y la heroína, y en parte incluso la hay con el
alcohol, pero parece ser que no la hay con el cánnabis y la cocaína. Luego las
tareas del programa se referirían a proporcionar una adecuada información sobre
los riesgos que se asocian a dichas drogas. El problema, como ya hemos dicho,
es que los riesgos son básicamente de dos tipos, de una parte los riesgos para la
salud pública que se manifiestan a largo plazo y de otro los riesgos relacionados
con la adicción que aparecen más pronto, pero en consumidores que se apartan
de la población diana, porque consumen todos los días e incluso establecen
redes de relaciones personales (y otros vínculos) al margen del “ocio nocturno”,
aunque pueden participar también en el mismo.
69
Tampoco podemos olvidar que la intervención puede (y de hecho va a
hacerlo) utilizar estrategias de mediación, con actores pares aceptables, pero no
necesariamente sujetos a las mismas condiciones de riesgo. Por ejemplo
podemos imaginar que las chicas, que participan en las mismas actividades y sin
embargo consumen menos y de forma más racional, pueden ser unas buenas
mediadoras.
Finalmente ¿Cuáles son los riesgos inmediatos sobre los que podríamos
trabajar? Pues los asociados a las características de los locales, como
temperatura ambiente, acceso a agua, ventilación, exceso de ruido y
aglomeraciones, que aparecen muy asociadas al consumo de éxtasis y otras
pastillas, que como sabemos están en regresión. Otros riesgos se refieren a la
existencia de adulterantes peligrosos, y en el caso de nuevo de las pastillas, se
resuelve con los programas de testing.
Además la literatura sobre estos temas suele mencionar otros dos tipos de
riesgos: los asociados a los desplazamientos y a la conducción de vehículos bajo
los efectos de alguna droga (que en el caso de Bilbao parece importante porque
como hemos visto una parte de la población diana procede de otros municipios y
muchos bilbaínos se desplazan) y los asociados a la posibilidad de que la pérdida
de control propicie el mantenimiento de relaciones sexuales sin las adecuadas
precauciones (Barriuso. 2003 y Barriuso, 2004).
¿Significa esto abandonar el trabajo sobre los riesgos a largo plazo que se
miden en términos de salud pública? Pues no, porque sería escamotear una
parte de la realidad a estos consumidores, y una estrategia de Prevención
Secundaria o de Gestión de Riesgos, completa, no puede limitarse sólo a lo
inmediato, de la misma manera que las políticas sobre drogas no pueden
limitarse sólo a reprimir el consumo con el argumento de los hipotéticos daños
futuros sobre la salud pública.
70
Se trata del mismo error que confunde una parte con el todo, aunque
utilizando una inversión estructural: sólo importa lo inmediato en un caso, sólo
importa la hipótesis de futuro, en el otro.
71
4.- PROPUESTAS PARA REALIZAR ACCIONES.
4.1. Las demandas de los grupos.
En todos los grupos dedicamos una parte de las dinámicas a trabajar en
acciones centradas en la reducción de riesgos del consumo de drogas. En
todos ellos propusimos que nos indicaran qué acciones creían ellos que
debería emprender el Ayuntamiento, excepto en el G4 de Hosteleros donde les
pedimos que valoraran una serie de acciones concretas.
En general, el trabajo de los grupos fue muy prolífico y en todos ellos
surgieron una amplia variedad de acciones, en muchas ocasiones coincidentes
con las propuestas de otros grupos.
Primero vamos a plasmar todas las acciones que se propusieron en
cada grupo, para posteriormente destacar y centrarnos en las más
importantes, aquéllas que han sido valoradas, trabajadas y destacadas en
todos los grupos.
El G1 de Expertos propuso hasta un total de 19 acciones que ordenó
según su importancia y prioridad del siguiente modo:
72
TABLA 1: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G1
1ª
Crear una Oficina permanente donde ofrecer servicios como el Testing,
información general, información sobre nutrición, proporcionar un área
de descanso, disponer de un teléfono de asistencia, etc.
2ª
Lograr la implicación del personal de hostelería, proporcionarles
información
3ª Realizar campañas de información y sensibilización
4ª
Crear un programa dirigido a las farmacias: para dar y recoger
información
5ª Elaborar un programa de pares dirigido a las lonjas
6ª
Mayor presencia y estabilidad del programa Testing dirigido a las lonjas,
a las discotecas, a la calle en general
7ª
Organizar grupos de discusión con consumidores de drogas para
obtener y actualizar información
8ª
Repensar el recurso de Bilbao Gaua, como recurso de ocio que hay que
aprovechar
9ª Llevar la información sobre drogas a las lonjas, discotecas, salas, etc.,
10ª
Mejorar los transportes públicos nocturnos dirigidos al ocio (más
destinos a los pueblos, más baratos, etc.)
11ª
Llevar la información a las zonas de discotecas con stands que incluyan
folletos y flyers
12ª Organizar programas de pares dirigidos a la población inmigrante
13ª
Instalar puntos de información en la calle, que proporcione información
sobre las sustancias, sus efectos, respuesta ante situaciones de
emergencia, sobre sexo, nutrición, asesoramiento jurídico, etc.
14ª Organizar debates (libres) sobre el consumo de drogas en las lonjas
15ª Promocionar la educación en el consumo de drogas entre semana para
73
detectar posibles consumos y conductas de riesgo
16ª
Proporcionar controles preventivos de alcoholemia, potenciando el
autocontrol
17ª
Organizar acciones en eventos como fiestas de Bilbao: Testing, dar
información, etc.
18ª Trabajar desde la perspectiva de género
19ª
Crear espacios públicos de encuentro para jóvenes, no privados, donde
puedan reunirse
El G2 del SOC propuso hasta un total de 9 acciones que ordenó según
su importancia y prioridad del siguiente modo:
TABLA 2: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G2
1ª
Incorporar y formar a jóvenes (consumidores de drogas,
exconsumidores y no consumidores) como mediadores y agentes
sociales
2ª
Ofertar un servicio estable de análisis e información sobre las drogas:
un centro u oficina
3ª
Utilizar los gaztegune para proporcionar información sobre drogas a los
jóvenes
4ª Elaborar propaganda e información sobre drogas (flyers)
5ª
Proporcionar información y formación a los responsables y trabajadores
de los locales de hostelería
6ª
Propiciar zonas de descanso y de recuperación en los locales de
hostelería
74
7ª
Crear en los locales de hostelería zonas específicas para el consumo de
rayas, dotadas de las adecuadas medidas de higiene
8ª
Concienciar entre los locales de hostelería de la necesidad de mantener
las condiciones de los servicios, de ventilación, de agua fría, etc. en
perfecto estado
9ª
Informar a los jóvenes sobre las consecuencias a corto plazo de las
drogas (efectos, problemas del abuso, actuación ante emergencias,...)
y el uso adecuado del servicio de ambulancias
El G3 de Educadores Sociales propuso hasta un total de 10 acciones que
ordenó según su importancia y prioridad del siguiente modo:
TABLA 3: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G3
1ª
Proporcionar información real y veraz sobre las drogas a los
consumidores y potenciales consumidores, así como de información de
los recursos de ocio
2ª Recoger información directamente de los consumidores de drogas
3ª
Crear un espacio destinado a los jóvenes que ofrezca un servicio
integral
4ª
Crear y usar un equipo de mediadores para trabajar con los jóvenes en
su entorno natural
5ª
Potenciar la educación en valores en la formación reglada, desde un
punto de vista más preventivo
6ª
Trabajar también aspectos preventivos sobre el consumo de drogas,
potenciando el concepto de responsabilidad
75
7ª
Potenciar un programa de testado que analice las sustancias y
proporcione información sobre sus riesgos
8ª
Crear programas de salud que proporcionen información y posibiliten
tratamientos
9ª
Dar formación a mediadores, educadores, profesionales sobre
consumos de drogas, formas de intervención, de abordaje de los temas,
de aspectos legales,...
10ª
Tomar medidas para que los locales de hostelería extremen los
cuidados relacionados con la salubridad, higiene y seguridad de los
mismos
El G4 de Hosteleros, aunque no trabajó explícitamente este punto,
propuso de forma espontánea 3 acciones que ordenó según su importancia y
prioridad del siguiente modo:
TABLA 4: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G4
1ª
Elaborar una campaña de información veraz sobre las drogas entre los
jóvenes
2ª Seguir con el programa del Testing
3ª Posicionarse a favor de la legalización de las drogas
El G5 de Organizaciones Juveniles propuso hasta un total de 4 acciones
que ordenó según su importancia y prioridad del siguiente modo:
76
TABLA 5: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G5
1ª
Elaborar una campaña informativa que dé información completa de las
drogas, efectos, consecuencias a corto y largo plazo, composición,
peligros, etc. Debe incluir información positiva y negativa de las drogas
2ª
Proporcionar formación e información a los educadores, padres y
madres, monitores, etc. para el abordaje del tema de las drogas
3ª Continuar con el recurso del Testing
4ª
Confeccionar un programa específico relacionado con la práctica del
botellón para minimizar su efectos colaterales: ruidos, suciedad,
molestias, vandalismo..
El G6 de Agentes Involucrados propuso hasta un total de 14 acciones
que ordenó según su importancia y prioridad del siguiente modo:
TABLA 6: ACCIONES PROPUESTAS EN EL G6
1ª
Organizar un programa de intercambio y comunicación de experiencias
de jóvenes con las drogas, positivas y negativas, proponiendo salidas y
soluciones
2ª Continuar con el programa de Testing
3ª
Hacer una campaña de información sobre el consumo responsable de
drogas, incidiendo en las consecuencias del abuso
4ª
Proporcionar a los jóvenes formación en pautas de actuación ante
situaciones de emergencia provocadas por el consumo y abuso de
drogas
5ª Potenciar la información sobre la oferta de otros tipos de ocio
77
alternativos al consumo de drogas, incrementando la misma: música,
deportes,... ampliando la oferta de horarios y reduciendo los precios
6ª
Seleccionar adecuadamente los emisores de los mensajes en las
campañas publicitarias e informativas: de igual a igual. Contar con la
presencia, colaboración y participación de los propios jóvenes
7ª
Acudir a los espacios de relación de los jóvenes: universidad, centros
formativos, gimnasios, polideportivos, etc.
8ª
Convocar un concurso de ideas para trabajar los mensajes interpares a
utilizar en las campañas, folletos, etc.
9ª Centrar los mensajes de reducción de riesgos en hechos concretos
10ª
En campañas de información y sensibilización generales, luchar contra
los mensajes contradictorios de la sociedad evidenciando el consumo
social de drogas
11ª
Arbitrar medidas diagnósticas que permitan una detección precoz del
uso y abuso de drogas
12ª
Crear un servicio telefónico de emergencias y asistencia ante los abusos
de drogas con un marcado carácter de igual a igual
13ª
Acudir e incidir en espacios y ambientes con tradición de consumo de
drogas
14ª
Potenciar en los jóvenes el fortalecimiento de la personalidad,
capacidad de decisión, autoestima, etc.
En función de las acciones propuestas en todos los grupos y de las
prioridades que en cada uno de ellos se han establecido hemos confeccionado
un ranking con las 5 acciones que están más presentes en los discursos de los
participantes en los grupos:
78
TABLA 7: ACCIONES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
PRIORITARIAS
1ª
Diseñar y llevar a cabo una campaña veraz de completa información y
formación sobre las drogas dirigida a los jóvenes bilbaínos: sustancias,
composiciones, efectos, consecuencias, nutrición, consecuencias
legales, respuesta en emergencias, etc.
2ª
Crear una oficina o centro estable de drogas que dé cobertura a las
necesidades de la juventud bilbaína: información, testing, área de
descanso, recogida de información de los consumidores, etc.
3ª Consolidar y potenciar el programa Testing
4ª
Diseñar un plan de captación y formación de mediadores sociales:
incluir la formación sobre drogas de educadores, monitores de tiempo
libre, padres y madres, profesores, etc.
5ª
Incluir e implicar a los propios jóvenes en las acciones que se lleven a
cabo: utilizarlos como mensajeros a su grupo de pares, como
mediadores, etc.
Estas acciones deben tener una estabilidad en el tiempo para que
puedan recoger sus frutos, es decir, en algunos grupos se cuestiona el realizar
acciones puntuales que no tienen continuidad en el tiempo. Hay quienes
preguntan si el programa A.D.I. o el URBAL se van a extender en el tiempo o
se trata sólo de unas acciones concretas que se van a desarrollar este año y
luego se interrumpen. Valoran y les interesa que las acciones estén integradas
en un programa más amplio, ambicioso, planificado y estable en el tiempo:
• “sería mejor que fuera algo planificado y estable y no una acción
aislada” (G3 Educadores Sociales)
79
• “tiene que ser un trabajo continuo, no sólo campañas” (G5
Organizaciones Juveniles)
4.2.- Análisis individualizado de las propuestas.
4.2.1.- Campaña informativa y formativa
En todos los grupos se demanda esta acción, en todos los grupos surge
de forma espontánea y en todos ellos es valorada muy positivamente.
Ahora bien, los grupos destacan la necesidad de que esta campaña esté
diseñada de tal modo que llegue a los jóvenes y para ello es condición “sine
qua non” que el enfoque y tratamiento de la campaña sea distinto a como se
ha hecho hasta ahora:
• debe orientarse desde una perspectiva que elimine la contradicciones
de las que adolecen las campañas actuales, evitando la hipocresía
latente de las mismas, es decir, “la sociedad se droga y los jóvenes
también” luego hagámoslo de la forma más segura posible y con el
mínimo riesgo posible:
o “es imposible erradicar el consumo de drogas, medicamentos,
alcohol... Si no me puedo dormir me meto una pastilla para
dormir, es una práctica habitual. Me siento apático, hala,
pastillazo” (G1 Expertos)
o “la droga ha existido, existe y existirá y tenemos que aprender a
vivir con ella” (G3 Educadores Sociales)
80
o “debemos ser conscientes que las drogas no podemos
erradicarlas. Han existido siempre y van a existir siempre:
convivamos con ellas” (G1 Expertos)
o “poder usar, consumir las drogas... no sé dónde puede estar el
problema. Mientras no genere problemas... El problema es el
abuso, no el uso. Hay drogas que el placer que te ofrecen no te
lo ofrece el estar sereno” (G5 Organizaciones Juveniles)
o “la sociedad debe ser consciente de que es responsable del
consumo de drogas” (G5 Organizaciones Juveniles)
• no debe estar planteada en términos de “lo que se puede o no hacer”,
no pueden ser prohibitivas:
o “ni mensajes prohibitivos ni mensajes light” (G2 SOC)
o “las drogas son malas y no se pueden tocar: ni nos dan libertad
para elegir ni es saludable” (G5 Organizaciones Juveniles)
o “pero las drogas no son buenas, no creo en un consumo
responsable pero tampoco creo en las políticas prohibitivas, no
valen, no son la respuesta” (G5 Organizaciones Juveniles)
• no debe de tener connotaciones morales ni seguir incidiendo en que “la
droga es mala” y ya está:
o “no vale, está vacío ya el discurso de no a las drogas” (G1
Expertos)
o “información de forma divertida, nada de que la droga es mala”
(G4 Hosteleros)
o “el mensaje ‘no te metas nada’ está vacío, no vale para nada, no
es efectivo. El mensaje tiene que ser otro” (G1 Expertos)
81
o “el que consume drogas es porque quiere porque información no
falta. ¿Pero qué información hay? No te drogues que es malo”
(G3 Educadores Sociales)
o “la hipocresía es partidaria de un solo mensaje: no a la droga”
(G1 Expertos)
o “hay que quitar moralina, que se vean los efectos reales” (G4
Hosteleros)
o “no entrar en el debate de las drogas son buenas o malas. Están
y cada uno elige libremente su uso y su consumo. No a juicios
morales” (G5 Organizaciones Juveniles)
• debe contar con la participación e implicación de los propios jóvenes en
la creación de los mensajes y en la difusión de los mismos (ver acciones
4 y 5);
• debe ofrecer una información completa y veraz, real, de las drogas,
resaltando lo positivo y resaltando también lo negativo (no valen
tampoco mensajes “light”), es decir, debe contemplar las dos caras de
la moneda, no una sola como hasta ahora:
o “hay que dar información breve y veraz, sencillos materiales y
fáciles de llevar” (G1 Expertos)
o “que incluya de todo, hasta las bondades” (G1 Expertos)
o “hablarles de todo de la droga” (G4 Hosteleros)
o “no ocultar información: el porro te puede dar Alzheimer pero
también puedes echar unas risas. Hay que decir lo positivo y lo
negativo del consumo” (G5 Organizaciones Juveniles)
o “tiene que incluir cosas positivas y negativas” (G1 Expertos)
82
o “¿cómo vas a engañar a un chaval y le vas a decir que bebiendo
se lo va a pasar mal?. Si es mentira, si te bebes dos zuritos, te
pones a gusto, te lo pasas bien. ¿Por qué hay que engañarles?.
Hay que enseñarles: eso está ahí, de ti depende, esto es lo que
hay” (G3 Educadores Sociales)
• debe estar orientada desde una perspectiva muy concreta, que trabaje
sobre hechos reales y que se valga de mensajes cortos, claros y
directos:
o “basada en hechos concretos” (G1 Expertos)
o “hacer como la campaña del sida (‘SI DA, NO DA’), hacer algo
parecido, algo visual...era simple, clara, directa, ‘esto es lo que
hay’” (G4 Hosteleros)
o “centrar la campaña en dar información cercana, real, no
general” (G5 Organizaciones Juveniles)
Los objetivos de esta acción son muy sencillos:
• lograr una información y formación completa de los jóvenes bilbaínos
en materia de drogas: sustancias, efectos, composición, forma
adecuada de consumo, consecuencias a corto plazo, a largo plazo,
respuesta ante emergencias producto del abuso, etc.
o “composición, efectos, peligros, etc., hábitos peligrosos de los
policonsumos para contrarrestar efectos” (G1 Expertos)
o dar “consejos como beber mucho agua con pastillas..., máximo
consumo 2 pastillas... Este trabajo ya se hace en otros sitios
(Cataluña)” (G4 Hosteleros)
o “información más veraz, consejos para controlar el uso y el
consumo...(Por ejemplo) ‘¡esta semana qué malas han venido las
83
pastillas!. No, es que tu cuerpo cada vez necesita más y se
explica la tolerancia” G4 Hosteleros)
• lograr un consumo más responsable por parte de los jóvenes de las
distintas drogas:
o “no se da información para reducir riesgos, evitar mezclas, etc.”
(G5 Organizaciones Juveniles)
o “la clave educativa tiene que ser el buen uso de las drogas. El
alcohol forma parte de nuestra cultura y no tiene sentido decir
que no consumas. Lo que tiene que ser es educar en hacer un
uso responsable de las drogas a nuestro alcance. No neguemos
que se consuman” (G5 Organizaciones Juveniles)
El público al que va dirigido esta acción es toda la juventud bilbaína de
18 a 27 años (incluso a otras edades, sobre todo por abajo), consumidora o no
de cualquier tipo de droga, especialmente las trabajadas en este informe.
El lugar de desarrollo de esta acción debe ser aquél en el que se
encuentran los jóvenes pero no en el momento de ocio y consumo de drogas,
es decir, descartan desarrollar acciones informativas en los locales y lugares
de consumo porque entienden que no es el mejor sitio ni el mejor momento
para captar su atención. En general, en los grupos se plantea que es mejor
acudir a los lugares donde los jóvenes se reúnen pero siempre y cuando sean
entornos en los que coinciden simultáneamente el consumo de drogas y la
información (formación) sobre la misma. Por eso se prefieren lugares como
sus centros educativos (universidad, centros formativos, institutos), gimnasios,
polideportivos, gaztegunes, gaztetxes, lonjas, etc.:
• “(...) en lugares de encuentro, salas recreativas, lonjas, discos” (G1
Expertos)
• “¿en discos...? Luego todos (los folletos) en la calle...” (G1 Expertos)
84
• “la información de discotecas llevarla a la universidad, incluso mejor
buzoneando pero en la noche no” (G4 Hosteleros)
• “los flyers no funcionan: la gente se abanica con ellos, los tira, etc.” (G4
Hosteleros)
• “los panfletos siempre hablan de los efectos negativos. ¿Y los
positivos?. Y te los dan en el pub y sirve para descojonarte y reírte del
personaje” (G4 Hosteleros)
• “que esté presente en todos los entornos pero es mejor poner carteles,
por ejemplo, en la universidad que en el Casco Viejo, aunque sea su
lugar natural. A las 10 de la mañana están más lúcidos, a las 10 de las
noches están más lucidos y más lúdicos” (G1 Expertos)
• “el medio para llegar a los jóvenes es ir a las lonjas, muy buen sitio, a
través del grupo de pares” (G1 Expertos)
• “(...) gaztetxes, grupos de tiempo libre, otros grupos...” (G5
Organizaciones Juveniles)
• “también los centros educativos, la universidad” (G1 Expertos)
• “en espacios relacionales: universidad, gimnasios, discos,...” (G1
Expertos)
• “no te van a hacer caso (en una zona de botellón), están a la
fiesta...mejor en la universidad, lonjas, institutos...” (G4 Hosteleros)
• “el lugar para recoger información, dar información...en una disco nadie
se va a parar a leer una propaganda o información. Carteles se pueden
poner (en los locales) pero el material de mano no se lee” (G4
Hosteleros)
85
• “la noche y los locales no parece el mejor sitio para recibir información.
No se presta. No son buenos sitios los locales. Mejor (ir) a sitios más
abiertos, no tanto de noche, sitios donde vayan relajados...” (G4
Hosteleros)
La forma de acceso es el punto más difícil de determinar para todos los
grupos pero tienen claro que para llegar a los jóvenes hay que contar con los
mismos jóvenes (imbricando la 5ª de las acciones) en todo el proceso: los
propios jóvenes deben participar en la elaboración de la campaña, se debe
contar con ellos para plantear los mensajes, el lenguaje, el contenido, etc., y
es a través de ellos como llegaremos a nuestro público objetivo:
• “uso de jóvenes como emisores de mensajes” (G2 SOC)
• “los mensajes de padres, madres, educadores, profesores tienen una
incidencia mínima, rechazan la autoridad de estos agentes” (G1
Expertos)
• “escuchan a su compañero de trabajo, a un chavalito que salió del
centro el pasado año” (G1 Expertos)
Del discurso de algunos participantes se desprende que esta campaña
puede tener una cobertura general y ser una campaña que utilice los medios
de comunicación masivos como mediadores (televisión, radio, carteles, MSM,
internet, móvil, vallas, etc.) mientras que otros están pensando en trabajar
directamente con grupos de jóvenes, de llegar físicamente hasta ellos y para
ello proponen formar grupos de pares como mediadores y acceder así a la
juventud bilbaína. También plantean servirse de los educadores y mediadores
sociales y de calle que existen en la actualidad y que ya tienen contacto con
los jóvenes:
• “¿cómo se llega a ellos?”: “es muy difícil llegar a ellos”. A través de los
mediadores” (G3 Educadores Sociales)
86
4.2.2.- Oficina sobre drogas.
En cuatro de los grupos celebrados se ha mencionado la necesidad de
contar en Bilbao con una Oficina sobre Drogas entendida no como una
alternativa de ocio sino como un centro al servicio de los jóvenes bilbaínos en
todo lo relacionado con el consumo de las drogas.
Esta Oficina, al decir sobre todo de los componentes del grupo G1 de
Expertos, debería tener las siguientes características:
• Tener un local fijo en Bilbao, en un lugar céntrico, discreto pero
fácilmente identificable y cercano a los jóvenes. Podría estar en una
zona de consumo de drogas como es el Casco Viejo
• Ofrecer una gama de servicios integral a la juventud en todo lo
relacionado con el consumo de drogas: información de las sustancias,
efectos, composición, consecuencias a corto plazo, a largo plazo,
incompatibilidades con otras drogas, peligros, aspectos nutricionales,
jurídicos, formación, información sobre alternativas de ocio, recursos
orientados a los jóvenes, etc.
• Ofrecer también servicios informativos y formativos orientados a
colectivos que trabajan con jóvenes: educadores, monitores de tiempo
libre, trabajadores de la hostelería, etc.
• Como servicios especiales debería contar con un servicio de testado de
sustancias estable y accesible a los jóvenes en el momento de su
consumo (implica estar abierto los jueves, viernes y sábado por la
noche), así como un área de descanso y recuperación para aquellos
jóvenes que lo precisen, y un teléfono permanente de asistencia para
asesorar en momentos de emergencias:
87
o “hace falta un sitio estable para dar información, para hacer
testing más tranquilo, para poder recibir esa información” (G4
Hosteleros)
• Además podría dar cabida a actividades relacionadas con el consumo de
drogas, con la reducción de riesgos, etc. Entre ellas se citan debates
sobre drogas, sobre alternativas de ocio, charlas, seminarios, películas
relacionadas con el consumo de drogas, etc. pero con un carácter muy
cercano a los jóvenes. También se indica que es aquí donde se pueden
celebrar los grupos de discusión con consumidores para tener
información actualizada sobre el consumo de drogas (ver Tabla 1 de
acciones propuestas por el grupo G1 de Expertos). Estamos hablando
de un centro con vocación de foro de discusión, de información y de
intercambio de experiencias sobre el consumo de drogas.
• No puede tener un carácter marcadamente institucional a pesar de que
pueda ser el ayuntamiento de Bilbao, u otra entidad pública, quien lo
financie. En realidad, se dice de él que debería ser “políticamente
incorrecto”. La dirección debería hacer suyo este talante y además debe
ser muy dinámica, con personas enteradas y al tanto del tema de las
drogas, que confieran mucha vida a la Oficina, desde una perspectiva
innovadora:
o “mejor si no apareciese mucho el ayuntamiento de Bilbao, en
pequeño, que no parezca institucional” (G1 Expertos)
4.2.3.- Programa testing.
Es citado en todos los grupos de discusión y valorado muy
positivamente en todos ellos. En unos grupos se han detenido más en este
tema y en otros simplemente han hecho menciones muy sucintas pero en
88
todos los casos han sido positivas: ni uno solo de los participantes ha criticado
o ha puesto en duda la eficacia de esta acción:
• potenciar “los análisis de sustancias, testing (proporcionando a la vez)
más información sobre los riesgos” (G3 Educadores Sociales)
• “también tiene el objetivo de prevenir problemas de salud si hay
partidas adulteradas o muy puras” (G6 Agentes Involucrados)
• “así consumen menos porquerías los jóvenes” (G6 Agentes
Involucrados)
• “y así serán más caras (las drogas) y menos accesibles” (G6 Agentes
Involucrados)
• “buen recurso, hay que seguir con él pero más acciones (más
presencia)” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “está de puta madre porque así sabes a quién comprar” (G4 Hosteleros)
• “para el que va está bien” (G5 Organizaciones Juveniles)
Algunos preguntan qué ha sido del programa Testing, que conocen o
han visto, interesándose por los motivos que han conducido a su desaparición
o a su puesta en marcha restringida, y pidiendo su puesta en práctica de una
forma estable y prolongada a lo largo del tiempo, que no sea una acción
aislada sino que se convierta en un recurso estable más.
Este recurso además presenta versatilidad en su uso puesto que es
susceptible de tomar distintas formas:
• Como una acción estable e independiente de otras, es decir, creando un
sistema de testado estable en algún lugar fijo, un local para el testado;
o “ofertar servicio de análisis e información de drogas estable,
centro, oficina, como el de setas pero para drogas” (G2 SOC)
89
• Como una acción itinerante, es decir, montar un sistema de testado en
un stand o en varios stands nómadas que se acerquen a las zonas y
momentos de consumo de los jóvenes;
o “ (¿testing?) poner varios... en el Casco Viejo, Mazarredo,
Urquijo, Deusto,... cerca (de los jóvenes). También en los
conciertos” (G6 Agentes Involucrados)
• Como un servicio más integrado en la Oficina de la Drogas que hemos
comentado en el punto anterior:
o Servicios de la Oficina de Drogas: “testing a cualquier hora” (G1
Expertos)
4.2.4.- Creación y formación de mediadores.
En todos los grupos se menciona mucho la palabra “mediadores”. Se
considera que son claves para cualquier acción sobre drogas que vaya dirigida
a los jóvenes bilbaínos de 18 a 27 años.
Los mediadores sociales y/o educadores de calle son personas que
están en contacto permanente con los jóvenes y son respetados por éstos. Es
a través de ellos como se puede llegar a implementar acciones para los
jóvenes y como se puede hacer llegar los mensajes a la juventud.
• “los educadores de calle pueden entrar (en las lonjas). En todo caso (el
mediador) debe ser significativo para los jóvenes, que le dé credibilidad,
que no le va a dar la chapa” (G1 Expertos)
• “hacen falta educadores que lleven esto (la información) a los jóvenes”
(G5 Organizaciones Juveniles)
90
• “Para acceder a los jóvenes lo mejor es a través de otros jóvenes o de
adultos de referencia, los mediadores” (G3 Educadores Sociales)
En consecuencia, los componentes de los grupos dan mucha
importancia a la creación y formación de grupos de mediadores para llevar a
acabo acciones de reducción de riesgos. Y entienden que la labor de estos
mediadores será más eficaz si son a su vez jóvenes para que puedan ser
identificados como iguales por la juventud bilbaína y su mensaje sea tenido en
cuenta:
• “Hay que implicar a los jóvenes desde el inicio y luego usarlos como
mediadores. En el grupo que estén ellos (los jóvenes) también” (G3
Educadores Sociales)
• “que sea la propia gente joven quien transmita a los jóvenes la
información” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “la educación interpares en ciertos temas y en ciertas edades es
fundamental. Los de alrededor se ponen las pilas cuando pasa algo a su
entorno, a los demás iguales” (G6 Agentes Involucrados)
• “uso de personas cercanas y divertidas, que enganchen con los
chavales jovencitos menores de 16 años. Nada de usar un policía como
hicieron cuando yo era joven. Con personas jóvenes” (G4 Hosteleros)
• “llevamos tiempo escuchando la educación entre iguales pero no se
hace nada para ello. Y es importante en este tramo de edad” (G6
Agentes Involucrados)
Además se entiende que hay otros educadores que ya están en
contacto con los jóvenes, sobre todo con los que son menores de 18 años, y
que necesitan mejorar su formación en el tema de las drogas y la reducción de
riesgos. Estamos hablando de padres y madres, profesores de enseñanzas
91
medias, monitores de tiempo libre, monitores de campamentos de verano,
etc.:
• “formación de educadores y padres con el objetivo (de aprender) cómo
trabajar el tema de las drogas con jóvenes menores de 18 años
(scouts). A veces lo chavales saben más que tú” (G5 Organizaciones
Juveniles)
4.2.5.- Incorporación de los jóvenes.
Esta acción se menciona de manera recurrente en todos los grupos
como una acción en sí misma y como parte de otras acciones, como medio
indispensable para que otras acciones sean eficaces. En realidad está muy
relacionada con la anterior aunque tiene sus matices, es una variante: se dice
que la mejor forma de llegar a los jóvenes es utilizándolos como mediadores
de los mensajes pero también es importante contar con los jóvenes para crear
esos mensajes. Como se dice en uno de los grupos (G3 Educadores Sociales),
hay un “binomio fundamental: las campañas de información y el uso de
mediadores. (Hay que) contar con los jóvenes, preguntar a los jóvenes”.
Cuando se propone la creación de una oficina también se incide en esta
cuestión porque entre sus actividades se propone que se organicen y se
desarrollen reuniones (o grupos de discusión) con los jóvenes para tener una
información directa de ellos.
Incluso se ha dado el caso que en un grupo (G1 Expertos) se ha
propuesto una acción concreta que se trata de “organizar grupos de discusión
con consumidores de drogas para obtener y actualizar información”.
Aunque la acción en sí no está muy perfilada (los grupos no explican
bien cómo reclutar a los jóvenes) su objetivo sí: incorporar a los jóvenes en las
acciones que vayan dirigidas a ellos:
92
• “trabajar con jóvenes directamente, ir a ellos, recoger información, de
ellos, que participen y diseñar acciones en las que estén dispuestos a
participar” (G3 Educadores Sociales)
• “que participen los jóvenes en todo el proceso de la campaña, desde el
principio hasta el final” (G6 Agentes Involucrados)
• “diseño de programas con los propios destinatarios” (G3 Educadores
Sociales)
En todo caso, hay acuerdo entre los grupos al plantear que para poder
incorporar a los jóvenes en las acciones, debemos crear grupos estables de
mediadores sociales y de calle y contar con ellos para reclutar y tener relación
directa con la juventud bilbaína.
4.2.6.- Acciones dirigidas al sector hostelero
Las acciones dirigidas al entorno hostelero, aunque no han tenido tanto
eco entre los componentes de los distintos grupos como las acciones
comentadas más arriba, han ocupado mucho espacio en el discurso de 3 de
los grupos: el grupo G1 de Expertos, el grupo G2 del SOC y, como es natural,
el grupo G4 de Hosteleros.
Para los componentes del grupo G1 de Expertos es prioritaria una
acción orientada a implicar al colectivo de los hosteleros en su formación para
la reducción de riesgos del consumo de drogas entre la juventud bilbaína.
En realidad es una acción que ya se está haciendo y es valorada muy
positivamente por el grupo. Según el relato de una de las participantes del
grupo que trabaja con esta herramienta, se trata de talleres de sensibilización
para la reducción de riesgos en todas las discotecas de la comunidad
autónoma vasca. Se proporciona información obre drogas y pautas
93
medioambientales de los locales. Se completa con otro taller de profundización
que proporciona a los hosteleros un aprendizaje de los primeros auxilios en
caso de emergencia. Estos dos talleres se han hecho ya en todas las
discotecas mencionadas.
Posteriormente, se dirigieron a pubs y bares para llevar a cabo las
mismas acciones con la diferencia de que si a las discotecas acudían ellos y
desarrollaban la formación “in situ”, en los propios locales, a los responsables
de pubs y bares se les convocaba en otro lugar. Lógicamente, así es más difícil
que acudan y se formen porque el nivel de motivación no es muy alto: “si les
dieses algo a cambio seguro que irían”. Y entre el grupo la creencia más
extendida es que sólo acudirán a estos talleres si se les compensa
económicamente, opinión coincidente con los componentes del grupo G4 de
Hosteleros, que plantean una compensación económica a su formación: “está
muy bien pero que nos paguen o que nos compensen, somos camareros, no
agentes de prevención de usos inadecuados de drogas” y “puede haber mucha
gente que pase si no tiene una compensación”.
De todas formas, los componentes del grupo G4 de Hosteleros valoran
positivamente la iniciativa de su formación: “ya hay, está muy bien, nos están
formando”. También valoran positivamente la información impresa de la
campaña Discosana pero como material para su formación y no tanto para la
de los jóvenes: “el material de Discosana es bueno para los trabajadores (de
hostelería), no para los consumidores”. De hecho, alguno de los participantes
de este grupo no participaron en esta campaña pero al mostrarles un impreso,
lo valoran positivamente y todos ellos solicitan que les enviemos ejemplares a
sus locales.
En la misma línea de preocupación por el sector hostelero del grupo G1
de Expertos, los componentes del grupo G2 del SOC plantean distintas
acciones orientadas a este colectivo:
94
• Informar y formar a responsables y trabajadores de los locales de
hostelería
• Proporcionar zonas de descanso y de recuperación de los jóvenes en
caso de situaciones de necesidad
• Extremar las medidas estructurales de higiene y salubridad de los
locales que faciliten un consumo de drogas y reduzcan los riesgos
sanitarios: mantenimiento de la higiene de los servicios, del estado de
la ventilación de los locales, del suministro de agua fría en los servicios,
etc.
• Crear una zona aséptica para el consumo de rayas en los locales, a ser
posible separada de la zona de los servicios
Cuando presentamos estas ideas a los componentes del grupo G4 de
Hosteleros, exceptuando la primera acción, de la que hemos hablado más
arriba, el resto no les gustó mucho, pusieron pegas a todas ellas y aunque en
el fondo pueden estar de acuerdo con alguna de ellas, creen que no son
operativas ni eficaces, por irrealizables.
Con respecto a la propuesta de habilitar zonas de descanso y de
recuperación, los componentes del grupo son concisos y categóricos: los
locales no tienen espacio para dedicarlo a esos menesteres ni creen que
puedan llegar a hacerlo, salvo que una normativa lo exija y no les quede más
remedio. En resumen: “y lo de zonas de descanso... para nada”.
Sí están de acuerdo en mejorar las condiciones de mantenimiento de
los servicios de los locales y en disponer de aquellas condiciones que reduzcan
los riesgos derivados del consumo de drogas, tales como un adecuado sistema
de ventilación, agua fría corriente en los lavabos, etc.
Ellos mismos reconocen que “es una vergüenza cómo están los baños.
En Barcelona, en los servicios, había una señora dando papel higiénico y
95
cuidando del mantenimiento. Igual es que tienen más nivel. En el Image había
una mujer”. Pero también son conscientes de que para que una medida así
pudiera implantarse, los locales deberían disponer de más espacio. En general
los locales en Bilbao son pequeños para poder reservar un espacio para una
persona que se ocupe del mantenimiento de los servicios. Esa medida sólo
podría implementarse en locales grandes: “es para locales muy grandes y con
mucho espacio. Para la mayoría no”.
En relación a la creación de una zona específica para el consumo de
rayas, el grupo es categórico: no tiene ni pies ni cabeza por dos motivos.
Primero, es que la cocaína, el speed, etc. que se esnifan son drogas ilegales y
poner una zona así implica que vas a permitir en el local el consumo de drogas
ilegales y eso un local no lo puede hacer mientras sean drogas ilegales: “no es
legal el tema de las rayas, luego no puedo poner un sitio donde se facilite el
consumo de drogas. No puedo dejar que la gente se drogue en el local, no se
pueden meter rayas” y “¿habilitar una zona para rayas?. No, es ilegal”. Una
cosa es que alguien se meta una raya sin el conocimiento y consentimiento de
los responsables del local y otra es evidenciar con un espacio que en ese local
los responsables conocen y permiten el consumo de drogas ilegales.
Segundo, las dimensiones de muchos locales impiden dedicar un
espacio sólo para el consumo de rayas: “en muchos no se puede hacer. En el
Image sí se puede hacer. Hay determinadas discotecas que sí tienen espacio.
Incluso al tener una pequeña recepción (vestíbulo) como en el Aranzazu, se
pueden meter rayas cómodamente”.
Finalmente, los componentes del grupo G4 de Hosteleros llaman la
atención sobre los aforos: son partidarios de respetar los aforos, los locales de
hostelería deben tomarse en serio este tema y respetar las condiciones
estructurales de los locales. Si se respetaran los aforos quizá podría empezar a
pensarse en la implantación de otras medidas porque habría más espacio en
los locales: “pero también hay que respetar el aforo. Si no se respeta, cómo va
96
a ir una señora de la limpieza (cómo puede llegar físicamente hasta el servicio
para acondicionarlo y mantenerlo). En Madrid se respeta más el aforo: se
puede bailar, hay espacio...”.
4.2.7.- Otras acciones.
Además de las acciones mencionadas y desarrolladas, en los grupos se
han mencionado otras a las que se ha dedicado menos tiempo y que han
quedado en una fase de desarrollo embrionario. A pesar de eso, pueden ser
interesantes como ideas sobre las que reflexionar:
• Grupo G5 de Organizaciones Juveniles: Concienciar a los jóvenes para
que hagan un uso responsable del alcohol en la práctica del botellón:
formar a los jóvenes en urbanidad, en educación para evitar los efectos
colaterales de esta actividad, tales como ruidos, suciedad, basuras,
respeto al mobiliario urbano, etc. Los jóvenes ya saben qué es, qué
tiene, ... el alcohol pero también deben saber y ser responsables de las
consecuencias sociales del consumo de alcohol en general y de la
práctica del botellón en particular.
• Grupo G4 de Hosteleros: Proponen en primer lugar, posicionarse a favor
de la legalización de las drogas como un medio para mejorar el control
sobre las drogas, de su calidad y, en consecuencia, para reducir los
riesgos que su uso y su potencial abuso puedan significar sobre la salud
de los jóvenes consumidores. Y en segundo lugar proponen la creación
de una buena página web que incluya un foro para poder participar,
pedir información, preguntar cosas, etc.
• Grupo G1 de Expertos: Diseñar una campaña de intercambio de
información e implicación del sector de las farmacias. Según su
promotor, los jóvenes acuden a las farmacias de guardia cuando tienen
97
problemas con el uso y el abuso de drogas. Éstas disponen, gracias a
esa relación, de información que puede ser muy útil para el diseño de
campañas informativas y divulgativas dirigidas a la juventud. A su juicio,
el colegio de farmacéuticos “estaría encantado y tienen buena actitud
para implicarse (...) en alguna campaña, como se hizo con el condón,
con la metadona...”.
Esta acción tendría un doble objetivo: recabar información de las
farmacias y ofrecer formación a los farmacéuticos para que transmitan
la información a los jóvenes, bien oralmente o a través de materiales
que se proporcione a las farmacias para su distribución entre los
jóvenes: “la idea es formarles para que formen a los jóvenes y recoger
información de ellos (los farmacéuticos) sobre la realidad de los jóvenes
y poner información también en las farmacias”.
4.3.- Las estrategias previstas en el Programa ADI!
En el debate previo, entre el equipo técnico municipal, y el supervisor
del programa ADI!, en el que se definió la misión del mismo, tal y como se ha
descrito en el capítulo 1, también se realizó una revisión del III Plan de
Drogodependencias del Ayuntamiento de Bilbao, para tratar de ajustar las
estrategias previstas en la línea prioritaria (la 4ª) sobre la que se sustentaba el
Programa ADI!. Veamos cuales son estas estrategias y las correspondientes
acciones previstas.
4ª LÍNEA PRIORITARIA.
“Impulsar programas de prevención selectiva que, promoviendo la
responsabilización de los jóvenes en los usos de drogas, y desde un
marco de intervención centrado en los riesgos derivados del uso,
98
contempla actuaciones dirigidas a las personas consumidoras, así
como al contexto en el que se ubican y a las drogas utilizadas”.
OBJETIVOS.
- Fomentar la actitud responsable en la gestión de los riesgos asociados al
consumo de alcohol y otras drogas.
- Favorecer la toma de decisiones informada en situaciones de riesgo
asociadas al consumo de alcohol y otras drogas.
ESTRATEGIAS.
1.- “Disponer de sistemas de información ágiles que nos permitan
mantener actualizados los datos sobre las tendencias emergentes de
consumo juvenil, los contextos y ambientes, las formas y patrones de
uso, las expectativas y los riesgos y la percepción de los mismos”.
ACCIONES
1.1.- Desarrollo de una investigación cuantitativa y cualitativa al objeto de
delimitar un mapa de ocio nocturno juvenil general y en relación a los
usos de drogas.
1.2.- Creación de un grupo de trabajo compuesto por agentes que
intervienen en espacios lúdicos nocturnos y de otros ámbitos relacionados
con jóvenes al objeto de :
- Promover la implicación y participación en la prevención riesgos
de distintos agentes y sectores relacionados con el ocio
nocturno juvenil.
- Detectar prioridades y necesidades de intervención.
- Contrastar los proyectos, las propuestas de actuación y las vías
adecuadas para su implementación.
99
2.- “Incrementar el control sobre las condiciones de habitabilidad de
los locales nocturnos de ocio, promocionando espacios más seguros en
los que se entienda que parte de la clientela puede ser consumidora de
drogas”.
ACCIONES
2.1.- Creación de una mesa de coordinación compuesta por las Áreas o
Servicios Municipales con competencias, al objeto de optimizar la eficacia
y la eficiencia de las medidas de control. Entre las cuestiones vinculadas a
la seguridad que deberán abordarse se destacan : el control del aforo, el
acceso al local y las salidas de emergencia, el acceso al agua, la
ventilación, el aire acondicionado, los riesgos derivados del sonido, la
existencia de espacios seguros y de descanso ...
2.2.- Desarrollo de acuerdos con representantes de locales de hostelería
al objeto de impulsar su implicación en las estrategias para la creación de
espacios de ocio más seguros.
Como apoyo, se realizarán además las siguientes acciones :
- Oferta de sesiones de formación para hosteleros, camareros/as,
D.J.s, personal de seguridad y otro personal de locales de ocio
nocturno.
- Edición y distribución de guías preventivas y de seguridad para
espacios de música y baile.
3.- “Concienciar e informar a los usuarios y usuarias de drogas legales
y/o ilegales de los riesgos asociados a su conducta, proponiéndoles la
asunción de pautas de consumo más seguro y responsable”.
100
ACCIONES.
3.1.- Editar y distribuir periódicamente guías y materiales informativos
(flyers, carteles...) incluyendo mensajes sobre efectos de las drogas, dosis
activas, margen de seguridad, tolerancia, riesgos e información sobre su
gestión, cuidados previos y posteriores a su consumo, pautas de primeros
auxilios a seguir ante situaciones problemáticas, recursos informativos de
asesoramiento y asistenciales ...
3.2.- Programas de información a través de agentes juveniles de salud
(información inter-pares).
3.3.- Muestras y exposiciones sobre riesgos relacionados con las drogas y
su gestión en espacios juveniles (centros cívicos, Bilbao-Gaua,
universidades, gaztetxes...).
3.4.- Inclusión de artículos y cuñas radiofónicas en medios de
comunicación locales destinados al colectivo diana.
3.5.- Web-site de información sobre drogas.
3.6.- Espacios de información personalizada sobre reducción de riesgos y
análisis de sustancias.
4.- “Formar a los usuarios y usuarias de drogas legales y/o ilegales al
objeto de que asuman comportamientos y conductas responsables en
relación a sus consumos”.
ACCIONES
4.1.- Desarrollo de talleres de reflexión y responsabilización sobre los usos
y consumos de drogas en espacios formativos : autoescuelas,
universidades, ciclos formativos superiores y escuelas-taller.
101
4.2.- Oferta de talleres de reflexión para jóvenes en situación de riesgo
que participan en proyectos de integración.
5.- “Implicar y formar a distintos mediadores sociales en contacto con
el colectivo juvenil usuario de drogas para la intervención preventiva,
desde el modelo de la responsabilidad y la gestión de riesgos”.
ACCIONES.
5.1.- Formación de agentes juveniles al objeto de constituir una red de
información inter-pares.
5.2.- Formación de otros agentes en contacto con el colectivo juvenil,
particularmente aquellos en contacto con jóvenes con necesidades
especiales.
6.- “Dar respuesta, atendiendo a las competencias y recursos
municipales, a situaciones de urgencia relacionadas con las drogas”.
ACCIONES
6.1.- Atención a las urgencias sanitarias a través del Servicio de
Ambulancias de Urgencia.
6.2.- Desarrollo de Cursos sobre Primeros Auxilios y Reanimación Cardio
Pulmonar básica destinados al personal de hostelería del municipio, en los
que se contemplan actuaciones ante reacciones negativas causadas por el
uso de drogas.
102
7.- “Informar y orientar a jóvenes con consumos problemáticos de
drogas sobre los recursos de tratamiento existentes en el municipio”.
ACCIONES
7.1.- Mantenimiento de un servicio de orientación sobre recursos
asistenciales y de tratamiento adaptados a las necesidades de jóvenes
con consumos problemáticos de drogas.
7.2.- Difusión de la información sobre recursos asistenciales a mediadores
sociales en contacto con el colectivo juvenil.
Este conjunto de estrategias (y acciones) del Plan Municipal (o Local)
conforman el marco lógico para orientar el programa ADI!, aunque conviene
hacer algunas matizaciones:
1. La estrategia 1, se resuelve con este Informe y el posterior diseño de
un sistema de evaluación, del que se adelanta el modelo general en el
capítulo 6. Asimismo se ha creado el Grupo de Trabajo que prevé dicha
estrategia y que tendrá una primer reunión para debatir este Informe y
realizar aportaciones al mismo.
2. En la estrategia 2, la acción 1 se resolverá internamente en el
Ayuntamiento (tener en cuenta las cuestiones planteadas en el capítulo
siguiente en el apartado 5.2) y la acción 2 se desarrollará, incluyendo la
formación en las “Escuelas de Hostelería” y FPs relacionados con el
sector.
3. La estrategia 3, tendrá en cuenta las dificultades señaladas más arriba
por los grupos, priorizando de una manera radical el papel de los
grupos inter-pares, en los términos metodológicos en los que se indica
el capítulo 6. Hay que añadir posibles acciones en las Universidades y
entre los alumnos de FP de los correspondientes centros escolares
103
(función edad), también hay que considerar las radios locales de éxito
entre los jóvenes.
4. Las estrategias 4 y 5, aparecen ampliamente desarrolladas, con un
contenido algo diferente, en la propuesta del capítulo 6.
5. La estrategia 6, deberá ser desarrollada (acción 1) internamente por el
municipio, después de analizar la situación. La acción 2 puede
desarrollarse como parte de la estrategia 2.
6. La estrategia 7 compete a las entidades que realizan estas tareas y a
sus propias estrategias de información. En todo caso la propuesta que
realizamos en el capítulo 6 incluirá los objetivos de las acciones
previstas en esta estrategia.
4.4.- Un análisis crítico de las propuestas de los
grupos.
Las propuestas realizadas por parte de los Grupos se refieren a
respuestas tradicionales, aunque es cierto que el desarrollo de las mismas ha
sido completado en pocas ocasiones.
Asimismo recogen las contradicciones en las que, casi siempre, se
sitúan los Programas de Prevención Primaria, entre el ser real y el deber ser
ideal. Así aparece una clara idealización de la Campaña Formativo-Informativa,
como si fuera posible elaborar eslogan y materiales, sobre soportes plausibles,
como los que reclaman y a los que atribuyen virtudes que ellos mismos
desmienten con sus criticas. Las campañas, los materiales y los cursos
formales para mediadores, como muy bien indican los propios Grupos, han
alcanzado “sus posibilidades y limites naturales” ya que, con las mismas, no se
puede hacer más de lo que se ha hecho.
104
Hay que seguir con las mismas, ya que representan el compromiso
institucional y promueven información y sensibilizan a la ciudadanía, a la vez
son el punto de partida necesario y el basamento de otro tipo de
intervenciones. Es decir, hay que seguir haciéndolos, por los motivos que
luego explicaremos, pero no podemos esperar demasiado de ellos y menos en
el terreno de la Prevención Secundaria de Riegos.
Lo mismo podemos decir de la “oficina sobre drogas”, aunque
represente el ideal de un local en la calle y en el casco viejo. Porque existen ya
muchos locales públicos y de entidades que pueden ser “el lugar de gestión y
coordinación” y el trabajo con la población diana definida en este informe
requiere estrategias de proximidad, con una estructura de trabajo en red, para
el cual, un nuevo local, no aporta nada. Aunque está bien que el Programa
ADI! tenga un local de referencia desde el que se gestionan las actividades (y
así los exige el Programa URB-AL). Pero este local ya existe y lo importante es
que las actividades se van a realizar in situ, y utilizando locales o espacios
comunitarios.
Parece adecuado mantener y ampliar el Programa de testing y de
hecho, veremos que resulta funcional, a la propuesta que se realiza en el
capítulo 6.
La propuesta de formación de mediadores resulta esencial para la
propuesta general del Programa ADI! (ver capítulo 6), pero para ser
congruentes con la propuesta 4.2.5, de “incorporar a los jóvenes” (es en
realidad una propuesta metodológica) conviene asumir con claridad que se
trata de mediadores no profesionales.
En cuanto a las propuestas de trabajo con el sector hostelería hay que
tener en cuenta las respuestas de este mismo sector en el próximo capítulo y
las consideraciones que hacemos en el punto 5.2.
105
Finalmente, las propuestas individuales mencionadas y otras similares,
pueden incluirse perfectamente en el diseño de intervención que proponemos
en el capítulo 6.
106
5.- RESISTENCIAS Y CONFLICTOS QUE
PUEDEN GENERAR LAS PROPUESTAS
5.1.- La opinión de los actores.
En general el abordaje del consumo de drogas desde una perspectiva
de gestión y/o reducción de riesgos es aceptada y bien acogida por los
integrantes de los grupos: queda claro en todos ellos que no basta con decir
que no se consuman drogas. En nuestra sociedad se consumen drogas legales
e ilegales y los jóvenes deben aprender a hacer un uso responsable de ellas,
con el objeto de evitar su abuso y los peligros que ese comportamiento
entraña.
En particular, las acciones propuestas de reducción y gestión de riesgos
en el consumo de drogas son bien acogidas en los seis grupos. Incluido el
grupo G6 de Agentes Involucrados que, presumiblemente, podía plantear más
reticencias. Sin embargo en todos ellos se apuesta por esta vía para evitar
consecuencias indeseadas del consumo de drogas entre la juventud bilbaína.
Sin embargo, la puesta en marcha de las acciones desarrolladas con esa
orientación de reducción y/o gestión de riesgos se va a topar con algunas
resistencias:
107
1. Lo políticamente correcto: en algunos de los grupos ya se nos alerta
que llevar hasta sus últimas consecuencias políticas, programas y
acciones de reducción de riesgos choca con lo políticamente correcto.
Hasta ahora la sociedad bilbaína, vasca y nuestro entorno más amplio
ha optado por una postura de negación del consumo de drogas. En
nuestra sociedad no se consideran realmente drogas, aunque se
verbalice así, ni el tabaco ni el alcohol. Las drogas son las demás. Sólo
así se puede entender que hasta ahora la postura ante los consumos de
drogas haya sido prohibitiva: prohibido consumir drogas, prohibido
abusar de las drogas, las drogas son malas, “di no a las drogas”. A los
jóvenes se les ha mandado este mensaje desde los adultos.
Lógicamente lleva implícito el hecho de que “los adultos también
decimos no a las drogas”. Pero en realidad los adultos decimos “no” a
las drogas que no consideramos nuestras o no están integradas, a
determinadas drogas ilegales, porque a las que son “nuestras”, como el
alcohol y tabaco, decimos “sí”.
Los jóvenes han entendido bien el mensaje y han decidido decir “sí” a
las drogas que considera que son suyas: todas.
Es decir, hay un claro problema de perspectiva: para la sociedad se
puede hacer una política de reducción de riesgos de las drogas que ya
se consumen y están integradas (alcohol y tabaco) pero para los
jóvenes (y ciertos colectivos de adultos, como los que han formado
parte de los grupos) esa política debe contener el resto de las drogas.
En consecuencia, es esperable que haya resistencias de la sociedad a
permitir variar el discurso: hacer una política de reducción de riesgos de
todas las drogas implica dar por sentado que la sociedad se droga, no
sólo los jóvenes y además significa integrar a nuevas drogas en nuestra
sociedad.
108
• “puede haber ciertos problemas que una institución opte por esa
estrategia (de reducción de riesgos)” (G6 Agentes Involucrados)
2. No darse por vencidos: una política de reducción y gestión de riesgos
en el consumo de drogas significa para algunos sectores que son
contrarios a todo tipo de consumo de drogas o al menos a las drogas
ilegales, darse por vencido.
Esta postura significa considerar a las drogas malas: es decir no se
deben consumir simplemente porque no son buenas para el ser
humano. Es una visión de las cosas maniqueista, muy en la línea de la
tradición cristiana del mundo occidental: las cosas se pueden hacer o
no se pueden hacer porque unas son buenas y otras son malas para el
ser humano. Desde esta perspectiva, las drogas no son buenas (son
malas) luego debe practicarse la abstinencia. Nos recuerda mucho la
postura que mantiene la iglesia católica sobre el sexo cuando esta
práctica no se hace dentro del matrimonio y no está destinada a la
procreación: no es bueno para el ser humano, así que no se debe
practicar. En consecuencia, no hay que arbitrar medidas para paliar las
consecuencias no deseadas que pudieran derivarse, caso de hacerse.
Así, el condón no debe utilizarse.
Aquí ocurre otro tanto: hay sectores sociales que tienen la creencia que
las drogas son malas. En consecuencia no deben consumirse y por lo
tanto no hay que arbitrar medidas para paliar posibles daños:
únicamente hay que dejar de consumirlas. Es una postura que da la
espalda a la realidad y que obvia los consumos de toda la sociedad:
• “pero las drogas no son buenas, no creo en un consumo
responsable” (G5 Organizaciones Juveniles)
• “puesto así, puede ser objeto de críticas (la campaña) porque la
política (social) es proteccionista, prohibitiva” (G4 Hosteleros)
109
3. Miedo a un aumento en los consumos: hay sectores sociales que tienen
miedo a que una mayor información sobre las drogas tenga el efecto
perverso de aumentar su uso y su consumo. En los grupos tenemos
algún representante de esta corriente y se refiere a este temor
abiertamente pero sin hacer mención a la reducción de los abusos que
pudieran derivarse de una política de este tipo.
Es decir, sólo ven lo que quieren ver: sus temores pero serán también
fuente de resistencias ante políticas de drogodependencias que se salen
del marco establecido y abren la puerta a posibles cambios. Éstos
generan miedos y ansiedades en los sectores sociales más timoratos y
rancios, reaccionarios con reminiscencias medievales, que tienen la
convicción de que la desinformación y los mitos de las drogas, sus
leyendas urbanas y su misterio provocan miedo y retraen a los jóvenes
de su consumo. Sólo así se explica que crean que una mayor
información va a incitar al consumo:
• “como el ayuntamiento dé información veraz sobre las drogas,
va a conseguir que se dispare el consumo de las drogas” (G4
Hosteleros)
4. Obstáculos de los Hosteleros: además de posiciones ideológicas de
carácter general o abstracto contrarias a la política de reducción y
gestión de riesgos, los hosteleros nos han planteado varias pegas
cuando les hemos planteado las propuestas relacionadas con su sector.
Las hemos comentado ya en el capítulo de las Acciones Propuestas.
Simplemente queremos recordar que los Hosteleros han mostrado una
actitud positiva y abierta ante las acciones de reducción y gestión de
riesgos pero nos han planteado y dejado muy claro que su colaboración
e implicación no es grande (no en vano trabajan en un sector que
dispensa drogas, sobre todo, legales, pero drogas):
110
• Nos han dicho (como otros participantes) que es mejor que las
acciones no se hagan en los locales;
• Nos han dicho que no son agentes que velan por la seguridad de
los consumidores de drogas, son camareros y que si van a
realizar también ese servicio deberían ser compensados;
• Nos han dicho que los locales no tienen la superficie ni la
estructura que permitan algunas de las acciones;
• Nos han dicho, eso sí, que están dispuestos a colaborar con
nosotros en el intercambio de información y formación, y que en
determinadas cuestiones relacionadas con la salubridad, higiene,
ventilación, aforo, etc. de los locales, podemos contar con su
apoyo.
En todo caso nos quedamos con la determinación que han mostrado los
integrantes del grupo G6 Agentes Involucrados en los momentos finales de la
dinámica como respuesta que debemos adoptar ante estas resistencias y
críticas:
• “la campaña es para personas adultas (los jóvenes) y por personas
adultas”
• “el mensaje debe adaptarse al receptor o público al que va destinado
(los jóvenes)”
• “me la suda lo que diga el de 40 años”
• “esto lo defiendo a capa y espada”
• “si hay rechazo de los padres, para los objetivos de la campaña va a ser
genial porque va a reforzar la campaña”.
111
5.2.- La experiencia de las resistencias y conflictos
en el entorno de los Programas de Prevención
Secundaría de Riesgos y de Reducción de Daños.
El relato de las resistencias y conflictos que aparece en los párrafos
precedentes resulta conforme con las experiencia obtenidas en relación a esta
cuestión. Pero a la vez queremos dejar constancia de dos elementos que
matizan este relato.
De una parte la opinión pública ya no se opone de una forma
mayoritaria a los Programas de Prevención Secundaria y de Reducción de
Daños, sino que más bien los apoya. Exiguas minorías pueden oponerse pero
sólo después de una “acción mediática” que los movilice. Por este
motivo la cooperación con los Medios de Comunicación, ofreciéndoles un papel
en el Programa ADI! (ver capítulo 6), puede ser una estrategia interesante
para evitar esta acción de bloqueo y además coincide con lo previsto en la
estrategia 3. En todo caso, actualmente sólo hay oposición a algunas
actuaciones si se perciben como un aumento del riesgo para los hijos. En
realidad proponer los Programas como una reducción efectiva del riesgo (que
lo son), significa otorgar una cierta garantía para el futuro de los “hijos tesoro”
de la “generación premeditada” (Aguinaga y Comas, 2006).
Los padres con hijos de estas edades raramente se opondrán a las
acciones del Programa ADI! si se explican de forma trasparente. Incluso si se
genera oposición a las mismas el programa puede salir reforzado, no sólo
entre los jóvenes sino también entre los adultos. En este sentido, creemos que
se ha producido un cambio social, en el que actitudes de oposición a este tipo
de medidas pertenecen al pasado y son muy residuales.
112
La otra cuestión tiene que ver con el sector de la hostelería. De cara al
propio sector, y a la imagen que el mismo ofrece a los jóvenes que son clientes y
usuarios de sus servicios, resulta necesario actuar de una forma contundente en
lo referido a la acción 1 de la estrategia 2 y que dice: “... optimizar la eficacia y la
eficiencia de las medidas de control. Entre las cuestiones vinculadas a la
seguridad que deberán abordarse se destacan : el control del aforo, el acceso al
local y las salidas de emergencia, el acceso al agua, la ventilación, el aire
acondicionado, los riesgos derivados del sonido, la existencia de espacios
seguros y de descanso ...” y que incluye, por supuesto, la cuestión de los aforos
y acciones frente a incidentes de orden público.
Se trata de una intervención rigurosa que busca restaurar la credibilidad
institucional, entre los propios jóvenes, que quieren ambientes seguros y en los
que no sean estafados por falta de medidas de seguridad o condiciones de poca
calidad. Al mismo tiempo se trata de colocar en su lugar a aquellas locales que
no cumplen las normas, restaurando la credibilidad institucional (y facilitando la
colaboración) de aquellos que si las cumplen.
113
6.- PROPUESTA DE ACTUACIÓN.
6.1.- Trabajar con la realidad.
Trabajar en el ámbito de la Prevención Secundaria de Riesgos supone
fijar nuestra atención sobre la realidad y al margen de la representación social
del fenómeno. Esto no significa que no debamos conocer estar tanto las
percepciones sociales como los argumentos morales del deber ser, pero a
modo de meros datos (aunque sean evidencias) que contribuyen a conformar
dicha realidad, pero que no son el corazón de la realidad misma. Así los
Grupos de Discusión nos han ayudado a establecer cual es la realidad de las
drogas legales e ilegales en el municipio de Bilbao, asimismo esta imagen de
realidad se ha visto completada y matizada por los datos procedentes de otras
fuentes.
Pero esto no es todo, porque cuando hablamos de drogas, cuando
tratamos de realizar este análisis de la realidad, previo al desarrollo del
Programa ADI!, hay que tener en cuenta otras consideraciones. Para hacerlas
podemos utilizar una investigación de notable interés, realizada en la CAPV y
que parece sintetizar muy bien el “problema de la realidad” en el territorio de
las drogas (Rekalde y Vilches, 2004).
114
Ambos autores enmarcan teóricamente su análisis del discurso de los
jóvenes vascos, con relación a las drogas, en la disyuntiva entre “lo declarado”
y la “acción efectivamente realizada” de Argyris y Schön. Un enfoque que les
permite comprender las diferencias existente entre el discurso juvenil y el
comportamiento real de los jóvenes en relación a las drogas: así los padres
adoptan una posición formal de responsabilidad ante las drogas pero sus
comportamientos de consumo les desdicen, por su parte los hijos, actúan con
cautela y es cierto consumen algo más que los padres (especialmente a ciertas
edades, 20-24 años), pero lo relevante es que se afilian de una forma masiva
al discurso, más o menos ficticio, de la irresponsabilidad juvenil y la fiesta
infinita y generalizadas.
Es un como un juego en el que los diferentes actores sociales
interpretan sus papeles en un escenario público y luego, en la vida real, hacen
cosas muy diferentes.
Nuestra población diana aparece actuando en una escenificación, en el
que adopta el papel, como auténticos virtuosos, de jóvenes provisionalmente
irresponsables, pero no demasiado irresponsables porque el horizonte de la
responsabilidad como adultos está cerca. La fiesta es el escenario sobre el que
confluyen discurso y conducta real: un lugar para la transgresión pero también
para el ritual, un lugar simbólico donde se concentra el consumo pero también
el aprendizaje del control, un lugar lúdico pero también el espacio en el que se
cultivan las relaciones personales (y la imagen) asociados a las estrategias
sociales y el proyecto de futuro (Rekalde y Vilches, 2004; Comas, 2005).
Por esto no es extraño que nuestra población diana mantenga una
apariencia de consumidores inconscientes e inconsecuentes, pero a la vez sea
conformista, convencional y pasiva (Rekalde y Vlches, 2004). Por este
motivo al proponer su participación en la intervención, el principal esfuerzo
tendrá que ver con diseñar estrategias para superar su pasividad. A la vez
dicha participación no ofrece ningún riesgo de “discurso radical”, sino más bien
115
todo lo contrario: si asumen un papel activo tendremos que controlar algunos
excesos en torno a una visión demasiado maniquea, estricta y dramática de
las políticas y las consecuencias de las drogas. Aunque seguramente algunos,
los que adopten roles más institucionales o políticos, intentarán reflejar, en
términos de “lo declarado” algún tipo de demanda con apariencia de radical.
Como parte de esta realidad tenemos que tener en cuenta lo que dicen
los mismos autores, cuando señalan que son jóvenes con mucha información,
con la que se pueden manejar con facilidad en la dialéctica entre discurso y
acción, con un acceso fácil a las drogas, en un contexto de tolerancia familiar,
con un discurso abierto que incita a la “experiencia”, con un cierto rechazo
hacia “los excesos”, con una imagen bastante exacta de lo que ocurre en la
sociedad y que justifica su comportamiento y en el que las campañas contra
las drogas son ignoradas (Rekade y Vilches, 2004).
Estamos ante lo que hemos calificado de “generación premeditada”, es
decir los nacidos con posterioridad a la despenalización de los anticonceptivos
en 1978 y que establecen una pauta de cohortes decrecientes. Hijos únicos o
“parejitas”, en estructuras familiares con tantos abuelos como nietos y algunos
tíos sin hijos. Son “hijos tesoro” que hay que cuidar y mimar, porque su
pérdida no tiene sustitución (Aguinaga y Comas, 2006). Hijos a los que se
debe ofrecer la posibilidad de una trayectoria plural en la que se incluyen
también las “experiencias necesarias” entre las que figuran las drogas en un
“adecuado momento etario” (Comas, 2005). Una posibilidad que hay que vivir
“sin riesgos añadidos”, lo que garantiza, como hemos dicho, el apoyo público
para el programa ADI!.
Pero debemos ser conscientes de esta realidad en el planteamiento del
Programa y no dejarnos llevar por “lo declarado” en lo formal tanto por parte
de los jóvenes, como por los adultos.
116
6.2.- Establecer pautas de respecto para los no consumidores.
En Bilbao se consumen las mismas drogas y en las mismas cantidades
que en otros lugares de la CAPV: no es un lugar distinto a otros aunque pueda
tener sus matices. También es cierto que la CAVP es una de las regiones
europeas que arroja mayores tasas de consumo. Una parte importante de los
jóvenes bilbaínos de 18 a 27 años consumen habitualmente drogas en su
tiempo de ocio, práctica no muy distinta a la que emplean sus mayores. No es
cierto que son mayoría los que consumen drogas, salvo alcohol, sino que en
realidad son una minoría tanto entre los jóvenes como entre los adultos.
En este sentido no hay que olvidar que la actual generación entre 35 y
55 años (es decir “los padres”) está formada por las cohortes que vivieron en
primera persona el impacto de las drogas (y en particular la heroína y el SIDA)
y que ha padecido las consecuencias de ambas epidemias, lo que ha producido
una mortalidad diferencial (sobredosis, patologías conexas, Sida, accidentes de
tráfico...) en torno a las 300.000 personas en el conjunto del Estado. Es decir
muchos miles de muertos al años, mientras que entre las actuales cohortes
juveniles, las consecuencias de las drogas son, en términos comparativos,
ínfimas.
Algo que los actuales jóvenes desconocen, porque no se enfrentan a
una situación similar y porque los adultos la “ocultan cuidadosamente”, a
veces incluso en la misma familia.
Por tanto los adultos saben de drogas, pero tienen una visión que les
incita a ser formalmente precavidos (aunque entres ellos pervive un núcleo de
consumidores compulsivos y problemáticos). Pero no pueden, ni tratan, de
impedir que los jóvenes se aproximen a las mismas, al menos como
“experiencia o como diversión”, porque desde los acontecimientos de su propia
trayectoria personal, histórica y generacional, dan por supuesto que tratar de
impedirlo puede resultar contraproducente, al menos en un contexto de
117
“generación predeterminada” en el que la idea de la fiesta y las
irresponsabilidad coyuntural de las jóvenes supone una especie de “identidad
cultural” que fue creada justamente cuando ellos (los padres) eran jóvenes y
que constituye una parte esencial de la identidad social global, no sólo en la
CAPV sino en toda Europa (Grupo GID, 2003).
Esto justamente lo sabe todo el mundo, aunque no forme parte de “lo
declarado”, aunque la “acción efectivamente realizada” lo tiene muy en
cuenta. Por este motivo los Grupos de jóvenes de muestra investigación, así
como el Grupo de Hosteleros, declaran que “todo el mundo” consume drogas,
aparte del alcohol, y luego vemos, por los datos empíricos, como esto no es
cierto. Los consumidores de drogas ilegales son muchos, pero una minoría,
incluso entre los que “salen” de ocio los fines de semana y tienen entre 20 y
24 años.
Se produce una dialéctica entre una minoría muy visible y una mayoría
invisible, que incluso comparten espacios y tiempos. En parte porque la
minoría realiza una conducta visible, desde fumarse un porro en público, hasta
pasar al baño haciendo ostentación de que “allí hay coca”, pasando por
exagerar la “condición de colocado” y contar una y otra vez las anécdotas (en
general masculinas) sobre “aquella vez que se pasaron tanto y entonces
fulanito...”, una costumbre cultural que en otra época utilizaba el referente de
“la mili” y ahora toma como espacio de ocurrencias el ocio de fin de semana.
En cambio la mayoría invisible, que debería identificarse con una
declaración explícita de abstemia, permanece en silencio porque comparte la
lógica cultural de la fiesta y la ideología de la “inevitable irresponsabilidad
coyuntural” de los jóvenes. La idea del abstemio es “hacer como si” para no
quedarse al margen y si acaso tener algún tipo de experiencia que proporcione
la posibilidad de “saber”. Una lógica cultural que parece funcionar con
parámetros muy similares a la supuesta “promiscuidad sexual” de una
118
generación que, en cambio, acumula las mayores tasas históricas de
“emparejamiento monógamo y valoración de la fidelidad” (Comas, 2005).
En realidad este contexto hipócrita se retroalimenta a si mismo. Porque
aquellos que se auto-controlan no quieren evidenciar su “escasa implicación” y
dan a entender que “participan” en el consumo. La visión del observador
externo se condesa en un “entonces todos consumen”, lo que es utilizado
como una “técnica de neutralización” por parte de los consumidores. Un viejo
truco cognitivo que se conoce muy bien en los ámbitos asistenciales desde
hace años: “si todos lo hacían porque sólo estoy yo aquí” (Comas, 1988).
Este análisis supone tener en cuenta dos cosas. La primera que esta
extraña y morbosa hipocresía que contiene el “ideal juvenil de la fiesta y la
trasgresión” también es parte de la realidad y lo segundo que esta realidad
nos conduce a considerar que si la “acción efectiva” es la “abstemia
silenciosa”, no podemos actuar como si no supiéramos que las cosas
son así. Es decir, si no se establece un criterio de respecto hacia este grupo
mayoritario de no-consumidores, el programa no será creíble en lo “individual
e íntimo” y, por tanto, no tendrá ningún tipo de impacto. Aunque también hay
que considerar que afirmarlo de forma general suscitará el rechazo de todos,
de los que consumen (que necesitan aplicar la técnica de la “neutralización” de
Matza) y los que no consumen que quieren mantener de forma discreta su
opción.
6.3.- Las drogas como una cuestión a-problemática.
Un tercer elemento muy a tener en cuenta, y que los Grupos han
expresado con notable precisión, se refiere a algo que ya hemos mencionado
en diversos momentos: las drogas muestran actualmente un perfil de
problemas inmediatos muy bajo y aunque casi todos los jóvenes 18-27 años,
han oído hablar (y seguramente han participado en actividades preventivas)
119
de las consecuencias a largo plazo, lo cierto es que su consumo se vive, de
una forma muy mayoritaria como algo cercano y normal que no parece
especialmente peligroso.
De hecho los datos de la CAPV (en la serie “Euskadi y Drogas”), así
como los del CIS y del PNsD en el nivel nacional, muestran una tendencia al
descenso continua. Desde mitad de la década de los años 90, se vienen
produciendo a una pérdida de relevancia de la “peligrosidad de las drogas”
entre todos los grupos sociales y edades, pero especialmente entre los
jóvenes.
En el ámbito del Estado se ha creado incluso un “foro social” con una
cierta presencia de organizaciones de la CAPV, que tiene por objeto “combatir
la pérdida de sensibilidad ante las drogas por parte de la población”.
Como consecuencia los contenidos de las informaciones deben ser muy
cuidadosos ya que de una parte el programa se refiere a la reducción de los
riesgos más inmediatos (y estos deben ser ciertos), en un contexto en el que
los mismos son escasos, pero de otra parte la credibilidad de ADI! pasa por
mantener “lo sabido por todos”: que las drogas, empezando por el tabaco, son
peligrosas en términos de salud pública a largo plazo.
Por este motivo el discurso lógico, debería moverse sobre dos planos, el
inmediato, con los riesgos concretos y el del futuro con una oferta de atención
social y terapéutica, para cuando “surja” el problema, o expresado en otros
términos, explicar que la adicción puede aparecer y como reconocerla. Con
esto cubrimos dos objetivos, el primero de ellos, difundir la existencia de una
red asistencial (lo que es parte de las estrategias del Plan Municipal) y el
segundo mostrar que aunque el Programa ADI! es una estrategia de
Prevención Secundaria de Riesgos, no se olvida de “los otros” problemas de
las drogas. Por esta vía se hace más creíble.
120
6.4.- Dejar el protagonismo de la tarea preventiva a los
agentes naturales.
El eje básico de la propuesta consiste en otorgar todo el protagonismo
directo o de primera línea, a los propios jóvenes 18-27 años. Es decir, que
todas las acciones las emprendan jóvenes de estas edades no
profesionalizados. De tal manera que el trabajo institucional, previo a las
acciones de estos agentes naturales, resulte totalmente invisible. Esta es una
tarea sencilla que requiere, sin embargo, ser capaz de resistirse a los
profesionales que consideran que su misión como “educadores” es la de actuar
sobre la población diana.
Se trata, por tanto, de trabajar con auténticos mediadores sociales.
Pero aquí un “mediador” no es un educador, ni otro tipo de profesional, sino
un joven de estas edades que comparte el estilo de vida (y los consumos)
sobre los que vamos a trabajar y que no tiene ningún tipo de vínculo (ni
intención de meritoriaje profesional o curricular) con programas sociales. Por
este motivo les llamamos “agentes informativos” en este Informe, aunque no
estaría de más buscar otro término más aceptable y próximo a la población
diana.
Este modelo de actuación ha sido desarrollado por la Fundación Atenea
/ Grupo GID en el área de Reducción de Daños y Riesgos, y en particular en
Prisiones (internos que no utilizan o no quieren utilizar los Servicios Sanitarios
y Sociales Penitenciarios). Pero también con jóvenes, y actualmente ocultos,
inyectores de heroína, con consumidores de cocaína con un perfil integrado y
con adictos en la calle, todos ellos sin contacto con los dispositivos
asistenciales (García, 1998; García, 2002; García, 2003; García y otros 2004).
¿Cómo se consigue que alguien se adhiera al programa? Pues mediante
cuatro reglas básicas: 1) ofertándole algo que le resulte útil (y creíble) para si
121
mismo y para su entorno inmediato, 2) definiendo claramente que es lo que se
espera que haga, 3) que la acción tenga un escaso coste personal en tiempo o
en otros esfuerzos y 4) que ofrezca algún tipo de compensación.
En el caso de ADI! la oferta que se va a ofrecer es muy simple y se
llama información y conocimiento verdadero sin sesgos ni estereotipos. El
papel del Agente Informativo es el de trasmitir informalmente, a un número
mínimo de personas, pero que forman parte de su “cuadrilla” o círculo de
amistades con los que mantiene vínculos de confianza y con las que comparte
su estilo de vida, estos conocimientos, los cuales habrá adquirido en un tiempo
escaso (por ejemplo en un par de sesiones muy interactivas de un par de
horas cada una, con posibilidad de acudir después a otros recursos, como la
página Web) y en un lugar cómodo (una instalación comunitaria accesible).
Finalmente las compensaciones pueden ser monetarias (aunque este no
parece el caso) o regalos como entradas gratuitas u otras posibilidades (ahí es
donde debería contarse con el sector hostelería).
¿Cómo se establece el contacto primario? Pues diseñando estrategias de
Bola de Nieve y, en el caso de Bilbao, utilizando una gran variedad de
entidades para desarrollar el programa.
Por otra parte, la idea del “agente natural” supone que ellos mismos
elaborarán el contenido de la comunicación, es decir, se les facilitará un tipo
de información y conocimiento neutral que, tras un desarrollo previo que se
explica más adelante, que ellos, y sólo ellos, trasmitirán a sus pares. No valen,
por tanto, folletos ni materiales institucionales, por muy bien elaborados que
estén técnicamente, porque el programa ADI! se basara en las palabras de
los propios jóvenes. Existirá una información institucional y técnica
asequible, pero el papel de los “Agentes Informativos” es el de trasmitir, en
sus propios términos, esta información.
122
Como es posible que reclamen algún tipo de elemento de apoyo se
puede ofertar, sin obviar en ningún caso la condición anterior, algunos
soportes puntuales, como eslóganes, frases o imágenes. Para elaborar este
material se podrá realizar algún tipo de concurso entre los propios mediadores
(hay muchos jóvenes que han estudiado y trabajan en el sector diseño y
publicidad), excluyendo cualquier opción profesional formal.
6.5.- Mantener otros programas, estrategias y acciones y
establecer las adecuadas sinergias.
Aunque ADI! es, en esencia, el Programa expuesto en el apartado
anterior, resulta imprescindible mantener “los otros” programas que forman
parte de la 4ª línea prioritaria del Plan Local de Drogodependencias. En
particular hay que mantener el programa de Testing y Discosana, así como las
iniciativas que en este terreno estén llevando a cabo diversas ONGs.
Asimismo hay que reforzar la información sobre la red asistencial y
todos los programas de prevención primaria en la escuela. Ya se ha explicado
antes las razones que nos llevan a proponer un refuerzo de las inspecciones
sobre el sector hostelería.
Debe quedar claro que ADI! sólo funcionará como parte de un Plan que
escenifique con claridad el compromiso institucional, aunque, a la vez, este
compromiso institucional no tiene por que ser visible en el trabajo que van a
realizar los agentes informativos. Ellos no tienen que explicar que hay un
compromiso municipal con la prevención educativa, con la reducción del daño
o con una adecuada oferta asistencial, sino que simplemente este compromiso
debe existir y aparecer cuando se reclame.
123
Conviene aclarar que este documento no puede definir el nivel de
continuidad, ni la relación con ADI! con los otros programas preventivos de
Ayuntamiento de Bilbao, más allá de la necesidad de sus efectiva continuidad
y el establecimiento de sinergias mutuas. Pero una vez definido el contenido
metodológico de ADI! y aceptada la propuesta, tanto por el municipio como
por el grupo asesor, seria conveniente una sesión de trabajo en la que se
revisaran cada uno de estos programas, a partir de una presentación de sus
responsables, para establecer su grado de pertinencia en relación a ADI!
6.6.- El papel del “Agente informativo”, la cuestión de los
contenidos y el diseño de los soportes informativos.
Todo lo descrito en el apartado 6.4. significa que el Agente Informativo
actúa de manera informal, en un tiempo corto o largo, y facilitando la
información y los contenidos que considere convenientes, con los soportes
informativos que crea adecuados. De hecho el único riesgo que suele
aparecer, cuando se deja actuar a los agentes sociales a su albur, es que,
como ya se ha explicado, aparezcan contenidos demasiado negativos,
maniqueos y dramáticos.
¿Pero que se les dice a los Agentes para que ejerzan su función de
informadores? Es decir, tanto para que faciliten efectivamente informaciones
como para que estas sean ciertas y permitan reducir los riesgos. Pues la
verdad de forma llana, simple, sencilla y sintética. Lo cual no es tan sencillo
porque requiere formulas metodológicas adecuadas.
Es necesario, por tanto, conformar un “estilo formativo” común para
aplicarlo en las sesiones a realizar para los “Agentes Informativos” y que
124
deberán “aprender y compartir” todos los profesionales de las entidades que
van a participar en ADI!. Algo que no va a resultar fácil.
Sin embargo, como existen algunas experiencias de este tipo de
trabajo, se puede hacer una formación de los profesionales de las entidades
que van a actuar en ADI! mediante un seminario interno y restringido a
estos profesionales sobre “preparación de agentes de salud y diseño de Bolas
de Nieve”. En principio el seminario deberá durar unas 20 horas (tres días).
6.7.- Las estrategias de aproximación a la población diana.
Se han definido tres posibles poblaciones diana, el bloque general, el
bloque dos (alcohol, cocaína y otros estimulantes) y el bloque tres
(narcodieta). La aproximación a estas tres poblaciones no es un objetivo de los
profesionales de ADI!, los cuales se limitarán a localizar y a preparar a los
“agentes informativos”.
Pero para llegar a cada una de estas tres poblaciones tendremos que
contar con agentes que pertenezcan a cada una de ellas, lo que implica que se
deberá diseñar una estrategia para conseguir involucrar en el Programa ADI! a
posibles agentes pertenecientes a cada una de estas poblaciones, y como
veremos más adelante, que actúen en lugares prefijados.
Hay que entender que los sujetos concretos que forman parte de cada
una de estas poblaciones diana van a ser identificados por estos “Agentes
Informativos” de una forma natural. Nosotros elegimos las poblaciones diana,
pero no tenemos ni que identificarlas, ni prever estrategias de aproximación a
las mismas. De esto se encargan los “Agentes Informativos”, pero esta claro,
que la selección de los mismos es el punto clave del programa.
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se identifica una “Agente Informativo
perteneciente a uno de los colectivos diana?, pues utilizando la red de
125
contactos que permiten identificar a los agentes idóneos a los que ofrecer
representar este papel, a cambio de obtener información y otras ventajes.
¿Cuál es esta red? Pues la de las múltiples entidades que van a participar en el
Programa. Expresado en términos más precisos: la multiplicidad de
agentes profesionales, combinado con un control institucional
riguroso de los criterios comunes de selección, son los que
garantizan la idoneidad de los Agentes Informativos.
6.8.- Análisis de recursos disponibles.
En este Informe no se ha incluido un análisis de los recursos disponibles
para realizar el programa porque hasta no haber fijado las estrategias y las
actividades no se sabía cuales podrían ser estos recursos.
Ahora sabemos que necesitamos dos cosas, la primera un conjunto
amplio de entidades que trabajan en programas de drogas, juventud,
educación, migraciones y otros posibles programas sociales. Y la segunda un
buen conocimiento de la distribución, y la manera de poder acceder, a los
recursos comunitarios para utilizar en las actividades “formativas” de los
agentes. Entre tales recursos comunitarios no se puede obviar, aunque en
casos aislados, el soporte que ofrecen los propios locales de hostelería.
Recordemos que este conocimiento (y su plural distribución) es uno de
los elementos fundamentales a la hora de garantizar la idoneidad de los
Agentes Informativos.
6.9. - Fijar las zonas y los territorios de actuación.
En el análisis de los Grupos de Discusión se han establecido 17 zonas
caracterizadas por el consumo de drogas entre los jóvenes. Puede haber
126
algunas más pero entre ellas están las más conocidas y concurridas. El
programa ADI! debe actuar en todas estas 17 zonas y en la estructura general
de “lonjas” que se ha descrito más atrás.
La zonificación de las actuaciones permite diseñar, y distribuir, entre las
poblaciones diana, los esfuerzos de intervención. No se trata de que “actuar
sobre la zona” y en la zona, sino de utilizar el concepto geográfico para
muestrear las intervenciones. Es decir, y por ejemplo, podemos proponer
en este punto, que en cada zona deben realizarse al menos dos Bolas
de Nieve por, si es posible, dos entidades distintas.
6.10.- El papel de las entidades copartícipes.
Se trata de abrir un canal de financiación, en el que las entidades antes
mencionadas presenten sus proyectos. No se trata de que unas pocas
entidades gestionen todo el Programa, sino de diversificar la participación
hasta un punto óptimo: que haya suficientes entidades como para que se
pueda conformar una verdadera red de contactos que alcance la totalidad de
la población diana y las zonas de actuación, y que no sean tantas como para
que sea imposible evaluar su trabajo.
En principio se puede pensar entre diez o doce entidades. Aunque
algunas pueden desarrollar una sola Bola de Nieve y otras hacer ocho o diez
(hacer más parece improcedente). Cada “Bola de nieve” contará al menos con
nueve Agentes Informativos y en ningún caso superara los catorce. Cada una
de ellas especificará cuantos Agentes va a formar y se percibirá una
compensación equivalente al trabajo realizado (hay que tener en cuenta que
la localización, animación y selección de los “Agentes Informativos” es la tarea
mas costosa). Las propuestas de zonas de actuación y población diana las
presentará cada entidad en función de sus posibilidades. Es decir, de los
contactos que le permitan acceder a estos agentes y movilizarlos.
127
Aparte, una o varias entidades pueden trabajar el tema del desarrollo
de contenidos e imágenes por los propios jóvenes y para el conjunto de la red
de entidades que participan en el proyecto.
Al menos dos profesionales de cada entidad deberán participar en el
seminario interno de formación.
Aparte de financiar su trabajo las entidades participantes se abrirán un
nuevo ámbito de actuación y aprenderán un nuevo estilo de trabajo.
El Ayuntamiento deberá nombrar a dos o tres supervisores que se
encarguen de controlar la eficacia y la efectiva realización del trabajo.
También hay que definir una temporalización adecuada, ajustada a
presupuestos, que entienda que la fase previa (seminario y definición de
contenidos) requiere un tiempo, y que las Bolas de Nieve para “Agentes
Informativos” no deben prolongarse más allá de cuatro meses.
6.11.- La distribución y el número de “agentes
informativos”.
La cifra idónea de “agentes informativos” que pasan por la “acción
formativa” se estima entre 300 y 500 y cada uno de ellos debería justificar que
puede difundir esta información, de forma directa, al menos a un núcleo de 10
personas.
Con estas cifras, y el número de entidades antes mencionadas, estamos
hablando de realizar entre 27 y 45 Bolas de Nieve, es decir que la media por
entidad sería ocuparse de realizar entre 3 y 4 Bolas de Nieve.
Es obvio que la mayor parte de estos agentes se limitarían a difundir
conocimientos en el tema “alcohol y cánnabis”, pero una parte de ellos debería
128
ser “formado” en los contenidos del bloque 2, que incluye cocaína y otros
estimulantes, y unos cuantos en el conjunto de la “narcodieta”.
Entre los mismos se puede imaginar que algunos se interesarán por el
tema y demandarán mejor formación, en este caso se les puede ofrecer
participar en aquellos programas complementarios que ya están en marcha e
incluyen acciones formativas más complejas.
La “selección” debería responder a criterios de proximidad social, es
decir, de estilos de vida y consumos compartidos. Esto significa que un sujeto
con el estilo de vida alcohol y cánnabis no vale para trabajar los conocimientos
del bloque 2 ó 3, pero también de zona y de “ambiente”, ya que deberían
estar representadas todos las zonas de Bilbao identificadas en este Informe y
espacios como las Lonjas.
En principio los “Agentes informativos” deberían ser exclusivamente
vecinos de Bilbao.
Aunque no es fácil cuadrar el perfil de los Agentes con tantas variables,
debería existir una cierta proporción por edad y género. En este último caso
debería hacerse un esfuerzo especial para evitar una sobre-representación de
chicas. Teniendo, además, en cuenta que la población diana es más masculina
que femenina.
6.12.- ¿De que riesgos podemos hablar con los jóvenes?
En la delimitación de los riesgos que conforman los Programas de
Prevención Secundaria de Riesgos y que representan el contenido de las
informaciones que faciliten los “Agentes Informativos” influyen diversas
variables:
129
En primer lugar la población diana, sus características socio-culturales
y sus comportamientos de riesgo.
En segundo lugar las estrategias de difusión de la información que
se prevean en el programa.
En tercer lugar el grado de consentimiento real del grupo promotor
de agentes profesionales, representados por las entidades participantes, el
grupo asesor y los supervisores externos.
Así por ejemplo en la experiencia de la Fundación Atenea, las Bolas de
Nieves con consumidores de cocaína contemplan informar sobre riesgos
distintos según se hagan a un grupo de jóvenes más o menos marginales en la
calle, a un grupo de consumidores que deambulan por discotecas caras o a un
grupo de presos. Hay que factores de tiempo, de interés, de efectiva presencia
de estos riesgos, de perfil de los agentes informativos, de necesidades de la
población diana (¿Qué puede entender y que no puede entender? ¿Qué
atención le va a dedicar?) y de actitud del grupo promotor, que nos permiten,
por ejemplo, disponer de un manual sobre riesgos de la cocaína de cincuenta
páginas porque en la cárcel el tiempo disponible no tiene limites y el Agente
Informativo tiene que responder a “todo”. En cambio con consumidores de
cocaína de estatus alto y propietarios de coches de gran cilindrada, ciertas
cuestiones de salud son menos relevantes y la cuestión de los accidentes de
trafico y la perdida de control en las relaciones sexuales son muy relevantes.
En este caso el manual correspondiente apenas tiene 15 paginas.
Estos tres grupos de variables determinan el contenido de los riesgos
sobre los que se va a trabajar. Su definición es, por tanto, un proceso, que
comienza una vez asumido este proyecto. La fase siguiente seria un grupo de
trabajo, organizado en función de quien vaya a asumir la responsabilidad en el
seminario de formación para los profesionales de las entidades involucradas.
130
Finalmente la definición de los riesgos se establecería en el mencionado
seminario. Hay que entender que esta lógica se aparta del modelo de “riesgos
objetivos” fijados con criterios médicos o sociales y adopta una lógica
alternativa en el que el riesgo se define en otros términos: posibilidad y
oportunidad de realizar una correcta información, aceptabilidad de la misma,
relación con los comportamientos reales del grupo y duración de la formación
de los Agentes Informativos.
También conviene clarificar que en estos mensajes no pueden, como
ya se ha dicho con anterioridad, faltar dos elementos: el conocimiento de los
recursos asistenciales y sus funciones, así como un somera descripción de los
efectos sobre la salud pública a largo plazo.
Menos clara resulta la cuestión de los “primeros auxilios” que quizá
debería debatirse en este proceso.
6.13.- La evaluación.
El programa ADI! va a completar los tres momentos de la evaluación.
Este Informe supone el primer momento de análisis de la realidad y permite
sostener de forma adecuada las decisiones en torno a la planificación del
mismo. Posteriormente y de acuerdo con las características definitivas del
proyecto se establecerán algunos registros para valorar el desarrollo de
procesos y procedimientos.
Finalmente se realizará una evaluación de impacto, mediante Grupos de
Discusión y siguiendo un modelo ya diseñado para este tipo de programas
(Comas, 2001). En concreto esta propuesta se sustancia en 9-12 Grupos de
Discusión, seis de ellos serán los mismos, y si es posible con los mismos
participantes o similares, que se han realizado para este Informe. Otros tres se
conformarán a partir de los “agentes informativos”, uno para el primer bloque
131
de la población diana, otro para el segundo y otro para el tercero. Existirá
también un grupo (o dos) con las entidades participantes. También es posible
pensar en otros Grupos para medir el “impacto externo”, como por ejemplo
Medios de Comunicación locales, responsables de programas sociales y de
juventud, o incluso ciudadanos sin más.
132
7.- ANEXO: GUIÓN DE LOS GRUPOS
GUIÓN DE LOS GRUPOS DEL PROGRAMA A.D.I.
Presentación de los miembros del grupo: nombre, edad, residencia, profesión,
...
1.- ¿QUE PASA EN BILBAO?
Descripción de consumo de drogas de los jóvenes (18-27 años) en su tiempo
de ocio (fin de semana) en Bilbao:
• qué drogas se consumen: cuáles son las emergentes
• discurso individualizado de las drogas: cannabis, cocaína,
pastillas-éxtasis, ketamina, LSD, speed-anfetaminas,...
• de cada una de ellas deberemos trabajar: la edad de consumo, el
género de consumo, los estilos de consumo, las zonas de
consumo, los patrones de consumo (forma de consumo,
cantidades, momento de consumo, frecuencia de consumo, ...)
• de cada una de ellas también trabajaremos las expectativas de
consumo de los jóvenes, la imagen social que tienen, los riesgos
(consecuencias inmediatas) más frecuentes de cada una de ellas
133
(Informe ADI) y la percepción que los consumidores tienen de
esos riesgos
• drogas que se están poniendo de moda, drogas emergentes
• también trabajaremos los policonsumos: tipos más frecuentes de
policonsumos y características de esos policonsumos (como en el
discurso anterior de las drogas)
Trabajaremos con un gran mapa de Bilbao desplegado en la pared y
anotaremos sobre él todo el discurso del grupo.
En principio, los discursos sobre el tabaco no interesan (excepto el plano
espontáneo), al igual que los discursos del botellón.
2.- PROPUESTAS DE ACCIONES DE REDUCCION DE RIESGOS ANTE
ESTA SITUACION
• Inicialmente, pediremos al grupo que indique qué acciones propone que
se lleven a cabo para reducir los riesgos en el consumo de drogas:
enumeración de las acciones durante 5 minutos (estilo brain storming)
individualmente en un folio
• Seguidamente, se pone en común (10 minutos) y se agrupan las
acciones por “familias” hasta tener un listado exhaustivo y excluyente
de las propuestas concretas
3.- PRIORIZACION DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
Priorizaremos las acciones propuestas. Para ello cada uno de los asistentes al
grupo, de forma individualizada ordenará las propuestas según sus
preferencias y otorgará una serie de puntuaciones a las propuestas que
considera más adecuadas: 10 puntos a la propuesta preferida; 7 puntos a la
segunda propuesta; 5 puntos a la tercera; 4 puntos a la cuarta; 3 puntos a la
quinta; 2 puntos a la sexta; y 1 punto a la sexta propuesta.
134
A continuación se calcularán las puntuaciones y se expondrá el orden final y
definitivo de prioridades: éste será el “plan de acciones del grupo”
4.- DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS
A continuación, seleccionaremos las 6 propuestas más votadas y pediremos al
grupo que las desarrolle. Para ser más operativos, haremos dos subgrupos en
el propio grupo y les pediremos que durante 30 minutos desarrollen por
escrito cada uno de ellos 3 propuestas (10 minutos por propuesta),
estableciendo de la manera más minuciosa posible sus características:
o objetivos de cada propuesta: qué se pretende
o público al que va dirigido: edad, sexo, formación, droga
consumida, etc.
o lugar de desarrollo de la propuesta
o forma de acceso a los jóvenes, cómo podemos llegar a ellos
o momento de desarrollo de la misma
o eficiencia del programa: esfuerzo frente a resultados
5.- RESISTENCIAS Y CONFLICTOS QUE PUEDEN GENERAR LAS
PROPUESTAS
Finalmente, propondremos al grupo que nos hable de las resistencias y
obstáculos que oponen o pueden oponer a las acciones propuestas diferentes
grupos y agentes sociales como asociaciones vecinales, representantes del
ayuntamiento, políticos, educadores (profesorado), asociaciones de padres y
madres, etc.
Trabajaremos con el orden de prioridades de las propuestas de acción,
dedicando alrededor de 10 minutos a cada una, hasta consumir el tiempo
135
inicial del grupo (de ese modo habremos trabajado con las 4 propuestas más
votadas).
LOS GRUPOS
• Grupo 1: Expertos y profesionales
• Grupo 2: SOC
• Grupo 3: Educadores Sociales
• Grupo 4: Hosteleros
• Grupo 5: Organizaciones Juveniles
• Grupo 6: Agentes Involucrados
136
8.- BIBLIOGRAFÍA
AGUINAGA, J. y COMAS, D. (1997), Cambio de hábitos en el uso del tiempo, trayectorias temporales de los jóvenes españoles, Madrid, INJUVE.
AGUINAGA, J. y COMAS, D. (2005), “La generación premeditada” en TEMAS PARA EL DEBATE, nº
ARENAS, C. y VELA, E. (2003), Trabajo en red y gestión de riesgos en el ocio juvenil, Madrid, GID
AROSTEGI, E., IRAURGUI, I. y LAESPADA, T. (2004), Factores de riesgo y de protección frente al consumo de drogas, Vitoria, Gobierno Vasco.
AROSTEGUI, E.; JIMÉNEZ, M. y URDANO, A. (2005), Prevalencía de consumo, actitudes y conductas relacionadas con el consumo de tabaco desde una perspectiva de género en adolescentes escolarizados en la CAV, Bilbao, Erakin.
AUTORES VARIOS, (1996), Jóvenes y fin de semana, MONOGRÁFICO DE REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, nº 37, Madrid, INJUVE.
AUTORES VARIOS, (2000), Ocio y tiempo libre: identidades y alternativas, MONOGRÁFICO DE REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, nº 50, Madrid, INJUVE.
AUTORES VARIOS, (2001), La noche un conflicto de poder, MONOGRÁFICO DE REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD, nº 54, Madrid, INJUVE.
AUTORES VARIOS, (2004), Consumo y control de drogas: reflexiones desde la ética, Madrid, Fundación de Ciencias de la Salud.
BARRIUSO, M. (2003); Drogas ilícitas, vida recreativa y gestión de riesgos, Vitoria, Gobierno Vasco.
137
BARRIUSO, M. y MARKEZ, I. (2004), El uso de Ketamina en el País Vasco: de fármaco anestésico a droga de fiesta, Vitoria; Gobierno Vasco.
BASABE, N. y PAEZ, D. (1992), Los jóvenes y el consumo de Alcohol. Representaciones sociales, Madrid/Bilbao, Fundamentos.
COMAS, D. (1998), “Ciudadanos, profesionales, instituciones, programas de investigación y movimientos sociales en la prevención de las drogodependencias” en ITACA, Vol III, Nº 3, Noviembre 1998.
COMAS, D. (1987), Las drogas: Guía para mediadores juveniles, Madrid, INJUVE.
COMAS, D. (1998), “El tabaco: una adicción forzada y persistente”, en MARAÑON, M. (1998), Euskadi y drogas 1998; Vitoria, Gobierno Vasco.
COMAS, D. (1999), “Adicción a drogas ilegales y exclusión social”, en José Felix TEZANOS (EDIT), Tendencias en desigualad y exclusión social, segunda edición, Madrid, Sistema, 2004.
COMAS, D. (2001), La evaluación de programas de ocio alternativo de fin de semana, Madrid, INJUVE.
COMAS, D. (2003), Jóvenes y estilos de vida, Madrid, INJUVE/FAD.
COMAS, D. (2004), “El canon generacional: una aproximación topológica”, en SISTEMA, Nº 178, Madrid, SISTEMA.
COMAS, D. (2005), Las experiencias de la vida: aprendizajes y riesgos, Madrid, INJUVE.
ELZO, J.; COMAS, D.; LAESPADA, T. SALAZAR, L y VILEVA, I. (2000), Las culturas de las drogas en los jóvenes, Bilbao, IDD.
GARCÍA G., GUTIÉRREZ, E. Y MORANTE, L. (2004), Bola de Nieve: Guía para la formación de usuarios/as de drogas como Agentes de Salud, Madrid, Grupo GID.
GARCÍA, G. (1998), Guía Didáctica y Guía Metodológica del programa Mediación en Salud en Prisión, Madrid, Grupo GID.
GARCÍA, G. (2002), “Participación de usuarios de drogas como Agentes de Salud en programas de Reducción de Daños y Prevención del VIH/SIDA” en REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS, vol. 27, num. 3.
138
GARCÍA, G. (2003), Guía de Evaluación para Programas de Mediadores/as en Centros Penitenciarios, Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad y Consumo, Grupo GID.
GARCÍA, J, (1996) Informe sobre la reducción de la demanda de drogas en España, Madrid, GID.
GRUPO GID (2003), El ocio de los jóvenes: tendencias, políticas e iniciativas, Madrid, INJUVE, mimeo.
GRUPO GID (2005), Relato de las aportaciones del Grupo GID al conocimiento sobre adicciones y otros problemas sociales, Madrid, Fundación Atenea / Grupo GID.
GUTIÉRREZ, F. J. (2004), Juventud Vasca 2004, Vitoria, Gobierno, Vasco.
MEGÍAS, E. (2001), Valores sociales y drogas, Madrid, FAD.
MEGÍAS, E. (2002), Hijos y padres: Comunicación y conflictos, Madrid, FAD.
MEGÍAS, E.; COMAS, D.; ELZO, J.; NAVARRO, J. y ROMANI, O. (2000), La percepción social de los problemas de drogas en España, Madrid, FAD.
MEGÍAS, E.; RODRÍGUEZ, E. MEGÍAS, I y NAVARRO, J (2004), La percepción social de los problemas de drogas en España 2004, Madrid, FAD.
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD (2005), Tendencias de la juventud Vasca I, Vitoria, Gobierno Vasco.
PALLARES, J.; DÍAZ, A. ; BARRUTI, M. y ESPULGA, J. (2004), Sistema de información continua sobre el consumo de drogas entre los jóvenes en el País vasco (SOC) Informe 2003, Barcelona, Instituto Genus.
PÉREZ-LOZAO, M. y otros (2002), La oferta de drogas y los programas de intervención, Madrid, GID.
PÓO, M.; AIRIÑO, J. y MARKEZ, I. (2003), Euskadi y drogas 2002, Vitoria, Gobierno Vasco.
RAMÍREZ DE ARELLANO, A. (2002), Actuar localmente en (drogo)dependencias, Pistas para la elaboración de estrategias, planes y programas municipales, Madrid, Grupo GID.
139
REKALDE, A. y VILCHES, C. (2004); Discurso juvenil y consumo de drogas. Juventud, socialización y política de comunicación, Vitoria, Gobierno Vasco.
REKALDE, A. y VILCHES, C. (2005); Drogas de ocio y perspectiva de genero en la CAV, Vitoria, Gobierno Vasco.
RODRÍGUEZ, E. y MEGÍAS, I, (2004), Jóvenes entre sonidos: habitos, gustos y referentes musicales, Madrid, INJUVE/FAD
RODRÍGUEZ, E.; MEGÍAS, I. y SÁNCHEZ, E. (2002), Jóvenes y relaciones grupales, Madrid, INJUVE/FAD.
140