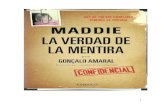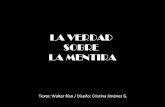Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
-
Upload
david-duarte -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
1/7
David Felipe Duarte Serna
Diciembre 09 del 2015
La verdad: un recurso para la supervivencia
Introducción
El problema de la verdad es uno de los problemas clásicos de la filosofía: ¿Qué criterios
tenemos para decir que algo es verdad? ¿Cómo podemos justificar la verdad de una creencia?
Después de la propuesta epistemológica kantiana, se da un enorme giro en torno a lo que
podemos conocer: se establece la imposibilidad de conocer la realidad subyacente a los
fenómenos, la cosa en sí. Ante esta postura, Hegel reacciona de manera notable
argumentando en favor de la posibilidad de un conocimiento de la totalidad de la realidad,
postura a la que luego responde Nietzsche apelando a la naturaleza inaprehensible de la
realidad y a que la construcción de lo verdadero es en última instancia un juego del lenguaje.
El progreso en el plano epistemológico llevado a cabo por estos autores es de vital
importancia para entender el desarrollo de la filosofía posterior. La forma en que se modifican
las nociones de ‘conocimiento’ y ‘verdad’ en las teorías de Hegel y Nietzsche dan cuenta de
un cambio de gran relevancia en la interpretación de la realidad y del papel que juega el
hombre en ella.
Hegel: el conocimiento intuitivo de lo real
En su obra Fenomenología del Espíritu, Hegel empieza por defender que las cosas no deben
entenderse como representadas en su totalidad en la actualidad, sino que deben entenderse
como un todo, incluyendo el proceso que han seguido para llegar al presente. Esto quiere
decir que la realidad no está acabada sino que está sucediendo, no debemos entender la
realidad como hechos sueltos, inconexos e inmóviles sino como una totalidad en la que cada
una de las partes se relaciona y se interconecta dando lugar a la unidad.
Dice que su propósito es hacer que la filosofía deje de ser sólo 'amor por el saber' para
volverse en un saber real, en conocimiento verdadero. Para ello, Hegel defiende que el saber
filosófico no debe expresarse como un concepto sino que es algo que debe ser intuido o
sentido, puesto que sólo podemos decir de nuestras sensaciones que son verdaderas con
certeza y no de nuestros conceptos. Así, la filosofía debe “reprimir el concepto que diferencia
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
2/7
e implantar el sentimiento de la esencia”1, reivindicando el papel epistemológico de cosas
como la religión, lo sagrado, el amor y lo bello (en la medida en que dan lugar a lo estático
y al contacto con lo eterno, con la totalidad de lo real, el conocimiento intuitivo buscado por
Hegel), Hegel defiende que en el conocimiento sobrio y edificante no se encuentra la verdad
y con esto asesta un duro golpe a las ciencias empíricas, criticando su interpretación de la
realidad como algo dado e inmóvil.
Hegel advierte que se está dando un cambio en el espíritu, un cambio que es paulatino pero
que exige un retorno del conocimiento intelectual al conocimiento intuitivo. El formalismo
del conocimiento intelectual no lo hace realmente universal, defiende el autor, sino que su
aparente universalidad es el resultado de aplicar un mismo concepto abstracto a toda la
realidad, pareciendo diverso cuando en realidad es una misma cosa aplicada a diferentes
materias2.
Volviendo a la cuestión del conocimiento verdadero intuitivo del que debe constar la
filosofía, Hegel hace notar que no sólo se debe considerar a la sustancia como lo verdadero
sino que también se debe entender al sujeto mismo como verdadero: no entendiendo al sujeto
como una unidad aislada de la sustancia sino como una misma cosa con la sustancialidad,
que sería la parte negativa del sujeto que se desdobla y se contrapone a éste3. Lo real no sería
entonces ni el sujeto, ni la sustancia individualmente sino el proceso del que los dos hacen
parte y mediante el cual están constantemente en contacto. A su vez, lo real no sería la
totalidad de este proceso sino su fin o actualidad (sin embargo, entender el proceso es esencial
para entender el fin): el devenir.
Así, el conocimiento verdadero comienza, para Hegel, con el reconocimiento de sí mismo en
lo puramente otro, en lo absoluto, como parte dialéctica de la totalidad de lo real. Este
conocimiento permitiría dar cuenta de la totalidad de lo real en la medida en que lo explica
como un movimiento dialéctico: ‘Lo que es racional es real y lo que es real es racional’4. De
este modo, Hegel implica que el conocimiento de las reglas racionales que rigen a la
1 Hegel (1807), Prólogo, p. 10.2 Cfr . Hegel (1807), Prólogo, p. 14.3 Cfr . Hegel (1807), Prólogo, pp. 15-16.4 Hegel (1821), Prefacio, p. 74.
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
3/7
consciencia daría cuenta del funcionamiento de la totalidad de lo real en la medida en que
estas mismas reglas son las que rigen sobre la realidad empírica.
Supervivencia, leguaje y verdad
Por su parte, Nietzsche tiene una postura en cierto sentido similar a la de Hegel, en la medida
en la que plantea que ningún conocimiento aprehende realmente a la realidad 5 (justo como
Hegel critica al conocimiento teórico formal), pero también logra superar la visión hegeliana
al reducirla a una interpretación posible de la realidad, no al conocimiento intuitivo real que
pretende Hegel transmitir en su obra. Esta desvaloración del conocimiento tiene sus raíces
en que Nietzsche se cuestiona por la validez misma del ‘amor por el conocimiento’ y da una
nueva explicación a por qué nos inclinamos hacia el conocimiento, explica a qué se debe este
‘impulso hacia la verdad’ del que tanto se ha presumido a lo lago de la historia de lahumanidad introduciéndole un nuevo sentido.
Nietzsche propone que nuestro conocimiento no es más que la causa de un orgullo vano, un
intento soberbio de entender la realidad en su totalidad pero que no está destinado a una
misión más allá de las contingencias de la vida humana6. Este conocimiento, que toma las
formas más arbitrarias, nos genera un sentimiento de superioridad y de antropocentrismo
falaz que nos hace pensar que por medio de él podemos llegar a entender la totalidad de lo
real, cuando en realidad no es así: el conocimiento siempre está determinado por las sutilezasdel lenguaje y por ello puede tomar las formas más diversas y se pueden explicar los mismos
fenómenos de incontables maneras.
Pero al hacer esta caracterización del conocimiento, Nietzsche tiene que justificar nuestra
inclinación por conocer: si nuestros intentos por conocer siempre son vanos, ¿qué nos motiva
a seguir buscando la verdad? La respuesta del autor a este cuestionamiento es que el
conocimiento nos da una ventaja (en realidad la única que tenemos) para la supervivencia 7.
Considerando un estado de naturaleza en el que el hombre tiene la necesidad de asociarsecon otros hombres para garantizar su supervivencia, el primer paso que se tuvo que dar en
favor de la creación de estas asociaciones era tener un suelo común que permitiera la
5 Cfr . Nietzsche (1873), pp. 4-5.6 Cfr . Nietzsche (1873), p. 3.7 Cfr. Ibídem.
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
4/7
interacción de los individuos: un lenguaje8. Con la creación del lenguaje, se establecen ciertas
metáforas con las que los individuos se expresan del mundo y el carácter social de éste es
que hay un común acuerdo en cuáles son las metáforas correctas para referirse a los diversos
objetos del mundo. Esta distinción entre metáforas correctas e incorrectas permitió la
interacción de los primeros individuos que buscaban el pacto a la vez que introdujo el
establecimiento de la primera forma de la verdad: las metáforas aceptadas en el lenguaje del
pacto son lo verdadero, quien hace mal uso de estas o se aprovecha del lenguaje pierde el
favor del pacto, miente.
Nietzsche explica así cómo nuestro interés en la búsqueda de la verdad se debe en última
instancia a nuestra necesidad de supervivencia, es un interés en las consecuencias agradables
que tiene saber la verdad. Esto tiene sentido al explicar las diferencias en el lenguaje (y, en
última instancia, en las cosmovisiones) de diversas culturas que, expuestas a contextos y
situaciones diferentes, tienen que echar mano de elementos exclusivos para la conformación
de su lenguaje, de modo que al hacer el pacto social se garantice lo que necesitan para
sobrevivir. Aquí también se ilustra la posibilidad de infinitas interpretaciones que tiene un
mismo fenómeno: basta con ver qué pensaban de un fenómeno particular, como un eclipse
solar, en culturas como la azteca, la de la Grecia antigua y la egipcia para ver cómo diferentes
cosmovisiones podían generar relatos o conocimiento que era consistente con los hechos pero
inconsistente con respecto al conocimiento de otras culturas.
En la medida en que el conocimiento requiere de lenguaje, éste puede tomar las formas más
diversas debido a que en la formación del lenguaje, en particular de las palabras, lo que se
hace es tomar lo desigual, diferentes tipos de árboles por ejemplo, y unirlo bajo una misma
metáfora: ‘árbol’9. Dependiendo de los fenómenos que se tomen para unificar bajo una
misma metáfora (que son completamente contingentes) se crean diferentes palabras y, con
ello, diferentes conceptos que terminan por dar forma a la cosmovisión de una sociedad. Los
conceptos quedan reducidos a creaciones arbitrarias del hombre en la búsqueda de su
subsistencia. El conocimiento, por ende, nunca apela a algo objetivo, siempre se trata de dar
cuenta de un mundo tamizado ya por el lenguaje, humanizado, y por ello al adquirir
8 Cfr . Nietzsche (1873), p. 4.9 Cfr . Nietzsche (1873), p. 6.
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
5/7
conocimiento lo único que hacemos es comparar el lenguaje (que se adquiere) con el lenguaje
(que se trae o que ya se tiene)10.
De este punto surge también la visión de Nietzsche de la verdadera realidad como algo
inaprehensible. Para el autor cualquier intento de explicar la realidad (por medio del lenguaje)termina dejando cosas de lado y no atiende a la esencia misma de las cosas que pretende
explicar : ‘Creemos saber algo de las cosas mismas cuando hablamos de árboles, colores,
nieve y flores y no poseemos sin embargo, más que metáforas de las cosas, que no
corresponden en absoluto a las esencias primitivas’11. La realidad se mantiene para Nietzsche
como algo imposible de ser conocido, en la medida en que el conocimiento requiere del
lenguaje, de modo que cualquier postura que pretenda dar cuenta de la realidad es falaz:
siempre está limitada por su lenguaje y se le puede presentar otra postura con un lenguaje y
presupuestos diferentes, frente a la cual no podrá hacer nada para defender su punto. El único
mérito que ve el autor en la labor epistemológica del ser humano consiste en la creatividad
que se tiene para construir aparatos conceptuales que den cuenta de la realidad desde
diferentes perspectivas. El conocimiento de la humanidad tendría, por así decirlo, únicamente
valor poético, pues no puede justificarse en hechos objetivos: está construido sobre arenas
movedizas y el único mérito que puede tener es su arquitectura.
El conocimiento intuitivo hegeliano desde Nietzsche
Teniendo en cuenta la postura de Nietzsche frente al conocimiento y a las posturas que
defienden tener la razón al describir la realidad, no es muy difícil avistar qué influencia tiene
esto sobre la postura hegeliana sobre el conocimiento y, aunque en primera instancia parece
ir totalmente en contra de la epistemología idealista, hay puntos en común que vale la pena
recalcar.
Cabe tener en cuenta que cuando Hegel defiende la imposibilidad de un conocimiento formal
de la realidad está teniendo en cuenta la división kantiana entre fenómeno y cosa en sí, a suvez que las posibilidades de conocimiento establecidas por este mismo autor: sólo podemos
tener un conocimiento teórico o científico (de forma sintética a priori) de los fenómenos,
pues estos poseen una misma forma para todos los sujetos, la forma espacio-temporal, y si se
10 Cfr . Nietzsche (1873), p. 7.11 Nietzsche (1873), p. 5.
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
6/7
fundamenta el conocimiento en este aspecto universal, se puede tener un conocimiento
teórico objetivo. Por otro lado, la cosa que subyace a los fenómenos, la cosa en sí, está fuera
de toda posibilidad de conocimiento, pues todo conocimiento debe empezar con la
experiencia y no podemos tener experiencia de la cosa en sí por hipótesis12. Hegel, que supera
la división entre cosa en sí y fenómeno, explica que lo que subyace al fenómeno no es una
cosa en sí aparte del sujeto sino que es el sujeto mismo: el sujeto se desdobla y pone al
fenómeno, que es su parte negativa, como su oposición y con esto permite que se dé el
conocimiento de sí mismo.
El conocimiento de las reglas racionales, la dialéctica, que rige al sujeto (tanto en su
interioridad, la consciencia, como en su exterioridad, la realidad empírica) permite al sujeto
el conocimiento de la totalidad de lo real. Este conocimiento no puede ser formal (basarse
sólo en el fenómeno), sino que se tiene que dar de manera intuitiva cuando el sujeto se
entiende como uno con la realidad externa en una relación dialéctica (o de afectación mutua
por medio de la contradicción y la superación de las contradicciones). En este sentido, las
posturas hegeliana y nietzscheana concuerdan: el conocimiento teórico no da cuenta de la
totalidad de lo real. Sin embargo, la postura de Nietzsche supera la de Hegel en la medida en
que la segunda pretende dar una visión correcta de cómo es la realidad (mediante el
conocimiento intuitivo de la dialéctica), que terminaría siendo una interpretación más en el
sinfín de interpretaciones posibles de lo real.
Aunque se podría objetar que el punto principal del conocimiento propuesto por Hegel es su
carácter intuitivo, carente de un correlato lingüístico, todo el desarrollo de su postura es
teórico: está posibilitado por un lenguaje específico y una situación o contexto determinado
del que Hegel no puede escapar por no ser consciente de él (la sociedad burguesa del siglo
XIX en la Alemania no unificada frente a las revoluciones materiales tomando lugar en el
resto de Europa).
Conclusiones
Como pudimos ver, Hegel intenta revertir el límite epistemológico que se imponía en la
postura kantiana de la imposibilidad del conocimiento de la totalidad de lo real mediante la
12 Cfr . Kant, Crítica de la Razón Pura, Estética Trascendental.
-
8/18/2019 Análisis de 'Sobre Verdad y Mentira'
7/7
reducción de lo real al sujeto operando bajo la dialéctica, desdoblándose, poniéndose y
conociéndose a sí mismo en su fase negativa. Con esto, Hegel logra explicar que el
conocimiento de la dialéctica es el conocimiento de la totalidad de lo real, pues todo opera
bajo este orden. Sin embargo, aunque el conocimiento intuitivo de la dialéctica tiene la
ventaja de no tener un discurso del que dependa, se encuentra determinado por el lenguaje
de su teoría y el contexto de su creación, cuestiones de las que Nietzsche da cuenta al
proponer que la verdad es siempre una construcción lingüística, una metáfora de la realidad
que posibilita la socialización y, con ello, la supervivencia humana. Además de proponer que
la realidad en su totalidad es inaprehensible dada su abrumadora multiplicidad, que sin
reducirse a conceptos imposibilitaría la supervivencia del hombre.
Vimos cómo en este debate se descarta el conocimiento formal como conocimiento total de
la realidad (como ya lo había propuesto Kant al proponer la ‘cosa en sí’) y posteriormente
también se descarta la posibilidad de un conocimiento intuitivo de la realidad. Se llega a
entender la construcción de la verdad como un juego del lenguaje en el que lo único
importante o digno de interés es el papel creativo del hombre frente a las diferentes
circunstancias que lo apremian y que exigen su acción social para garantizar su supervivencia
Bibliografía:
- Hegel, F. (1807); Fenomenología del Espíritu; traducción de Wenceslao Roces con lacolaboración de Ricardo Guerra; Fondo de Cultura Económica; México.
- Hegel, F. (1821); Rasgos Fundamentales de la Filosofía del Derecho o Compendio de
Derecho Natural y Ciencia del Estado; traducción del alemán por Eduardo Vásquez;
Biblioteca Nueva; Madrid.
- Kant, I. (1781); Crítica de la Razón Pura; prólogo, traducción, notas e índices de Pedro
Ribas; Taurus; Madrid.
- Nietzsche, F. (1873); Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral ; versión electrónica
recuperada el 01 de diciembre del 2015 de
http://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/verdadymentira.pdf.











![[René Girard] Mentira Romántica y Verdad Noveles](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5695d3f71a28ab9b029fc9b1/rene-girard-mentira-romantica-y-verdad-noveles.jpg)