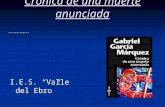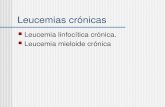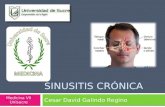Análisis de crónica
-
Upload
maria-jose-roccato -
Category
Documents
-
view
20 -
download
0
Transcript of Análisis de crónica

Análisis de crónica: Los Diarios de Cristóbal Colón, primer y segundo viaje.fuente: http://62.15.226.148/tc/2010/07/19/20537821.jpgMucho interés nos ha provocado conocer un diario a bordo que narra los sucesos anteriores a la llegada de Colón a América, por lo que hemos decidido usar dicha crónica para el siguiente trabajo, enfocándonos solo en los dos primeros viajes que a nuestro juicio son los más relevantes para este trabajo. Al ser el primero el más largo, fue dividido entre Nilson Rivas y Sebastián Arancibia, dejando el segundo en manos de Cristóbal Alcayaga. El análisis se enfoca a las observaciones del medio ambiente junto con los nativos de Colón y su relevancia en la interpretación del Nuevo Mundo. Se deben tener en cuenta las siguientes palabras clave al momento de leer este trabajo: Naturaleza, salvaje, imaginario, preconceptos y misticismo.
Tras analizar los diarios de Colón no surge la siguiente interrogante ¿Qué rol juega la naturaleza en el imaginario de Colón y por que es tan destacada durante sus viajes? Existen diferentes tesis sobre sus motivaciones de viajar, por ejemplo Todorov nos indica que fue por motivos religiosos y por demostrar que no se equivocaba en su planteamiento[1], pero notros hemos decido acotarnos a descifrar el protagonismo que tiene la naturaleza y el salvaje en sus escritos. La hipótesis que hemos formulado dice lo siguiente: Colón necesitaba respaldar la decisión de su viaje y al no encontrar oro ni especias en las cantidades deseadas se ve en la obligación de utilizar la naturaleza de las Indias Orientales y mostrarlas como un paraíso terrenal con el fin de mostrar que su empresa tendría muchos dividendos. Este como utiliza e interpreta los signos naturales para justificar su aventura, como percibe el medioambiente de la Indias como manera de justificar dividendos no obtenidos. El denominado “Diario a bordo” original escrito por Cristóbal Colón durante su viaje en busca de la costa de Asia lamentablemente se perdió, no se sabe exactamente si en manos de los Reyes Católicos o en el camino a ellos, pero poseemos una relación compendiada por Fray Bartolomé de Las Casas[2] que tiene un gran valor historiográfico. La narración del primer viaje, el cual se inicia el 3 de agosto de 1942 en el puerto de Palos, España[3], es el inicio de una empresa fantástica que marcará la Historia de la Humanidad para siempre, siendo el anteriormente mencionado diario, con sus complementarios tres viajes subsiguientes (en el tercero se descubriría América propiamente tal), un pieza clave para entender los pensamientos, intereses, inquietudes y esperanzas del principal actor del descubrimiento: el Primer Almirante Cristóbal Colón.Primera parte del análisis: Los arduos días de navegación.
Es sumamente complejo intentar saber que se cruza por la mente de una persona que se encuentra en otras circunstancias, en otro contexto histórico y aun mas difícil resulta esto teniendo conocimiento de que no era un hombre común para su época, al menos no común desde el punto de vista de sus intenciones; en el libro La Conquista de América: el problema del otro, Todorov explica que Colón era un hombre religioso que tenía en mente retomar las cruzadas, algo que se consideraba medieval para su época[1]. Por lo mismo, él plantea que la idea de que Colón iba a las Indias Orientales por oro es algo innegable, al menos viéndolo desde el punto de vista de lo que necesitaban sus hombres, los reyes, Castilla y sus intenciones (según Todorov) de revivir la Guerra Santa; pero resulta por lo menos intrigante el porque el Almirante destaca tanto la naturaleza. ¿Admiración de los nuevos parajes? ¿Exageración premeditada? ¿Uso inteligente de los medios disponibles para transmitir un mensaje? A nuestro juicio, es un uso e interpretación de la naturaleza dependiendo de las circunstancias, a su favor, obviamente.
Durante la navegación hacia las Indias Orientales no cabe duda de que Colón tenía en mente las lecturas de Marco Polo, Plinio y otros, además de su viaje anterior a Guinea[2]. Podemos tomar estos preconceptos formados en base a otros autores como principal cimiento de lo que el Almirante relata y como esperaba encontrar lo mismo en las tierras que pronto encontraría, historias ciertamente fantásticas sobre lugares desconocidos que nos indican la razón del porque Colón hace observaciones de fenómenos como el del 15 de setiembre donde escribe que ese día, al anochecer, vieron caer del cielo un fuego portentoso que se hundió en el mar a una distancia de cuatro o cinco leguas (…) párrafo sin duda redactado por inspiración de sus lecturas anteriores. Esto sin duda provocaba temor en los tripulantes que claramente veían en situaciones como la antes citada, señales negativas o de mal augurio debido probablemente a su escasa educación o por una simple tradición popular y medio a lo desconocido; esto tenía a Colón bastante preocupado, por lo que haya en dichas señales una forma de calmar a sus hombres; con estos antecedentes cabe situarnos al inicio de su viaje, donde podemos ver como justifica con el medioambiente que la tierra esta cerca: Vieron mucha hierba y muy a menudo, y era hierba que juzgaba ser de peñas (17-09-1942)[3];

Apareció a la parte del Norte una gran cerrazón, que es señal de estar sobre tierra (18.9.1942)[4]; Vinieron unos lloviznos sin viento, lo que es señal cierta de tierra (19.09.1492)[5]; Vinieron a la Nao dos alcatraces, y después otro, que fue señal de estar cerca de tierra (20.09.1492)[6]; Vieron una ballena, que es señal que estaban cerca de tierra, por que siempre andan cerca (21.09.1492)[7].
Al leer estas “señales” que Colón interpreta, es imposible no cuestionarnos la credibilidad de sus escritos. Primero no existe la certeza de que sus interpretaciones sean correctas (ciertamente no lo eran, puesto que aun quedaban cerca de 20 días para llegar a tierra) y además cabe la enorme posibilidad de que dichas señales sean totalmente falsas o creadas por el Almirante para calmar, como se indico anteriormente, a una inquieta tripulación. Con las citas que nos proporciona la crónica podemos ver que el uso de la naturaleza es esencial y además el único medio del cual se disponía en el momento, la única herramienta a mano digamos. Por ejemplo, Colón utilizaba un método árabe para navegar que consistía en guiarse por las estrellas, algo que para nosotros podría parecer arcaico e innecesario, pero que para la época y para los castellanos significaba algo desconocido[8].
El nerviosismo, recelo y posiblemente miedo que podían sentir los navegantes que acompañaban a Colón no es difícil de imaginar, pues se embarcaban a un empresa con incierto final; esto seguramente era de conocimiento del Almirante, quién con mucha inteligencia no les comunicaba la totalidad de leguas que se recorrían por día, con el fin de hacer sentir que no se avanzaba en vano[9]. Colón sabe que su empresa, ya estando en el mar, depende solo de su firmeza de ánimo y de la manera en que maneje a su tripulación. También cabe dentro de este análisis los preconceptos que se tienen de la naturaleza. Colón indica el día 16 de septiembre que el aire es muy placido y era el tiempo como por abril en Andalucía[10], esto no puede más que mostrarnos algo que se repetiría constantemente durante la presencia de los hispanos en América: el preconcepto. Mirar las cosas y compararlo con lo que se conoce en Castilla no era algo que practicaban exclusivamente quienes no conocían las nuevas tierras y oían los cuentos de los viajeros, si no que todos los que llegaban a las Indias Orientales tenía este “vicio”. Es imposible no darnos cuenta al leer el diario de Colón, como este usa la naturaleza a su favor; dentro de esta primera parte podemos apreciar diferentes tópicos según lo anteriormente expuesto, como lo son las observaciones llenas de elogios, la elaboración llena de juicios en relación a conceptos conocidos y por supuesto el énfasis en los paisajes para sus lectores, cosa que veremos en el siguiente análisis. En esta breve interpretación sobre el rol del medio ambiente durante la navegación previa a la llegada a las Indias Orientales tuvo por propósito el mostrar como Colón toma los elementos a su alrededor para justificar su empresa y de la misma manera calmar a los escépticos tripulantes que lo acompañaban y que sin duda mas de una vez perdieron la fé en el. (Por Nilson Rivas)Segunda parte: El paraíso terrenal La primera costa divisada por los navegantes provenientes de Europa fue bautizada como San Salvador, dejando en evidencia la importancia de varios factores en los nombre: primeramente religioso y luego monárquico (se llamaría la Isabela un asentamiento posterior). En resumen, la llegada fue algo tranquilo, sumamente pacifico ya que los indígenas que se acercaban, solo lo hacían para intercambiar objetos y ofrecer agua junto con víveres.[11] Colón relataba estos encuentros de la siguiente manera: Yo (…) por que nos tuviesen mucha amistad, por que conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a la Santa Fé con amor que no con fuerza, les dí a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestro que era maravilla[12]. Durante estos intercambios con los nativos que se acercaban a las carabelas fue cuando notaron la presencia de oro. En realidad eran pequeños adornos que ponían en sus narices, pues según relata Heers en su libro, era su gusto oler oro pero por sobre todo cobre[13] o como relata Colón, quien dice noté que algunos llevaban un trocito (de oro)enganchado a una perforación en la nariz[14]. Colón nos relata que ponía especial atención en los implementos que traían los indígenas, pero tenia especial recelo de no obligarlos a nada y mucho menos robarles.
Hacemos referencia al oro puesto que su búsqueda lleva a los hispanos a recorrer diferentes islas con falsas esperanzas de encontrar riquezas; al ir moviéndose de aquí para allá en busca del preciado metal, Colón va dejando su huella y de alguna manera colonizando todo simbólicamente en nombre de Castilla y el cristianismo. Heers también nos relata como es este camino de islas rebautizadas: El 14 de octubre salió de San Salvador (…), se dirigió hacia el sur o hacia el sudoeste y, en primer lugar, se dedicó durante unos 15 días a explorar algunas islas del archipiélago: Santa María de la Concepción (Rum Cay), la Fernandina (Long Island). A continuación Saomete (Crooked Island) y que Colón bautizó con el nombre de la Isabela (…)[15]. Este afán de rebautizar con nombres cristianos a las islas en las que iba desembarcando tenía claramente por objeto, como se mencionó con anterioridad, colonizar simbólicamente pero además intentaba

hacer suyo nuevos parajes, romper el misterio y quizás el miedo que tenían sus tripulantes. El reconocer estas islas con nombre cristiano las hacía parte de Castilla, las hacia adquirir un valor mayor de cualquier otro descubrimiento. Colón sin duda tenia al menos una minima percepción de su empresa y sus consecuencias a futuro, pensando en que estas islas serían colonizadas para dar paso a la conquista de tierra firme con la expansión del cristianismo y los territorios de Castilla. Tras las expediciones y el resultado negativo, en primera instancia, del encuentro de riquezas sublimes-, Colón se ve en la obligación de buscar una especie de justificación. Primeramente, comenzó por culpar a los nativos, a los cuales increíblemente creía todas sus historias (o al menos lo que el creía entender en una extraña comunicación) sobre islas que tenían mas oro que tierra o El Dorado[16]. Colón perdería la fé de a poco en sus interpretaciones de los nativos, puesto que está realmente no llegaban a buen puerto y las muestras ya no eran suficientes. Por lo que al no resultar esto como se esperaba, se posan los ojos sobre lo que abundaba en estos nuevos parajes: la naturaleza. En este punto, los hispanos se encuentran con un mundo amable, acogedor, el cual no era demasiado diferente a Castilla puesto que no habían ni monstruos, ni climas inhóspitos ni ambientes amedrentadores. A continuación veremos como Heers habla sobre el encanto que ejercen los parajes de Centroamérica sobre Cristóbal Colón: El 19 de octubre, en la islita a la que da el nombre de Isabela, en honor de la reina, desembarca cerca de un cabo tan bello, adornado con toda clase de verdor, tan majestuoso, tan bien colocado en un marco de ensueño, que inmediatamente lo bautizó Cabo Hermoso, aun cuando tenía a su disposición todo un catalogo con nombres de santos, héroes y mártires de la fé. Este atractivo de lo bello, esta comunión un poco pagana con la naturaleza, algo inspirada en ciertas corrientes místicas cristianas (como la franciscana) lo arrebatan por encima de cualquier otra inspiración. Es el hechizo de cosas bellísimas jamás vistas antes: una inmensa playa con orla de arboles muy verdes; un golfo de curvatura perfecta, maravilloso diseño y gran profundidad. Elevadas colinas se suman a esa belleza. Y el cofrecillo de joyas se cierra en las aguas entre palmeras. Los reyes bien pueden creer (…) que es la mejor tierra del mundo: llana, por lo tanto accesible; templada, por consiguiente habitable; fértil, plena de promesas.[17] Esta extraordinaria descripción de los escritos de Colón que nos proporciona Heers, no hace más que afianzar nuestra afirmación del ensalzamiento premeditado de estás tierras. Si bien su belleza es innegable, este paraje no tenía el mismo valor que el oro, pero sin duda servía como un método quizás encandilador que permitiría al Almirante ganar tiempo y derechamente zafar de sus promesas de grandes riqueza, cambiándola por riquezas naturales. También cabe destacar que, aparte de justificar el no encontrar oro en las cantidades imaginadas, estos hermosos parajes de verdad despertaron ciertas pasiones en el Almirante, algo que queda en evidencia solo con mirar su escrito. El diario del primer viaje registra con claridad las reacciones del cristiano frente a aquel mundo desconocido, extraño, jamás imaginado, pero asimismo un mundo que, ya en los primeros días, piensa en dominar andando el tiempo. Se siente la curiosidad constantemente al asecho y el cálculo de las posibilidades. El descubridor capta y teme un mundo desconocido que despierta sospechas, pero al mismo tiempo se asombra, se regocija, juzga y calcula las riquezas. Imagina lo que podrá ser su nueva vida en esas nuevas tierras (Sebastián Arancibia)
Tercera Parte: El segundo viaje de Colón y la búsqueda de oroEste informe es entregado a don Antonio de Torres, en la cuidad de Isabela, el 30 de enero 1499, para
ser llevado en nombre de Cristóbal Colón a los Reyes Católicos.El segundo viaje muestra la real intención de Colón en las Indias, la invasión y asentamiento de las
islas del Caribe, la idea de extracción de oro es recurrente y se aleja bastante a la idea de cruzada del primer viaje, que se percibe en los Diarios de Cristóbal Colón: Vuestras Altezas, como católicos cristianos, y Príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y todas sus idolatrías y herejías, pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a dichas partidas de Indias para ver a dichos príncipes, y los pueblos y tierras y la disposición de ella y todo y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas para nuestra santa fe[18]
El elemento central percibido en el memorial del segundo viaje colombino, es el discurso persuasivo utilizado por Cristóbal Colón a los Reyes Católicos. Trata de convencer en todo instante, dando luces de lo viable que es la empresa en las Indias, expresa la presencia y supone el exceso de oro. Las minas de oro, porque con solos dos que fueron a descubrir cada uno por su parte, sin detenerse allá porque era poca gente, se han descubierto tantos ríos tan poblados de oro que cualquier de los que lo vieron cogieron solamente con las manos por muestra.[19] Después de comunicar la presencia de oro en abundancia al parecer, solamente manifiesta el deseo de enviar algo más que sólo muestra a los monarcas y justifica el por

qué de la muestra diciendo: yo deseaba mucho en esta armada poderles enviar mayor cantidad de oro del que acá se espera poder coger.[20] Después de explicar la situación, se inicia la serie de escusas por parte del Almirante, estos pretextos son diversos y apuntan a la hostilidad del ambiente y las dificultades vividas por sus hombres.
Comienza a manifestar la imposibilidad de extracción de oro, acusa los problemas que tiene en cuanto a infraestructura e inconvenientes de salud de sus hombres. También está presente en el discurso, la desconfianza a la población nativa, como se explica acá: non pareció que fuera buen consejo meter a riego y a ventura de perderse esta gente y los mantenimiento, lo que un indio con un tizón podría hacer poniendo fuego a las chozas, porque de noche van y vuelven.[21]Dentro las dificultadores, nombra, la del Cacique Caonabó y al pueblo que identifica como caníbal: cacique que llaman Caonabó, que es hombre, según relación de todos, muy malo y muy más atrevido[22] junto con esto, existe un gran temor a la población nativa, la cual puede en cualquier momento destruir o mermar a la población, que en palabras de Colón se encuentra con enfermedades con estos pocos sanos que acá nos quedan, cada día se entienden en cerrar la población y meterla en alguna defensa y los mantenimientos en seguro.[23]
Menciona la necesidad de establecer y organizar nuevos asentamientos y procura mantener a su gente contenta las causas de las dolencias tan general de todos es de mudamiento de aguas y aires[24] le solicita a los monarcas, las garantías para poder asegurar los abastecimientos necesarios para realizar la empresa. Estas garantías, serán necesarias hasta que los asentamientos puedan ser autosuficientes. Y esta provisión ha de durara hasta que acá se haya fecho cimiento de lo que acá se sembrare e plantare, digo de trigos y cebadas e viñas[25]. Luego de las solicitudes, aparece la propaganda del lugar, probablemente viendo la necesidad de más hombres, tentándolo a realizar el viaje, porque es cierto que la hermosura de la tierra de estas islas, así de montes e sierras y aguas, como de vegas donde hay ríos cobdales, es tal la vista que ninguna otra tierra que el sol es caliente puede ser mejor al parecer tan famosa.[26] Por último, es el enfrentamiento a un mundo nuevo y desconocido, lo que encuentra Colón. “acá no hay lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar a entender nuestra santa fé[27] es recién en este momento, donde aparece el motivo evangelizador de la empresa. Pero en unos cuantas líneas más, se da a conocer la verdadera intención, y es la de ocupar a esta gente como lenguas o traductores. También sugiere el comercio de esclavo, con una doble intención. Por una parte deshacerse de unos enemigos o potenciales enemigos y por otra generar alguna clase de utilidad con ellos. (Por Cristóbal Alcayaga).
El doble discursó de Colón se encuentra en toda la misiva reflejándose claramente y sin dobles lecturas, cuando quiere pagar con esclavos y como se refiere a ellos gente tan fiera y dispuesta y bien proporcionada y de muy buen entendimiento, los cuales, quitados de aquella inhumanidad, creemos serán los mejores que ningunos otros esclavos cuando le conviene, esta gente puede ser los mejores esclavos y. una dualidad, buenos y malos.
El segundo viaje es trascendental para la conquista de América, no es netamente una expedición de reconocimiento. Forma las primeras bases del asentamiento y aprovisionamiento hispano. No es casualidad que la conquista del conteniente se realizase desde las islas de las caribeñas. (Cristóbal Alcayaga)
Conclusiones Finales Muchos han sido los puntos de discusión en torno al tema del Descubrimiento de América y seguramente dará mucho más que hablar en los próximos años. Sin duda la colonización, búsqueda de riquezas y especias fueron el motor que impulso a los Reyes Católicos para dar su autorización a Cristóbal Colón, pero cual era el motivo real de este resulta muy complejo de indagar. Más allá de motivos religiosos, pasionales o ideológicos, el oro juega sin lugar a dudas un papel sumamente preponderante dentro de esta empresa. El oro motiva a los reyes pero también a los tripulantes que se atreven a seguir a Colón, no con la convicción total de que encontrarían un nuevo pasaje a las Indias, si no que con un respetable deseo de conseguir riquezas. El oro sin duda se enmarca durante toda la estadía de los hispanos en el Nuevo Mundo, destacando por motivos negativos que no corresponde analizar en este trabajo. Continuando con lo que nos convoca, podemos apreciar tras leer el pequeño análisis anterior como se configura una relación entre los aspectos tomados del primer viaje (dividido en dos) y el segundo viaje. Se puede apreciar con claridad como en un principio Colón, hombre de inteligente y con cierto grado de conocimientos, intenta imponerse a sus tripulantes por un medio que ellos conocen y aceptan de mejor manera: la naturaleza. Imposible explicar a por ejemplo a un simple marinero que no sabe leer ni escribir que la erupción de un volcán no significa la presencia del demonio si no que es un fenómeno natural. También apreciamos como usa los elementos naturales a su alrededor para dar confianza y energía a los suyos, incentivándolos a seguir adelante por

“señales” positivas. El discurso persuasivo que tiene Colón también se encuentra con los principales lectores de su diario, los Reyes Católicos, a los cuales intenta sorprender y maravillar con estás tierras ricas en muchas cosas, quizás no en oro, pero si con muchas otras ventajas dignas de destacar. Durante su estancia en las pequeñas islas del Nuevo Mundo, Colón se maravilla por lo simple de los nativos, haciendo notar sin darse cuenta que se encontraban frente a un buen salvaje, cosa que queda más clara al encontrarse con los denominados “caribes” que se mezcla con misticismos exagerados y realidad antropófaga – bélica. La idea del buen salvaje se forma al contraponer estos dos tipos de naturales y su reacción frente al europeo, marcado obviamente por su forma natural de ser; no iban a cambiar solo por que desconocidos llegaban. Estos escritos iban en dirección a los reyes con un claro discurso marginal oficial, puesto que tenían un fin determinado. Colón supo sin duda manejar con su pluma muy bien lo que quería expresar y sobre todo transmitir, sabía que luego de los reyes esto estaría en manos de todo aquel que supiera leer. Por lo mismo, y resulta obvio decirlo, tenemos tantos puntos en común en las descripciones de los dos viajes. Al ser esto algo completamente nuevo para Almirante y todos los que iban con el, tener preconceptos formados y comparar lo que se veía con lo ya conocido es algo imposible de evitar y criticar. Esto es sin duda un punto de partida para quien encuentra algo nuevo. Las Indias se veían como el escenario ideal para recrear mitos y, por que no, adquirir nuevos; y así fue en un conocimiento, pero esto sin duda se derrumbo con el paso de los días y la gestión de Colón, siempre atento a interpretar los fenómenos naturales a su favor. Por otra parte, el paganismo es un punto también notado por los hispanos. Y es aquí donde de nuevo entra en juego nuestro tópico destacado: la naturaleza. La relación entre la naturaleza y el indígena es considerado algo pagano pues para los españoles ellos rendían culto al medio ambiente que los rodeaba, a las piedras, a los arboles, a los peces. La relación con su medio ambiente fue notada pronto por los españoles y podríamos decir que Colón se impregno un poco de esto, debido a sus descripciones detalladas y casi edilicias de los paisajes. Al principio de este trabajo nos hicimos la siguiente pregunta ¿Qué rol juega la naturaleza en el imaginario de Colón y por que es tan destacada durante sus viajes? Y una pequeña hipótesis que decía que Colón necesitaba respaldar la decisión de su viaje y al no encontrar oro ni especias en las cantidades deseadas se ve en la obligación de utilizar la naturaleza de las Indias Orientales y mostrarlas como un paraíso terrenal con el fin de mostrar que su empresa tendría muchos dividendos. Esto, creemos nosotros, a quedado claro que fue así. En los párrafos anteriores hemos destacado del diario a bordo como Cristóbal Colón usa la naturaleza con el fin de maravillar a los reyes y prometer mucha prosperidad para futuras colonias, pero el entusiasmo inicial se ve truncado por el hallazgo de poco oro (el cual se alcanzaría más adelante, pero jamás llegando a los niveles imaginados). Es indudable, volvemos a repetir, el valor del oro, pero es importante destacar el valor de los recursos naturales como el palo Brasil o las plantaciones de algodón y caña de azúcar, muy posteriores claro está. Este camino en busca de oro y del paraíso terrenal fue muy complejo para Cristóbal Colón, quien tristemente murió convencido de haber llegado a la India o tal vez necio de haber descubierto un nuevo continente, aún firme de mantener su postura. Por ultimo, es importante señalar que nuestra crónica es un caldo de cultivo para muchísimos temas más, como por ejemplo el de la religión. Aunque es claro que Colón honraba una identidad católica, los autores consultados por nosotros no están de acuerdo en cuando a su religión. Por una parte Heers es cauteloso al referirse al tema, al igual que su origen y prefiere centrarse en su labor como navegante; mientras que Todorov menciona desde el principio la devoción católica del Almirante. Nos parece este un tema que aun debe ser investigado.
BIBLIOGRAFÍA- Colón, Cristóbal, Diarios, Editorial la Oveja Negra Ltda., 1996, Bogotá, Colombia
- COLÓN, Cristóbal (1990) [1493] “Los cuatro viajes del Almirante y su testamento”. Fuente en Biblioteca Cervantes Digital. Disponible en:http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79138363878579052532279/p0000001.htm?marca=Vespucio#4, consultado 22/02/2011 a las 21:38 hrs.
- Heers, Jacques, Cristóbal Colón, Fondo de Cultura Económica, 1992, México D.F
- Todorov, Tzvetan, La Conquista de América, el problema del otro,Editorial Siglo Veintiuno, 2003, Buenos Aires, Argentina

[1] Ibidem, Todorov, Tzvetan, p. 20[2] Ibidem, Heers, Jacques, p. 170[3] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 9[4] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 10[5] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 10[6] Ídem[7] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 11[8] Ibidem, Heers, Jacques[9] FALTA CITA[10] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 9[11] Ibidem, Heers, Jacques, p. 174[12] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 17[13] Ibidem, Heers, Jacques, p. 323[14] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 16[15] Ibidem , Heers, Jacques, p. 175[16] Ibidem, Heers, Jacques, p. 326[17] Ídem, p. 357[18] Ibidem, Colón, Cristóbal, pp. 5 -6[19] COLÓN, Cristóbal (1990) [1493] “Los cuatro viajes del Almirante y su testamento”. Fuente en Biblioteca Cervantes Digital. Disponible en:http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/79138363878579052532279/p0000001.htm?marca=Vespucio#4, consultado 22/02/2011 a las 21:38 hrs.[20] Ibidem[21] Ibidem[22] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 16[23] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 17[24] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 18[25] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 19[26] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 23[27] Ibidem, Colón, Cristóbal, p. 34
[1] Todorov, Tzvetan, La Conquista de América, el problema del otro, Editorial Siglo Veintiuno, 2003, Buenos Aires, pp. 16 - 24[2] Colón, Cristóbal, Diarios, Editorial la Oveja Negra Ltda., 1996, Bogotá, Colombia, p. 5[3] Heers, Jacques, Cristóbal Colón, Fondo de Cultura Económica, 1992, México D.F., p. 163Publicado por Cristobal Alcayaga, Sebastián Arancibia, Nilson Rivas en 23:10
Historia: El Diario de Colón: El encuentro con los indiosESCRITO POR LUIS LAS HERAS GARCÍA.
El Diario de Colón: El encuentro con los indios
El contacto entre la tripulación de las tres naves que partieron del puerto de Palos el 3 de Agosto de 1492 y los habitantes de las islas antillanas supone un fuerte impacto tanto para las sociedades indígenas, que inician un proceso desestructurador, como para la sociedad europea, que culmina su período expansivo y penetra definitivamente en la Edad Moderna. Desde el primer contacto entre indios y castellanos, que se produce nada más desembarcar Colón en la isla de San Salvador, se inicia un largo proceso de adaptación de la sociedad aborigen a un nuevo sistema de vida y de creencias, proceso sumamente espectacular y único en la Historia de la humanidad, que se concretará en un violento choque cultural. Este proceso aculturador viene claramente marcado por la naturaleza de las relaciones entre indígenas y occidentales y por la visión, que tanto indios como castellanos, tienen del otro. Por eso, para comprender la dimensión de ese proceso, es necesario analizar esa visión que ambos grupos expresan; pero si analizar cómo vieron Colón y los suyos a los indios es sencillo y basta con acudir a los comentarios que encontramos en el Diario, establecer la visión que el indio tiene de los españoles es hacer un ejercicio de hipótesis, pues la información que tenemos para este primer viaje es

indirecta.
Ya desde el primer momento, Colón expresa su visión sobre los indígenas de la isla de San Salvador. Al poner pie en tierra, “se ayuntó allí mucha gente de la isla”, lo que supone un primer contacto. Esta imagen nos parece un tanto exagerada, a la luz de los acontecimientos posteriores en otras islas: la imagen casi mesiánica del Almirante, rodeado de indios que se acercan para tocarle, sin ningún resquicio del temor y pavor que más tarde mostrarán los indígenas hacia los castellanos, parece más una elaboración del propio Colón que una realidad. Pero, sea como fuere, ese 12 de octubre de 1492 se produce el primer contacto y ya Don Cristóbal Colón nos describe a los indígenas que ve. Si nos detenemos de manera especial en la descripción que hace Colón de los indios en este primer contacto, es porque nos parece sumamente interesante para calibrar la primera imagen que tienen los castellanos del indio; la espontaneidad de este primer relato nos parece merecer una atención especial.
Así, la primera alusión que hace el Almirante de los indios es la de “gente desnuda”, lo que nos habla del impacto que sobre los castellanos debió causar la contemplación de dicha desnudez. Colón advierte desde el primer momento que la sociedad indígena está mucho menos avanzada que la sociedad europea del momento y esa advertencia, seguramente supusiese para él un enorme impacto. A esa descripción primera de los indígenas, se añaden otras características dadas en ese primer día en el Nuevo Mundo. Así, habla de “mancebos muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos como sedas de cola de caballos e cortos”. La primera descripción que hace Colón de los indios es sumamente detallada, propia de una persona tan observadora como el Almirante y se completa con detalles sobre las pinturas que cubren sus cuerpos desnudos o su estatura. Desde aquí se gesta la imagen un tanto idealizada del indio como un ser manso y lleno de bondad y generosidad.
En este primer contacto, Colón hace su primera referencia a la mansedumbre de los indígenas, tema que repetirá a lo largo de todo el Diario, y a su desconocimiento del hierro y del armamento en general: “ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban, por ignorancia. No tienen algún fierro(...)”. Además, hace referencia a las heridas que algunos indios tenían en su cuerpo, lo que interpreta como consecuencias de los ataques de vecinos de otras islas, quizás de tierra firma. En este sentido, Colón comienza a elaborar su teoría de que en tierra firma se encontrarían las tierras del Gran Khan (recordemos que Colón cree haber arribado a Oriente, a las costa de Asia), cuyos hombres, con una cultura y armamento mucho más desarrollado, atacarían a estos indios de las islas. Por otro lado, también tiene en cuenta la posibilidad de que existan caníbales en estas tierras, como los propios indios parecen afirmar, lo que supone una continuación de la creencia medieval de la existencia de islas y tierras asiáticas habitadas por caníbales y monstruos tales como los esciápodos.
En esta primera descripción de los indios, Colón también introduce una constante que desarrollará en todo el Diario: para él, los indios son susceptibles de ser convertidos al cristianismo y de ser sometidos a algún tipo de servidumbre, sin hacer referencias directas a la esclavitud. A este respecto, las palabras del Almirante son muy reveladoras: “ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían”. Para Cristóbal Colón, el indio será visto como un cristiano y como un súbdito de los Reyes Católicos en potencia y esto es uno de los aspectos que más le preocupan en su viaje, junto a la búsqueda de las fuentes de oro. Como ya hemos dicho, Colón resalta el natural manso y obediente del indio, lo que le convierte en un súbdito de la Corona castellana en potencia. Además, no duda en destacar su cobardía y poca prestancia para la resistencia, afirmando que “con cincuenta hombres los ternán todos sojuzgados, y les harán hacer todo lo que quisieren”. Esta alusión al desequilibrio cuantitativo en cuanto al sometimiento del indio se convertirá en una realidad años

después.
Respecto a la vida religiosa de los indios, Colón afirma repetidas veces que los indios no conocen secta ninguna y que “se tornarán prestos a la sancta fe cristiana”. La evangelización de los habitantes de las tierras que se descubriesen es un motivo primordial, nunca secundario, de esta expedición, por lo que no podemos olvidarlo. Sin embargo, en ocasiones, Colón encuentra algunos indicios que hacen sospechar que los indios adorasen algunas deidades, como la existencia de ídolos de madera en algunos poblados o el hallazgo de una casa grande el 3 de diciembre, que él identifica con algún tipo de templo. Está claro que Colón, a pesar de sus afirmaciones, no descartaría nunca la idea de que los indígenas practicasen algún tipo de religión y esto se ve confirmado con las constantes alusiones de los indios a la procedencia divina de los castellanos. Incluso otra prueba de la religiosidad de los indios la encontramos, a nuestro parecer, en un hecho cuanto menos, sorprendente: Colón fija una enorme cruz en la plaza de un poblado indígena y todos la adoran. En nuestra opinión, la cruz debía ser algún símbolo propio del culto indígena y de ahí su adoración; pero la inteligencia del Almirante utiliza este hecho para convencer a los Reyes Católicos de la empresa evangelizadora que el propio Almirante habría iniciado.
Sobre la descripción de la vida material que del indio hace el Diario, destaca la constante alusión a la desnudez y a la pobreza aparente del indígena, que se nos presenta, casi siempre a lo largo del Diario como un ser indefenso, desprovisto de ropa alguna o de armas que no sean azagayas de madera. La única excepción respecto a lo dicho sobre el armamento la encontramos en los caribes que atacan a la tropa castellana el 13 de Enero de 1493, cuando la expedición ya retorna a Castilla; estos indios portaban arcos y flechas de madera y eran muy diestros en su manejo. Por lo demás, los objetos que los indígenas solían portar en sus encuentros con los castellanos se repiten a lo largo del Diario, destacando por su reiteración los papagayos, sobre los que Colón siempre mostró un interés especial dada su supuesta procedencia asiática, los ovillos de algodón y, por supuesto, los aros de oro y pequeños brazaletes, que suponen el primer contacto castellano con los metales preciosos americanos. Si bien es cierto que Colón, en su primer viaje, nunca logró acceder directamente a las minas de oro que él ubicaba en el Cipango y Catai (de nuevo aparece la geografía asiática en la mente del Almirante), la existencia de estos aros servía de prueba de que tal oro existía. A cambio de estos objetos que los indios portaban, los castellanos entregaban a los indios cuentecillas de vidrio, cascabeles y otras piezas de latón y metal, por las que los indios sentían especial interés; está claro que Colón advierte desde un primer momento su posición ventajosa en el intercambio con estas sociedades poco desarrolladas que ni siquiera conocían el hierro.
Continuando con la descripción que se hace de la vida material del indígena, debemos hacer referencia a sus viviendas y a los objetos que en ellas descubren los castellanos. Lo que más llama la atención a los europeos es la presencia de hamacas, aunque no olvidan enumerar algunos ídolos tallados en madera, perrillos, útiles de pesca o algunas avecillas amaestradas. Sobre los perros debemos comentar que se trataban de perrillos pequeños que no ladraban, sino que emitían un gruñido y que servían a los indios como alimento. Colón piensa que las cabañas que se va encontrando irán mejorando en tamaño y calidad conforme se vaya acercando a las tierras del Gran Khan; esta tesis la confirma en Cuba, donde ya encuentra casas mucho más grandes y construidas en madera. No podemos terminar este repaso a la vida material del indio sin mencionar sus canoas o almadías, sobre las que los castellanos encuentran a los indios en numerosas ocasiones. Estas canoas variaban desde las más pequeñas hasta otras mayores que podían albergar a 45 hombres. Llama la atención de los castellanos el manejo que los indios tenían sobre estas canoas y su destreza nadando.
Sobre el trato a los indios, a lo largo de todo el Diario, no encontramos ningún ejemplo de maltrato a los indios aunque es evidente que estos debieron existir, dada la configuración de la propia tripulación, gente ruda y ávida de riquezas, como el mismo Colón afirma, entre los que había cuatro criminales. Además, el miedo que

los indígenas tienen a los castellanos y las constantes advertencias de Colón a su tripulación para que traten bien a los indígenas y respeten sus posesiones y mujeres, confirman esta tesis. Sea como fuere, la relación de los castellanos con los indios muestra momentos de verdadera amistad y los propios indígenas acogen a castellanos en sus poblados, sentándose a comer en la misma mesa y ejerciendo de perfectos anfitriones. Ejemplos de estos encontramos tanto en la isla Fernandina como en Cuba o La Española, aunque seguramente estos hechos estén adornados por el Almirante.
Sin embargo, en el Diario también encontramos ejemplos, quizás incluso en mayor número, de desencuentro entre ambos grupos, fruto del miedo o la desconfianza de los indios hacia los españoles. La primera duda que se nos presenta es la causa del miedo que los indios tienen a los castellanos. En ocasiones parece que ese miedo es el miedo natural ante lo desconocido; sin embargo, en otras ocasiones, parece que el miedo procede de una mala experiencia de los indios con la tripulación, la que quizás, como ya hemos dicho, maltratase de alguna manera a la población indígena. Así, encontramos que los indios esconden a sus mujeres de los castellanos, lo cual no harían si no se hubiese producido algún tipo de ataque o que huyen hacia el interior ante el avance de los castellanos, que encuentran casas, plantaciones y pueblos enteros vacíos, dejando incluso los indios en su retirada todas sus pertenencias en sus cabañas. Este fenómeno de huída se dará de manera mucho más evidente durante el proceso de conquista de las islas caribeñas y es lo que algunos especialistas en el tema llaman la “resistencia pasiva”. El ejemplo más destacable, preludio de lo que serán las rebeliones indígenas en las Antillas, lo encontramos el 13 de enero de 1493, cuando un grupo que Colón identifica como caribes, tienden una trampa a los castellanos y los atacan, lo que significa el primer enfrentamiento abierto entre indios y españoles. El lance se salda con la huida de los indios ante la superioridad armamentística de los castellanos, a pesar de encontrarse estos últimos en clara desventaja numérica.
El tema del miedo de los indios hacia los castellanos nos hace reflexionar sobre la visión que los primeros tenían de los españoles. Esta visión va mudando y evolucionando a lo largo de todo el proceso conquistador y esto lo vemos gestarse en este primer viaje. Así, en ocasiones vemos a los indios “echándose al suelo y levantaban si eramos venidos del cielo”. La idea de la procedencia divina de los castellanos, que provocará en los habitantes de las islas admiración y sometimiento, se repetirá a lo largo de toda la centuria siguiente, llegando hasta la conquista del Incario y más adelante incluso, aunque esta idea la irán rechazando los indios, fruto de su experiencia con los españoles. Pero, hasta que esto cambie, los indios se mostrarán en ocasiones complacientes con los castellanos, ofreciéndoles sus casas y amistad. Lo que más admiración y sorpresa causará entre los indígenas, amén de las largas barbas de los castellanos, será, sin lugar a dudas, las armas de fuego, que considerarán un ingenio divino, a la vez que les causará miedo.
Si bien es cierto que desde el principio Colón destaca la mansedumbre, la bondad y el carácter pacífico del indio, a los tres días de desembarcar comienza a mostrar cierta desconfianza en los indios en diferentes aspectos. Desde el mismo día 15 de octubre el Almirante desconfiará de las indicaciones que los indígenas le proporcionan respecto a la localización del oro, que de ser abundante en el imaginario de los descubridores pasa a ser escaso. Esta desconfianza la entendemos fácilmente, pues, a pesar de las indicaciones, las ansiadas fuentes del oro no aparecen y se irán desplazando hacia el Oeste y hacia el interior conforme Cristóbal Colón y los suyos avanzan, lo que provoca el desengaño de la tripulación. Sobre las indicaciones mencionadas respecto a la localización del oro y las perlas, nos surge la duda: ¿los indígenas intentan llevar de una manera sincera a Colón a las fuentes del oro, pero la falta de entendimiento es un obstáculo? ¿Conocen dichas fuentes? O sin embargo, ¿engañan de manera consciente a Colón? Da la sensación de que la obsesión que marca la estancia de Colón en América es el oro y pensamos que esto también fue percibido por los indígenas, quienes informaban a los españoles sobre la localización del oro, bien para alejar de ellos el peligro que representaban, bien por un intento sincero de ayudarlos. Sea como fuere, parece que los indios, conocedores del interés de Colón por el metal precioso, le dan a este la información que quiere oír, o quizás, es al revés, que Colón interpreta la información que recibe de los indios filtrándola por esa obsesión. Por otro lado,

en algunas acciones de exploración, el Almirante envía hombres bien armados y pertrechados en sus acciones de reconocimiento, lo que contrasta claramente con las noticias que pretende transmitir a Castilla sobre la mansedumbre de los indios. En este sentido, cabe destacar el interés del Almirante por encontrar un lugar apropiado para establecer una fortaleza, lo que finalmente consigue realizar en La Española, construyendo el llamado fuerte de la Navidad, si bien es cierto, por otro lado, que otras razones, como el naufragio de una de las naves, explican esta decisión.
Para finalizar nuestro comentario sobre la concepción castellana sobre el indio, recogida en el Diario, queremos destacar el análisis social, geográfico y casi étnico-político que Colón realiza de los grupos indígenas. Así, por ejemplo, establece diferencias físicas entre los indios de unas islas y otras, refiriéndose al color de su piel, su complexión corporal o incluso su carácter. Especialmente llamativa es la organización social que Colón recoge de los indios. Desde los primeros días, en que Colón ya nos habla de la natural obediencia de los indios, Colón tiene noticias de la existencia de ciertos jefes o reyes, caciques en el lenguaje indígena, a quienes el resto de la población rinden obediencia; así, Cristóbal Colón, creyendo en un principio que podrían tratarse de gobernadores o incluso del mismo Khan, envía grupos diplomáticos, a la vez que también recibe embajadas de estos caciques. Asimismo, el Diario recoge el enfrentamiento entre los habitantes de unas islas y otras, si bien es cierto que este tema se nos muestra como algo confuso en el Almirante. En un primer momento, Colón piensa en el ataque de grupos de caníbales sobre la población de ciertas islas, como deduce del testimonio de algunos indios y de la observación de las heridas en los cuerpos de algunos de ellos. Sin embargo, esta idea la rechaza más adelante y se inclina porque, en realidad, esos caníbales “no es otra cosa que la gente del Gran Can, que debe ser aquí muy vecino; y terná navíos y vernán a captivarlos y como no vuelven, creen que se los han comido”. La concepción asiática que aplica a las tierras recién descubiertas se pone otra vez de manifiesto. Sin embargo, no podemos dudar del enfrentamiento entre unas islas y otras, dado el miedo que los indios que Colón unió a su tripulación en San Salvador demuestran al llegar a La Española.
Tomar lengua: La representación del habla de los indios
en el Diario del primer viaje de Colón
Brendan Harrison Lanctot
Columbia [email protected]
Localice en este documento
Al comienzo de su carta a Luis Santangel, Cristóbal Colón proclama “yo hallé muchas islas pobladas con gente sin número, y d’ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y vandera real estendida, y non me fue contradicho” (140). Le informa al lector que ha cumplido el necesario proceso legal para

reclamar los nuevos territorios por España y que, de un número de gente incontable (o no contado), nadie se opuso al acto. Como observa Stephen Greenblatt, la ceremonia de tomar posesión es un acto lingüístico formalista que es “cerrado de tal manera para silenciar las objeciones que podrían desafiar o negar las proclamaciones que formalmente, y sólo formalmente, conciben la posibilidad de contradicción” (Greenblatt 59-60) [1]. La multitud no se puede oponer porque el procedimiento excluye toda intervención que no responda en el mismo discurso jurídico europeo. Como apunta Margarita Zamora, “en la escritura colombina, la ausencia, la supresión, el menosprecio o la denigración de la voz del otro constituye un elemento definidor del discurso de descubrimiento” (Zamora 1999, 192).
No obstante, a lo largo del Diario del primer viaje hay momentos en que Colón y su tripulación se comunican con los indios en situaciones menos formales que la ceremonia de tomar posesión. En estas instancias los cristianos tratan de localizar ciertas islas, el reino del Gran Can y las rumoreadas minas de oro. Colón admite que “no sé la lengua, y la gente d’estas tierras no me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a ellos; y estos indios que yo traigo, muchas vezes le entiendo una cosa por otra al contrario” (67). A pesar de estas dificultades comunicativas, relata episodios en que interpreta los signos verbales y corporales del los indios para confirmar la proximidad (y no la existencia) de lo que busca. La enunciación del Otro es problemático porque posibilita la contradicción del discurso dominante. Como observa Michel de Certeau, mientras que los discursos político, académico y religioso “progresivamente se cierran de lo que emerge cuando la voz ruptura o interrumpe una serie de proposiciones,” la conversación “reabre la superficie del discurso al ruido de la otredad” (de Certeau 1996, 30). Si bien Colón se refiere a sus conversaciones con los indios para legitimar su empresa y su relación de hechos, es necesario citar a los indios de tal manera que ellos no contradigan lo establecido por la ceremonia formal.
El 29 de noviembre, algunos cristianos entran a una población abandonada, donde encuentran a un viejo que no ha podido escaparse. Puesto que “le contentava mucho la felicidad de aquella tierra y disposición que para poblar en ella avía,” Colón “quisiera vello para vestillo y tomar lengua d’él” (68). En vez de aver lengua, Colón quiere apropiársela. El tomar lengua es parte integral del discurso del descubrimiento, una improvisación paralela a la operación codificada de tomar posesión. Este ensayo analizará la apropiación y la representación de la voz del indígena en el Diario del Primer Viaje. A diferencia de otros estudios que examinan la comunicación para tratar de arrojar luz sobre los sucesos históricos [2], este trabajo se enfocará más bien en la función retórica de la comunicación en el texto. Pretende demostrar cómo Colón recurre a un conjunto de gestos y enunciaciones por lo general ininteligibles para establecer la superioridad de los cristianos, la necesidad de convertir a los indígenas y su propia voz de autor. A partir de este análisis, se abarcará una lectura sobre la formación del mito de los caníbales, en el cual se demostrará la manera en que la voz del Otro no sólo representa las tentativas de comunicación con los indios, sino que también funciona como una cámara de ecos, una máquina dialéctica en que Colón intenta resolver sus preconcepciones conflictivas y sus observaciones de lo que será el Nuevo Mundo.
1
En su contacto inicial con los indígenas, Colón establece la superioridad lingüística y cultural de los cristianos. Después de tomar posesión de la tierra en el nombre de los Reyes Católicos, describe la apariencia física de los indios y determina que “deven ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dizen todo lo que les dezía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareçió que ninguna secta tenían. Yo plaziendo a nuestro señor levaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que deprendan fablar” (31). En su descripción de los “fermosos cuerpos” de los indígenas, Colón destaca las diversas maneras en que se pintan. Al contrario, al buscar evidencia de la cultura, Colón no percibe variedad, sino ausencia; según él, les faltan la religión y el lenguaje. En este primer encuentro, ellos no contradicen a Colón, sino que repiten lo que él les dice; significativamente, las primeras palabras atribuidas a los indígenas son las palabras del Almirante mismo. Como observa Tzvetan Todorov, Colón adopta la reacción de “reconocer su diferencia pero negarse a admitir que es un lenguaje” (Todorov 36). Le presenta al lector un Otro cuya identidad se basa en el contraste de una gente civilizada con otra sin rasgos de la cultura occidental, en la dicotomía entre presencia versus ausencia.
Aunque Colón paulatinamente modifica su opinión acerca del lenguaje indígena, mantiene el vínculo entre la palabra y el verbo de Dios, lo cual se hace fundamento de la propuesta de convertir a los indígenas. En la entrada del 12 de noviembre, vuelve a comentar sobre el tema de llevar algunos indios a España, explicando que “le avía parecido que fuera bien tomar algunas personas de las de aquel río para llevar a los Reyes porque aprendieran nuestra lengua, para saber lo que ay en la tierra y porque bolviendo sean lenguas de los cristianos y tomen nuestras costumbres y las cosas de la fe” (55). Colón quiere que los indígenas

aprendan el castellano por dos razones distintas. Por una parte, pueden orientar, guiar e informar a los cristianos, en particular en las zonas interiores de las islas. Por otra parte, el lenguaje se figura como instrumento esencial de la asimilación cultural, posibilitando la conversión a la fe católica y a las costumbres europeas. No obstante, la conversión religiosa y la asimilación cultural no son condiciones necesarias para utilizar a los indios ya tomados como guías. A lo largo del primer viaje, los indios cumplen una variedad de funciones. A pesar de que los cristianos no entienden su lengua, sirven de intermediarios y pregoneros, supuestamente anunciando la llegada y las buenas intenciones de los extranjeros. Su función, sin embargo, no se limita a orientar a los cristianos por las comarcas desconocidas; también los indios informan a los españoles de su propia procedencia.
Gracias a su ignorancia de la cristiandad, se convierten en los portavoces de la superioridad de los exploradores. El Almirante menciona no menos de seis veces en las tres primeras semanas de la exploración que los indios creen que los cristianos vienen del cielo. Lo que comienza como una pregunta no bien entendida - “entendíamos que nos preguntavan si éramos venido<s> del çielo” - se convierte inmediatamente (y sin ninguna respuesta) en la típica recepción de los cristianos. La narración “cita” directamente las grandes voces de los indios: “«Venid a ver los hombres que vinieron del çielo, traedles de comer y de bever»” (33). Aunque su discurso no sea tan inverosímil como la oratoria elocuente en las crónicas de López de Gómara o Pérez de Oliva, el citar es no obstante problemático, dada la imposibilidad de transcribir o traducir fielmente las enunciaciones de los indígenas. Colón no se preocupa de las dificultades de las cuales es consciente fray Ramón Pané, quien observa que “como no tienen letras ni escrituras, no saben contar bien tales fábulas, ni yo puedo escribirlas bien” (Pané 13). La ausencia del significante, bien sea gesto, bien sea vocablo, se escamotea detrás del reiterado significado dado por el texto colombino.
La repetición homogeniza a los indígenas y excluye una voz que pudiera contradecir la narrativa del descubrimiento. La retórica de Colón transforma la voz del indio en un eco distorsionado de su propia imaginación y da una rigidez formalista a los encuentros subsecuentes, aun a los más casuales o inesperados. La exclamación llega a ser un lugar común que confirma a la vez la ignorancia de los indios y la superioridad cultural y moral de los cristianos, destacando una supuesta competencia lingüística de éstos y la rudeza consistente de aquellos. Incapaz de descifrar lo que los indios le dicen, Colón sustituye su propio discurso por el habla de ellos. De esta manera, el tratamiento colombino del lenguaje indígena parece una tentativa de comprender a un hablante de xenolalia o glosolalia. Es una forma de interpretación que siempre anticipa resultados:
Mientras que glosolalia plantea que hay, en alguna parte, el habla, la interpretación supone que en alguna parte hay que haber significado. La interpretación busca significado, y lo encuentra porque espera que esté allí, porque la interpretación depende de la convicción que, especialmente donde parece que está ausente, está escondido en alguna parte. (de Certeau 1996, 34)
La producción del significado no depende de una comprensión mutua y comprensiva de un lenguaje, sino de que el hablante enuncie sonidos parecidos a las palabras que el oyente anticipa. Dicho de otra manera, el oyente deriva su comprensión de una serie de presuposiciones. A lo largo del texto, Colón supone una uniformidad cultural y lingüística que le permite comprender a los indios sin entenderlos. Intenta establecer, por ejemplo, una correspondencia directa entre la palabra “cacique” y un término en español. Asume una jerarquía político-social equivalente: “Hasta entonçes no avía podido entender el Almirante si lo dizen por rey o por governador. También dizen otro nombre por grande que llaman «nitaino»; no sabía si lo dezían por hidalgo o governador o juez” (95). Aunque la estrategia falla en este caso, revela cómo Colón emplea la analogía para hacer inferencias.
Citar a los indios posee así una función doble porque, a la vez que los representa como sumisos, sirve para establecer la autoridad de Colón. Cabe recordar que el Diario en sí consiste en una serie de citaciones, puesto que el texto existente es una edición compendiada por fray Bartolomé de Las Casas. Frases como “diz el Almirante” y “todas son palabras del Almirante” marcan con frecuencia el cambio de la narración entre primera y tercera persona. Ediciones modernas emplean comillas, haciendo resaltar algunos cambios de voz (y en consecuencia, ocultando otras huellas más sutiles de la pluma de Las Casas). En un estudio sobre la intervención editorial de Las Casas en el Diario, Margarita Zamora examina cómo Las Casas cita a Colón para privilegiar el discurso evangélico de la relación, señalando que “Las Casas no sólo se insinúa en el diario de Colón, sino que toma posesión de ello, adaptándolo a sus propias intenciones semánticas y expresivas.” (Zamora, 1993, 48). Al destacar ciertos pasajes con la intención de alentar una lectura particular del Diario, Las Casas introduce una nueva temporalidad en el texto. Mientras mantiene la conexión del yo que narra con los eventos, lo coloca en un “ahora” que interrumpe la cronología rígida de un diario de a bordo. Considerando la importancia de la regularidad del tiempo, tanto por cuestiones prácticas (como la

navegación) como por razones culturales (piénsese en Naufragios de Cabeza de Vaca, por ejemplo), el cambio es significativo. El yo, destacándose mediante un simulacro del hablar, se convierte en una autoridad cuyas pronunciaciones son reservadas para los asuntos más graves. Sin embargo, es en estos pasajes que la intervención editorial de Las Casas es paradójicamente más aparente. Las citas del Almirante, que con insistencia hacen hincapié en el tema evangelizador, no necesariamente representan el verdadero meollo de la relación, sino el deseo de que lo sean. Dicho de otra manera, la cita es el espacio del debate, apuntando a la inestabilidad del significado del texto. Las palabras de Colón, pues, representan simultáneamente la autoridad del yo y aíslan los discursos en cuestión.
A su vez, el habla de los indios permiten a Colón (la figura del texto, no la histórica) acoger los discursos problemáticos que pudieran minar su autoridad. De esta manera, puede repetir la blasfemia «Venid a ver los hombres que vinieron del çielo, traedles de comer y de bever»” (33). Es el simulacro de una enunciación sin dueño, la representación de una voz desencarnada. Colón atribuye su propia concepción a priori a una voz sin autoridad; mientras que las citas del Almirante revelan el propósito de Las Casas, el citar de los indígenas demarca los límites de la autoridad de Colón. El habla indígena, pues, consta de lo que Michel de Certeau llama unaruina, el fragmento del habla que “condiciona las manifestaciones del habla del otro, que sim-boliza el texto, desde afuera, y avanza como un caníbal en la selva... En la misma manera del cuerpo salvaje, el corpus escriptural está condenado a ‘una pérdida’ triunfante permitiendo el hablar del ‘Yo’” (de Certeau 1984, 78). En el Diario, esta conexión entre el cuerpo y la escritura es evidente cuando Colón mira los cuerpos mutilados de algunos indios y, después de un intercambio de señas, declara “yo creí e creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por captivos” (31). Mediante la doble afirmación, Colón se refiere a sus dos papeles de actor y autor y insiste en que los indios han dicho la verdad - o sea, valida su propia interpretación. Como autor, es el árbitro de la verdad, determinando cuáles son los hechos que entran en su relación.
2
Las señales corporales y lingüísticas que hacen decir a Colón “creí e creo” constituyen el primer rumor de un grupo indígena beligerante y feroz que él confunde con las distintas leyendas de antropófagos y otras monstruosidades. La comunicación con los indios le suministra varios significantes que Colón utiliza para insistir en la proximidad del reino del Gran Can. Eventualmente las dos nociones, provenientes de varias fuentes occidentales, compiten por el mismo significante. Como hemos visto, el habla del Otro le da un espacio discursivo apartado de su identidad de autor. En el texto del Diario el conflicto de los varios discursos que tratan del mundo exótico tiene lugar en la representación de la comunicación entre el Almirante y los indígenas. Lo que emerge de esta dialéctica es el naciente mito del caníbal, que, en vez de referirse a monstruos deformes, describe a un hombre perverso e ignorante de las buenas costumbres. Mediante la representación del diálogo con los indios, Colón logra desmitificar el descubrimiento, alentando así la conversión de los indios y la explotación de los recursos naturales.
Aunque nadie lo contradice durante la ceremonia de tomar posesión, Colón se contradice a sí mismo a lo largo del viaje. Una de las contradicciones más notables es que alaba constantemente a los indígenas por ser pacíficos y culturalmente parecidos entre ellos a la vez que informa al lector de la evidencia de otros indios guerreros. En su primer encuentro observa que algunos indios “tenían señales de feridas en sus cuerpos, y les hize señas qué era aquello, y ellos me amostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban çerca y les querían tomar y se defendían” (31). Los cuerpos de los indios funcionan como signos que el intercambio de señas confirma. Colón los lee como indicios de otro Otro, en vez de imaginar un conflicto interno entre esta gente sin número. Complica así el esquema espacial de la escena al introducir un espacio intermedio entre el sitio donde tiene lugar la acción (aquí) y España (allá). Esas “otras islas” llegan a ser un ahí flotante, un lugar siempre próximo a donde se encuentren los exploradores. Al costear las islas, Colón mantiene la creencia de que el oro, los caníbales, o lo que sea, siempre están en ese lugar cercano e indeterminado.
Colón trata de localizar las riquezas de las islas al enseñar oro y perlas a “ciertos viejos” el 4 de noviembre. Los hombres le contestan usando palabras y señas, de las cuales Colón deduce que tiene que viajar al Sureste. Además, le dan información suplementaria que Colón trata de interpretar:
respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío avía infinito y lo que traían al cuello y a las orejas y a los braços y a las piernas, y también perlas. Entendió más, que dezían que avía naos grandes y mercaderías, y todo esto era al Sueste. Entendió también que lexos de allí avía hombres de un ojo y otros con hoçicos de perros que comían los hombres, y que en tomando uno lo degollavan y le bevían la sangre y le cortavan su natura. (51)

Además de la confirmación del oro y las perlas en una región al sureste de su ubicación presente, Colón cree escuchar también una descripción de cómo la gente de allí lleva el oro, alusiones a una gran civilización, y más allá, “lexos de allí,” un mundo de antropófagos monstruosos. Mediante las frases “entendió más” y “entendió también,” la información se divide en tres segmentos, que separan con nitidez las imágenes de la civilización y el comercio de la letanía de hombres deformes y monstruosos. La división ilustra una tensión en el texto colombino que Peter Hulme caracteriza como un conflicto entre el discurso orientalista de Marco Polo y los mitos de los antropófagos provenientes de la Antigüedad clásica (Hulme 21-2 y 33-9). Aunque es difícil atribuir el lenguaje a fuentes específicas [3], es cierto que cada segmento del pasaje representa un modo distinto de imaginar el mundo exótico e invisible.
Al acercarse a la isla llamada Bohío, la noticia de los indios feroces se imbrica con las imágenes de los antropófagos, a los cuales Colón identifica con un nombre:
Y sobre este cabo encavalga otra tierra o cabo que va también al Leste, a quien aquellos indios que llevava llamavan Bohío, la cual dezían que era muy grande y que avía en ella gente que tenía un ojo en la frente, y otros que se llamavan caníbales, a quien mostravan tener gran miedo; y desque vieron que lleva este camino, diz que no podían hablar, porque los comían y que son gente muy armada. El Almirante dize que bien cree que avía algo d’ello, mas que, eran armados, serían gente de razón, y creía que avrían captivado algunos y que, porque no bolvían a sus tierras, dirían que los comían. Lo mismo creían de los cristianos y del Almirante, al prinçipio que los vieron. (62)
Según lo que Colón entiende, la referencia a seres grotescos se reduce a los cíclopes. Los caníbales parecen ser humanos y no castran ni beben sangre, pero sí tienen armas. Sin embargo, él descarta la posibilidad de que los caníbales se parezcan demasiado a los españoles mismos, gente que posee las armas y las letras (y toma cautivos). Se confunden así los discursos que describen a la tribu beligerante, a los antropófagos, y a los españoles. Esta proximidad lleva a Colón a dudar que los caníbales coman a sus cautivos. Colón presenta opiniones contradictorias, pero no pretende establecer una versión oficial y definitiva de la verdad. Aunque se pone en desacuerdo con sus interlocutores indios, no elimina ninguna de las dos alternativas: o hay caníbales que comen carne humana, o hay gente armada y civilizada.
Cuando Colón llega a Bohío, sus dudas sobre los antropófagos aumentan, porque no detecta ningún signo de su existencia. Decide que los rumores son invenciones de sus cautivos atemorizados. Comenta que “la gente hasta oy a hallado diz que tiene grandíssimo temor de los de Caniba o Canima, y dizen que biven en esta isla de Bohío.” En vez de referir a un grupo social, “Caniba” o “Canima” ahora se refiere a una región. La multiplicación de vocablos implica una tentativa de resolver que dos (o más) significantes son variantes de una misma palabra. No obstante la relación entre las variantes, Colón decide que los indios lo han engañado. Repara en el temor de los indios que los antropófagos “los avían de comer...y dezían que no tenían sino un ojo y la cara de perro; y creía el Almirante que devían de ser del señorío del Gran Can que los captibavan” (65). La leyenda, que Colón atribuye a los cautivos (de él, no del Gran Can) se derrumba ante los signos físicos. Colón, para quien “l’expérience concrète est là pour illustrer une vérité qu’on possède, no pour être interrogée, selon les règles préétablies, en vue d’une recherche de la vérité" (Todorov 25), observa “dondequiera que saltavan en tierra hallavan señales de aver gente y huegos muchos” (64-5). Las señales de vida, combinadas con la interpretación del temor de los indios, confirma para Colón la existencia del Gran Can. Un desplazamiento espacial así acompaña la resignificación del vocablo inestable. Mientras que Colón especula primero que “caníbal” se refiere a una región de una isla llamada Bohío, luego razona que se refiere al rey asiático que está en otra parte.
Colón vuelve a repetir con insistencia la aserción, incorporándolo en su propio discurso. Notablemente, la reintegración del mito del Gran Can ocurre en un curioso caso de Las Casas citando a Colón citándose a sí mismo: “«y así torno a dezir como otras vezes dize», dize él, «que Caniba no es otra cosa sino la gente del Gran Can... Cada día entendemos más a estos indios y ellos a nosotros, puesto que muchas vezes ayan entendido uno por otro»” (78). Cada “decir” no sólo corresponde a tres distintos actos, sino a tres temporalidades diferentes: Colón se figura en sucesión rápida como actor en una cierta situación, explorador sabio y experimentado, y como el autor del relato. Roberto González Echevarría apunta que la multiplicación del yo es un recurso legitimador típico de las relaciones de las Indias:
Pané se detiene una y otra vez a ponderar qué debe poner primero, y Bernal hace otro tanto. Ambos, como Lazarillo, lidian con el duro enigma de cómo dar legitimidad a lo que escriben. En la Vida de Lazarillo de Tormes se da testimonio de esa lucha en el prólogo, donde el irónico narrador se fragmenta en varios yos, que corresponden a diversos momentos de

autoconocimiento o ingenuidad. En Bernal la reiteración de yos... es testimonio de esa misma pugna. (González Echevarría 23)
En el caso de Colón, el fragmentar de su yo en tres identidades correspondientes a tres temporalidades distintas marca una tentativa de fijar el significado de “caniba” y, de esa manera, conservar su concepción anterior de la geografía. A diferencia de Pané o Díaz del Castillo, quienes se preocupan del orden de sus relatos - es decir, del tiempo - Colón necesita informar bien a los destinatarios de la relación (los Reyes Católicos) de “todas aquellas islas y tierras firmes, que por su mano e industria se descubriran o ganaran en las dichas mares oceanas” (Remue de Armas 52), según las Capitulaciones de Santa Fe. Si Colón no encuentra al Gran Can, por lo menos quiere confirmar la proximidad a él.
Aunque el habla de los indios es incapaz de contradecir esta redefinición del término “Caniba,” sus cuerpos sí pueden evidenciar la existencia de los antropófagos. El 17 de septiembre algunos indios le muestran “ciertas flechas de los de Caniba o de los Caníbales” y después “dos hombres que les faltavan algunos pedaços de carne de su cuerpo que los caníbales los avían comido a bocados; el Almirante lo creyó” (84). La observación de Colón marca una inversión de la figuración de la antropofagia: en vez de describir la violencia y la índole sanguinaria del autor, Colón se enfoca en el cuerpo de la víctima [4]. El cuerpo mutilado se convierte en el significante que domina y ordena la lectura del conjunto de signos que constituyen la conversación, anulando la previa explicación psicológica por la invención de los rumores (el temor). Aunque el nombre “caníbal” todavía no denota una práctica particular, chocan dos formas de la verdad: la creencia del autor que existe el Gran Can y la incontrovertible prueba física de antropofagia. El discurso orientalista y el de la barbaridad se confunden, y el caníbal resulta ser un indio belicoso que come carne humana; nada tiene que ver con los cíclopes o los hombres deformes con hocico de perro.
Con la evidencia corporal, la concepción del caníbal humano y bárbaro también sale de la comunicación y entra en el discurso del autor. Hacia el final de la expedición, Colón explica que “en las islas passadas estavan con gran temor de Carib, y en algunas le llamavan Caniba, pero en la Española Carib; y que deve de ser gente arriscada, pues andan por todas estas tierras y comen la gente que pueden aver” (115). Dada su experiencia en Española (“Bohío”), Colón divorcia el vocablo “Cariba” de la referencia a una región específica y no menciona al Gran Can. En vez de cuestionar la antropofagia de los de Caniba o Cariba, Colón usa esta información para especular sobre qué tipo de gente es (“deve de ser arriscada”). Curiosamente, la explicación sigue a la interrogación de un hombre que “devía ser de los caribes.” No se puede determinar si Colón le da al lector su propia opinión o sigue traduciendo las respuestas del indio. De todas formas, la ambigüedad señala una aproximación de las dos voces, una permeabilidad de la frontera entre la voz del autor y la voz del Otro. Entender y creer al indio implica reapropiarse el discurso que Colón anteriormente ha atribuido a sus interlocutores. No volverá a preguntarles ni por la prueba de la existencia de los caníbales, ni por su paradero.
La reincorporación del tema del antropófago en el discurso del autor efectúa una revisión del mito en que los caníbales pierden su índole monstruosa. Después de la pelea con los ciguayos el 13 de enero, Colón resuelve que “si no son de los caribes, al menos deven de ser fronteros y de las mismas costumbres y gente sin miedo” (116), la costumbre sobresaliente de los caribes sigue siendo que son antropófagos. En vez de ver cíclopes y hombres con caras de perro, pues, Colón ve a un grupo de indios y supone que son, por lo menos, vecinos muy parecidos a los caníbales. Al relegar al caníbal a una de esas “otras islas,” o sea, el ahí próximo pero jamás visto, no le queda al caníbal ningún rasgo del monstruo deforme ni ningún elemento de la civilización oriental. La imaginación de Colón es antropomórfica; purga lo grotesco y lo exótico de su visión del mundo, y el resultado es un salvaje sin secta. Así él puede decir en la carta a Santangel que “en estas islas fasta aquí no he hallado ombres mostrudos, como muchos pensavan” (144). La frase “fasta aquí” excluye lo monstruoso de la zona recorrida, pero también permite la posibilidad de una existencia ajena. Los residuos del mito orientalista también residen en esa región más allá del horizonte (“aquella de allá del Gran Can”). Mientras que lo exótico y lo grotesco se sitúan en el más allá, lo bárbaro y lo perverso son perceptibles (en los cuerpos y las costumbres de los indios) y mucho más cerca.
Las preconcepciones que Colón trata de aplicar a lo que ve y escucha en las Indias inevitablemente exceden sus modestas habilidades lingüísticas. En una de las pocas veces que él se dirige a su tripulación, expresa la dificultad de describir fielmente todo lo que lo rodea. Como si fuera una queja repetida, el Almirante “iva diziendo a los hombres que llevava en su compañía que, para hazer relaçión a los Reyes de las costas que vían, no bastaran mill lenguas a referillo ni su mano para lo escrevir, que le pareçía qu’estava encantado” (67). En vez de encontrar “mill lenguas,” Colón pretende aludir a todo lo que no puede ver o entender en el nuevo mundo por medio de tomar lengua de la “gente sin número” que habita en las islas. Ignorante de su lenguaje, Colón lo representa no obstante en el texto, creando un espacio discursivo que tiene más flexibilidad que su propia voz de autor. Puesto que él proyecta todas sus preconcepciones de lo que

cree que está a punto de descubrir a la figura indiferenciada del indio, Colón puede distanciar sus especulaciones más atrevidas y fantásticas del yo - o, mejor dicho, los yos que narran. Sin embargo, al atravesar esta frontera entre el yo y el Otro, algunos de los discursos que esbozan este mundo extraño se distorsionan y se confunden. Aunque Colón puede seguir entendiendo la exclamación de que los españoles vienen del cielo, las demás creencias del Almirante (por lo menos, como se manifiestan en el texto) no son tan fijas. Por la casualidad del significante “caniba,” Colón encuentra evidencia tanto del Gran Can y su civilización de maravillas como de una tribu sanguinaria de antropófagos. Vacila entre estas dos ideas, pero en vez de atribuir su confusión a la ignorancia de los entornos o del lenguaje indígena, él sigue interrogando e interpretando a los indios. Aunque al final los cuerpos mutilados lo convencen de la existencia de los caníbales, jamás niega la posibilidad que el Gran Can esté sólo un poco más lejos de lo que había pensado inicialmente. Mediante la figura del indio, Colón es así capaz de despojar al Nuevo Mundo de monstruos y, en su lugar, poblarlo de maravillas naturales y habitantes salvajes e ignorantes de la civilización y sus buenas costumbres. El Diario del primer viaje es así un texto cuyas funciones principales son informar de lo que Colón ha visto y aludir a lo invisible, generando así las expectativas de lo que el Almirante encontrará en sus próximos viajes - si no el oro, tal vez el paraíso terrenal.
Obras citadas
Amadio, Emanuele. Formas de la alteridad: Construcción y difusión de la imagen del indio americano en Europa durante el primer siglo de la conquista de América. Quito: Abya-Yala, 1993
Calvi, Maria Vittoria. “Communication between Spanairds and Indians in Columbus’s Journal” Annals of Scholarship 8.2 (1987) 181-200
Certeau, Michel de. Heterologies: Discourse on the Other. St. Paul: U of Minnesota P, 1984
————. “Vocal Utopias: Glossolalias” Representations 56 (1996) 29-47
Colón, Cristóbal. Textos y documentos completos: Relaciones, de viajes, cartas y memoriales. Ed. Consuela Varela. Madrid: Alianza, 1982
González Echevarría, Roberto. “Humanismo, retórica y las crónicas de la Conquista” Isla a su vuelo fugitiva: Ensayos críticos sobre literatura hispanoamericana. Madrid: José Porrúa Turanzas, 1983
Greenblatt, Stephen. Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. Chicago: U Chicago P, 1991
Hulme, Peter. Colonial Encounters: Europe and the native Caribbean 1492-1797. London: Methuen, 1986
Pané, Ramón. Relación acerca de las antigüedades de los indios. México, D.F.: Siglo Veintiuno, 2001
Rumeu de Armas, Antonio. Nueva luz sobre las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 Concertadas entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985
Todorov, Tzvetan. La Conquête de l’Amérique: La Question de l’autre. Paris: Éditions du Seuil, 1982
Zamora, Margarita. Reading Columbus. Berkeley: U California P, 1993
————.”If Cahonaboa learns to speak...”: Amerindian Voice in the Discourse of Discovery” Colonial Latin American Review 8.2 (1999) 191-205
Notas:

[1] Todas las traducciones de citas son mías.
[2] Véase, por ejemplo, Calvi, “Communication between Spaniards and Indians” y Zamora, “’If Cahonaboa learns to speak...’”
[3] Véase Amadio Formas de la alteridad, especialmente las páginas 28 y 60 que hablan de las varias influencias de Colón.
[4] Cabe notar que no es una inversión tan radical como la de Montaigne en “Des Cannibales” en que, según Michel de Certeau, “El canibalismo, puesto que se aproxima desde la perspectiva de la víctima, (el heroísmo vencido) y no el perpetrador, arroja luz sobre una ética de la fidelidad en guerra.” (de Certeau, 1984, 75).
© Brendan Harrison Lanctot 2005
Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid
El URL de este documento es http://www.ucm.es/info/especulo/numero31/colon.html