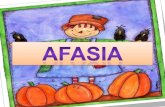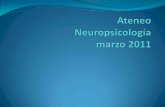Afasia Cruzada Subcortical
-
Upload
francisco-andres-olea-yeomans -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of Afasia Cruzada Subcortical

7/24/2019 Afasia Cruzada Subcortical
http://slidepdf.com/reader/full/afasia-cruzada-subcortical 1/3
REV NEUROL 2006; 42 (2) 123
y de comisión (hacer de más); pero tenemos lahonesta duda de si en el caso descrito por Ca-brerizo de Diago et al [1] se pudo establecerun error tipo 1 (rechazar la hipótesis que escierta) y de omisión (hacer de menos). Es ver-dad que la OI puede asociar un cierto grado defragilidad capilar [10], pero en la revisión sis-tematizada que hemos realizado no se ha de-tectado ningún caso que, de forma espontá-nea, haya presentado las manifestaciones in-tracraneales agudas descritas, así como lasgraves secuelas neurológicas. El neuropedia-tra debe recordar que un niño afectado de OIpuede ser también víctima de malos tratos,por lo que ambos diagnósticos no se excluyenmutuamente [2].
J. González de Dios
Aceptado tras revisión externa: 19.09.05.
Departamento de Pediatría. Hospital UniversitarioSan Juan. Universidad Miguel Hernández. Alicante,
España.
Correspondencia:Dr. J. González de Dios. Profesor Manuel Sala, 6, 3.º A. E-03003 Alicante. E-mail:[email protected]
BIBLIOGRAFÍA
1. Cabrerizo de Diago R, Ureña-Hornos T, Con-de-Barreiro S, Labarta-Aizpun JI, Peña-Se-gura JL, López-Pisón J. Síndrome del lactan-te zarandeado y osteógenesis imperfecta. RevNeurol 2005; 40: 598-600.
2. Gahagan S, Rimsza ME. Child abuse or os-teogenesis imperfecta: how can we tell? Pe-diatrics 1991; 88: 987-92.
3. Kruse RW, Harcke HT, Minch CM. Osteogen-esis imperfecta (OI), may be mistaken for childabuse. Pediatr Emerg Care 1997; 13: 244-5.
4. Shaw DG, Hall CM, Carty H. Osteogenesisimperfecta: the distinction from child abuseand the recognition of a variant form. Am JMed Genet 1995; 56: 116-8.
5. Ablin DS, Greenspan A, Reinhart M, Grix A.Differentiation of child abuse from osteogen-esis imperfecta. AJR Am J Roentgenol 1990;154: 1035-46.
6. Kleinman PK. Differentiation of child abuseand osteogenesis imperfecta: medical and le-gal implications. AJR Am J Roentgenol 1990;154: 1047-8.
7. Paterson CR, McAllion SJ. Osteogenesis im-perfecta in the differential diagnosis of childabuse. BMJ 1989; 299: 1451-4.
8. González-de Dios J, Moya-Benavent M, Mes-tre-Ricote J, Juste-Ruiz M, Castaño-IglesiasC, Durá-Travé T. Osteogénesis imperfecta ti-po III: diagnóstico evolutivo en el períodoneonatal y diferenciación con malos tratos.Rev Esp Pediatr 1994; 50: 597-600.
9. Sillence DO, Rimoin DL. Classification of os-
teogenesis imperfecta. Lancet 1978; 1: 1041-2.10.Ganesh A, Jenny C, Geyer J, Shouldice M,
Levin AV. Retinal hemorrhage in type I os-teogenesis imperfecta after minor trauma.Ophtalmology 2004; 111: 1428-31.
Réplica. Como bien señala el Dr. González deDios, el diagnóstico diferencial entre osteogé-nesis imperfecta (OI) y maltrato es recurrente
en la bibliografía internacional. Entendemosque es un tema conocido, y en nuestro artícu-lo que él discute no planteábamos el diagnós-tico diferencial entre ambos procesos, sino suasociación, como se indica desde el título [1].El diagnóstico de síndrome del lactante zaran-deado (SLZ) se estableció desde un principio,dados los típicos datos clínicos y exámenescomplementarios; el diagnóstico de OI tipo Ise estableció posteriormente. Al Dr. Gonzálezde Dios no le debe quedar ninguna duda deque ni rechazamos la hipótesis falsa ni hici-mos de menos.
En nuestro artículo señalábamos, con refe-rencias bibliográficas, que el zarandeo no siem-pre se reconoce como potencialmente dañinoy puede aceptarse socialmente más que ungolpe en la cabeza; y además, que son estrate-gias útiles de prevención y sensibilizaciónacerca de los peligros de zarandear a un niño.Planteábamos que en la OI puede haber facto-res favorecedores del SLZ, como son las crisisde llanto secundarias a microfisuras y la fragi-lidad capilar aumentada; y, admitido el zaran-deo, planteamos que puede haber sido sin in-tención de dañar.
Groninger et al han publicado recientemen-te un caso de hematoma subdural crónico notraumático como presentación de OI tipo I[2]; encuentran en la bibliografía otro casoasociado a OI tipo I [3] y dos casos en formasmás graves de OI [4,5]. Lo explican por las al-teraciones óseas y la fragilidad vascular pro-pias de la OI; en ninguno de los casos se plan-tean la posibilidad de zarandeo.
En nuestra experiencia, siempre es desagra-dable plantear o establecer el diagnóstico deSLZ, y creemos que, sin omitir ninguna obli-gación, puede ser bueno valorar factores favo-recedores del problema, que ayuden en algu-nos casos a su pronta intervención y preven-ción, y a desculpabilizar a los que lo han oca-sionado sin mala intención.
Creemos en la presunción de inocencia encuanto a la intención de dañar. En nuestra ba-se de datos tenemos recogidos siete casos deSLZ, y es evidente que es un tema que nospreocupa e interesa, ya que hemos publicadocuatro casos en tres artículos [1,6,7]. De lossiete casos, en tres el maltrato fue evidente:los dos casos de Abenia-Usón et al [6] y unono publicado. No creemos, o al menos du-damos, que hubiera mala intención en los cua-tro restantes: casos de Cabrerizo de Diago etal [1] y Sánchez-Agreda et al [7], y dos casosno publicados –uno de ellos afecto de un sín-drome de Goldenhar, con una cardiopatíacompleja–. La duda no se basa en el grupo so-cioeconómico de cada caso, que no se señalaen ninguna de nuestros trabajos, como preo-cupa al Dr. González de Dios.
En cuanto a los errores médicos, también es
un tema que nos preocupa, pues admitimosque podemos cometerlos diariamente. Es par-te del trabajo del neuropediatra controlar ni-ños sin un diagnóstico preciso y niños conmala evolución, como sucede con las epilep-sias refractarias. Socialmente se asume mal laposibilidad de la falta de un diagnóstico preci-so o de una mala evolución. La sociedad, perotambién con frecuencia los propios compañe-ros médicos, pueden tender a pensar en erro-
res médicos, lo que no contribuye a un climade confianza ni aporta nada positivo. La auto-evaluación y autocrítica, sin duda, deben ser-vir para mejorar, siempre que no lleven a unasituación de desmoralización. Los neurope-diatras tomamos todos los días muchas deci-siones; no podríamos ejercer si no asumimosla posibilidad de equivocarnos.
J. López-Pisón, R. Cabrerizo de Diago,
J.L. Peña-Segura
Aceptado tras revisión externa: 19.10.05.
Servicio de Pediatría. Sección de Neuropediatría. Hospital Infantil Universitario Miguel Servet. Zara-goza,España.
Correspondencia: Dr. J. López-Pisón. Servicio dePediatría. Sección de Neuropediatría. Hospital In-
fantil Universitario Miguel Servet. P.º Isabel la Ca-tólica, 1-3. E-50009 Zaragoza. E-mail: [email protected]
BIBLIOGRAFÍA
1. Cabrerizo de Diago R, Ureña-Hornos T, Con-de-Barreiro S, Labarta-Aizpun JI, Peña-Segu-ra JL, López-Pisón J. Síndrome del lactantezarandeado y osteógenesis imperfecta. RevNeurol 2005; 40: 598-600.
2. Groninger A, Schaper J, Messing-Juenger M,Mayatepek E, Rosenbaum T. Subdural hema-toma as clinical presentation of osteogenesisimperfecta. Pediatr Neurol 2005; 32: 140-2.
3. Tokoro K, Nakajima F, Yamataki A. Infantilechronic subdural hematoma with local pro-trusion of the skull in a case of osteogenesisimperfecta. Neurosurgery 1988; 22: 595-8.
4. Pozzati E, Poppi M, Gaist G. Acute bilateralextradural hematomas in a case of osteogene-sis imperfecta congenita. Neurosurgery 1983;13: 66-8.
5. Cole WG, Lam TP. Arachnoid cyst and chro-nic subdural haematoma in a child with osteo-genesis imperfecta type III resulting from the
substitution of glycine 1006 by alanine in thepro alpha 2(I) chain of type I procollagen. JMed Genet 1996; 33: 193-6.
6. Abenia-Usón P, Feraz-Sopena S, Guirado-Gi-ménez F, Rábano-Rodríguez JA, Gastón-FaciA, López-Pisón J. Encefalopatía aguda y co-lección pericerebral en el síndrome del lactan-te sacudido. An Esp Pediatr 1999; 50: 610-2.
7. Sánchez-Agreda J, Martín-Carpi J, Martínez-Laborda S, Carrasco-Lorente S, Abenia-UsónP, López-Pisón J. Punción lumbar y neuroim-agen precoz en las crisis febriles complejas.A propósito de un caso de síndrome de lac-tante sacudido. Rev Neurol 2003; 36: 351-4.
Afasia cruzada subcortical:descripción de un caso
La afasia se define como un trastorno del len-guaje debido a una alteración de los mecanis-mos lingüísticos para traducir los pensamientosen lenguaje secundario a una lesión cerebral [1].El daño cerebral se ubica en el hemisferio cere-bral izquierdo del 99% de las personas diestrasy en el 60% de los zurdos; sin embargo, la or-
CORRESPONDENCIA

7/24/2019 Afasia Cruzada Subcortical
http://slidepdf.com/reader/full/afasia-cruzada-subcortical 2/3
REV NEUROL 2006; 42 (2)124
ganización funcional normal del hemisferio iz-quierdo (HI) para el procesamiento del lengua- je se desconoce todavía en gran parte [2].
La afasia cruzada (AC) fue descrita por pri-mera vez por Branwell en 1899 como una al-teración del lenguaje en individuos diestros,ocasionada por lesiones en el hemisferio dere-cho (HD) [3].
Clínicamente se caracteriza por la apariciónde un trastorno del habla en un paciente dies-tro, sin antecedentes familiares ni personalesde zurdera ni ambidextria, a consecuencia deuna lesión hemisférica derecha definida conneuroimágenes [4]. Según la localización dela lesión, pueden describirse dos tipos de AC:el primero es una ‘imagen en espejo’ de la afa-sia que se produce por lesiones en el HI, y elsegundo, por lesiones producidas en el HI enáreas diferentes a la del lenguaje [5,6].
La incidencia de este tipo de afasia varíasignificativamente según las fuentes, y en lamayoría de estudios son inferiores al 3% [7-9].
Se han propuesto varias teorías para aclararlos mecanismos subyacentes de este fenóme-no. La mayoría de los casos es compatible conla hipótesis de imagen en espejo, por la cual elsíndrome es el resultado de una lesión hemis-férica derecha que refleja lo que habría pasa-do si la lesión hubiera estado en el HI. Sinembargo, el hecho que la dominancia y la la-teralización del lenguaje se asignen de manerano aleatorizada, ha incitado a los investigado-res a buscar una explicación genética para laAC. Para Alexander y Annett existirían peque-ños segmentos de la población en los cualeshabría un gen ausente, y ocasionaría una orga-nización anómala de las funciones cognitivas,las cuales se distribuirían aleatoriamente a loshemisferios cerebrales [10].
Presentamos el caso de un paciente diestrocon las características clínicas de AC globalpor lesión en hemisferio cerebral derecho, conindemnidad del HI y preservación de la ento-nación melódica, confirmada por estudios de
resonancia magnética (RM).
Varón de 60 años, raza mestiza, diestro, sin an-tecedentes familiares de zurdera o ambidextria,fumador crónico, monolingüe y con estudiossecundarios completos. Una semana antes desu hospitalización presenta en forma bruscacefalea global, visión borrosa de campo visualizquierdo, disminución de fuerza del hemi-cuerpo izquierdo y dificultad para expresar lapalabra, de instalación en un día. En el examenneurológico se encontró un paciente vigil, co-laborador, incapaz de comunicarse por mediooral o escrito; no obedecía órdenes simples nicomplejas, presentaba parafasias fonéticas yconservaba la entonación melódica cuando es-cuchaba el himno nacional. Tenía hemiplejíafaciobraquiocrural izquierda con hiperreflexia
osteotendinosa y signo de Babinski izquierdo;hemianopsia homónima izquierda.
Los exámenes auxiliares de bioquímica san-guínea, función renal e inmunológica fueronnormales, excepto el perfil lipídico, el cualmostraba una ligera hipertrigliceridemia e hi-percolesterolemia.
El estudio de RM de encéfalo (Figura) mos-tró un área de hemorragia intraparenquimal enel hemisferio cerebral derecho.
Nuestro paciente tiene los criterios básicosrequeridos para el diagnóstico de AC, defini-dos por trastorno del lenguaje en una personadiestra, ausencia de historia familiar de zurde-ra o ambidextria, lesión del HD e indemnidaddel HI confirmada por RM [5,11,12].
La incidencia de la AC por alteración en laregión perisilviana izquierda en individuosdiestros es del 0,4-2% [8]. Estas diferencias enla incidencia de la afasia en uno y otro hemisfe-rio de la población diestra resultan estadística-mente relevantes, ya que pueden indicar que ladominancia cerebral para el lenguaje no es lamisma en diferentes subgrupos de la poblaciónhumana adulta; ello animó a los investigadoresa proponer una explicación genética para laAC. Según esta teoría, la preferencia manual yla lateralización del lenguaje se encontraríanen alelos vecinos y sólo podrían disociarse encasos muy raros como la AC [10].
Las causas más comunes de AC son trauma-tismo (56,5%) y enfermedad vascular (23%).
Entre las causas menos frecuentes se incluye alos tumores y abscesos (19%) y los procedi-mientos quirúrgicos (15%), en especial la es-cisión de tumores y focos epileptogénicos [13].
La edad media de los pacientes con AC essimilar a aquellos con afasia secundaria a le-siones del HI (ALHI). Coppens et al [6], enuna extensa revisión que incluyó por primeravez casos japoneses, encontraron que el pro-medio de edad de presentación de la AC era57,4 años, similar cifra a la comunicada porCastro-Caldas y Confraría [14] para pacientescon ALHI. Esto contradice lo encontrado porJoanette et al [15] y otros autores, quienes re-ferían que los pacientes con AC son más jóve-nes que aquellos con ALHI, con un promediode edad de 44,7 años, mientras que Marien et al[12] comunican un promedio de presentación
de 65,7 años. Nuestro paciente tiene 60 años ycorresponde a este último grupo.
Se ha observado que entre los pacientes conafasia secundaria a enfermedad vascular en elHI y aquellos con AC, el subtipo más frecuen-te es la afasia de Broca, que se presenta a eda-des más tempranas que la afasia de Wernicke;entre ambos se encuentra el promedio de edadde los pacientes con afasia global [6,8]. Losdatos de 18 pacientes con AC global –incluido
nuestro paciente– en sendos estudios, mues-tran que el promedio de edad de presentaciónfue de 61,8 años.
La hipótesis que el grado de dominancia delHI para el lenguaje es menor en las mujeresque en los varones, hacía suponer que la AC se-ría más frecuente en mujeres que varones [16];sin embargo, los últimos estudios han observa-do una predominancia de la AC en varones[14,15], y Coppens et al [6] han encontradouna proporción de 2:1 a favor de los varones.
Entre los tipos de afectación del lenguajemás frecuentemente descritos predomina laafasia no fluente en un 72% de los casos, y só-lo un 27% de los casos presenta afasia fluente[4,8,13].
La afasia global en pacientes con dominan-cia del HI para el lenguaje suele ser secunda-ria a enfermedad cerebrovascular, que afectatodo el territorio de la arteria cerebral mediade este hemisferio [2]. Nuestro paciente pre-sentó una AC global a consecuencia de un am-plio daño del territorio irrigado por la arteriacerebral media derecha, e hizo que su AC seclasificase como imagen en espejo, que es elsubtipo más frecuentemente comunicado porlos diferentes estudios [5,6].
En términos de síntomas individuales, exis-te discrepancia sobre el grado de afectacióndel lenguaje escrito y oral en la AC. Joanetteet al [15] indican que esta discrepancia se pre-senta frecuentemente, mientras que Urbain etal [16] consideran que ambos se alteran igual-mente. En nuestro paciente existía un intensogrado de afectación tanto del lenguaje ha-blado como escrito, lo cual también han vistoCoppens et al [6], quienes encontraron que enal menos dos tercios de los casos revisados,ambos tipos de lenguaje se alteraban igual-mente, y que cuando existía discrepancia en-tre ambos tipos de lenguaje, se encontraba másagudamente afectado el lenguaje escrito (64%),a diferencia del lenguaje oral (36%). Esto di-fiere de lo encontrado en pacientes con ACglobal, en los que, cuando existía discrepanciaentre ambos tipos de lenguaje, se encontrabamás agudamente alterado el lenguaje oral, yno así el escrito.
Otro aspecto interesante de la AC es la pocaasociación con la apraxia de extremidades [8].Aunque la lesión en el HD en nuestro pacien-te produjo una grave afasia global y hemipare-sia izquierda, esto no le ocasionó apraxia de lamano derecha. Lo anterior apoya la hipótesisque la praxia oral tiende a lateralizarse con ellenguaje, mientras que la praxia de extremi-dades tiende a lateralizarse con la dominanciamanual [6,17].
La negligencia es la patología de la atenciónsecundaria a lesiones en el HD. Los estimadosde frecuencia de negligencia izquierda en pa-cientes con AC varían ampliamente entre los
estudios; oscilan entre el 18 y el 82%, y en di-ferentes estudios se encuentran frecuenciascercanas al 60% [5,6,15]. Esta alta frecuenciaindicaría que el control de la atención visualizquierda y otras habilidades de percepción vi-sual permanecen en el HD [11]. Nuestro pa-ciente cursó con hemianopsia homónima iz-quierda.
Se han postulado diferentes teorías para ex-plicar el origen de la AC: una lesión previa no
CORRESPONDENCIA
Figura. Resonancia m agnética en T1 que m uestra
hiperseñ al sub cortical derecha, com patible con he-
m orragia intraparenquim al.

7/24/2019 Afasia Cruzada Subcortical
http://slidepdf.com/reader/full/afasia-cruzada-subcortical 3/3
REV NEUROL 2006; 42 (2) 125
conocida o silente en el HI, control ipsilateralde la mano dominante, representación hemis-férica bilateral del lenguaje o alteraciones du-rante el desarrollo de la lateralización de lasfunciones lingüísticas [4].
Bakar et al [8] realizaron estudios con to-mografía por emisión de positrones (PET) otomografía computarizada por emisión de fo-tón único (SPECT) en pacientes con AC, y en-contraron áreas de hipometabolismo más ex-tensas que las lesiones encontradas en tomo-grafía computarizada (TC) o RM, así comodepresión funcional de las áreas del lenguajedel HI.
Alexander y Annett [10] plantean un origengenético para la AC; por ello, la ausencia deun gen haría que las funciones del lenguaje sedistribuyeran aleatoriamente a los hemisferioscerebrales, y ocasionarían una organizaciónanómala de las funciones cognitivas en peque-ños segmentos de la población.
Paparounas et al [3] consideran que la ma-yoría de casos serían compatibles con la hipó-tesis de la imagen en espejo, por la cual estesíndrome resultaría de una lesión hemisféricaderecha en espejo de lo que habría pasado sila lesión hubiera estado en el HI, mientras quela teoría de Alexander y Annett explicaría loscasos de AC anómala.
Si bien no existe un acuerdo en los meca-nismos involucrados en la AC, nuestro casoprovee evidencia para enriquecer la discusiónen la lateralización y organización intrahemis-férica de las funciones del lenguaje.
L. Torres a, N. Mori-Quispe b, M. Véleza,
A. Delgado-Salinas a, A. Anicama-Hernández c,
C. Cosentino-Esquerre a
Aceptado tras revisión externa: 17.11.05.a Instituto Especializado en Ciencias Neurológicas.b Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Li-ma. c Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Ica,Perú.
Correspondencia: Dr. Luis Torres. Instituto Especia-lizado en Ciencias Neurológicas. Departamento de
Enfermedades Neurodegenerativas. Jr. Ancash, 1271. Lima 01, Perú. E-mail: [email protected]
BIBLIOGRAFÍA
1. Damasio A. Aphasia. N Engl J Med 1992; 326:531-40.
2. Zarranz JJ. Neurología. 1 ed. Madrid: Har-court-Brace; 1998. p. 210-5.
3. Paparounas K, Eftaxias D, Akritidis N. Dis-sociated crossed aphasia: a challenging lan-guage representation disorder. Neurology2002; 59: 441-2.
4. Rodríguez-Campello A, Pascual-Calvet J,Munteis E, Gomis M, Serra A, Pou A. Cros-sed aphasia: description of a case. Neurolo-
gia 2000; 15: 250-2.5. Alexander MP, Fischette MR, Fischer RS.
Crossed aphasias can be mirror image oranomalous. Case reports, review and hypo-thesis. Brain 1989; 112: 953-73.
6. Coppens P, Hungerford S, Yamaguchi S, Ya-madori A. Crossed aphasia: an analysis of thesymptoms, their frequency, and a comparisonwith left-hemisphere aphasia symptomato-logy. Brain Lang 2002; 83: 425-63.
7. Semenza C, Bertella L, Grana A, Mori I,Conti F. Numbers and calculation in crossedaphasia. Brain Lang 2003; 87: 131-2.
8. Bakar M, Kirshner HS, Wertz RT. Crossedaphasia. Functional brain imaging with PETor SPECT. Arch Neurol 1996; 53: 1026-32.
9. Marien P, Paquier P, Engelborghs S, De DeynPP. Acquired crossed aphasia in dextral chil-dren revisited. Brain Lang 2001; 79: 426-43.
10. Alexander MP, Annett M. Crossed aphasiaand related anomalies of cerebral organiza-tion: case reports and a genetic hypothesis.Brain Lang 1996; 55: 213-39.
11.Paghera B, Marien P, Vignolo LA. Crossedaphasia with left spatial neglect and visualimperception: a case report. Neurol Sci 2003;23: 317-22.
12.Marien P, Engelborghs S, Vignolo LA, DeDeyn PP. The many faces of crossed aphasiain dextrals: report of nine cases and review of the literature. Eur J Neurol 2001; 8: 643-58.
13. Carr MS, Jacobson T, Boller F. Crossed apha-sia: analysis of four cases. Brain Lang 1981;14: 190-202.
14. Castro-Caldas A, Confraría A. Age and typeof crossed aphasia in dextrals due to stroke.Brain Lang 1984; 23: 126-33.
15.Joanette Y, Puel M, Nespoulous JL, Rascol A,Lecours AR. Crossed aphasia in right-handedpatients. I. Review of the literature. Rev Neu-rol (Paris) 1982; 138: 575-86.
16.Urbain E, Seron X, Remits A, Cobben A,Vander Linden M, Mouchette R. Crossed aphasiain a right-handed patient: a report on one case.Rev Neurol (Paris) 1978; 134: 751-9.
17. Castro-Caldas A, Confraría A, Poppe P. Non-verbal disturbances in crossed aphasia. Apha-siology 1987; 1: 403-13.
Intoxicación por escopolamina(‘burundanga’): pérdida de lacapacidad de tomar decisiones
Desde hace muchos años se conocen los efec-tos de la intoxicación con extractos derivadosde plantas pertenecientes al género Datura o Brugmansia [1-4]. Todas las especies son na-tivas de Suramérica, pero algunas de ellas secultivan extensamente alrededor del mundo.Actualmente se encuentran en diferentes paí-ses. Los escritos de la época colonial indicanque los paseos por las calles plantadas con‘cacao sabanero’ ( Brugmansia candida o Da-tura candida) representan un excelente trata-miento para el insomnio [5].
En Colombia, la administración criminalcon extractos de Datura apareció durante losaños cincuenta, pero muy especialmente du-rante los ochenta. Desde entonces, estos ex-tractos se conocen popularmente como ‘bu-
rundanga’. La palabra ‘burundanga’ tiene unorigen africano. Aparece en una canción afro-cubana de Celia Cruz, muy popular durantelos años 50 [6]. Esta palabra no se ha incorpo-rado al español, ni siquiera en el área de Cari-be. No es clara la razón por la cual se selec-cionó esta palabra en particular para designaralgunos extractos de Datura.
A comienzos de los años ochenta se empe-zó a utilizar la escopolamina pura. Más re-
cientemente, los extractos de Datura o la es-copolamina pura empezaron a mezclarse contranquilizantes (benzodiacepinas y fenotiaci-nas), mezcla que usualmente se conoce como‘nueva burundanga’. Los tranquilizantes seañaden para evitar la agitación psicomotorade la víctima. Sin embargo, la intoxicacióncon Datura con fines rituales se ha comunica-do durante siglos y se encuentra en diferentespaíses latinoamericanos [7].
El género Datura pertenece al orden Sola-naceae, junto con la mandrágora ( Mandrago-ra), la henbana ( Hyoscyamus) y la belladona( Atropa belladonna). Cada uno de estos agen-tes botánicos contiene cantidades variables deatropina y otros alcaloides tropanos relaciona-dos (hiosciamina, norhiosciamina y escopola-mina); todos ellos pueden tener efectos aluci-nógenos [7]. Por esta razón, se han utilizadocon fines rituales. La escopolamina es unadroga anticolinérgica; bloquea los receptorescolinérgicos muscarínicos, lo cual puede ex-plicar sus efectos sobre la memoria; la grave-dad de su efecto depende de la dosis utilizada[8]. La escopolamina cruza fácilmente la ba-rrera hematoencefálica, y por esto afecta direc-tamente el sistema nervioso central (SNC).Una vez ingerida oralmente, se absorbe rápi-damente en el tracto digestivo y se distribuyeampliamente en el cuerpo. La mayoría de ladroga se excreta a través de la orina durante lasprimeras 12 horas. Esta excreción rápida ex-plica la dificultad para obtener análisis toxico-lógicos positivos [9,10], lo cual representa unalimitación para demostrar que alguien ha reci-bido escopolamina.
La intoxicación por escopolamina se asociacon un cuadro clínico de midriasis, taquicar-dia, sequedad bucal, visión borrosa, retenciónurinaria, desorientación, incoordinación en losmovimientos y amnesia grave [8,9]. Estos sonlos efectos generales observados en casos deadministración de burundanga. La intoxica-ción con otros agentes anticolinérgicos produ-
ce un cuadro clínico similar [11,12]. Existe en-tonces un ‘síndrome anticolinérgico central’(psicosis atropínica o delirio tóxico). El deli-rio por escopolamina y el delirio causado porotros agentes anticolinérgicos, sin embargo,podrían ser diferentes.
Algunos informes mencionan la psicosispotencialmente asociada con escopolamina[13-19]. Se menciona intranquilidad, excita-ción, alucinaciones, euforia, desorientación, ytambién estupor, coma, depresión respiratoria[14,15] y también muerte [20,21]. Algunosinformes señalan también que la heroína oca-sionalmente se adultera con escopolamina[22,23]. Se observa en estos casos una sinto-matología anticolinérgica de heroína mezcladacon escopolamina. En casos de aplicación conburundanga, algunos pacientes pueden presen-
tar, algún tiempo después de la intoxicaciónaguda, una especie de psicosis que puede in-cluir alucinaciones relacionadas con el mo-mento de la intoxicación. En ocasiones, lafamilia del paciente comunica cambios de per-sonalidad (apatía, indiferencia y similares).Sin embargo, aparentemente, poco se mencio-na la conducta de sumisión, falta de crítica yobediencia asociadas con la intoxicación porescopolamina.
CORRESPONDENCIA