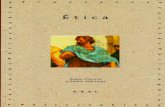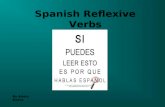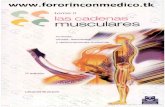Adela Busquet
-
Upload
milcrepusculos7678 -
Category
Documents
-
view
98 -
download
0
Transcript of Adela Busquet

AFRA 2013
María Adela Busquet
¿qué, sino lo que viene a radicarse en mis manos abiertas?
¿qué, sino lo que vivo a despierto?
¿qué, qué pregunta que no pregunta, que vida que no llevo?
“Políticas del amor en Maurice Blanchot”
La escritura filosófica es una ruta pavimentada. No estoy de acuerdo con estas calles, con esta
manera de llegar. Pero cómo decir: dejé de creer antes de tiempo. Un aburrido trayecto sin
contramano. ¿Dónde calzar un desvío, la querida inmediatez de no alcanzar? Intento inyectar el
texto de amor, con amor. Pero permanece seco de todo aliento. No sostengo en esta letra ni vida ni
muerte. Las cosas mudas no saben callar. Que la lengua infecte lo que hay por decir. Es preciso que
esta enfermedad también corroa.
Preámbulo:
El siguiente escrito consta de al menos dos voces. La primera, intenta recuperar cierto orden
conceptual en el que la terminología blanchotiana pretende ser sostenida según la posibilidad de una
lectura cercana a los textos del autor. La segunda voz se inscribe en el ámbito del puro decir. Lo que
Maurice Blanchot ha llamado habla aquí espera ser tomado como una voz hablante, cesante, oída.
Introducción
En el segundo apartado de La comunidad inconfesable, Maurice Blanchot realiza un análisis de la
novela La enfermedad de la muerte de Marguerite Duras.
Surgen las siguientes preguntas:

¿Qué modos del amor se ponen en juego a la hora de concebir las diferencias sustanciales entre lo
que el autor denominó comunidad y lo que ha dado en llamar el modo social de amor?
Por fuera de la garantía de reciprocidad entre un yo y un tú igualitarios ¿qué lazo, qué
estremecimiento o tensión surge entre aquellos que buscan encontrarse?
Primer modalidad del amor: “El hecho no estético”1 Amancia y escritura. Escribir.
De por qué todo amor implica literatura. De la literatura yéndose, abriendo el campo de flores
muertas. De por qué amor y literatura se abren, se insertan, se revelan. Desaciertos; inicio de un
gran amor. La filosofía no sabe del amor en tanto no sabe desacertar. De por qué el lenguaje
filosófico conceptual esquiva el error de una literatura menor. De por qué amor y literatura erran,
desaciertan, se efectúan. De por qué toda afirmación es un error y por qué todo error construye. De
por qué construir es faltar a la justicia, es nunca equitativo. De por qué amar y literatura no son
justos, no hacen el bien, no moralizan. Del irse hacia las ramas, en las ramas, del no desentrañar.
Desaciertos. ¿Es posible trabajar un error, ir de la pasividad a la pasión? De por qué todo camino en
el amor es inconcluso, literario, extraviado. Del extraviar y de cuántos objetos quedan. Del número
afirmando aquella perdida posesión. Del perder. Del olvidar también lo que se va. Del olvido. Del
desgajar. De la falta de un centro, del no ir al grano. Del ir. Desaciertos, desamores. De por qué solo
hacia al costado y hacia atrás. De los hechos fuera de cálculo. Del no estético hacer. Del amor sin
cosmetología, sin centro, sin episodio primordial. De la literatura haciendo el amor. Del ir, pero
hacia dónde. Del haber ido, del haber estado, del haber visto. De por qué todo nombre necesita
carne y un perchero. Del amor en carne. En propia. En carne viva. De la finitud del amor, de la
carne degradada, hacia los márgenes. De la subasta. Del amor cuando no puede más. Del no poder y
del amar sin libre creencia, sin amarras. De eso, del amor. De lo que cuenta el amor que siempre es
literatura. Del relato, pero sin el hecho, pero haciéndolo. Del amor haciendo el amor. Del hacer. Del
hecho. De la escritura.
1 Mallarmé distingue la palabra poética y la palabra bruta. Víktor Shklovski explica que es preciso fuera de la alta lírica, o las artes líricas, nombrar las los hechos, los objetos y el mundo con el lenguaje que esté a su altura. Con un lenguaje equivalente. En la mixtura de esas hablas (palabra bruta y palabra poética) se generan otro tipo de afirmaciones y negaciones tanto más dislocantes. Esa mixtura genera mundo allí donde no era visto. El mundo, efecto de lenguaje y ontología, se abre en la falta de identidad entre ambos planos: gramatical y ontológico. El hecho no estético refiere a esa combinatoria, donde la pureza tanto de palabra poética y palabra bruta como de pertenencia, identidad y correspondencia queda obturada.

Ampliación o achicamiento del hecho en pos de la idea: El amor como falta de simetría esencial.
Momento en el cual las partes del contrato amoroso pierden su condición de parte denegando la
posibilidad de voz y voto. La comunidad impugna las secciones que la componen y junto a ellas,
todo modo de igualdad y aun de reconocimiento.
El resultado no daría tampoco con la figura opuesta que comúnmente ocupa el lugar de
la desigualdad. Ni iguales ni desiguales. Las partes son otras de sí mismas, son otro.
El amor es entendido como la fuerza por la cual el sujeto ficcional deconstruye la presunta
individualidad que lo compone. Deconstrucción que se ejerce sin la seguridad de un nosotros
colectivo, sin las amarras de una reciprocidad que se encuentre en un punto de mutua accesibilidad.
Por el contrario, el amor entendido bajo el modo de la comunidad adquiere su posibilidad en
el principio de horadación; posibilidad, por otra parte, que fracasa todo esfuerzo por esencializar
los sujetos, los hechos, las partes y escenas. Esto es lo que Blanchot ha llamado principio de
desastre.
Haciendo una analogía con el teatro, se puede decir que todo lo que tiene lugar por, desde y en el
amor son escenas fuera del libreto, escenas que el director planifica y olvida en el tránsito hacia la
representación de una obra cuya trama ya perdió. Esta falta de cálculo que el motor amoroso pone
en marcha locamente será entendido en términos del autor como el afuera impenetrable
y lo absolutamente femenino. Es en la realización de esta falla, en la imposición de un clivaje
constitutivo que hace brecha y puente en simultáneo, donde el encuentro halla su posibilidad en la
imposible realización; esa noche donde el otro tampoco está pero aun así ellos se reúnen.
Del amor hablando hechos menores. De lo menor. Del casi sin. Del muy poco.
“El amor es un escollo para la ética”2
Por otra parte, la pregunta por el habla será la pregunta que interrogue al amor allí donde aparece el
límite como posibilidad; aun sustrayendo el diálogo y por tanto el dualismo tradicional establecido
como enunciador y receptor, los amantes permanecen en el habla donde el amor encuentra la
palabra para existir sin ser.
En este sentido el habla se opone al diálogo, orden discursivo que lo social impone como forma
privilegiada de comunicación. El amor no establece, no realiza ni desrealiza las partes, no responde,
no encuentra puntos de partida ni llegada. Por el contrario, se funda en la expulsión de toda esencia,
2 Blanchot, Maurice, La comunidad inconfesable, Ed. Arena Libros, 1999, Trad. Herrera, Isidoro, p. 97.

sujeto, estrategia y exigencia de conservación.
Es así como el amor enfrenta la duración de lo vivo, porque su afán no es perdurar sino
pronunciarse como pura palabra, como la boca misma de quién desea lo dicho por una lengua
mayor.
El amor es la voz del mudo en la boca de quién aprende a hablar. La voz del amor no alimenta
ningún cuerpo. Su decir se pierde sin ley.
¿Qué damos, sino espacio y finitud? ¿Quién nos recibe cerrando la puerta del mundo, dejando a
trasluz relucir intocable, lo que vive? ¿Quién abre la puerta de las cosas cerradas? ¿Quién nos deja
ver lo que aún no ha tenido lugar?
Enfermedad. Femenino e indiferencia:
"La enfermedad de la muerte" no es ya únicamente responsabilidad de aquel - el hombre- que
ignora lo femenino o, conociéndolo incluso, no lo conoce. La enfermedad se excita también (o en
primer lugar) en aquella que está ahí y que también la decreta merced a su misma existencia. 3
No es por él que ella esparcía el uso de sus piernas, la longitud de su boca sobre la cama como una
palabra que aprende a morir. Sin ánimo de hacerse entender tampoco pedía explicaciones. Su
cuerpo era el cuerpo del reposo. Los cuerpos que descansan, se dice, lo hacen en paz. Un cuerpo
hace la paz durmiendo. ¿Dormirá? ¿Dormirá para siempre en estos ojos míos? Ha sido dicho, él la
mirará dormir. Sin embrago, se mantiene alerta a la par del mar en las subas y bajas de las olas que
traen nada y orillan plenitud. A mar, se dice. En sus adentros, el revuelo es un cuerpo tibio. Se
pregunta ¿Es por el tono de los brazos que su juventud se realza de cosa que acaba para siempre y
sin embargo jamás? ¿Es su finitud lo que rebasa, lo que abrazamos en el tiempo haciéndolo ir?
Lo absolutamente femenino.
¿Por qué hablar entonces de lo absolutamente femenino? ¿Qué semántica habilita un
pensamiento en términos de una presunta femineidad opuesta a la organización logocéntrica de lo
social? ¿Por qué el vínculo amoroso encuentra el despliegue de su imposibilidad en un
3 Blanchot, Maurice, La comunidad inconfesable, Ed. Arena Libros, 1999, Trad. Herrera, Isidoro, p. 93.

acercamiento que por obrar a condición de su propia inaccesibilidad, requiere por ello mismo ser a
su vez, un espacio femenino?
“ (…) al superar cualquier especificidad que la caracterizase como tal o cual y, por ese mismo
camino, ser lo absolutamente femenino, y, no obstante, ser esta mujer, viva hasta el punto de
acercarse a la muerte si él fuera capaz de dársela. Así pues, lo recibe todo de él, sin dejar de
encerrarlo en su clausura de hombre que sólo tiene relaciones con otros hombres, lo que ella tiende
a designar como su “enfermedad” o como una de las formas de esta enfermedad, por sí misma
infinitamente más vasta” 4
Llegado a este punto, podemos trazar un vínculo de mutua implicancia entre las nociones de lo
femenino, el espacio, la escritura y el amor.
A partir de una concepción femenina del amor se hace posible pensar la apertura de un espacio
preanónimo, neutro y definitivo. Notas distintivas de la comunidad donde si bien sus miembros no
son necesarios, dan una singularidad irremplazable por medio de la cual el vínculo queda fijado al
lazo infinito de la escritura. Es así como lo femenino y la escritura se ven otra vez entrelazados,
haciendo surgir nuevas preguntas:
¿Por qué la escritura une y desune simultáneamente a quienes allí se reúnen? ¿Por qué todo amor
es escritural? ¿Se inscribe y se escribe un lazo en el papel, en el cuerpo del otro? ¿Por qué una hoja
en blanco, una carta por llegar, aún en su demora, aún nunca recibida, es comienzo de un vínculo
tan remoto como palpable en el afuera de la comunidad?
El principio de insuficiencia rector de la comunidad puede ser entendido como el recreo de la
identidad; un espacio que no exige, a condición de mantener su existencia, la duración o la
permanencia en él. Es por ello que la escritura puede entenderse como la figura más propia de la
comunidad, ya que apela a una insuficiencia tal que no pueda ser rebasada sino de carencia. Es por
aquél carecer de un él, que un ella recibe su letra inscrita en un papel tal que deberá contestar, a
condición de perder vida y presencia en esa letra.
El movimiento por el cual dos seres resignan su cotidianidad para inscribirse en un vínculo siempre
invisible, aprogramático y por ello, carente de la posibilidad de ser él mismo abandonado, es lo que
en el amor se entiende como desastre. La insuficiencia de ese vínculo es entonces el exceso de un
desastre siempre por venir, siempre ya acontecido.
4 Blanchot, Maurice, La comunidad inconfesable, Ed. Arena Libros, 1999, Trad. Herrera, Isidoro, p. 120.

Notas. Él escribe. Ella había leído en su mano las palabras que iba a ofertar.
Entonces se escriben. Él pide que escriba. Recibir. Envía su letra como si enviara la boca misma, los
labios, la humedad. Le explica que llegada la noche estaba inmerso en lecturas ordinarias. Algo se
acercaba a cierto perfil. Un gesto de ella, una manera de girar. Lecturas. Pero ninguno suya. ¿Me
leerá? Él pregunta si ella podrá leerlo. No interesaban sus manos, su figura indistinguible. No
interesa, le dice, tu cuerpo a contraluz. En esa parte del río no importa quién caiga. Él escribió hacia
alguien que había restado junto a él. La noche queda juntos, escribe. No importaba abrir. No
importa la hondura. ¿Por qué me pregunta? dijo. Ella sostiene la hoja como un hilo finísimo de
correspondencia. Ella crece, avanza, no hay número para esta figura. Estuvo toda la noche, esta
mañana la ví. Los ojos que por la vía hasta dónde. Acá. Detrás de nuestra pared, es ella.
¿Me escribirá? ¿Me querrá entonces? ¿Dará su pecho, su decir?
¿Me escribirá? ¿Me querrá entonces? ¿Hablaré de él?
Del espacio. Nunca común, nunca el nuestro. De lo posterior al aquí pero aún lo previo, allí
donde también faltamos.
El rastreo que este texto se propuso es la búsqueda de ciertas notas distintivas de un espacio
inextenso e infinito donde el amor puede realizarse sin la domesticación que el vínculo social le
impone para ser. De este modo, la singularidad del amor encuentra su vibración principal: la falta
de identidad, completitud y duración.
“Hay efectivamente relaciones entre ellos: por parte de él, cierto deseo- deseo sin deseo, puesto
que puede unirse a ella-, que es más bien o que es sobre todo un deseo-saber, una tentativa de
acercarse en ella a lo que se sustrae a toda cercanía, de verla tal como es, y sin embargo, él no la
ve, él siente que no la ve nunca (…)”…5
¿Por qué el espacio surge a falta de cálculo? ¿Por qué no dentro, sino fuera, como las líneas áreas
en las que las cartas viajan, el habitar se vuelve posible? ¿Habitar dónde, hacia dónde, hacia quién?
¿Espacio cuál el tan abierto aire, el tan ennegrecido amor del que habla Duras, del que todos
algunas vez quizá enfermamos? ¿Enfermedad y espacio? ¿Apertura? ¿No ser quien se era? ¿Seguir
5 Blanchot, Maurice, La comunidad inconfesable, Ed. Arena Libros, 1999, Trad. Herrera, Isidoro, p. 123.

siendo a fuerza de pulmón? ¿Existir sin ser?
Bibliografía:
• Blanchot, Maurice, La comunidad inconfesable, Ed. Arena Libros, 1999, Trad. Herrera,
Isidoro.