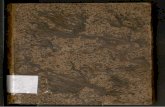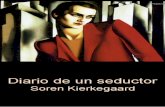· 7 Prólogo José Domínguez Ávila, el autor del libro que pre-sentamos, acomete un ejercicio...
Transcript of · 7 Prólogo José Domínguez Ávila, el autor del libro que pre-sentamos, acomete un ejercicio...

7
Prólogo
José Domínguez Ávila, el autor del libro que pre-sentamos, acomete un ejercicio crítico que es resul-tado de varios años de dedicación a los estudios teóricos-literarios. Hablamos de una actividad de amplia implicación cultural que se ha venido desarro-llando en torno al propósito de ahondar en las di-versas tendencias y enfoques teóricos que rigen el análisis de la literatura y el arte, al igual que las manifestaciones de las literaturas nacionales, en específico de las letras cubanas y españolas.
En primera instancia, antes de exponer lo esen-cial de su propuesta, consideramos pertinente aclarar que un título de tan sugerente factura como sin duda resulta ser Don Quijote ha vuelto al cami-no, proviene según se especifica de un texto epis-tolar destinado al escritor norteamericano John Dos Passos. Tras este rótulo pudiera presumirse el propósito de adentrarnos en un universo de ima-ginación y realidad. Y ciertamente es así, aunque

8
· don quijote ha vuelto al camino ·
no se trata del universo cervantino, sino del uni-verso de un autor cubano de las primeras cuatro décadas del siglo xx, que despliega audazmente sus facultades creativas e hizo cabalgar la imaginación en pos de un compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Este autor es Pablo de la Torrien-te Brau, figura de relevante significado histórico-cultural, cuya obra humana demandará de perma-nente atención y enjuiciamiento.
Este acercamiento requirió de un recorrido exploratorio de cada una de sus piezas narrativas, desde las incluidas en su primera colección reuni-da bajo el título de Batey, de autoría compartida, hasta su única novela, Aventuras del soldado desconocido cubano, texto inconcluso que viene a dar confirmación de la posesión de un modo propio de narrar.
Se nos entrega una valoración de su proceso de creación literaria, logrado en un lapso breve de tan solo seis años de duración (1930-1936), insuficiente si se tratara de delimitar con precisión el desarro-llo y ascensión de cualquier artista o escritor en su tránsito de la iniciación al pleno oficio. En este examen vemos aplicado un criterio de selectividad, en virtud del cual quedan excluidos de la mirada crítica aquellos textos que no tributan a los derro-teros propuestos, concernientes a la intertextua-lidad en el discurso de ficción.
Solamente en textos de esta conformación recae directamente la atención analítica, a los efectos de

9
· josé domínguez ávila ·
develar los procedimientos que intervienen y par-ticularizan la creación narrativa de dicho autor. Se habla de una creación que exhibe la superación de fórmulas naturalistas, criollistas y de perfil cos-tumbrista de gravitación en muchos escritores de la etapa. Es una obra que en su tiempo comenzó a marcar diferencias dentro de las modalidades en práctica, y que es llevada a cabo al adoptarse prin-cipios propios de las experiencias vanguardistas, entonces en pleno auge, y desde las condiciones establecidas por una modernidad dependiente como lo es la modernidad en las sociedades capitalistas de América Latina.
Queda probada la inserción del escritor puer-torriqueño-cubano en la tradición humanista uni-versal. La cultura popular cubana tiene un peso específico en el discurso de Pablo de la Torriente, del mismo modo que lo tiene la obra de Miguel de Cervantes, la picaresca, el legado ideológico de José Martí y las más diversas fuentes culturales. Por tales rumbos se llega a la génesis de los intertextos conformadores de muchas de sus narraciones.
Pablo de la Torriente ha sido visto en su calidad de producto de la época en que tuvo lugar la feliz concurrencia generacional de jóvenes llamados a consagrarse dentro de la cultura cubana como genuinos exponentes de una intelectualidad orgá-nica que logró aunar conciencia artística y con-ciencia política en un complejo contexto nacional e internacional. En absoluta coincidencia con la

10
· don quijote ha vuelto al camino ·
crí tica precedente también se reconoce tal estir-pe, con firmada en una acción consciente, librada al costo de su vida.
Esbozar el perfil, trazar la imagen a grandes rasgos del hombre de izquierda, de resuelta pos-tura antinjerencista, antimperialista y anti-fascista que resultó ser Pablo de la Torriente, es parte de una visión primera antes de acceder a cualquier proyecto de enjuiciamiento de este autor y –como en este caso– a las vías de aproximación y delimitación de los alcances de sus estrategias discursivas.
Hay un interés primordial en darnos a conocer el pensamiento artístico de Pablo, las bases con-ceptuales y culturales de su actividad en el cam-po de la ficción. Para avanzar en esta dirección se ha estimado pertinente estudiar aspectos es-pecíficos que se circunscriben al empleo de los presupuestos teóricos de la intertextuaidad y metatextualidad. En correspondencia con tales perspectivas, serán abordados los mecanismos potenciadores de la creatividad del autor y se verán sopesados los diversos recursos estilísticos, en fin, las especificidades textuales de una ex-presión desenfadada, desacralizadora, un tanto irreverente e inclinada al choteo y a la ironía como solía ser una personalidad que resume rasgos de identidad de indudable cubanía. Una personalidad, a ratos, jovial y carismática; a ratos, reflexiva y escudriñadora de la realidad y sus muchos contrastes.

11
· josé domínguez ávila ·
La determinación de las raíces ideológicas, culturales y socioclasistas que se transparentan en su práctica, y finalmente, el establecimiento de las condiciones de la escritura de Pablo consti-tuyen un importante resultado en el contenido del presente libro. Otro resultado logra hacer evidente la revelación de un tejido intertextual, rico en registros culturales, filosóficos, bíblicos, históri-cos, literarios, testimoniales y de otra índole, asumidos por un escritor dado a la experimenta-ción y al afán de una comunicación efectiva de su cosmovisión.
Entre los aspectos contrastantes, que marcan especificidades en el discurso de ficción de Pablo de la Torriente, serán destacados los rasgos de comicidad, de humor rayano en el choteo, la ironía, o la parodia, y por otra parte, la propensión a lo trágico. Junto a la jocosidad franca, la reflexión, el cuestionamiento y el criticismo más acentuado.
El estudio realizado por José Domínguez Ávila encuentra su sustentación en el manejo de una amplia bibliografía de consulta, en trozos extraí-dos de la correspondencia personal recogida en Cartas cruzadas. Además, se apoya en la serie de opiniones valorativas vertidas por destacados contemporáneos y en el conjunto de ideas conte-nidas en los prólogos del autor, todo lo cual no solo aporta datos de primera mano, sino que adquiere la funcionalidad de una poética narrativa que nos pone muy al tanto de las concepciones estéticas del narrador.

12
· don quijote ha vuelto al camino ·
Todo el contenido de este libro se dosifica en capítulos, subdivididos, a su vez, en secciones, consiguiéndose así una estructura orgánica, fa-vorable a la lógica expositiva. Como material complementario, se anexa un glosario de voces frecuentes en el habla popular cubana, elementos de oralidad que matizan el discurso de ficción de varios de los cuentos de Torriente Brau.
El primer capítulo, eminentemente teórico, contiene un balance del comportamiento de las tendencias en torno a los estudios literarios y lingüísticos. De tal arsenal teórico se deriva el método aplicado. Hay un replanteo de la noción de humanismo, aunada a la noción de cultura, al considerarla una cualidad inherente a la cultura. En los subtópicos que siguen al conjunto de gene-ralidades, se deslindan las categorías de discurso, de intertextualidad. Un enlace necesario entre este capítulo y los que siguen se logra al desarro-llar el tópico «La ficción, un tipo de discurso». Aquí se rondan las coceptualizaciones que se vienen elaborando sobre este tipo de discurso. El sondeo se remonta a la Antigüedad, a las ideas de Platón y Artistóteles, luego a los formalistas rusos, para caer en teóricos de renombre que les sucedieron en el transcurso del siglo xx. En su conjunto, este preámbulo de naturaleza teórica, que supone un reto al lector medio, parece cumplir el cometido de dotarnos de elementos de utilidad práctica.
En el tratamiento de los textos de Pablo se pretende ser consecuente con criterios de Genette,

13
· josé domínguez ávila ·
en lo concerniente a la transtextualidad y sus manifestaciones en la intertextualidad y metatex-tualidad. A ese efecto, el contenido analítico de cada una de las secciones de los capítulos segundo y tercero se hizo corresponder con la tipología propuesta por el teórico polaco Ryszard Nycz, posibilitándose la estructuración de los mismos. De este modo resultan agrupados los textos de ficción, según las siguientes relaciones intertex-tuales: texto-realidad, texto-género, texto-texto. La identificación de esta tipología, las variantes que sufren en un texto determinado y en todo el conjunto resultan reveladoras de los aciertos y osadías, en fin, de una elogiable intuición artística de Pablo, así como las particularidades discursivas y los elementos comunes o disímiles concurrentes en las estructuras internas y externas de las na-rraciones estudiadas.
«Casi una novelita, cuento-película» y «¡Mu-chachos!», títulos tempranos que anteceden a Batey, constituyen ensayos de la aplicación de la intertextualidad, donde ya encontraremos el jue-go ficción y el testimonio, fusión que también será apreciada en «El cofre del granadillo» y en Batey. En varios de los cuentos, en los que focaliza el análisis, se presenta como una regularidad de esta narrativa la articulación del testimonio con inter-textos de otra naturaleza; tal ocurre en «El tiem-po», por citar un título. Algunos episodios relacionados con experiencias traumáticas en la vida del autor permean los relatos «Una aventura

14
· don quijote ha vuelto al camino ·
de Salgari» y «La noche de los muertos», esta úl-tima caracterizadora del tratamiento de intertex-tos fantasmagóricos. Peculiaridades ilustrativas del quehacer del autor en esta dirección son reve-ladas en «Una tragedia en el mar», «Vida del Caballero del Monte Cuervo» y Aventuras del soldado desconocido cubano, donde ocurren curiosas interpolaciones: filosofía y parodia, ele-mentos culturales europeos, como el tenebroso mito que da nombre al cuento, y múltiples elemen-tos históricos, o el mito del soldado desconocido en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y su fuente quijotesca.
En el párrafo anterior no se ha hecho otra cosa que esbozar el amplio espectro del narrador, cues-tión que nos da la exacta medida de la dimensión del estudio de José Domínguez Ávila en su obra Don Quijote ha vuelto al camino.
Es un libro que abre puertas a espacios imagi-nativos, a los que debe mucho el poder de fabula-ción y ficcionalización del autor de Presidio Modelo y de otras narraciones a partir de hacer confluir en su discurso de ficción intertextos fan-tásticos, los parodiados, míticos, históricos, lite-rarios testimoniales y de trazar en sus narraciones situaciones inimaginables, en un afán de matizar los tintes fuertes de una realidad humana que en sus desproporciones se asume como delirio desde la cordura.
israel o. heredia rojas

15
Agradecimientos
Toda labor humana exige el concurso de los demás, gra-cias por tanto a:Mi padres, por su amor y dedicación a los hijos en favor de la dignidad.Dr. Ordenel Heredia Rojas, autor del Prólogo y profesor de generaciones de estudiantes en la UCLV. Profundo estudioso de la obra martiana.Dr. Luis Alfaro Echevarría y Dra. Gema Valdés Acosta por sus oportunas y sabias enseñanzas en la lingüística.Los integrantes del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, que han hecho realidad la publicación del libro, en especial a la editora Norma Padilla que con su labor ex-perimentada de estilista ha logrado que el libro salga «bien vestido» al mundo de los lectores.Dr. Pablo Guadarrama González, tutor de mi Tesis de Maestría.Mis alumnos, los que han sido y los que son, de quienes he ido aprendiendo cada día.Bibliotecarios de la UCLV, de la Biblioteca Provincial de Villa Clara y de centros nacionales habaneros en los que he encontrado ayuda solidaria en mis búsquedas biblio-gráficas.


17
Introducción
La pretensión del estudio de la obra escrita de Pablo de la Torriente Brau (1901-1936) ha de par-tir del reconocimiento de su condición humana en la que acción, palabra y pensamiento transitan por un mismo sendero con la rectitud de una éti-ca en la que no hay la menor cabida a egoísmos u otros males morales. Su humanismo se realizó en su acción política, en sus relaciones personales, en su identidad nacional y latinoamericana, en su asimilación de lo más enjundioso del humanismo universal, en su amor a la naturaleza que lo hizo afirmar en su Diario: «Acaso yo humanizo los animales, los árboles y las cosas. Pero yo no lo puedo evitar. Es enfermedad desde la infancia en mí».1 Es reconocer, al fin y al cabo, su naturaleza de intelectual orgánico.
1Pablo de la Torriente Brau. «Diario» en Álgebra y política. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2001, p. 68.

18
· don quijote ha vuelto al camino ·
Su visión épica de la vida y de la literatura puede apreciarse en una carta que escribió al escritor ecuatoriano Jorge Icaza en 1935, refirién-dose a la novela Huasipungo del mencionado escri-tor. Sitúa lo épico como expresión de las contra-dicciones sociales porque para él:
Nada que no sea épico alcanzará larga vida entre nosotros, porque nuestro continente es esencialmente épico. Lo fue su existencia preco-lombina; lo fue el descubrimiento, la conquista, la esclavitud, su siglo de guerras sobre la inde-pendencia de España y lo es ahora, esta batalla sin cuartel, larga y angustiosa, contra el imperia lismo. Con sangre y barbarie no se puede hacer lírica, a menos que, como en «La Vorági-ne», ese lirismo no olvide el escenario bravío y salvaje de la realidad. 2
Lo épico para él es no solamente atributo de la literatura latinoamericana. Es también esencia de la vida humana en su lucha contra lo enaje-nante, lo que es representado en lo mejor de la creación literaria. De ahí que en una carta diri-gida al escritor norteamericano John Dos Passos, el 20 de agosto de 1936, escribiera: «Ahora, que de veras “don Quijote ha vuelto al camino”, más lleno de heroísmos que nunca, su prestigio aquí
2Pablo de la Torriente Brau. Cartas cruzadas. (Selección, prólogo y notas de Víctor Casaus). Ciudad de La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981, p. 60. (Al referir o citar de nuevo esta obra y otras, se consignará entre paréntesis o corchetes, según corresponda, el número de la página a con-tinuación de la referencia o cita.)

19
· josé domínguez ávila ·
y su amor a España son más necesarios que nunca. Yo le pido, en nombre del Comité Antifas-cista Español, el mejor esfuerzo que usted pueda realizar en este sentido».3 En El Quijote encontró Pablo el paradigma humanista de la toma de partido por lo épico en la literatura y en la prác-tica política.
Adentrarse en la lectura de sus textos es pe-netrar en un mundo en el que la vida fluye como evocación, porque según él: «¡La realidad es sólo un sueño pobre, y la vida, si la vida es algo que quiera valer la pena, es de veras el huracán de sueños de los primeros años impetuosos, locos, vehementes y desaforados! Y es casi una prue- ba de ello el que evocar es vivir».4 Es también adentrarse en un optimismo cimentado en la lucha por la transformación humana. En la carta a Car-los Martínez en 1936 le comunica: «Aunque siem-pre decimos que estamos pesimistas en realidad siempre se nos prende de alguna parte de la ima-ginación una fuerte sombra de esperanzas».5 Es igualmente adentrarse en el mundo de una con-ciencia solidaria, altruista. Ya en España, donde
3Pablo de la Torriente Brau. Cartas y crónicas de España. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 1999, p. 72.4Pablo de la Torriente Brau. «Reivindicación de Emilio Sal-gari» en su Aventuras del soldado desconocido cubano. Crítica artística y literaria. Ciudad de La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, p. 114. 5Pablo de la Torriente Brau. Cartas cruzadas. Ob. cit. p. 232.

20
· don quijote ha vuelto al camino ·
murió heroicamente, escribió en una de sus cartas: «Yo asisto a la vida, con el hambre y la emoción con que voy al cine. Y ahora Madrid es todo un cine épico». (Cartas y crónicas…, p. 88) Sus textos muestran una asunción de la vida como campo de contradicciones en que el ser humano es el sujeto activo y creador. En ellos, las posiciones idílicas, pasivas e irracionalistas encuentran respuestas críticas.
Propósitos culturales y educativos formaron parte del pensamiento de Pablo. El 12 de agosto de 1936 escribe a Ramiro Valdés Daussá: «Pienso que ya, por lo menos bajo algunos aspectos, soy hombre con ruta trazada, con brújula». (Cartas cruzadas, p. 424) Por estas razones y muchas más escribió Raúl Roa: «Y ese Pablo de la Torriente Brau: un hombre del alba que hacia el alba iba. Que murió en el alba y resucitó en el alba».6
La diversidad estilística de sus escritos se expre-sa en su comicidad, inseparable de su reflexión; también su manera de imbricar testimonio y ensayo o testimonio y ficción, y también en su imbricación de lo erudito de las vanguardias artísticas y lo popular oral.
Pablo de la Torriente, en su condición de expo-nente del discurso de los sectores revolucionarios y democráticos, usó creadoramente, junto a la asimilación de las vanguardias artísticas, registros
6Raúl Roa. «Un hombre del alba que hacia el alba iba». Re-volución y Cultura No. 70, junio 1978, p. 12.

21
· josé domínguez ávila ·
lingüísticos populares según sus convicciones, cimentadas en la verdad. Esta es la razón por la cual, al atender el tipo de intertextualidad texto-realidad, se contempla el léxico, y como parte de este, las unidades fraseológicas.
Lo expresado hasta aquí contiene razones del porqué el interés por la obra literaria de un in-telectual del siglo xx cuya presencia en la litera-tura fue fugaz. Inclusive, en algún momento de su vida, y en etapas posteriores, se cuestionó la madurez de sus escritos. Afortunadamente para la cultura cubana, otro de nuestros intelectuales, Víctor Casaus, se ha dedicado al estudio y pro-moción de la vida y obra de Pablo. Su labor al frente del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau ha propiciado no sólo que se publiquen y divulguen los escritos de Pablo, sino también la incorporación de otros intelectuales a las labores del Centro.
El andar de la historia, posterior a la muerte del cubano, ha confirmado la validez de su pen-samiento y de su accionar. Por eso, con estas modestas reflexiones se aspira a despertar el in-terés por la lectura de sus cuentos y su única novela, tanto por parte de los jóvenes como por parte de aquellos que de una u otra forma tengan que ver con la formación de las nuevas generacio-nes. Otro propósito es el de poner en manos de profesores dedicados a la enseñanza del español, de la lingüística y de la literatura algunos instru-mentos teóricos que conduzcan el estudio de

22
· don quijote ha vuelto al camino ·
textos literarios por vías reflexivas. En ningún momento se parte del criterio de que lo propuesto se considere absoluto. En todo caso la aspiración última es la de provocar el debate en torno a cómo enseñar a leer desde una visión integradora de pensamiento, sentimientos y palabra.
Inquietud constante por parte del autor de estas meditaciones es la recepción del primer ca-pítulo. Las cuestiones teóricas sobre las que se argumenta, exigen un ejercicio del pensamiento por parte del lector. Pudiera resultar densa la lectura de una serie de cuestiones de no común empleo en la comunicación oral y escrita. Son sí necesarias a la hora de estudiar las obras literarias de manera reflexiva. Las circunstancias actua-les por donde marcha la humanidad exigen de lectores activos, valga decir, de lectores que pien-sen y se dispongan a la colaboración en las trans-formaciones. Esta metodología de análisis puede contribuir tanto al trabajo científico de investiga-dores de la literatura y del periodismo, como a la implementación de una metodología de análisis de textos en la enseñanza en cuanto a la búsque-da de significados y sentidos sobre la base de las marcas lingüísticas y retóricas.
j. d. a.

23
Capítulo 1 La intertextualidad en el discurso
literario. Propuestas teórico-metodológicas para su análisis
Acercarse a la vida –he aquí el objeto de la litera-tura: –ya para inspirarse en ella;– ya para refor-marla conociéndola.
josé martí
GeneralidadesEl estudio de la intertextualidad como componen-te textual, a la vez que particularidad transtex-tual del discurso, requiere, como premisa, del conocimiento de su contexto en sus relaciones socioeconómicas y políticas y de la visión totali-zadora de la cultura de la cual forma parte. La cultura se desarrolla como un proceso complejo y contradictorio que tiene como sujeto creador al hombre, que en su condición social e histórica asimila creadoramente la tradición mediante su conciencia.
La noción de cultura se remite para algunos a hábitos, costumbres, modos de pensar; o se

24
· don quijote ha vuelto al camino ·
establece, incluso, un deslinde entre cultura ma-terial y cultura espiritual. La concepción que aquí se sostiene es que la categoría cultura encierra como rasgo pertinente fundamental el de «crea-ción huma na en una proyección transformado-ra» en contextos socioculturales específicos y en relación con el decursar histórico. Desde esta perspectiva de la historicidad e integridad se con-cibe la cultura en su expresión literaria en este cuerpo de reflexiones.
Alejandro Serrano Caldera, concordante con el criterio marxista del hombre como creador de sí mismo, concibe como cultura: «[…] el mundo de vivencias y experiencias, el proceso creador de la historia y autoproductor del ser humano, su pro-ducto esencial y el ámbito natural de su vida».7 Estas concepciones sobre la cultura forman parte de las tesis de Marx sobre Feuerbach. La cultura como creación humana de signo positivo integra en ella la ciencia, la técnica, el arte, la filosofía, la educación, el comportamiento social, en fin, lo que el hombre ha creado y crea en favor de su desarro-llo integral en el seno de las complejidades y con-tradicciones del desarrollo cultural en específicos períodos históricos. El reconocimiento de estas cuestiones es de capital importancia en el estudio de toda producción intelectual.
7Alejandro Serrano Caldera. Dialéctica y enajenación: 6 en-sayos sobre el pensamiento moderno. Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana, 1979, p. 66.

25
· josé domínguez ávila ·
Al llegar a este punto es necesario dirigir la atención al concepto humanismo como tendencia del pensamiento y práctica del hombre, creador de la cultura. Una concepción marxista sobre el hombre entraña, como ya se ha evidenciado a partir de los juicios del propio Marx, reconocer su carácter activo. Así se identifica su condición de sujeto, en relación con las circunstancias a las que pertenece y refleja; o sea, es estar poseído de la firme convicción de «[…] que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado».8 Por supuesto, el proceder de los hombres en las diferentes circunstancias históricas estará en relación de dependencia relativa con una amalga-ma de factores objetivos y subjetivos que en última instancia tienen como base el factor económico. La condición del hombre como ser social, dotado de conciencia que lo diferencia del animal, hace de él un ser consciente, de ahí que la vida social pue- da ser esencialmente práctica. Por ello, en el texto citado Marx formuló: «La vida social es esencial-mente práctica. Todos los misterios que des-carrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica». (p. 399) Es decir, el hombre como ser social consciente ejerce un
8Carlos Marx. «Tesis sobre Feuerbach», en Carlos Marx, Federico Engels. Obras escogidas. T. II, Moscú, Editorial Progreso, 1955, pp. 397-398.

26
· don quijote ha vuelto al camino ·
influjo transformador sobre las circunstancias y sobre sí mismo. El hombre a la vez que crea y transforma, se crea y se transforma a sí mismo.
El humanismo como expresión de la práctica, como atributo del ser consciente, es decir, como expresión cultural, abarca por tanto las múltiples y complejas esferas de la actividad humana, desde el trabajo en lo económico hasta la creación inte-lectual, ya sea artística o científica, y desde luego, comprendida también la práctica social y política. El humanismo es cualidad sustantiva de la cultura al ser el hombre su creador.
Otra perspectiva desde la cual la cultura exige ser abordada en su historicidad, en la búsqueda de la objetividad, es la de la relación entre lo uni-versal y lo nacional. A partir de la formación de los estados nacionales europeos, con las necesi-dades que en el proceso de acumulación originaria del capital se desatan, se va acelerando a su vez el intercambio cultural entre las naciones. Esta verdad, que de manera sintética y certera Marx y Engels revelan en el Manifiesto Comunista, adquie-re su particularidad en muy diversas manifesta-ciones de la cultura, ya sea por medio del pensamiento científico o ensayístico, ya sea por medio del pensamiento por imágenes propio del arte. Al llegar a este punto nos encontramos con la cuestión de la convencionalidad y la originalidad, o sea, con la relación entre tradición y ruptura, renovación o revolución, según se denomine.

27
· josé domínguez ávila ·
Por supuesto que el individuo en su condición humana pretende la originalidad en su pensa-miento y acción, o bien se proyecta en ese sentido; pero como no hay nada que surja de la nada, ni nadie crea sin lo que aportan sus predecesores, la absoluta originalidad es imposible. La cultura como creación humana es en cada etapa el resul-tado de la relación del sujeto social con sus cir-cunstancias, lo que a su vez es el resultado del devenir histórico. O sea, «las formas de la activi-dad humana (y las formas del pensamiento que las reflejan) se forman en el curso de la historia independientemente de la voluntad y de la con-ciencia de las personas por separado a las cuales se oponen como formas del sistema de la cultura que se ha desarrollado históricamente».9 Los ge-nios, los talentos no fructifican si no hay herencia cultural que puedan recibir. Creadores como Cer-vantes y Martí, por ejemplo, fueron herederos de la cultura universal que tomó rasgos particulares en sus respectivos países y que ellos engrandecie-ron con su talento. Esto exige, en el estudio del producto intelectual de un creador, un método de análisis consecuente con ello, conjunta mente con el conocimiento del proceso histórico cultural correspondiente.
Lo anterior fundamenta la relación dialéctica entre tradición y renovación, denominado este
9E. Ilienkov. Lógica dialéctica. Ensayos de historia y teoría. Moscú, Editorial Progreso, 1977, p. 314.

28
· don quijote ha vuelto al camino ·
último concepto como «revolución» por Adolfo Colombres, para quien:
En el proyecto a construir, la tradición no ha de verse como un obstáculo, sino como el sustrato necesario. La tradición bien entendida no es lo que no debe cambiar, sino lo que debe cambiar-se, pero más por el desarrollo de sus propias fuerzas que por la imposición de otras. Revolu-ción y tradición no son términos excluyentes, como el mismo Lenin lo reconociera. Podría decirse que sin tradición no puede darse una verdadera revolución; y también, extremando esta dialéctica, que sin revolución (es decir, sin un cambio renovador) no habrá verdaderas tra-diciones, sino tiránicas piezas de museo.10
El estudio del texto, de una u otra naturaleza, requiere del dominio de esta relación dialéctica. La originalidad tiene siempre sus cimientos en la tradición cultural. En el caso de los textos verbales, el sujeto emisor opera con la convencionalidad de la palabra, y sólo a partir de ella crea nuevos va-lores. Desde esta condición cultural del texto, este integra siempre la relación con otros, o sea, es siempre «trans» e intertextual.
Este estudio exige de algunas precisiones sobre la comicidad, en especial sobre una de sus mani-festaciones en la cultura popular cubana: el choteo. Lo cómico se manifiesta en diferentes tipos o vías: el humor, la ironía, la sátira, el sarcasmo,
10Adolfo Colombres. La emergencia civilizatoria de nuestra América. La Habana, Centro de Investigaciones y Desarro-llo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2001, pp. 118-119.

29
· josé domínguez ávila ·
el grotesco. Cada una de esas formas, como cues-tión esencial de lo cómico, encierra la contradicción, ya sea entre apariencia y esencia, entre verdad y mentira, entre lo nuevo y lo caduco, u otras rela-ciones contradictorias. Para Jorge Mañach, el choteo es cosa familiar, menuda y festiva. Lo analiza desde el punto de vista de la psicología social. Por tanto para él:
El choteador, que todo lo echa a broma, que a nada le concede, al parecer, importancia, es una suerte de profesional de esa actitud, y ya veremos que tampoco a él le importa mucho que los ob-jetos o situaciones de que se mofa sean en verdad risibles. El choteo es, pues, una actitud erigida en hábito, y esta habitualidad es su caracterís-tica más importante.11
Mañach, el intelectual cubano de derecha, fue más analítico aún en sus reflexiones sobre el cho-teo en su condición de ensayista. Para él: «el choteo es un prurito de independencia que se exterioriza en una burla de toda forma no impe-rativa de autoridad». (p. 30) Junto a juicios ina-ceptables desde el reconocimiento de la rebeldía cubana presente en el choteo, hay afirmaciones que bucean en su naturaleza social y política, como el anterior. Otra de sus afirmaciones en esa dirección es la que sigue: «No todas las autorida-des son lícitas o deseables y por eso siempre fue
11Jorge Mañach. Indagación del choteo. La Habana, Edito-rial del Libro Cubano, 1955.

30
· don quijote ha vuelto al camino ·
la burla un recurso de los oprimidos». (p. 46) En el anterior enunciado reconoció la connotación subversiva del choteo. Si Mañach, desde otra con-cepción del mundo, desde otro método de análisis, hubiera indagado más en la raíz social y cultural del choteo en el contexto social y político cubano mediatizado por la injerencia estadounidense, quizá (especulando por nuestra parte) hubiera percibido más profundamente en el choteo su significación positiva como contrapartida a la cultura oficial, a las estructuras de poder. Con plena razón José Antonio Portuondo, al referirse a Pablo de la Torriente, afirmó: «Oscilamos entre el sarcasmo que hiere, la sátira y el choteo que desinfla globos. Yo creo que el choteo es un ele-mento muy importante de nuestra psicología, creo que debemos reivindicarlo, inclusive, como arma de reforma o de educación social».12 Al ocuparnos de sus cuentos y de Aventuras del soldado desco-nocido cubano, tendremos oportunidad de adver-tir cómo el choteo, lejos de ser expresión nihilista o escéptica, es uno de los medios del discurso humanista y por ello, medio de lucha.
Por último, a manera de sintetizar la posi- ción que se asume en este texto, conceptual y metodológicamente sobre lo cómico, es válido reproducir un juicio de Mijaíl Bajtín en un libro
12José Antonio Portuondo. «Pablo de la Torriente: Comisa-rio político», en su Capítulos de Literatura Cubana. Haba-na, Letras Cubanas, 1981, p. 515.

31
· josé domínguez ávila ·
suyo que constituye una de las obras más valiosas escritas sobre la cultura popular:
L’attitude de la Renaissance a l’égard du rire peut etre caractérisée, a titre préliminaire et en gros, de la façon suivante: le rire a une profonde valeur de conception du monde, c’est une des formes capitales par lesquelles s’exprime la vé-rité sur le monde dans son ensemble, sur l’his-toire, sur l’homme; c’est un point de vue particulier et universel sur le monde, qui perçoit ce dernier differement, mais de maniere non moins importante (sinon plus) que le sérieux; c’est pourquoi la grande littérature (qui pose d’autre part des problemes universels) doit l’ad-mettre au même titre que le sérieux: seul le rire, en effect, peut accéder a certains aspects du monde extremement importants.13
13Mikhail Mikhailovich Bakhtin. L Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous le Renaissance. Paris, Gallimard, 1973, pp. 75-76: «La acti-tud del Renacimiento con respecto a la risa puede ser ca-racterizada, a título preliminar y a groso modo, de la manera siguiente: la risa posee un profundo valor con res-pecto a la concepción del mundo. Es una de las formas capitales por las cuales se expresa la verdad sobre el mun-do en su conjunto, sobre la historia, sobre el hombre. Es un punto de vista particular y universal sobre el mundo de aquel que percibe esta última particularidad, no de manera menos importante (sino más) que lo serio. Es por eso que la gran literatura (que plantea, por otra parte, problemas universales) debe admitirla a la vez que lo se-rio: solamente la risa, en efecto, puede acceder a ciertos aspectos del mundo extremadamente importantes». (La traducción es del autor.)

32
· don quijote ha vuelto al camino ·
En el tratamiento de la obra narrativa de Pablo tendremos oportunidad de apreciar tanto la sig-nificación popular de lo cómico, como la unión de los contrarios aparentes: lo cómico y lo trágico en que lo universal y lo singular se encuentran re-flexivamente.
DiscursoComo muchas o todas, o casi todas las categorías manejadas en las ciencias humanísticas y sociales, el concepto discurso y su relación con el texto ha pasado por diferentes interpretaciones. Pese a la diversidad de tendencias de los estudios literarios y lingüísticos del siglo xx, el estudio del texto, desde el punto de vista del discurso, ha ido proyectán-dose hacia una visión integradora, reconocedora de las relaciones entre pensamiento, afectividad y palabra en correspondencia con el contexto so-cial. Su estudio en el siglo xx tiene un origen en los formalistas rusos en su búsqueda de la espe-cificidad del texto literario. Desde su defensa de la autonomía de la literatura, se ocuparon de la integridad, en el texto literario, de los componen-tes analizados por ellos. Una sólida base metodo-lógica se encuentra en los trabajos de Mijaíl Bajtín desde los años veinte del siglo xx. Si uno se remon-ta a la antigüedad, en la Poética de Aristóteles hallará un germen. En la década del veinte del siglo xx, además de los formalistas rusos, Bajtín, junto a sus discípulos, va sentando bases de teorías que hoy se formulan sobre discurso. Junto a Pavel

33
· josé domínguez ávila ·
Medvédev creó el libro El método formal en los estudios literarios. Introducción crítica a una poética sociológica, de 1928. En la actualidad de los estudios del discurso, una de las cuestiones que se manejan es la búsqueda de los sentidos del texto mediante los niveles del lenguaje. Dedican Bajtín y Medvédev espacio a razonamientos sobre el enunciado. Para ellos «[…] todo enunciado concreto es un acto social».14 El enunciado lo si-túan en su condicionamiento social e histórico: «Entre el sentido y el acto (la enunciación), entre el acto y la situación histórico social concreta se establece un vínculo histórico, orgánico, actual. La singularidad material del signo y la generali-dad y amplitud del sentido se funden en la unidad concreta del fenómeno histórico del enunciado». (p. 10) En la continuidad de esta argumentación volveremos a este juicio sobre la concepción social e histórica del enunciado.
En los años cincuenta se crean textos teóricos en que aparecen premisas de futuras conceptua-lizaciones sobre discurso, como los de Zellig Harris y Bajtín. En su ensayo, Harris explicita su concepción cultural. En 1956 Coseriu intro- En 1956 Coseriu intro-duce el concepto de lingüística textual. En 1970
14Mijaíl Bajtín, Pavel Medvédev. «La evaluación social, su papel, el enunciado concreto y la construcción poética». Criterios, Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijaíl Bajtín. Casa de las Américas, Univer-sidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México, julio de 1993, p. 9.

34
· don quijote ha vuelto al camino ·
se desarrolló en la Universidad de Constanza, Alemania, un congreso en que participaron, entre otros, Teun van Dijk, Petöfi, Werner, quienes venían trabajando en el análisis del discurso.
A partir de este congreso va cobrando sistema-tización el análisis del discurso, que ha sido y es objeto de disímiles conceptualizaciones, desde los que lo remiten al nivel del pensamiento, hasta los que lo conciben como categoría lingüística. Ya en la última década del siglo xx y en los años que corren del xxi existe una multiplicidad de defi-niciones de discurso, correspondientes a diferentes cosmovisiones y metodologías. A continuación se expondrán algunas definiciones de discurso aten-diendo a sus similitudes y diferencias, en orden cronológico.
Para el análisis del discurso hay factores que son inexcusables en su tratamiento: el sujeto, la palabra, el texto. Sobre el primero consignemos que todo discurso lo es siempre del sujeto indivi-dual o social. El sujeto, en relación con su prácti-ca, genera discursos que son portadores de su conciencia. En La palabra en la novela (ensayo de 1934), Bajtín hace explícita su concepción de la palabra como parte de un lenguaje que, en tanto sistema, forma parte a su vez del contexto socio-cultural. Él centra su atención en el carácter dialogal de la palabra y su representación de la realidad objetiva.
Los criterios de Bajtín remiten a la relación entre lo universal y lo individual en el desarrollo

35
· josé domínguez ávila ·
de la cultura. El individuo emplea el lenguaje lega-do por sus antecesores y coetáneos de acuerdo con su cosmovisión, sus vivencias y práctica social en su específico contexto sociocultural. La palabra es siempre portadora de significados transmitidos mediante ella y de los sentidos generados por la conciencia del sujeto. Vygotsky ha formulado: «Una palabra sin significado es un sonido vacío, el signi-ficado es, por lo tanto, un criterio de la “palabra” y su componente indispensable».15 Esto, que Vygotsky formula a manera de generalización, corresponde igualmente a la literatura. Las palabras que entrete-jen el texto literario singularizan un discurso, o sea, son enunciadoras de pensamiento y afectividad.
Gerardo Álvarez, por su parte, centrando su interés en el nivel comunicativo, lo define en estos términos: «[…] es la emisión concreta de un texto, por un enunciador determinado, en una situación comunicativa determinada».16 En la anterior de-finición se identifican discurso y texto. En general, las definiciones de discurso contemplan su inte-gridad con respecto al texto.
Sobre el texto como categoría correlativa del discurso, se requiere de algunas definiciones como es la de Janos Petöfi, quien al referirse al
15Lev S. Vygotsky. Pensamiento y lenguaje. Ciudad de La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1981, p. 134.16Gerardo Álvarez. Textos y discursos: introducción a la lin-güística del texto. Chile, Editorial Universitaria de Concep-ción, 2001, p. 12.

36
· don quijote ha vuelto al camino ·
texto consigna que «[…] en su condición de unidad o plan textual descubre, como toda entidad lin-güística, una doble vertiente de afirmación: como estructura de manifestación terminal-lineal, estructura de superficie y estructura profunda».17 Petöfi reconoce en el texto la unidad entre signi-ficado y significante, a la vez que su relación con el discurso en cuanto a materialización o mani-festación terminal. Con un mayor grado de expli-citez en su formulación, Enrique Bernárdez se refiere también a la relación significante-signifi-cado (estructura de superficie, estructura profun-da). Conjuntamente con esto evidencia el carácter comunicativo y social del texto: «Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su co he-rencia profunda y superficial, debida a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos con-juntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua».18 Desde una perspecti-va lingüística y sintáctica lo define Gerardo Álva-rez, ya citado, para quien el texto «[…] es una configuración lingüística. Es un conjunto de
17Janos Petöfi. Lingüística del texto y crítica literaria. Ma-drid, Alberto Corazón Editor, 1978, p. 55.18Enrique Bernárdez. Introducción a la lingüística del tex-to. Madrid, Espasa-Calpe, 1982, p. 85.

37
· josé domínguez ávila ·
elementos lingüísticos (palabras, oraciones…) or-ganizado según reglas estrictas de construcción». (p. 12) En tanto que para Gillian Brown y Geor-ge Yule, el texto es un «[…] término técnico para referirnos al registro verbal de un acto co-municativo».19 Los autores definen el texto desde una concepción pragmática. Como registro verbal de la cultura se define en este estudio, en su rela-ción con el discurso.
Antes de dar continuidad a estas reflexiones es necesario precisar cuál es el significado del que se parte en la integración discurso-texto. Como ya se ha expuesto, el discurso integra los concep-tos: pensamiento, afectividad, enunciación, habla, texto y enunciado. Discurso significa una relación entre pensamiento y lenguaje como proceso. Por eso se concibe en este cuerpo de reflexiones como la enunciación del pensamiento y de la afectividad por parte del sujeto, objetivado en el enunciado o enunciados del texto, que funciona como registro verbal de la cultura, de manera oral o escrita correspondiente a un contexto sociocultural espe-cífico. El discurso encierra, en su nivel pragmáti-co, valga decir comunicativo, la relación entre el sujeto productor o emisor del pensamiento,20 el
19Gillian Brown, George Yule. Análisis del discurso. Ma-drid, Visor Libros, S. L., 1993, p. 24.20Sobre la relación entre sujeto y discurso puede consultar-se, además de los textos de Bajtín y otros, el libro: Jorge Lozano, Cristina Peña-Marín, Gonzalo Abril. Análisis del

38
· don quijote ha vuelto al camino ·
mensaje, el enunciado o enunciados que integran un texto y su contexto sociocultural. El estudio del discurso implica, por tanto, el análisis de las relaciones entre el qué (el pensamiento, la afecti-vidad) y el cómo (el manejo de la palabra y sus recursos retóricos, sintácticos, lexicales y morfo-lógicos).
Para Bajtín, «[…] el texto es la única realidad inmediata (realidad del pensamiento y de la vi-vencia) que viene a ser punto de partida para todas estas disciplinas y este tipo de pensamiento [se refiere a lingüística, filosofía, historia literaria]. Donde no hay texto, no hay objeto para la inves-tigación y el pensamiento».21 Entendible es el juicio de Bajtín si se tiene en cuenta que el texto es memoria, o sea, registro de la cultura mediado por la conciencia.
A renglón seguido se esbozan una serie de ideas en torno al tratamiento del texto literario desde el análisis del discurso, que, como se ha sintetiza-do, ha tenido en el siglo xx una trayectoria sin que en los inicios del actual siglo se haya constitui-do en una metodología homogénea. Aún sigue siendo objeto de diversos criterios y debates. Par-tamos de que la integridad de un texto, sea lite-rario o no, implica, por una parte, el hecho de que
discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid, Ediciones Cátedra, 1993.21Mijaíl M. Bajtín. Estética de la creación verbal. México, Siglo Veintiuno Editores, S. A., 1982, p. 294.

39
· josé domínguez ávila ·
sus componentes son inseparables. Un componen-te estilístico como la metáfora, pongamos por caso, es un componente semántico, y como tal es por-tador del contenido ideológico. Lo dicho es válido tanto para el texto de ficción como para el texto periodístico, sociológico o de otro tipo. Por otra par-te, la integridad, sobre esta base, implica para el investigador la interdisciplinariedad necesaria-mente. Según la propia naturaleza del texto, el investigador ha de acudir a la historia, sociología, filosofía, psicología u otras ramas del saber.
Otro elemento integrante del texto es su rela-tividad. No existe una delimitación absoluta entre géneros literarios, ni entre tendencias; o entre tex-tos de ficción y textos históricos o filosóficos, por ejemplo. En la literatura, el texto puede adquirir una dimensión histórica o filosófica o de otra ín-dole. Valga sintetizar que la verdad relativa es premisa metodológica inviolable para quien quie-ra enfrentarse al texto literario o de otro tipo, con la convicción de que el estudio de un texto exige objetividad científica a pesar de que la especula-ción no está nunca fuera totalmente de las ciencias humanísticas.
Expresión de la relatividad del texto es la po-lisemia. Como es sabido y reconocido por muchos en muy distintos períodos de la historia de la hu-manidad, esto forma parte de la naturaleza de la palabra. Su propia sustancia ideológica y comuni-cativa la dotan de esta esencialidad que presenta sus distinciones en la literatura. El texto literario,

40
· don quijote ha vuelto al camino ·
sobre todo, en determinados géneros o tendencias, acentúa su polisemia sugiriendo al lector signifi-cados y sentidos mediante diferentes recursos. La heterogeneidad de los sujetos sociales, producto-res y receptores de la palabra, la convierten en polisémica según sus concepciones del mundo. Esto da lugar a que el receptor, según períodos, sectores sociales, etc., desarrolle interpretaciones o generalizaciones diferentes.
También lo explícito y lo implícito forman par-te de la relatividad del texto. Todo texto, como registro verbal del discurso del sujeto emisor, encierra ideas o sentimientos que no están reve-lados mediante las relaciones sintácticas, el léxico u otras marcas lingüísticas. En determinados géneros como la lírica, o en determinadas tenden-cias como el barroco y las tendencias de las van-guardias (surrealismo, expresionismo, etc.), esto tiende a acentuarse. Cobra así el texto diferentes sentidos, lo que da lugar a disímiles interpreta-ciones por parte de los receptores en diferentes lugares y épocas. Razón le asistió a Vygotsky cuando afirmó que «[…] en nuestro lenguaje hay siempre una segunda intención, un subtexto oculto».22 El manejo del lenguaje en el texto deja abiertas posibilidades diversas de interpretación a los receptores.
Continuando con la relatividad de la verdad, es oportuno reconocer que el discurso literario
22L. S. Vygotsky. «Pensamiento y palabra» en su Obras es-cogidas. V. II, Moscú, Editorial Pedagógica, 2001, p. 341.

41
· josé domínguez ávila ·
integra otros tipos de discurso, recurriendo al pensamiento por imágenes por medio de la pala-bra. Al respecto, y como primer juicio sobre ello, el pensamiento es uno. Cuando se distingue el pensamiento por imágenes del pensamiento en general, que es siempre lógico, lo que se distingue es la especificidad que toma el proceso del pensa-miento en el arte, el que opera por imágenes, ya sean visuales, auditivas, imágenes personajes de ficción, etc. El pensamiento que subyace en el discurso artístico es lógico. Su especificidad radi-ca en que al discurrir por medio de las imágenes, que es lo que percibe el receptor, es un pensamien-to fluyente de lo general a lo singular. En el arte no se persigue un proceso tendiente a generalizar o a provocar abstracciones como en el discurso científico o ensayístico.23 No obstante, las genera-lizaciones forman parte del discurso literario.
Lo anteriormente expresado es una de las mues-tras de que el discurso literario en su integridad es interdisciplinario. El discurso literario no es un tipo de discurso exclusivo, por el contrario, funde en él discursos diferentes. Si bien a los formalistas rusos no les faltó razón al relevar lo específico del uso del lenguaje en el texto literario, su posición adoleció de reduccionismo porque no es sólo el uso de la lengua lo que define al discurso literario. Por otra parte, no siempre el distanciamiento del
23Mirta Aguirre. «En torno a la expresión poética», en Se-lección de lecturas para redacción. Ciudad de La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1979, pp. 129-156.

42
· don quijote ha vuelto al camino ·
discurso literario con respecto al habla cotidiana es lo que caracteriza el discurso de un escritor, como lo concibió Shklovsky. La recepción del habla popular es muchas veces componente connotador del discurso de un escritor o de una obra en par-ticular.24 Esto es uno de los tipos de la intertex-tualidad.
Lo dicho hasta aquí son algunas premisas ge-nerales sobre las que se cimienta la propuesta del estudio de la intertextualidad en los textos de ficción de Pablo de la Torriente desde la metodo-logía del análisis del discurso.
IntertextualidadUna concepción de la intertextualidad como fe-nómeno cultural remite necesariamente a la relación dialéctica entre tradición y revolución que viene abordándose desde el inicio de este capítulo. En esa relación, atendiendo a la función comunicativa de la palabra, los textos en sus relaciones cumplen dos funciones básicas: la trans-misión adecuada de los significados y la genera-ción de nuevos sentidos.25 Los significados y
24Al respecto consultar Wulf Oesterreicher. «Textos entre inmediatez y distancia comunicativas. El problema de lo hablado escrito en el siglo de oro» en Rafael Cano Aguilar (ed.) Historia de la lengua española. Barcelona, Ariel, 2004, pp. 729-769.25Al respecto consultar: Iuri Lotman. «El texto en el texto» en su La semiosfera. Semiótica de la cultura del texto I. Ma-drid, Ediciones Cátedra, 1996.

43
· josé domínguez ávila ·
sentidos del nuevo texto constituyen respuestas, mediante sus enunciados, a los textos fuentes. En relación con esto se pronunció Bajtín en su ensayo La palabra en la novela en cuanto a que: «La palabra nace en el diálogo como su viva ré-plica, se forma en una interacción dialogal con la palabra ajena en el objeto. La concepción del objeto por la palabra es también dialogística». (p. 106) Se sintetiza en este enunciado bajtiniano su teoría de la dialogicidad, basada en la comu-nicación verbal de los sujetos humanos en su práctica. Desde sus textos de los años veinte Bajtín fue conformando su teoría. Esta sitúa el habla como práctica comunicativa a un plano focal en los estudios lingüísticos y literarios.
En la década de los años cincuenta Bajtín con-tinúa ahondando en su teoría de la comunicación fundamentada sociológica y culturalmente. En su ensayo «El problema de los géneros discursivos», que aparece en su libro Estética de la creación verbal, expone:
[…] todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor medida: él no es un primer hablante, quien haya interrumpido por vez pri-mera el eterno silencio del universo, y él no úni-camente presupone la existencia del sistema de la lengua que utiliza, sino que cuenta con la pre-sencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones (se apoya en ellos, problematiza con ellos, o simplemente los supone conocidos por su oyente). Todo enunciado

44
· don quijote ha vuelto al camino ·
es un eslabón en la cadena, muy complejamente organizada, de otros enunciados. [p. 258]
La posición asumida por Bajtín en cuanto a la relación hablante-oyente corresponde a la relati-vidad de uno y otro sujeto en su comunicación. Bajtín concibe al oyente como sujeto activo. Se convierte así en un hablante. Diciéndolo de otra forma, el emisor es a la vez receptor en el proceso de la comunicación verbal, y viceversa.
Siguiendo tanto los juicios de Bajtín como el juicio de Lotman en cuanto a funciones del texto, la intertextualidad es una asunción de otros enun-ciados en la comunicación humana como un pro-ceso que implica la transmisión de los significados insertos en la tradición cultural y la generación de nuevos significados y sentidos. Esto es la inter-textualidad en su naturaleza histórica transtex-tual, o expresándolo de manera globalizadora, transcultural. La concepción de la intertextualidad como fenómeno cultural que interrelaciona tradi-ción y revolución sigue en pie en los estudios posteriores a Bajtín y Lotman. Según Glowi ski:
Examinada con referencia a una obra en par-ticular, la intertextualidad deviene un cofactor de la interpretación, considerada en la escala de cierto tipo de textos, se conecta con la problemá-tica genológica, o de manera más general de las formas literarias ampliamente entendidas, mientras que, analizada como elemento de las transformaciones y de la evolución revela su dimensión históricoliteraria. Y no se debe olvidar

45
· josé domínguez ávila ·
este aspecto de ella, porque la intertextuali- dad es una de las formas de relación con la lite-ratura del pasado, de una relación que se forma en consideración a las necesidades, tareas e idea-les de la literatura en curso de formación, o sea, distinta de una actitud archivística. La intertex-tualidad así entendida deviene una manifestación de un fenómeno más amplio: de la tradición lite-raria. No coincide con ella, porque la tradición abarca esferas de fenómenos que se hallan fuera del dominio de la intertextualidad. Parece, sin embargo, que actualmente no hay manera de analizar la tradición literaria pasando por alto esta cuestión. La intertextualidad es una forma de la tradición fijada en el texto, no la única, porque otra es la que Genette definió como ar-chitextualidad (en el caso en el que el texto ape-la a reglas vigentes en una época anterior). Pero una forma importante, una que hay que tomar en cuenta cada vez que se someta a análisis la problemática de la tradición.26
La intertextualidad interrelaciona diacronía y sincronía, al formar parte de ella lo géneros dis-cursivos (que no son solamente cuestión sincrónica), lo que la remite al nivel histórico. Es también cuestión interpretativa, lo que la integra a la me-tatextualidad. En líneas que siguen se argumenta sobre la asunción de estos conceptos.
A partir del estructuralismo francés en los años setenta, comienza un proceso de sistematización
26Michal Głowi ski. «Acerca de la intertextualidad». Crite-rios No. 32, 1994, pp. 209-210.

46
· don quijote ha vuelto al camino ·
en el estudio de este fenómeno de transculturación que es la intertextualidad, denominada «transtex-tualidad» por el estructuralista francés Genette. Es Julia Kristeva, como se reitera en diferentes textos teóricos, quien propone el término «intertex-tualidad», el que más tarde sustituye por el de «transposición», aunque no es este último de ge-ne ral empleo. Para Genette existen cinco tipos de re laciones transtextuales: «intertextualidad», la que sitúa como copresencia de dos o más textos, como presencia efectiva de un texto en otro y que tiene en la cita, en el plagio, en la alusión, formas de expresión; «paratextualidad», manifestada en el título, subtítulos, prefacios, etc.; la «metatex-tualidad», definida como relación de comentario; la «hipertextualidad», que implica la relación del hipertexto con el hipotexto o texto fuente; y por último la «architextualidad», concebida por Ge-nette como relación muda; es el caso del género en el texto, una determinación del lector.27
Sin asumirse los puntos de vista de Genette de manera positiva en su totalidad en este estudio sobre la intertextualidad en la narrativa de Pablo de la Torriente Brau, se ha de advertir que su teoría se corresponde con la visión culturológica que ya había estado presente en Bajtín y en Zellig Harris, progenitores del análisis del discurso. Es la visión también del semiótico Iuri Lotman,
27Gérard Genette. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris, Éditions du Seuil, 1982, pp. 1-19.

47
· josé domínguez ávila ·
continuador en este sentido de Bajtín. El hecho de situar la metatextualidad como relación transtex-tual, constituye un aporte teórico de Genette al poner de manifiesto un componente de la relación textual que forma parte de la tradición como práctica artística y que posee la particularidad de relacionar textos pertenecientes a diferentes eta-pas culturales sobre la base de la reflexión filosó-fica, ideológica, estética.28
Tomando en cuenta lo antes expresado, en el análisis de los textos de Pablo de la Torriente Brau se seguirán criterios de Genette con respecto a la transtextualidad y sus manifestaciones en la in-tertextualidad y la metatextualidad. La denomi-nada paratextualidad por Genette no se asume en el análisis de los textos narrativos de Pablo, en la dirección teórica del intelectual francés. El prefijo «para» ofrece la idea de lo que se encuentra «junto a». El título, digamos, no se encuentra junto al texto. Constituye un enunciado del propio texto que funciona discursivamente de manera genera-lizadora. Asimismo, la architextualidad es un concepto que se asume en este texto como la rela-ción texto-género en la que un género discursivo determinado actúa como intertexto. La frondosi-dad de conceptos generados por el estructuralismo
28Un libro que se ha tenido en cuenta en este estudio es el de José Enrique Martínez Fernández. La intertextualidad literaria. Madrid, Ediciones Cátedra, 2001. En este libro se denomina la intertextualidad que tiene como fuente el léxi-co, «intertextualidad exoliteraria oral».

48
· don quijote ha vuelto al camino ·
francés no forma parte de este cuerpo de reflexio-nes en torno a la narrativa de ficción de Pablo de la Torriente. Se parte del empleo de conceptos con suficiente nivel de generalización de tal manera que satisfagan su instrumentación en el análi- sis de los textos del intelectual cubano. La pro-puesta de Ryszard Nycz en cuanto a tipos de relaciones intertextuales, fundamentada en las concepciones de Genette, pero no seguida al pie de la letra, es asumida afirmativamente en este texto. Para el intelectual polaco existen tres tipos de problemas o relaciones en la intertextualidad: las relaciones texto-texto, las relaciones texto-género y las relaciones texto-realidad.29
Con respecto a la relación texto-género se im-ponen algunas reflexiones sobre los géneros dis-cursivos, que forman parte de la intertextualidad en los textos de Pablo.
Bajtín, al dedicar un capítulo a los géneros dis-cursivos en su Estética de la creación verbal, centró su interés en el enunciado. El género discursivo era para él «tipos de enunciados». Importante en esto es su concepción diferente a la de los teóricos antes referidos. Bajtín parte de la relación de los géneros con el sujeto productor, su uso de la lengua y su práctica. «Las diversas esferas de la actividad hu-mana están todas relacionadas con el uso de la
29Ryszard Nycz. «La intertextualidad y sus esferas: textos, géneros y mundos». Criterios, julio, Ciudad de La Habana, 1993, pp. 95-116.

49
· josé domínguez ávila ·
lengua». (p. 248) Así se expresa Bajtín en el referi-do ensayo. Explicitando más su argumentación, detengámonos en el siguiente juicio suyo: «La ri-queza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa, porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma». (p. 248) En esta argumentación sobre género se manifiesta una acepción amplia. No circunscribe el género a lo literario solamente, como aparece en la Poética de Aristóteles. Un punto de vista histórico y dialéc-tico está en la base del pensamiento estético de Bajtín en cuanto a los géneros, no reducidos sola-mente a lo que conocemos, desde la retórica griega, como géneros literarios. De la calificación que otorga Bajtín a género, se infiere que lo concibe como vía del pensamiento.
En su La notion de littérature, Todorov asume posiciones conceptuales y metodológicas semejan-tes a las de Bajtín. Sus vínculos al pensamiento del investigador ruso se evidencian en su capítulo titulado «L Origine des genres», en el cual define género en los siguientes términos: «[…] le genre est la codification historiquement attestée de proprietés discursives».30 En primer lugar, Todorov
30Tzvetan Todorov. «L Origine des genres» en su La notion de littérature. Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 36: «El gé-nero es la codificación históricamente constatada de pro-piedades discursivas». (La traducción es del autor.)

50
· don quijote ha vuelto al camino ·
define el género como código o norma, o sea, como estructura establecida, lo que inscribe en la rela-tividad de la historia. Como Bajtín, sitúa el géne-ro como cuestión discursiva.
En la relatividad histórica de los géneros al ser usados en la práctica creadora de la cultura, se produce la interrelación entre unos y otros. Las necesidades de la comunicación oral y escrita motivan la intertextualidad entre ellos. Es esto lo que está contenido en el anterior juicio de Ryszard Nycz. La metatextualidad adquiere en una serie de textos una dimensión ensayística.
Por su sustancial empleo en la narrativa de Pablo, es pertinente dedicar un espacio a reflexio-nes sobre el testimonio como un género, o sub-género para algunos al formar parte del género narrativo. El testimonio tiene manifestaciones altamente significativas tanto en el periodismo como en la literatura a lo largo del siglo xx. Este género, siguiendo el punto de vista de Werner Mackenbach,31 cumple la función de rescate de la memoria colectiva. En ese sentido, el testimonio se interrelaciona con la épica y la oralidad. Es un género de esencia documental en el que la inme-diatez tiene su representatividad.
Inseparable de la verdad es el carácter épico del testimonio. Aun cuando el testimonio tiene por objeto la imagen individual, lo colectivo en su
31Werner Mackenbach. «Realidad y ficción en el testimonio centroamericano» en http://www.wooster.edu//istmo/articu-los/realidad.html, (25-7-07).

51
· josé domínguez ávila ·
identidad le es consustancial. El testimonio es imagen de una faceta o período, o un fenómeno de la cultura. Un sector social significativo en la representatividad del testimonio es la marginali-dad, no solamente a lo largo del siglo xx, sino que tiene antecedentes remotos en obras en que lo testimonial asoma, como son los casos de Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, y de El Laza-rillo de Tormes en la literatura española.
El carácter épico y su atención a la marginalidad dotan al testimonio de un basamento oral, lo que cobra materialidad en su léxico, en general en sus registros lingüísticos. Al respecto Mackenbach, en su texto ya citado, argumenta: «Uno de los rasgos más significativos del testimonio de Centroamé-rica es su recuperación del lenguaje popular en sus diversidades sociolectales y regionales, rom-piendo con las normas del concepto tradicional de literatura y de la lengua estandarizada y re-curriendo en cambio a tradiciones orales de la cul-tura popular». Lo que Mackenbach reconoce como pertinente en el testimonio centroamericano en la segunda mitad del siglo xx, es ya notorio en la narrativa testimonial de Pablo de la Torriente Brau. Como fenómeno de la cultura, esta par-ticularidad oral del testimonio, en su dimensión colectiva, forma parte de la representatividad marginal de este género.
Otro de los rasgos caracterizadores del testi-monio es el distanciamiento que ocurre entre este y el sujeto productor. Ha sido enunciado por algunos

52
· don quijote ha vuelto al camino ·
como anulación del ego del escritor. Tratando de formular estos rasgos desde una perspectiva más generalizadora, es preferible no enunciarlo como «anulación».
En consecuencia con lo formulado sobre el dis-tanciamiento relativo del sujeto productor del testimonio, se produce el compromiso del prota-gonista con su discurso. Esto conduce el discurso testimonial a un carácter subversivo, a convertir-se por tanto en «literatura de resistencia».
El testimonio puede realizarse mediante un discurso en que la ficción, la historia y el ensayo se imbrican. Esto le adjudica un sentido transgresor. Sintetizando, el género es la estructuración o composición codificada del discurso como repre-sentación de un determinado tipo de actividad humana: ya sea reflejando al hombre en su de-sarrollo (propio de la narrativa), ya sea refleján-dolo en su acción (propio del teatro), o bien en su condición meditativa o introspectiva, con lo cual nos encontramos en el terreno de la lírica, del ensayo, etc. En su particularidad textual, el gé-nero enuncia el discurso, de ahí que para Fernan-do Cabo el género se localiza en la enunciación.32 Lo dominante es parte del género en su codifica-ción. Lo histórico, lo filosófico ensayístico, lo
32Fernado Cabo Aseguinolaza. El concepto de género y la literatura picaresca. Universidade de Santiago de Compos-tela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela. Campus univer-sitario, 1992.

53
· josé domínguez ávila ·
testimonial y lo ficcional se muestran cohesiva-mente en un mismo texto según períodos cultu-rales y según escritores
La relación texto-realidad se concibe en este estudio como la relación entre manifestaciones culturales de diversa índole y el nuevo texto. En el caso que nos ocupa, léxico y unidades fraseo-lógicas forman parte esencial de las fuentes culturales de esta narrativa, así como el mito, o bien, hechos o personajes históricos. El tipo in-tertextual texto-género versa, fundamentalmente, entre géneros periodísticos, y cuento o novela en la narrativa de Pablo de la Torriente. El ensayo filosófico es otro género interrelacionado con los textos de ficción de Pablo.
Gloria Corpas, en su Manual de fraseología española, emite una definición de unidades fra-seológicas en que las concibe como «[…] unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráfi - cas en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta».33 Según sus criterios, las características lingüísticas de las unidades fraseológicas son: expresión formada por varias palabras, institucionalizada, estable en diverso grado, cierta particularidad sintáctica o semántica y posibilidad de variación de sus ele-mentos integrantes.
De empleo pertinente en este estudio, por la naturaleza de los textos narrativos de Pablo de
33Gloria Corpas. Manual de fraseología española. Madrid, E. Gredos, 1997, p. 20.

54
· don quijote ha vuelto al camino ·
la Torriente, es la clasificación de las unidades fraseológicas que ofrece Gloria Corpas. Un tipo es las «colocaciones», que no consisten en enun-ciados, por tanto no forman actos del habla. Para Corpas, las «[…] colocaciones desde el punto de vista del sistema de la lengua, son sintagmas completamente libres, generados a partir de re-glas, pero que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso (cierta fijación interna)». Otro tipo de unidades fraseológicas son las «locuciones», defini-das por Corpas como «[…] unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los siguientes rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación externa pasemática». (p. 16) El tercer tipo está formado por las paremias de las que forman parte los refranes (aforismos, sentencias, adagios, etc.), las citas, los lugares comunes, slo-gans y enunciados fraseológicos textuales. Pro-piedades de las paremias son su autonomía textual, el denominar una situación.
En síntesis, la intertextualidad o transtextua-lidad, singularizada en el texto mediante diferen-tes tipos y procedimientos, es mediadora en la generación de significados y sentidos registrados en el nuevo texto por el sujeto recepcionador. En el caso de los textos en que se recepcionan otros anteriores, es una manifestación generadora de lo nuevo que toda tradición desarrolla en su de-venir. Desde esta óptica histórica, cultural y co-municativa es empleado este concepto en este cuerpo de análisis.

55
· josé domínguez ávila ·
La ficción, un tipo de discursoLa ficción es un tipo de discurso cuestionado desde disímiles concepciones del mundo. Los criterios de Platón y Aristóteles han tenido diferentes in-terpretaciones. Desde los criterios científicos y metodológicos del presente capítulo, lo primario es la práctica social del hombre. Ella propiciará el desarrollo de su conciencia, que, a su vez, influirá en su práctica. De esa forma, el hombre represen-tará su contexto natural y social mediante su conciencia. La ficción como concepto estético me-dular es expresión del proceso gnoseológico en el que la verdad opera mediante la correspondencia entre las imágenes artísticas y la realidad. Según Adam Schaff: «[…] la verdad es una cualidad del juicio que se funda en el acuerdo con la realidad objetiva».34 Un problema se abre al analista del discurso verbal al tratar de desentrañar la natu-raleza ficcional de los textos. Al considerar este punto de vista se tendrán en cuenta determinados criterios sobre la ficción, partiendo de Platón y Aristóteles, con énfasis en la Poética del segundo. Los principios estéticos sostenidos por el filósofo griego siguen siendo paradigmáticos en la actuali-dad de estos años iniciales del siglo xxi.
En La República, Platón se refirió a la narración clasificándola de simple y de imitativa. Consignó la imitación como reproducción del semejante en
34Adam Schaff. La teoría de la verdad en el materialismo y en el idealismo. Buenos Aires, Editorial Lautaro, 1964, p. 15.

56
· don quijote ha vuelto al camino ·
su habla y en su apariencia exterior. Esa imitación la diferenció de la simple reproducción. Para él: «[…] si el poeta no se ocultase a sí mismo bajo la persona de otro, todo su poema y su narración serían simples y no imitativos».35 Como cada enun-ciado, diferentes interpretaciones puede tener el juicio de Platón. Lo esencial que revela Platón es el hecho de que concibe la creación poética como creación de imagen, una imagen que no es simple calco o copia. La imitación para él es ocultamiento del sujeto productor al crear su imagen, en este caso el poeta. Sin emplear Platón explícitamente la cate-goría sujeto, el lector la infiere. No empleó el con-cepto implícito, pero se sobrentiende. O sea, el poeta, como sujeto autor, se implicita en su obra.
Aristóteles, discípulo de Platón, reconoció en la epopeya, la poesía trágica, la comedia, la poesía diti-rámbica y en «[…] la mayor parte de la que se acom-paña con la flauta y la que va con la cítara»,36 imi-taciones. En su Poética insistió en la imitación. De obligada reproducción es el siguiente juicio suyo:
Según lo dicho, resulta evidente que no es tarea del poeta referir lo que realmente sucede sino lo que podría suceder y los acontecimientos posi-bles, de acuerdo con la probabilidad o la necesi-dad. El historiador y el poeta no difieren por el hecho de escribir en prosa o en verso. Si las obras
35Platón. La República. Habana, Editorial de Ciencias So-ciales, 1993, p. 91.36Aristóteles. Poética. Caracas, Monte Ávila Editores, 1994, p. 1.

57
· josé domínguez ávila ·
de Herodoto fueran versificadas, en modo al-guno dejarían de ser historia, tanto en prosa como en verso. Pero [el historiador y el poeta] difieren en que el uno narra lo que sucedió y el otro lo que podría suceder. Por eso, la poesía es algo más filosófico y serio que la historia; la una se re fiere a lo universal; la otra a lo par-ticular. [p. 11]
Detengámonos en lo referente a la poesía. Atribu-tos de la poesía para Aristóteles son: referir lo que podría suceder y los acontecimientos posibles de acuerdo a la probabilidad y a la necesidad. Otro atributo es que la poesía se refiere a lo universal. La poesía para Aristóteles no se refiere al hecho o al objeto o al sujeto individual, sino a lo universal. Sobre este último concepto expresó en su Poética:
Lo universal es lo que corresponde decir o hacer a cierta clase de hombre, de modo probable o necesario… Lo particular es lo que hizo o pade-ció Alcibíades… En lo relativo a la comedia esto resulta ya evidente, pues al construir (los poetas) los nombres que se les ocurren y no tratan, como los poetas yámbicos, de los individuos. En lo que toca a la tragedia, por el contrario, con-servan nombres reales. La causa de ello es que lo posible resulta verosímil. Las cosas que no suceden no las consideramos posibles, pero las que suceden es obvio que lo son, ya que si fueran imposibles no sucederían. [p. 11]
De modo que la imitación o mímesis es la repre-sentación de lo universal que es posible y verosí-mil. Es una concepción racional sobre la ficción

58
· don quijote ha vuelto al camino ·
que responde a la verdad. La representación de la realidad (por imitación) no es copia de lo singular, sino imagen de lo universal. En otros momentos volveremos a las ideas de Aristóteles, insoslayables a la hora de cuestionar la ficción en sus diferen - tes tipos. Detengámonos en lo referente a la ver-dad. Ante todo, en su Poética, Aristóteles encara la ficción como correspondencia entre la imagen creada de manera imitativa por el poeta y lo uni-versal de la realidad. En ningún momento la concibe como mentira.
Esta es una de esas facetas de la ficción, la relación entre la realidad y la imagen creada.37 Una de las tantas teorías sobre la ficción es la de concebirla como mentira, o sea, ubicar la ficción como un fenómeno sin referente real.
Una visión humanista sobre la literatura, en su proyección transformadora, fue la de José Martí cuando afirmó en sus «Cuadernos de Apun-tes»: «Acercarse a la vida –he aquí el objeto de la literatura: –ya para inspirarse en ella;– ya para reformarla conociéndola».38 Estas son cosas a te-ner muy presentes cuando se analiza el problema de la verdad en la obra artística literaria cuyo discurso es ficcional.
37Sobre la teoría de la verdad, además del libro de Adam Schaff consultar: Vladimir I. Lenin. Materialismo y empi-riocriticismo. Moscú, Editorial Progreso, s. f.38José Martí. «Cuadernos de Apuntes» No. 7, en Obras com-pletas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1965, t. 21, p. 227.

59
· josé domínguez ávila ·
Mariátegui afirmó: «La ficción no es anterior ni superior a la realidad como sostenía Oscar Wilde, ni la realidad es anterior ni superior a la ficción como quería la escuela realista. El arte se nutre de la vida y la vida se nutre del arte. Es absurdo intentar incomunicarlos y aislarlos. El arte no es acaso sino un síntoma de plenitud de la vida».39 Semas distintivos del concepto ficción son representar (dicho de otra forma, modelar), fingir o simular y también imaginar. Juan Marías Calles ha dejado escrito en su tesis doctoral: «El campo de discusión ya no se organiza en torno a la oposición semántica “verdad vs. ficción” tal y como venía sugiriendo Genette (1979) sino que el principio de la oposición es lo real particular fren-te a lo universal artístico».40 Desde esta perspec-tiva gnoseológica y estética se cuestiona la ficción en este capítulo. La universalidad de la ficción es resultante de una relación tripartita: contexto, conciencia autoral y texto. En esta relación inte-ractiva media la conciencia adjudicando al texto ficcional su carácter humanista original.
Una manifestación de la ficción es el fantástico, que ha generado diferentes teorías. En la Poética
39José Carlos Mariátegui. «Algunas ideas, autores y escena-rios del teatro moderno», en Marxistas de América. Ciudad de La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1985, p. 105.40Juan Marías Calles. «La comunicación literaria y el esta-tuto de la ficción» en su La modalización en el discurso poé-tico. En http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/05704949899469417428968/009402_6.pdf 10-6-04. (Encon-trado el 3-4-2008).

60
· don quijote ha vuelto al camino ·
de Aristóteles está el germen de las futuras teorías sobre lo fantástico. Lo inexplicable y lo maravi lloso forman parte de sus reflexiones referidas a la tra-gedia y a la epopeya. «Es preciso, sin duda, imitar en las tragedias lo maravilloso, pero más aún uti-lizar en la epopeya lo inexplicable, de lo cual deriva principalmente lo maravilloso, por el hecho de que aquí no se ve a quien actúa […] Lo maravilloso resulta agradable». (p. 31) No define lo inexplicable y lo maravilloso. Según él «[…] lo imposible vero-símil se ha de preferir a lo posible inverosímil. Los relatos no deben constar de elementos inexplicables sino que, en cuanto sea posible, nada inexplicable ha de haber. Si los hubiera deben ubicarse fuera del relato». (p. 31) En su preferencia por lo verosí-mil, Aristóteles situó la verdad como hilo conductor de la ficción. Si se ha de tomar lo inexplicable o inverosímil como explicación de lo fantástico, en la práctica literaria se ha ido manifestando en dife-rentes épocas y lugares. Dicha práctica artística ha generado ya una gruesa bibliografía teórica, como por ejemplo, en los textos de Tzvetan Todorov, Louis Vax, Roger Caillois, Umberto Eco y otros, en Europa. En América Latina ha generado textos de Irlemar Chiampi, Víctor Bravo, Jaime Alazraqui, Roberto González, Leonardo Padura y otros, per-tenecientes a lo que va de siglo xxi. Entre los pun-tos divergentes está el de si lo real maravilloso y el realismo mágico corresponden al fantástico.
Lo fantástico, a nuestro modo de ver, se expresa mediante diferentes procedimientos en la creación

61
· josé domínguez ávila ·
de las imágenes artísticas: lo maravilloso, la ciencia ficción y lo fantástico propiamente dicho. Emilio Carilla, citado por Jaime Alazraqui, resume el fantástico de la manera siguiente: «Porque es evi-dente que bajo la denominación de literatura fan-tástica abarcamos un mundo que toca, en especial lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable. En otras palabras, al mundo fantás-tico pertenece lo que escapa, o está en los límites, de la explicación “científica” y realista, lo que está fuera del mundo circundante y demostrable».41 En este enunciado se aprecia la amplitud del punto de vista de Emilio Carilla en cuanto al concepto fan-tástico. No excluye de él lo maravilloso.
Uno de los aspectos controvertibles entre los estudiosos del tema, es la relación entre lo fantás-tico y lo maravilloso. Roger Caillois e Irlemar Chiampi separan uno y otro discurso, atribuyen-do al fantástico lo monstruoso que como efecto produce el miedo en el receptor. Esa misma visión es la que ofrece Louis Vax en un juicio citado por la brasileña Irlemar Chiampi:
L’au delà du fantastique est un au delà tout proche. Et quand se revèle dans les etres policiés que nous pretendons etre, une tendence que la raison ne saurait accepter, nous sommes horrifiés comme devant quelque chose de si different de nous que nous le croyons venu d’ailleurs. Et nous
41Jaime Alazraqui. «¿Qué es lo neofantástico?» Mester Vol. XIX, Number 2, 1990, p. 22. (Alazraqui toma la cita del libro de Emilio Carilla. El cuento fantástico.)

62
· don quijote ha vuelto al camino ·
traduisons ce scandale «moral» en des termes qui experiment un scandale phisique.42
En realidad el fantástico, como cualquier otro tipo de discurso, se realiza en la práctica artística de los diversos autores de modos diferentes. Como discurso es portador de un pensamiento o de sen-timientos en correspondencia con su sujeto creador y su contexto sociocultural. Sobre esa base repre-senta una realidad en sus connotaciones sociocul-turales, políticas o ideológicas, desde una u otra perspectiva filosófica. El absurdo en lo fantástico posee diferentes connotaciones ideológicas según la concepción del mundo del escritor.
Con respecto a la separación entre lo fantásti-co como representación de lo monstruoso sobre-natural que provoca el miedo en el receptor y lo maravilloso como el mundo de hadas, de dragones o de unicornios, etc. que no provoca el miedo, hay que pronunciarse por un llamado a la reflexión: ¿Resulta el principio psicológico el punto clave para la definición de lo fantástico como afirma Irlemar Chiampi en su libro? (p. 63) A lo largo de
42Irlemar Chiampi. El realismo maravilloso: forma e ideolo-gía en la novela hispanoamericana. Caracas, Monte Ávila Editores, C. O., 1983, p. 64. (Tomada la cita de Louis Vax.) «El más allá del fantástico es un más allá totalmente próximo. Y cuando se revela en los seres civilizados que pretendemos ser, una tendencia que la razón no sabría aceptar, nos que-damos horrorizados como ante algo tan diferente a noso-tros que lo creemos venido del más allá. Y traducimos este escándalo “moral” en los términos del que experimenta un escándalo físico». (La traducción es del autor.)

63
· josé domínguez ávila ·
estas páginas se ha ido insistiendo en la natura-leza cultural, valga decir humanista, del arte y de la literatura como una de sus manifestaciones. Siguiendo el hilo de esta lógica, el fantástico res-ponde en sus expresiones concretas a un específi-co contexto sociocultural en correspondencia con tendencias cosmovisivas de su momento. No sería justo evaluarlo estéticamente a partir de reaccio-nes psicológicas claves por parte del receptor. Por otro lado, cuando se piensa a veces en el fantásti-co en esos términos, puede transmitirse una no-ción tergiversada de lo fantástico en su transitar a través de los siglos. Con estos juicios lo que se pretende evidenciar es lo que también viene re-calcándose desde el inicio de este texto: el princi-pio de la relatividad en el arte. No siempre el personaje fantástico es generador del miedo, por-que no «muchas veces», sino en su esencia, la causalidad interna del relato fantástico tiene que ver con las raíces autóctonas del universo cultural del pueblo al que pertenece.43 Al respecto se pro-nuncia David Roas en los términos siguientes:
Como se hace evidente, la condición genérica que estoy exponiendo para definir lo fantástico
43Expresa Irlemar Chiampi en El realismo maravilloso (ob. cit.), reconociendo en parte el factor cultural en el fantástico: «Muchas veces, la causalidad interna del relato que justifi-ca lo imposible desde el punto de vista racional, tiene que ver con las profundas raíces autóctonas de un pueblo, en cuyo universo cultural (aunque desacralizado) se desarro-lla la acción». (p. 77)

64
· don quijote ha vuelto al camino ·
se sitúa en la dimensión pragmática del texto, en la forma como este es leído e interpretado, puesto que, a mi entender, lo fantástico depende directamente de la idea de la realidad que tiene el lector. Dicho de otro modo, para definir el género fantástico es necesario contrastar el mun-do del texto con el contexto sociocultural en el que vive el lector. El discurso fantástico es, como advierte Roberto Reis, un discurso en relación intertextual constante con ese otro discurso que es la realidad, entendida como construcción cultural.44
Considerando no solamente al lector como receptor, sino también al sujeto autor en su condición de contestatario, el criterio de Roberto Reis, sostenido por Roas, se corresponde con los principios teórico-metodológicos que vienen sosteniéndose en este estudio. El fantástico, como una modalidad de la ficción, es producto de la conciencia; en tal sentido refiere creadoramente la realidad cultural.
Por último, en relación con estos juicios sinte-tizadores sobre lo fantástico, convengamos en que lo fantástico no implica ruptura total con la rea-lidad a pesar de que se exprese en imágenes ar-tísticas inverosímiles y sobrenaturales, por tanto no creíbles o posibles racionalmente. Lo fantástico
44David Roas. «Contexto sociocultural y efecto fantástico: un binomio inseparable» en Ana María Morales, José Miguel Sardiñas (editores), Odisea de lo fantástico, 2004, pp. 39-56. (Selección de trabajos presentados en el III Colo-quio Internacional de Literatura Fantástica, 2001: Odisea de lo fantástico. (Austin, septiembre de 2001.)

65
· josé domínguez ávila ·
(reiterando la idea) es una forma o expresión de la imaginación de la conciencia colectiva o indivi-dual. Ya sea que se muestre como vía para la ex-presión de lo racional, ya sea como tergiversación de la realidad; de todas formas es una represen-tación subjetiva de la realidad y nunca otra reali-dad, o lo que es lo mismo, una alteridad con respecto a la realidad objetiva. Lo fantástico como alteridad (otra realidad diferente a la realidad objetiva) es una de las generalizaciones en el libro de Víctor Bravo, Los poderes de la ficción.45 En refutación a esta tesis, tendríamos que remitirnos a la idea de que la ficción (y como parte de ella, lo fantástico) no es negación de la «representa - ción», porque el fantástico como toda manifes-tación ficcional no es oposición a la realidad. Su oposición radica en su naturaleza subjetiva uni-versal frente a lo real particular. Evaluar el fan-tástico como «otra realidad» es asumir las posiciones de un idealismo que en última instan-cia conduce a la pasividad. La pasividad en este caso está poseída entre otros rasgos pertinentes de una negación del sujeto al concebir la «produc-tividad del texto» de manera inmanentista, como si el texto no fuera un producto del ser consciente, o diciéndolo de otra forma, del sujeto social.
Martí, en su momento histórico, consideró: «O la literatura es cosa vacía de sentidos, o es la
45Víctor Bravo. Los poderes de la ficción. Caracas, Monte Ávila Editores, 1993.

66
· don quijote ha vuelto al camino ·
expresión del pueblo que la crea; […]».46 Como arte, por tanto como imaginación, la literatura es re-creación, placer que mediante el juego de sus imágenes brinda el conocimiento, el pensamiento y el sentir colectivo en última instancia. La ficción de la literatura, como la de todo arte, es una for-ma de expresión de la cultura.
Lo inverosímil e imposible de las imágenes del texto fantástico, de una u otra manera, remiten a la realidad cultural según la conciencia autoral.
46José Martí. «Rafael Pombo» en Obras completas. La Ha-bana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 7, p. 408.

67
Capítulo 2 La intertextualidad en los cuentos
Ningún poeta tiene que ser más sencillo que un poeta de la revolución. Porque puede haber dos clases de poetas de la revolución: el que escribe para los intelectuales y el que escribe para las masas. Y grande será el que escriba para todos.
Pablo de la torriente
Consideraciones liminaresDe 1923 a 1933, aproximadamente, se consolida el proceso de formación de la cultura nacional po pular en Cuba.47 En este complejo y contradictorio pa no-rama, la narrativa cubana de las décadas veinte y treinta del pasado siglo está marcada por el sur-gimiento y desarrollo de las vanguardias, con la supervivencia, en la década del veinte, del moder-nismo y del naturalismo. En la década del veinte conviven con la joven intelectualidad emergen- te los narradores de la primera generación republi-cana: Carlos Loveira, Miguel de Carrión, Alfonso Hernández Catá, Luis Felipe Rodríguez y otros. Es
47Consultar Jorge Ibarra. Nación y cultura nacional. Ciu-dad de La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981.

68
· don quijote ha vuelto al camino ·
Luis Felipe Rodríguez quien mantiene hasta fina-les de la década un discurso narrativo marcada-mente naturalista, que en su contenido ideológico sintetiza las posturas antimperialistas en relación con nuestra república neocolonial penetrada por la política injerencista norteamericana. Clases socia-les como la pequeña burguesía, el proletariado, el campesinado son representadas en las imágenes artísticas de esta narrativa desde la perspectiva de la identidad nacional, según la concepción del mundo del escritor en sus aciertos y limitaciones. Obras de la narrativa de los años veinte, represen-tativas de lo que se analiza, son El tormento de vivir (1923) de Montori, Los inmorales (1919) de Loveira, Las honradas (1920) de Miguel de Carrión y Mar-cos Antilla de Luis Felipe Rodríguez.48
Es de significar que la narrativa cubana natu-ralista prevaleciente desde los años iniciales de la república hasta la década del veinte se nutrió filo-sóficamente del positivismo, dominante en ella, y también del irracionalismo, acentuado esto último en Jesús Castellanos y Carlos Loveira. Si bien la frustración, desde los comienzos del siglo xx, con la imposibilidad del logro de los ideales indepen-dentistas de raíz martiana cobran cuerpo en nues-tra narrativa, a la vez se va apreciando un ascenso de la conciencia nacional. Esto se traduce ya en la década del veinte en la creación de obras como
48Un libro relacionado con lo que se está exponiendo es el de Jorge Ibarra: Un análisis psicosocial del cubano: 1898-1925. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985.

69
· josé domínguez ávila ·
Mitología de Martí de Alfonso Hernández Catá, o en la narrativa de identificación con lo nacional cubano y antimperialista de Luis Felipe Rodríguez. El sentido crítico, combativo y transformador de todo humanismo es uno de los componentes, con sus limitaciones, de esta narrativa.
Frutos de aprendizaje en que lo modernista y lo vanguardista se encuentran, comienzan a brin-dar los jóvenes escritores del período nacional popular en la década del veinte. Rubén Martínez Villena, Marinello, Serpa, Nicolás Guillén, entre otros, son exponentes de lo afirmado.
Sin que sea objeto de análisis lo vanguardista en los cuentos y en la novela de Pablo, se impone determinada reflexión que tribute a una mejor comprensión de la intertextualidad en su obra ficcional. En determinadas imágenes es insoslaya-ble el reconocimiento de su presencia.49 En el caso de Cuba, la vanguardia artística tuvo un caldo de cultivo en el grupo minorista, dirigido por Rubén Martínez Villena.50 Se pronunciaron en su decla-ración programática por el arte vernáculo y en ge-neral por el arte nuevo y por la introducción en Cuba de las últimas doctrinas teóricas y prácticas
49Sobre las vanguardias en la novela de Pablo, consultar el Prólogo de Denia García Ronda: «Aventuras del solda-do desconocido cubano. Novedad y trascendencia», en Pablo de la Torriente Brau. Narrativa. La Habana, Ed. La Memoria, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2003, pp. 313-337.50Ver al respecto: Ana Cairo. El grupo minorista y su tiem-po. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978.

70
· don quijote ha vuelto al camino ·
artísticas y científicas. La vanguardia artísti ca en nuestro país surgió y se desarrolló en un contexto sociopolítico de crisis que encerró profundas y en-conadas luchas entre la derecha o las derechas y la izquierda, entre las actitudes reaccionarias y las revolucionarias, entre democracia y dictadura. Como hace notar Ana Cairo en el libro sobre el minorismo: «[…] la definición política precedió a la estética y artística» (p. 117), aunque en su de-sarrollo, política y concepciones estéticas, en la práctica artística, marchan unidas. Ni qué decir que las contradicciones sociopolíticas, ideológicas y filosóficas se reflejaron en el arte. Si la Revista de Avance (1927), órgano de la vanguardia artísti-ca en Cuba, tuvo entre sus fundadores y dirigentes a Jorge Mañach, intelectual de derecha, también tuvo a Juan Marinello, uno de los más importantes jóvenes intelectuales de la izquierda en esos mo-mentos. En los términos de la intertextualidad, la asimilación de las vanguardias por Pablo corres-ponde al tipo texto-género. Es una cuestión estilís-tica cuyos presupuestos estéticos pueden formularse en palabras de Antony Geist: «La vanguardia, que abarca desde la deshumanización hasta la poesía comprometida, es un concepto fértil, capaz de generar una expresión literaria rica, polivalente y hasta contradictoria».51 Pablo
51Antony Geist. «El 27 y la vanguardia: una aproximación ideológica». Cuadernos Hispanoamericanos No. 514-515, abril-mayo 1993, p. 63.

71
· josé domínguez ávila ·
de la Torriente, en su organicidad, la asimila como un compromiso que lo conduce a la riqueza de imágenes artísticas reveladoras de las contradic-ciones.
La dinámica década del treinta, con el derroca-miento de la tiranía de Machado en el 33, el fra-caso de la huelga del 35 y todo el movimiento político en torno a nuestra soberanía, coadyuva a una narrativa polémica con su contexto sociopolí-tico, en conjunción con otros factores culturales. Los nombres de Enrique Serpa, Enrique Labrador Ruiz, Carlos Montenegro, Alejo Carpentier, Lidia Cabrera, Félix Pita Rodríguez, Lino Novás Calvo, Leví Marrero, Pablo de la Torriente, Arístides Fernández son expositores de lo antes dicho. En el terreno filosófico, el irracionalismo continúa su línea de recepción positivamente, lo que se acentúa en Lamar Schweyer y más aún en Arístides Fer-nández. El existencialismo tiene positiva acogida en Lino Novás Calvo. La relación entre esta ten-dencia del pensamiento y sus realizaciones estilís-ticas es, a nuestro juicio, sumamente importante para la comprensión del camino que ha seguido la cultura cubana en su identidad dentro de la cultu-ra latinoamericana y del Caribe.
En este complicado panorama cultural de en-treguerras, brota y tiene su fugaz desarrollo la narrativa de Pablo de la Torriente que, opuesta-mente a una recepción afirmativa de tendencias filosóficas idealistas, asume creadoramente el marxismo en representatividad de los sectores y

72
· don quijote ha vuelto al camino ·
clases explotados y desde la perspectiva de la re-volución social.52
Pablo de la Torriente Brau (1901-1936) crea su obra intelectual a partir de 1930 fundamentalmen-te, hasta 1936 (fecha de su muerte en España), dentro del contexto latinoamericano en el momen-to cúspide de la modernidad. El proceso de la modernidad se entiende en este texto como el pro-ceso cultural que, dentro del capitalismo, va en-gendrándose a partir del Renacimiento, generador de una crítica racionalista al régimen feudal y a sus remanentes y consecuencias. La crítica de la modernidad desde sus gérmenes fue portadora de ideales de justicia, igualdad y libertad en su fun-ción emancipadora con respecto a los lastres feuda-les. Esto último, bien sabido es, adquirió notoriedad con la Ilustración en el siglo xviii. Siendo conse-cuentes con la verdad relativa, consignemos cómo dentro de la modernidad el irracio nalismo cobra gran importancia en determinados momentos, ya sea en la filosofía de Nietzsche, Schopenhauer u otros, ya sea en sus expresiones artísticas de las vanguardias como el dadaísmo y el surrealismo.
Aunque controvertible ha sido el criterio de la modernidad en América Latina, atendiendo a su dependencia económica, sin lugar a dudas que en sus particularidades históricas sus expresiones
52Respecto a las corrientes filosóficas en Cuba en las tres primeras décadas del siglo xx, ver: Pablo Guadarrama Gon-zález, Miguel Rojas Gómez. El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo xx: 1900-1960. La Habana, Editorial Félix Varela, 1998, pp. 75-133.

73
· josé domínguez ávila ·
culturales han hecho presencia. Si en su relación con Europa se concibe la modernidad latinoame-ricana, la conquista impone la modernidad a este continente: una modernidad que tuvo como base el capital. Un segundo nacimiento ha tenido la modernidad latinoamericana con las guerras de independencia en su significado emancipatorio, a pesar de que todo este proceso se ha visto frus-trado o frenado por la injerencia norteamericana desde finales del siglo xix.53
En estas circunstancias de la modernidad de-pendiente, dentro del sistema capitalista, en espe-cial el norteamericano, se desarrolló la fugaz pero profunda obra de Pablo de la Torriente Brau, quien estuvo a la altura del intelectual orgánico que Gramsci concibió:
El modo de ser del nuevo intelectual, ya no pue-de consistir en la elocuencia motora exterior y momentánea, de los aspectos y de las pasiones, sino que el intelectual aparece insertado activa-mente en la vida práctica, como constructor,
53Isabel Monal en su «Esbozo de las ideas en América Lati-na hasta mediados del siglo xix» (en Filosofía en América Latina. La Habana, Editorial Félix Varela, 1998), sintetiza, al referirse a lo que considera el tercer período de la filoso-fía en América Latina, desde bien entrado el siglo xviii has-ta el primer tercio del siglo xix inclusive: «Lo principal a destacar de la labor de todos aquellos sensualistas e ideólo-gos es que con ellos la filosofía en el continente entró de lleno en la modernidad; se trataba de un verdadero proceso de radicalización filosófica cuya agudeza quedaba natural-mente resaltada producto del estado anterior todavía esco-larizante, con cuyos rezagos acabaron en forma plena modernos del patio». (p. 22)

74
· don quijote ha vuelto al camino ·
organizador, «persuasivo permanentemente» no como simple orador –y sin embargo superior al espíritu matemático abstracto; a partir de la técnica-trabajo, llega a la técnica-ciencia y a la concepción humanista histórica, sin la cual se es «especialista» y no se llega a ser «dirigen-te» (especialista + político).54
Si no llegó propiamente a la técnica-ciencia, no desconoció aspectos significativos en ella. Fue el humanista con una práctica política de la que su discurso narrativo está impregnado. Nació en Puerto Rico, nieto del intelectual liberal Salvador Brau. Vivió en Santiago de Cuba, donde estudió hasta el bachillerato, y ya en 1919 la familia se encontraba en La Habana. En 1921 se produjeron hechos importantes en su vida. Comenzó a trabajar como mecanógrafo en el bufete de Fernando Ortiz. Escribió algunos cuentos en los años veinte. En 1930 publicó un libro de cuentos, Batey, comparti-do autoralmente con su amigo, el joven médico Gonzalo Mazas Garbayo. Participó en la manifes-tación de 1930. A partir de aquí se desarrolló su vida política. Al respecto Raúl Roa anotó:
Es curioso lo de Pablo: cómo madura, Pablo conoce a Rubén en el año 25 y Pablo no se incor-pora a la lucha revolucionaria de Cuba hasta el año 1930. Transcurren cuatro años y Pablo no se mete en nada: él es deportista, él es escritor, hace cuentos, escribe, qué sé yo, y no se mete en nada. Es curioso eso: cómo maduró, cómo creció,
54Antonio Gramsci. Los intelectuales y la organización de la cultura. Argentina, Editorial Lautaro, 1960, p. 15.

75
· josé domínguez ávila ·
cómo se fermentó su espíritu revolucionario. Y la importancia de Rubén en todo ese proceso.55
Aunque se produce en Pablo de la Torriente un proceso de maduración e incorporación a la lucha revolucionaria política relativamente rápido, ello no sucede de forma milagrosa. Su explicación está en su formación familiar, en sus lecturas, en la incorporación al bufete de Fernando Ortiz, en el contexto nacional y latinoamericano en que vivió, en la generación y sector social a que perteneció. Cita el propio Pablo una frase del abuelo materno, Salvador Brau, que dice de la dimensión ética de aquel puertorriqueño: «A los hijos se les debe dar antes que pan, vergüenza».56 Según confesó en el prólogo a Batey (p. 41), reafirmado por una de sus hermanas, aprendió a leer en La Edad de Oro de José Martí. Leyó El Quijote, novela trascendente a su discurso narrativo. Con Gabriel Barceló tra-dujo El materialismo histórico de Bujarin. Leyó además a Plejanov. Si no fue el intelectual de un pensamiento teórico sistémico, tampoco careció de una reflexión profunda sobre diferentes pro-blemas políticos, sociales, éticos y estéticos.
Juan Marinello, hombre de su misma genera-ción, que estuvo con él en la cárcel de Isla de Pinos, reconoce sintéticamente en su «Prólogo» a Peleando
55Víctor Casaus. Pablo: con el filo de la hoja. La Habana, Ediciones Unión, 1983, pp. 38-39.56Pablo de la Torriente Brau. «No. 2. Pablo de la Torriente Brau» (Prólogo) en sus Cuentos completos. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 1998, p. 41.

76
· don quijote ha vuelto al camino ·
con los milicianos la integridad de su compañero de luchas políticas:
Pablo de la Torriente fue un integradísimo caso de humanidad. […] Su aspecto físico convenía a maravilla –machihembraba–, con su máquina interna. Porque en su envoltura estaban (sólo para quien tuviese oportunidad dilatada de advertirlo) la gallardía y la sensibilidad. Alto, fuerte, arrogante –atlético–, su presencia imponía y daba muchas veces la idea de la brusquedad, de la altanería. Pero, mirarlo más de cerca, hablar con él en las interminables tardes del presidio, era verlo hasta el fondo. Entonces, se tocaba toda la afilada inteligencia, toda la sere-na perspicacia, toda la recia ternura de aquel gigante alborozado.57
Tener conocimiento de lo expuesto por Marinello es condición indispensable para comprender el discurso del intelectual orgánico que hizo un uso sostenido de la comicidad, dando la impresión del simple juego o falta de profundidad. La relación entre lo externo de la personalidad de Pablo de la Torriente y lo interno de su pensamiento es anotada por Carlos Rafael Rodríguez: «Pablo vital, no irreflexivo, […] pero sí un hombre espontáneo que no somete la espontaneidad a la reflexión».58 Su integridad intelectual está constituida por su
57Juan Marinello. «Pablo de la Torriente, héroe de Cuba y de España» en Pablo de la Torriente Brau. Peleando con los mi-licianos. La Habana, Ediciones Nuevo Mundo, 1962, p. 11.58Carlos Rafael Rodríguez. «La imagen de Pablo es la vida». (Entrevista concedida a Víctor Casaus.) En Pablo: 100 años

77
· josé domínguez ávila ·
pensamiento humanista en correspondencia con su práctica revolucionaria y su lenguaje. Si sus cuentos de Batey los reconoce como «sus periódi-cos», su «tribuna», calificaría sus cartas de «actas oficiales de su pensamiento».
Conviene precisar algunas de las regularidades de sus cuentos. En Batey cada uno de los cuen -tos de Pablo está narrado por un personaje prota-gónico o un personaje testigo, o sea, cada uno está narrado desde un punto de vista interno. Esto for-ma parte de una peculiaridad genérica, que, formu lada de manera general, es la hibridez entre testimonio y ficción, resultado de los intertex- tos testimoniales en cuya configuración el escritor hace empleo de diferentes recursos narrativos. Tratándose de géneros discursivos, ha de puntua-lizarse que también una serie de intertextos gené-ricos del discurso narrativo de Pablo tienen una naturaleza ensayística. Conjuntamente con esto, la ficción se despliega en una gama de tipos y pro-cedimientos. Lo anterior formó parte de la concien-cia estética que comienza a forjarse en el escritor tempranamente. Esto se puede verificar en el prólogo correspondiente a sus once cuentos de Batey, en el que Pablo anuncia una particularidad significativa de su discurso narrativo de ficción:
Bien. Y acaso no sea lo de menos importancia el destacar su desparpajo –íbamos a decir su
después, Ed. La Memoria, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2001, p. 199.

78
· don quijote ha vuelto al camino ·
libertinaje– al mezclar cosas perfectamente del vivir cotidiano con las propias de la fantasía; personajes reales, con otros de vida ficticia; con lo que a veces sólo logra conseguir el que los sucesos de la realidad aparezcan como momen-tos que nunca existieron, y que panoramas imaginativos y acaso morbosos tomen relieve vívido en temperamentos sensibles… [p. 41]
Su prólogo acusa como particularidad estilística propia de su discurso de ficción, la reunión de las imágenes de lo cotidiano real mediante lo testi-monial intertextual, con las imágenes fantásticas de la ficción. En la medida en que se desarrolle el análisis de los distintos cuentos, se irá precisando esta peculiaridad genérica.
La comicidad, vía reflexiva crítica sobre su contexto, forma parte de este prólogo en el que está anunciada, como ya se ha hecho notar, una peculiaridad estilística de su discurso de ficción: la fusión de lo testimonial y de la ficción. En al-gunos de sus cuentos domina o se hace relevante la reflexión filosófica, como «Una tragedia en el mar» y «Caballo dos Dama». En ellos, el ensayo filosófico opera como intertexto. Generalmente estos encierran de una u otra forma la imagen ficcionalizada o no de su autor en su proyección reflexiva sobre la realidad nacional cubana.
Presidio Modelo, un testimonio, está compues-to por diez partes. El prólogo de Pablo a este libro, como el de Batey o el de Aventuras del soldado desconocido cubano, es lectura imprescindible a la hora de un estudio de la obra en su conjunto.

79
· josé domínguez ávila ·
Al preguntarse por qué el Presidio Modelo no se construyó en Santa Clara, se responde a sí mismo: «La idea era tan natural y tan humana que que-daba fuera de la imaginación de aquellos hombres del machadato, enfermos de crueldad».59
En un grupo de cuentos de Pablo de la Torrien-te no se emplean procedimientos intertextuales, o se reducen al mínimo. Esto explica que no sean analizados en este texto. La agrupación efectuada en el análisis intertextual tiene en cuenta la hi-bridez genérica y temática del discurso narrativo de su autor. Se pretende, como se indica en los respectivos epígrafes, poner de manifiesto deter-minadas regularidades de sus cuentos en cuanto al empleo de la intertextualidad. La hibridez ti-pológica de los intertextos de los cuentos es la razón por la cual se agrupan en dos secciones según lo dominante.
Cuentos en los que domina la intertextualidad texto-realidad y texto-género
Un cuento inicial, «Casi una novelita, cuento-película» de 1925, es todo un juego ficcional mediante el cual su personaje protagónico femeni-no, Victoria, participa del argumento de un cuen-to y alternativamente del argumento intertextual de una película rosa. El autor se ficcionaliza, for-mando parte del intertexto testimonial de este
59Pablo de la Torriente Brau. Presidio Modelo. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2000, p. 37.

80
· don quijote ha vuelto al camino ·
texto. La mayor parte del argumento transcurre en forma de texto enmarcado como guión cinema-tográfico: «(Ahora se acerca el cameraman y la misma escena se reproduce con más claridad. El aula está como a la hora del rezo, pero la señorita –hay un close-up de la señorita– hace una pregun-ta y toda el aula se torna un revoloteo de palomas blancas. Es que la pregunta ha sido esta: “¿Dónde nació Martí?”)». (p. 224) En la alternancia del relato en forma de cuento y la supuesta película transcurre la mayor parte de la relativamente extensa narración. En este intertexto genérico la alusión a Martí crea la ambigüedad ante el lector en cuanto a la posible crítica a la superficialidad de la pregunta.
En el guión cinematográfico, que actúa como intertexto genérico, a Victoria la envían sus padres para Estados Unidos. Allí se casa con un actor a quien ha salvado la vida. La parte conclusiva del cuento transforma lo relatado sobre la boda de Victoria. Es una vuelta al argumento literario central que sirve de marco a todo el cuento. El narrador testigo presenta la parte conclusiva como la realidad. En su conclusión, Pablo explicita tes-timonialmente su presencia y la de quien llegaría a ser su esposa, Teresa Casuso: «Es el santo de Victoria: se hace música, se recita, se canta. Te resa Casuso inspecciona a un chiquito tratando de en-contrar en él cierto parecido con no sé qué artista y parece que no está disgustada del todo con la comparación, porque le sonríe». (p. 236) Seguida-mente aparece la imagen del autor, explicitado:

81
· josé domínguez ávila ·
«Torriente no hace otra cosa que oír y comer, porque son las dos cosas que sabe hacer a la perfección». (p. 236) El humor sobre sí mismo caracteriza el final de este cuento.
El compromiso del escritor con su discurso se evidencia en el carácter metatextual del intertex-to genérico que toma un sentido crítico, paródico. La proyectada película desarrolla un argumento «rosa». En su interrelación genérica este cuen- to anuncia lo que identificará la narrativa de Pablo de la Torriente: la hibridez genérica, haciendo uso de la intertextualidad paródica metatextual.
Otro cuento inicial en la narrativa de Pablo es «¡Muchachos!», escrito en 1930 y publicado en Social en 1931. Su referente es la conducta de la adolescencia, en el contexto popular habanero de la república. Es un texto en el que confluyen lo cómico y lo trágico. En su representación de la espontánea y alegre conducta de la adolescencia y juventud se asemeja en sus códigos narrativos a otros cuentos suyos.
Al reflexionar sobre las peculiaridades discursi-vas de este texto, nos enfrentamos a uno de los có-digos rectores de la narrativa de Pablo: la simbiosis de testimonio y ficción. Todo el argumento está narrado desde el punto de vista interno. Uno de los personajes protagónicos comienza su relato de manera autocrítica, metatextualmente:
¡Aquello sí que era estupendo!… ¡Sol… Sol… Sol…! Un sol violento y el viento de la mañana sobre el mar… Pero no. Esto suena bien. Está bonito y no es así como debe empezar. Más vale

82
· don quijote ha vuelto al camino ·
que yo vaya diciendo antes, por qué peripecias, después de aquella mañana, en vez de capitán de buque soy mecanógrafo; Roberto estudió tenedu-ría de libros en lugar de estar en un circo haciendo maromas; Martínez, en vez de ser violinista, es ahora sastre; García no pudo irse al Norte, porque vino a parar en empleado del Gobierno, y Arman-do… ¡Armando, el pobre! [p. 239]
En este párrafo inicial están contenidas particu-laridades del discurso narrativo de Pablo: su amor a la naturaleza, su reflexión autocrítica sobre su proceder narrativo, su incursión como personaje en el propio argumento de manera implícita («en vez de capitán de buque soy mecanógrafo»). En su segundo párrafo el personaje narrador anticipa sintéticamente el final del relato.
Como marca testimonial de la cultura popular, el léxico es una de las peculiaridades estilísticas de este cuento. Mediatizados por el léxico, sus intertextos son modelo del sentir y actuar de un sector popular cubano en la «década crítica», el adolescente. Sus intertextos están emitidos desde la óptica del intelectual de izquierda. En su léxico intervienen palabras y unidades fraseológicas populares,60 que se relacionan a continuación. Las palabras son: abrirse, botellero, chance, mame-yazos, mataperro, metralla, pega, trancar, verraco,
60Como toda cuestión clasificatoria, controvertible puede ser la asignación del término coloquial atribuido al léxico popular, por cuanto lo coloquial puede manifestarse no so-lamente a nivel popular. Se prefiere en este texto la deno-minación popular por su acepción más amplia.

83
· josé domínguez ávila ·
manguá, sanaco. Las unidades fraseológicas están constituidas por las locuciones verbales «aguantar lata», «botar la pelota», «echar pa lante»; la locu-ción adverbial «hechos un tiro»; las fórmulas ru-tinarias «partir un rayo», «pa su madre».
Al explicar el personaje narrador de manera autobiográfica el porqué marcha de su hogar, enuncia: «Todo iba bien cuando, en el último exa-men –que era de gramática tonta– preguntaron qué diferencia había entre “senador” y “cenador”. Yo, además de indicar la poca que hay, añadí que entre nosotros, senador era sinónimo de botelle-ro…» (p. 240) La anécdota, autobiográfica, con su dosis de humor entraña el choteo mediante la palabra «botellero», aplicada popularmente en Cuba a quien ostentaba un empleo sin esfuerzo físico y mental en la república. Cuando expresa no haber estado dispuesto a soportar el regaño de los familiares, emplea la unidad fraseológica «aguantar latas». Otras voces del léxico popular cubano son empleadas por el personaje narrador. Cuando refiere «puñetazos», emplea «mameya-zos»; al autocalificar la conducta social suya y de sus compañeros, burlonamente emplea «mata-perros», «metralla». Estas marcas lexicales forman parte de los intertextos que refieren el choteo, propio de la realidad cultural popular cubana en una república caracterizada por la corrupción y la injerencia política norteamericana.
El personaje narrador refiere intertextual-mente anécdotas plenas de humor. La comicidad,

84
· don quijote ha vuelto al camino ·
caracterizadora de este cuento, singularizada en el choteo se expresa también en los enunciados que siguen. A Martínez se le denomina: «¡El ga-llego Martínez!… ¡Motor infatigable de alegría!… Él fue el verdadero y genial precursor de las “pe-gas” regocijadas y bribonas, cuando inventó, para burlarse de García, aquello de “Polaco, aco, verra co… Polaco, aco, te doy por sanaco”…» (p. 242) Pegas, verraco y sanaco forman parte del léxico popular coloquial de uso en Cuba. Los dos últimos términos tienen un carácter paródico, propio del choteo que actúa intertextualmente mediante diferentes procedimientos en este texto, como son los calificativos otorgados a objetos y a sujetos. Las prácticas espiritistas del solar habanero se expresan también en el relato en la forma del choteo. Presencian los personajes adolescentes una sesión de espiritismo en que el «médium», «[…] un marinero negro, bien negro y bien gran-de, […]» (p. 244) comienza a convulsionarse: «[…] abrió la boca tremenda y soltó un alarido feroz, como si el espíritu de algún luchador muerto le hubiese puesto en el tobillo una llave insoportable de jiu-jitsu o de greco-romana…» (p. 245) Esta imagen, además de asimilar el choteo, es un in-tertexto cuya fuente es el deporte. Ante aquello, en los términos del personaje narrador: «El Ga-llego y yo nos lanzamos hacia atrás, casi rígidos, y entonces el hombre, más tranquilo, dijo con una voz gruesa y acogedora: “Hermano Juan”… “Pa su madre!”…, dijo Martínez, y nos “abrimos” hechos

85
· josé domínguez ávila ·
un tiro de allí…» (p. 245) Mediante el habla po-pular logra Pablo comunicar de forma efectiva y choteona estados emocionales de sus personajes. La sensación de miedo de los adolescentes se co-munica mediante «abrimos», en lugar de «huir», y las unidades fraseológicas «¡Pa su madre!» (fórmu-la rutinaria), «hechos un tiro» (locución adverbial), en lugar de «velozmente». Son marcas lexicales en función testimonial paródica, sobre una práctica religiosa de la cultura nacional popular cubana.
Cuando los personajes del cuento van a las fonditas de chinos, y como no estaban abundantes de «manguá» (palabra de origen bantú, según Fernando Ortiz, de empleo popular, que significa «dinero»), comían y se retiraban sin pagar. Se imita en el texto la fonética del español de los chinos: «(¡Oh, los “flijole neglo con aló… otlo y son do… casualidá si cabó!”)» (p. 247) Es otro recurso intertextual la deformación de las palabras del español por los hablantes chinos, en aras de re-presentar aspectos de la realidad sociocultural popular cubana, humorísticamente.
En determinados momentos del relato inte-rrumpe el autor mediante el narrador, explicitan-do metatextualmente sentimientos y a la vez ofreciendo un juicio autocrítico con respecto a la coherencia narrativa:
Caramba, pero cómo se va uno de lo que quiere decir, cuando lo que quiere decir uno está allá dentro del tiempo que se fue y se llevó al irse, como rico equipaje, los momentos felices y des-preocupados de cuando uno es muchacho… ¡de

86
· don quijote ha vuelto al camino ·
cuando uno no tiene nada!… Ni hambre ni can-sancio, ni lógica, ni que bajar todos los días por Trocadero y subir todos los días por Trocadero, menos los domingos, cuando uno va al cine!… ¡Uno debiera morirse, muchacho! [pp. 249-250]
Cuando Armando es arrastrado por la propela de un barco en la bahía habanera, de nuevo irrumpe el narrador personaje para dejar, junto a su alegría contagiosa, su tristeza: «Pero yo jamás podré ol-vidar aquellos segundos en que todo el fuego de mi vida se apagó, como si sólo fuera un pedazo de leña encendida que cayera al agua…» (p. 257) El final del cuento, opuestamente a la alegría que florece en su desarrollo, es la imagen de la triste-za, de una tristeza provocada por la pérdida del ser humano:
Nosotros no pudimos ir al entierro de Armando, ni al de su mamá, que se murió llorando, «poco a poco y muy pronto», según nos contó Ma cuan-do lo supo todo. Allá están, en el cementerio de Regla, a donde todo el pueblo los llevó conmovido, y que se ve desde lo alto de las lomas peladas, como un huerto de arbolitos blancos… [p. 258]
Con el símil en que la imagen de la naturaleza es uno de los elementos de la comparación, se cierra el relato. Es el cuento un canto a la alegría que brota de la conducta del adolescente. Paradójica-mente comunica lo trágico de la vida de un sector popular. La extensión de este cuento inicial de Pablo, en relación con los motivos argumentales,

87
· josé domínguez ávila ·
pudo haber sido menor. Esta cuestión de carácter compositivo y estilístico no desdeña su sentido cultural cuestionador, en el uso del choteo, de prácticas sociales de la república mediatizada por el imperialismo estadounidense.
Uno de los cuentos en que humor y parodia se dan la mano en el discurso narrativo de Pablo es «Asesinato en una casa de huéspedes». Es un cuento que adopta la estructura tradicional del relato dentro del relato. Comienza con un párrafo compuesto por onomatopeyas, palabras, frases y oraciones a primera vista incoherentes al lector:
–…fkrrsttppyuc… Shiiiii… sh… ¡Mi madre!… sh… ii… prá… pácata… ¡Ay, mi madre!… ¡Bes-tia… animal, mi brazo!… ¡Ay, ay!… ¡Hijo de mi madre!… ¡Animal, con mi brazo!… ¡Mal rayo te parta, bájate pa que veas qué clase de madre es la que yo tengo!… [p. 109]
Por supuesto que lo anterior es juego o diverti-miento humorístico, pero cuando uno se adentra en la lectura del cuento se percata de que ese juego tiene un significado que rebasa lo pura-mente placentero. Las onomatopeyas y frases u oraciones sueltas representan estados emociona-les en la situación de un choque de guaguas en que el personaje protagónico narrador concibe el crimen.
En su marco, que ocupa la mayor parte del relato, el personaje narrador refiere en forma enigmática haber cometido un asesinato. Su dis-curso es metatextual como sucede en los cuentos

88
· don quijote ha vuelto al camino ·
«El tiempo» y «La noche de los muertos». Uno de los motivos de la reflexión del personaje narrador es la moral social:
Si alguno de esos individuos que gustan de decir las cosas por la espalda piensa que yo no soy más que un cínico, yo le diré que el civismo del cinis-mo es una virtud mucho más meritoria y noble que la del cinismo del civismo falso, tan explo-tada por muchos de los «grandes hombres» que ha padecido y padece el mundo… [p. 110]
La reflexión desplegada en el anterior enunciado rebasa el simple comentario para adoptar, valién-dose del retruécano, y de la ironía («grandes hombres») una posición crítica ante el mal moral del enmascaramiento de actitudes negativas, en-tre ellas las de la falta de sinceridad.
Otro motivo metatextual es el literario. Tam-bién en el inicio de su narración el personaje asesino, comunicándose con el lector, comenta:
Si el lector, después de lo que ha leído, no tiene escrúpulos de señorita del siglo pasado, puede seguir. Ya sabe que se trata de una narración hecha por un asesino enamorado de su profesión, y que, por lo tanto, no tiene que buscar aquí filigranas literarias ni argumentos de esos tan complicados que más parecen jugadas de aje-drez.… [p. 110]
En el anterior enunciado metatextual es de ad-vertir en primer lugar el estilo coloquial cuya estrategia discursiva es la de comunicar al lector virtual la refutación a una literatura elitista o inmanentista. Contrariamente a ello propone el

89
· josé domínguez ávila ·
escritor, mediado por el personaje narrador, un texto literario diáfano, ajeno al sentimentalismo decimonónico que se aleja de la verosimilitud ficcional. En lo desenfadado del enunciado está presente la parodia.
A fin de continuar desentrañando la produc-ción de significados y sentidos pertenecientes al discurso de este texto, imprescindible es citar el otro segmento del mismo párrafo anterior que es otro enunciado metatextual:
Aquí sólo hay lo que yo quiero que haya: unas reflexiones que pueden servir de estímulo al crimen, por los fueros de la libertad individual que tanta sangre costó en la Revolución france-sa y tan escarnecida hoy día por la policía y las leyes. Y también mucha veracidad en todo. Lo que yo no puedo decir sin comprometer mi li-bertad, no lo digo. ¡Y listo! ¡Nada de preparar coartadas ni dar falsos informes! [p. 110]
El personaje narrador explicita la metatextualidad de su discurso al declarar su intención de reflexio-nar. Al explicitar alude al hecho histórico de la revolución francesa para, comparativamente, condenar a la «policía y las leyes» de su presente que burlan o injurian el trascendental hecho his-tórico de una revolución. Mediante el personaje narrador, el autor emite su ajuste al código aris-totélico de la verosimilitud: «Y también mucha veracidad en todo».
En cuanto al tipo intertextual texto-realidad, el cuento refiere diferentes niveles de la realidad sociocultural en forma de alusiones. El arte es

90
· don quijote ha vuelto al camino ·
una de las fuentes: la alusión al pintor español Velázquez en relación con la imagen humorística del choque de guaguas. En la esfera de la historia, la alusión a Napoleón en el marco del cuento posee un significado ético al situársele por el narrador personaje metatextualmente como «[…] cumbre del asesinato, genio del crimen, que supo, inmune a las minucias del escrúpulo, deshacerse de quien le estorbó, lo mismo en la vida pública que en la privada…» (p. 112) Este intertexto metatextual es una de las muestras del factor ético, que forma parte de los códigos del discurso narrativo de Pablo de la Torriente. Es lo que sucede en el si-guiente enunciado condenatorio del «poder»: «Es asunto indiscutible por no sé qué ciencia, que el hombre anhela sobre todas las cosas la conquista absoluta del poder en cualquiera o en todas sus fases. Esto quiere decir, traducido al lenguaje del vulgo, que él desea, de todas maneras, convertir-se en el pez grande del refrán…» (pp. 110-111) Integrante del discurso metatextual, como su ejemplificación, aparece la alusión al refrán, con-siderado por lingüistas como unidad fraseológica que posee independencia textual.
Como parte de su léxico está la fórmula ruti-naria «Mal rayo te parta», que denota un estado emocional de inconformidad expresado en esa forma fija, estable y en bloque propio de las uni-dades fraseológicas. Como parte también del léxico, la fórmula rutinaria «ah caramba». Todo esto connota al texto de un discurso coloquial.

91
· josé domínguez ávila ·
La reflexión, con el empleo anticonvencional del humor, abarca lo ético, lo social, lo estético y lo político. Su humor y su sátira corresponden a la «gracia» a la que se refirió Martí: «La gracia es de buena literatura: pero donde se vive sin decoro, hasta que se le conquiste, no tiene nadie el derecho de valerse de la gracia, sino como arma para conquistarla».61 Es este el proceder discursivo de la comicidad en la narrativa que nos ocupa. En otro momento de sus «reflexiones» el personaje narrador, refiriéndose al asesino, enuncia:
Como en cada ser aprende a sospechar un inves-tigador de su delito, acaba por independizarse del mundo y formar él uno propio regido por sí mismo. Este constituirse en un sistema solar autóctono lo libra de los mil imperativos con que agobia al hombre la estupidez social y la ñoña sensiblería burguesa propicia al escándalo llorón a cada pequeña desgracia casera… [p. 112]
El distanciamiento crítico de la práctica social burguesa, incluyendo la hipersensibilidad cotidiana, es tema en este relato y uno de los ejemplos de los metatextos de la narrativa de Pablo agudamente demoledores de las prácticas individualistas de una clase social explotadora.
El texto enmarcado ocupa una mínima parte del relato. Se inicia con la imagen del espacio habitado por el personaje narrador junto a su
61José Martí. «Mi tío el empleado» (Novela de Ramón Mesa) en sus Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 5, p. 129.

92
· don quijote ha vuelto al camino ·
mujer y su perro: «En una cama llena de chinches, dentro de un cuarto de película pobre, en la azo-tea de la casa de doña Fela, vivíamos mi mujer, mi perro y yo». (p. 113) El personaje narrador pertenece a los sectores marginales y marginados. Desde esa óptica narra. El relato enmarcado es la realización del «asesinato» en forma humorística. El crimen en cuestión fue cometido por este per-sonaje con ayuda del perro. La víctima fue un gato perteneciente a la dueña de la casa de huéspedes. Esto es de conocimiento del lector en el último párrafo: «¡Ya no aullará más nunca a la puerta de mi cuarto en las noches de frío!» (p. 115) Todo el relato es la parodia del género policiaco en la que el enigma se devela al final. En este cuento la revelación del enigma produce el efecto del dis-tanciamiento mediante la parodia. Es una parodia cuyo significado es no sólo estético, sino social y ético también.
Como puede apreciarse, la parodia del discur-so policial es transgresora de códigos de este tipo de discurso que tuvo su origen en el siglo xix y floreció en el xx. El sorpresivo y humorístico final del cuento es de por sí desestructurador de la narrativa policial. Es un cuento sin la presencia del detective que devele el enigma del asesinato; el narrador es el propio «asesino»; el motivo del «asesinato» es pretexto para la metatextualidad que, como se ha evidenciado, tiene como objetos lo cultural histórico, lo literario, lo social, lo ético, lo estético. Es una acumulación de motivos

93
· josé domínguez ávila ·
y recursos recurrente en el discurso ficcional de Pablo. Recurrente también en su discurso es el configurar un personaje narrador protagónico modelo, paradójicamente, de su pensamiento y sentimientos.
Uno de los motivos temáticos en Presidio Mo-delo es la fuga del preso. «El Guanche» lo ilustra. Está estructurado en forma de texto en el texto. En su marco, Pablo enuncia metatextualmente su punto de vista sobre la unidad entre el objeto de lo narrado y la selección del lenguaje para su comunicación, desde la verosimilitud: «Y es que la aventura del Guanche había sido tan bravía y feroz que exigía un narrador semejante, de pala-bras puercas, y, como escenario, una noche de viento y tempestad en el Presidio Modelo, para que cobrara vigor de realidad… Por eso me viene ahora a la mente… ahora, cuando sopla el vien - to este…» (p. 183) En correspondencia, por tanto, con este punto de vista del narrador del marco, el narrador del relato enmarcado, un presidiario llamado Cuna, se expresa en los términos de la cultura popular. Se le denomina «[…] casi selvá-tico narrador de brazos hercúleos, que salpicaba de gigantescos escupitajos su narración». (p. 183) Unas veces en forma procaz o en términos propios de un registro lingüístico popular, intercala en sus parlamentos frases y palabras populares. Al referirse a las durezas del presidio, Cuna apela a un registro lingüístico denominado «vulgar» en algunos diccionarios. Desde el punto de vista de

94
· don quijote ha vuelto al camino ·
la estrategia discursiva de Presidio Modelo, per-tenece a un léxico popular. Contrariamente a la violencia o la falta de valores éticos en su testimo-nio, Pablo denuncia las prácticas de poder inhu-manas del presidio en la república neocolonial.
En cuanto a la relación texto-realidad, en el relato enmarcado el presidiario Cuna, según su léxico popular coloquial, expresa testimonialmen-te una imagen de la enajenación del Presidio Modelo provocada por el tratamiento inhumano al preso por parte del personal militar: comer, escu-pitajo, fajarse, jalar, limpiar, listo, mierda, cam-pear, pendejo, pinga, rana, rifarse, zarrupia… Las unidades fraseológicas están constituidas por la locución adjetiva «del coño e su madre»; la locución adverbial «a dónde carajo»; las locuciones clausa-les, «roncarle los cojones» (con una variación en este cuento), «subírsele los huevos al pescuezo»; la locución nominal «mala leche»; las paremias «decirle al ratón que si quiere queso» (enunciado de valor específico).
En el proceso enajenatorio del preso, la muerte es un resultado que refiere Cuna mediante el uso del léxico popular: «¡La Guayana es pinga al lado de esto, muchachos! ¡De la Guayana se ha ido la gente y de aquí no se va naidien!… Sí… porque se va mucha gente… porque le ponen la «forzosa»… pero para donde se van es para el otro mundo… ¿Porque a dónde carajo se van a ir?… Mira, una vez, cuando el ciclón de octubre, ni se sabe la gente que «ñampearon»… ¡Ni se… sabe!… (p. 184)

95
· josé domínguez ávila ·
Palabras y unidades fraseológicas denotativas de la muerte son: «se van para el otro mundo», «ñam-pearon». En otro momento de su relato al comen-tar la valentía de El Guanche, Cuna refiere la muerte mediante otra forma verbal popular, «lim-piar»: «[…] y para no cansarte, “limpió” al cabo y a dos soldados más […]». (p. 186)
Al referir Cuna la enajenación y su expresión consustancial, la violencia, enuncia: «–Además, en La Guayana lo dejan a uno fajarse y hasta matar-se en último caso… Aquí, “te come” el soldado y por la más mínima cosa ya “estás listo”… ¡Estás jugando!… ¡Aquí, el que “pestañea pierde”!… ¡Esa fuente luminosa!… ¡Ese Cocodrilo!… ¡La Guaya-na es mierda al lado de esto!…» (p. 184) Las formas verbales «fajarse» y «matarse» (popular la prime-ra) contribuyen a contextualizar la violencia del presidio, en tanto que el léxico popular «te come», «estás listo» y el refrán «el que pestañea pierde» refieren la muerte. Cuna cierra su enunciado empleando comparativamente el sustantivo popu-lar «mierda».
El destino de los presos lo refiere también con la expresividad de su léxico popular: «¡Y además, esta isla tiene una suerte que ni el coño e su ma-dre!…» (p. 185) «Ni el coño e su madre» es la unidad fraseológica que Cuna usa para ponderar la situa-ción enajenada del preso. El empleo de este léxico popular se explica, en su estrategia discursiva, en el principio de la verdad y, correspondiendo a ella, su estrategia subversiva. Cuna es la representación

96
· don quijote ha vuelto al camino ·
del personaje marginal cubano cuyo léxico forma parte de la identidad de la cultura popular cuba - na que se consolida en este período de la repúbli - ca marcada por la injerencia norteamericana.
Cuando Cuna refiere condiciones éticas como «valentía» y «cobardía», su léxico responde tam-bién a lo popular. Para resaltar su admiración por la valentía del Guanche, alude a la locución verbal «roncar los cojones»: «Dicen que a ese sí le “roncaban”…» (p. 185) O bien, las locuciones «¡Botó la pelota!” y «del coño e su madre» (p. 186) y «¡Le decían el Guanche y era un tirador del coño e su madre!…» (p. 185), al resaltar la habilidad del Guan che como tirador. «¡Botó la pelota!» y «del coño e su madre» son locuciones. La primera es verbal que significa la acción sorprendente, y la segunda es adjetiva que denota la magnitud de lo expresado.
Al resaltar Cuna la cobardía de otros presos, lo enuncia en los siguientes términos populares: «¡Los mataron a tiros, dentro de la cueva, por pendejos!…» (p. 187) y «¡Compadre, si hay veces que eso da vergüenza ver como un soldadito así, una zarru pia, le cae a culatazos a un hombre y los demás no hacen ni cojones por defenderlo!…» (pp. 184-185) Junto a los términos «pendejos» (cobardes) y «zarrupia» (despectivo este último con respecto al soldado), aparece la locución «ni cojones», condenatoria de la cobardía del preso. Una locución nominal empleada por Cuna es «¡qué carajo!», al referirse a tres presos que pretendían fugarse con el Guanche una vez desaparecido este:

97
· josé domínguez ávila ·
«¿Qué carajo iban a hacer?» y «¿A buscar qué carajo?» Es su estilo de expresar su inconformidad emotivamente. Son marcas de la regularidad identi-taria democrática del pensamiento y sentimientos del escritor.
Como se evidencia en las marcas lingüísticas de este cuento testimonial, su condición ficcional (considerando la ficción en su acepción amplia) estriba en su juego entre el registro lingüístico funcional artístico de su marco y el registro lin-güístico popular coloquial del texto enmarcado. En ese juego estilístico, el texto testimonial enmarca-do, en la veracidad de sus intertextos lingüísticos populares, denuncia y condena la enajenación del presidio de Isla de Pinos en la dictadura de Gerar-do Machado.
«Una aventura de Salgari» rememora hechos vividos por Pablo en un lugar de la zona oriental de Cuba. El personaje narrador, un adolescen- te de dieciséis años, relata hechos ocurridos en un campamento al cual llama «el Campamento del hambre». Es un cuento testimonial. El relato enfrenta la ingenuidad y utopía del adolescente a la cru deza del trabajo en la construcción de una línea del ferrocarril en el marco de una naturaleza exuberante. Hay una toma de partido en todo el cuento por el trabajador de aquel lugar. El siguien-te enunciado metatextual es prueba de ello:
[…] y toda aquella gente de pobre educación, partícula mínima de los millares de braceros a los que se explota igual que a esclavos en los campos de Cuba –jornaleros arrancados a sus

98
· don quijote ha vuelto al camino ·
países con la falsa promesa de un bienestar que, en realidad, sólo ganan para los bribones ocu-padores de palcos deslumbrantes en los teatros nocturnos de Broadway, alcanzando aún tan dura explotación, para tirarles una miseria de riqueza a los briboncitos sentados en los portales del Vedado–, aquella gente se entregaba con un placer morboso a las narraciones de hechos so-brenaturales que, en aquel escenario bravío y casi fantástico, alejado del mundo, cobraban un valor de realidad posible y temedera. [p. 57]
Como puede apreciarse por medio de este enun-ciado, se establece por el narrador protagonista el compromiso político. Es el discurso del protago-nista que se proyecta subversivamente. Una vez más hay que hacer notar que el autor escritor, convertido en personaje narrador testigo del tes-timonio, no se anula. Se distancia críticamente. Los braceros fueron una realidad en la república en Cuba. Lionel Soto en La revolución del 33, expre-sa sobre los braceros: «La avidez de explotar fuer-za de trabajo barata aun a pesar de la pavorosa desocupación cíclica y de su constante de todo el año, hizo desarrollar a los gobiernos neocoloniales a partir de los años 1916 ó 1917 una política in-tensificada de importación de braceros y de otros trabajadores extranjeros con el objeto fundamental de utilizarlos en las zafras…» (p. 237, t. I) Lo que mucho más tarde este historiador marxista expo-ne, está contenido en las imágenes y enunciados de este cuento cuestionador de las relaciones cla-sistas de explotación.

99
· josé domínguez ávila ·
Este es uno de los cuentos de Batey que da muestras de la creatividad intertextual conteni - da en los textos que son objeto de análisis en este estudio. Sus fuentes son diversas. En su relación texto-realidad, por medio del personaje narrador Salgari, aparecen alusiones a sujetos históricos del ámbito nacional cubano. Al encontrarse un esqueleto, Salgari opina que debió haber sido propiedad de «[…] algún negro cimarrón, o de algún mambí, o de algún guerrillero español per-dido, […]». (p. 56) Otras alusiones a la historia aparecen mediante el personaje colombiano Mar-cial y también mediante el propio Salgari: «Marcial hablaba de las guerras de Colombia, de Bolívar y de Páez, y comentaba: “Crea usted de que sí, compadre: aquellos sí eran hombres!” Yo entonces narraba el rescate de Sanguily por Agramonte y las cargas al machete de Sao del Indio y Las Guá-simas…» (pp. 56-57) En los anteriores intertextos de fuente histórica se resume la autenticidad épi-ca y el basamento oral del testimonio que como fuente genérica discursiva caracteriza todo el relato.
En su asunción del léxico y de la sintaxis, pro-venientes de la oralidad, como uno de los recursos o procedimientos que muestran su identificación con el pueblo, Pablo apela a algunos de ellos. Pa-labras populares empleadas son: atracón, mata-perros, mentecato, relajo, choteo, jaranero, bajear. Emplea las unidades fraseológicas: «erizado de pavor» (locución adjetiva), «un remedio peor que la

100
· don quijote ha vuelto al camino ·
enfermedad» (locución nominal), la cita de fuente bíblica «¡Nadie es profeta en su tierra!» Colocacio-nes en este cuento son: «sufrió un rudo golpe» y «escapándome por la tangente». Al referir Salga-ri lo mucho que leía en su hogar, usa el término popular «atracón»: «¡Yo me daba cada atracón de lectura!» Emplea «bajeando» al presenciar un majá: «Apenas alejado seis horas del campamento, presencié ¡por fin! el bajear de un majá». Aparece también la imagen del «chota» o «choteador» cu-bano por medio del personaje Ramón, un joven que al final del relato perece devorado por un cocodrilo. Es el personaje calificado de «jaranero». Cuando Salgari se refiere a la reacción colectiva provocada por los cuentos de Ramón, lo hace en los términos fijos de la locución nominal: «un remedio peor que la enfermedad». Es su etilo co-loquial de comunicar el miedo colectivo.
En «San Mateo» 13-57 puede leerse el siguiente enunciado de Jesús ante la incredulidad de sus coterráneos de Nazaret: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa».62 En «San Marcos» 6-4 (p. 825) se reitera el mismo enunciado. En el Evangelio según San Lucas 4-4 (p. 844) apa-rece una variación del enunciado: «De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra». El intertexto en forma de cita de este cuento corresponde a una situación comunicativa
62Biblia. «Nuevo Testamento». México, Sociedades Bíblicas Unidas, 1983, p. 803.

101
· josé domínguez ávila ·
diferente. La «erudición» idealizada y falsa del personaje Salgari en la práctica del contexto rural bravío, no puede ser creíble por el chota Ramón. En tanto que en el texto bíblico no se cuestiona la veracidad del discurso de Jesús, sino que en todo caso se critica a su receptor coterráneo, el discurso de Salgari es risible por contrariar la verdad. La cita del cuento, más semejante semánticamente al enunciado en el Evangelio de San Lucas, desauto-matiza (recepcionando un término de la fraseolo-gía) el enunciado bíblico. Parodia el discurso de un personaje del cuento, distanciándose así del deter-minismo religioso de la Biblia.
Un segmento de este cuento en que el intertex-to de fuente oral y el metatexto ficcional se ar-ticulan es el que sigue. Corresponde al relato de Salgari sobre el miedo en el campamento, provo-cado por el personaje Ramón:
Estuvo después varios días tranquilo y hasta serio, pero por culpa de aquel muchacho la gen-te había tomado una actitud de recelo miedoso durante las noches en el campamento. Por temor a la evocación nadie hacía un cuento y esto era, como dice la gente, «un remedio peor que la enfermedad». El silencio es casi siempre el eco de una conversación interior, y, por dentro de cada uno, a juzgar por los ojos, abiertos a la luna llena, en las noches insomnes, y los «¡Oíste, Salgari!» «¡Oíste ahora, Marcial!», repetidos a cada graznido agorero de lechuza o a cada ¡huhú! del viento entre los árboles, ¡debía haber cada monólogo espeluznante!… [p. 58]

102
· don quijote ha vuelto al camino ·
Al recepcionarse el léxico popular cubano, se em-plea la palabra «muchacho» y la locución nominal «un remedio peor que la enfermedad», significando con esta última que el no hacer cuentos de fantas-mas resultó peor psíquicamente que hacerlos. El resultado fue el silencio, generador del pánico. Tal efecto sirve de resorte comunicativo al narrador para el comentario sobre el silencio: «El silencio es casi siempre el eco de una conversación interior», o sea, es monólogo. Se crea así en este segmento un metatexto de naturaleza ficcional que es el co-mentario sobre el silencio. Par ticularidad discur-siva en la narrativa de Pablo de la Torriente es su uso de la reticencia mediante los puntos suspensi-vos, de empleo en este segmento citado, incluyendo el comentario sobre la comunicación.
También de una manera fugaz, haciendo uso de la sátira, sale a relucir en el discurso de este cuento el referente de la corrupción política. En cuanto a las relaciones entre los personajes en aquel campamento, el personaje narrador, Salga-ri, expresa: «Si se nos hubiera ocurrido salimos, yo presidente y Marcial vice, si no nos hacen trampa como es costumbre acá afuera». (p. 54) La imagen positiva del personaje Marcial se repre-senta mediante la alusión a la épica homérica: «Marcial era un colombiano alegre, simpático y afectuoso. Sin ser corpulento, manejaba el hacha como un palillo de dientes, y acometía cantando la empresa homérica de derribar un júcaro, un caguairán o un quiebrahacha». (p. 53)

103
· josé domínguez ávila ·
Se recepciona la tendencia criollista de la narra-tiva latinoamericana y cubana mediante el ambien-te natural, y sus personajes, representativos de sectores populares campesinos, que encuentra en Cuba un inicio en De tierra adentro (1906), de Jesús Castellanos. Sin estar poseído del determinismo de raíz positivista, es no solamente la imagen de las condiciones socioeconómicas del trabajador rural latinoamericano y cubano, sino también la imagen de la relación hombre-naturaleza.
Propio de la relación texto-género es la letra de la canción de Marcial:
¡Tristísimo panteón yo te saludo, yo te saludo sin temor ni espanto. Vengo a regar con mi copioso llanto la fosa de mi madre la cual se encuentra aquí!
Permíteme que vuelva a esta morada,a esta morada lóbrega y desierta,para decirle a mi adorada madre:¡Madre, despierta,tu hijo se encuentra aquí!
Este intertexto lírico es a la vez parte de los in-tertextos que refieren la cultura popular tradicio-nal. Es el planto de raigambre popular que tiene una tradición en la literatura española y de empleo en las canciones campesinas.
En el entrelazamiento de variados matices es-tilísticos y de sentimientos representados en este cuento está el humor que emana de la ingenuidad

104
· don quijote ha vuelto al camino ·
del adolescente. Salgari confiesa: «Al conocerse esta aventura en el campamento; al saberse que un poco de ron con agua había dado lugar a tan inexplicable borrachera, el prestigio de Salgari “sufrió un rudo golpe”, como se dice en las cartas de pésame». (p. 60) La unidad fraseológica denominada «colocación», de empleo coloquial, produce el efecto de la comi-cidad al revelar la contradicción entre la ingenuidad del adolescente que lo ridiculiza y lo trascendental y hasta patético que significa «sufrir un rudo gol-pe». Este mismo efecto humorístico es el que en-cierra «escapándome por la tangente», que es otro uso de la «colocación»: «Por fin Ramón se atrevió y me dijo descaradamente que yo no era hombre para aquellas cosas de verdad; que en los libros todo era muy fácil, y que quien no sabía tragarse un litro de ron sin pestañear no servía paquello. Yo me indigné, y escapándome por la tangente, le aseguré que era más valiente que él y que estaba dispuesto a probárselo cuando quisiera». (pp. 60-61)
Interpretado orgánicamente en su estrategia discursiva, este texto narrativo mediante el uso de la parodia y su variante cubana, el choteo, desa-craliza la idealización de los textos placenteros y emotivos como los de Emilio Salgari. En otro sentido de su organicidad, este cuento es una asunción enaltecedora de la cultura popular lati-noamericana y cubana en el marco de las desigual-dades sociales de la república en Cuba en las tres primeras décadas del siglo xx.

105
· josé domínguez ávila ·
«Diálogo en el mesón» es un brevísimo cuento narrado desde un punto de vista externo. Es el diálogo entre dos personajes europeos del siglo xv, encapotados y enemistados, que sostienen una discusión en un mesón. Uno, un rancio gallego que se dice ser Cristóbal Colón, y el otro, un ca-ballero genovés. Este último desenmascara al primero. El gallego no puede probar su linaje.
En la relación texto-realidad, el personaje que se autodenomina Cristóbal Colón es una parodia del discurso altisonante de la España medieval. Este personaje en su condición de Cristóbal Colón es reconocido como «verdadero Descubridor de las Indias, Gran Almirante». (p. 221) Es en realidad un judío que engaña al personaje genovés. Defen-sor del personaje gallego es el «Muy Ilustre Cate-drático don Juan de Álvarez y Sotomayor». El genovés continúa desenmascarando al supuesto Cristóbal Colón, aludiendo que si fuera español el que se dice ser Cristóbal Colón, estuviera en Gra-nada combatiendo a los árabes: «–Sí, no sois es-pañol. A ver. ¿Si hubierais sido un auténtico español, acaso no hubierais estado en el sitio de Granada, combatiendo contra el moro, por vuestro rey y vuestro dios? Decidme. ¡Contestadme! Ah, quedáis mudo, ¿verdad?…» (p. 222)
El final del cuento, insospechado para el lector, es humorístico:
El otro saca el dinero y se lo da con toda humil-dad, humillado. El genovés lo recoge con avari-cia y se retira del mesón. Apenas sale, en la

106
· don quijote ha vuelto al camino ·
pared la luz de la vela refleja la sonrisa de un perfil judío. –Qué infeliz… Si era judío, ¿cómo iba a darle buenos escudos de oro?» [p. 223]
De manera que el personaje genovés es el verda-dero burlado. En lo fugaz del juego ficcional del relato aparecen tipos propios del siglo xv europeo: la tradición familiar de la nobleza española, la astucia del judío, la avaricia del comerciante ge-novés. Los personajes, como se muestra en las citas anteriores, conjugan en sus diálogos las for-mas verbales correspondientes a la segunda per-sona mediante morfemas propios de registros lingüísticos de España: sois, hubierais, contestad-me, etc. El empleo del pronombre personal «voso-tros» es otro de los registros lingüísticos de España. Estos morfemas del cuento se constituyen en intertextos lingüísticos del castellano medie-val. Son expresiones de la relación texto-género. Este cuento es otra muestra del ajuste de registros lingüísticos al contexto representado, ajustando lo dicho a la verosimilitud.
«El cofre de granadillo» es un relato en que testimonio y ficción se funden intertextualmente. Pertenece a sus cuentos de presidio. Como la ge-neralidad de los relatos de Pablo, está narrado en primera persona por el propio autor como perso-naje testigo, en forma de un relato dentro del re-lato. Su estructura argumental toma la forma de matrioshka. Este relato es, por una parte, una alabanza a la naturaleza mediante la alusión a las

107
· josé domínguez ávila ·
propiedades de las maderas preciosas de Isla de Pinos. La alusión a Fernando Ortiz es el recono-cimiento al intelectual cubano a quien Pablo lo llama su amigo «que es un sabio». (p. 164) El cuento refiere la labor artesanal con la madera del granadillo. Pablo, como personaje testigo, escucha la narración de un preso común, que le ofrece una tabla de granadillo para la tabla del cofre que Pablo tiene casi terminado. La narración del preso contiene a su vez la narración de un pre-so demente. La tabla proyecta la cara de un chino, asesinado por el preso demente y por otro referido en el cuento.
La narración del preso demente es un relato fantástico. La tabla aludida pertenece al árbol donde ahorcaron al chino. En el relato queda en el misterio cómo fue grabado ese rostro en la tabla. Al personaje demente lo toman preso porque, enloquecido, confiesa su crimen. Cree ver su re-trato en las tablas del árbol. Componentes de la cultura oral tradicional como el misterio, el miedo, lo inexplicable desde la racionalidad son ingre-dientes fantásticos de este relato enmarcado que funciona como intertexto genérico discursivo del marco testimonial.
Es muy limitado en este cuento el léxico popu-lar. Su reducidísimo empleo nos pone en contacto con el registro lingüístico propio del hombre del pueblo. Al testimoniar sus relaciones con el preso loco, el preso que narra refiere sus relaciones humanas con el otro en los siguientes términos: «El trato, el trato, es lo que pasa…» (p. 168) «Trato»

108
· don quijote ha vuelto al camino ·
es un término de uso popular referido a las rela-ciones humanas afables. El relato culmina en forma testimonial y paradójica. La tapa con el rostro del chino, que en el lenguaje del relato «hundió a un hombre en el presidio y la locura […]» (p. 169), sirvió para salvar a otro: «Bajo él, en el cofre, yo mandé para la calle, fuera de la supervisión estrechísima de la censura, los datos y las instrucciones necesarias para que se le salvase la vida a un compañero que sabíamos que iba a ser asesinado a su salida, en una artificiosa liber-tad». (p. 169) La polisemia de este relato cohesio-na en su coherencia lo artístico, el amor a la naturaleza y un sentido político e ideológico.
Un relato en el que el fantástico como expresión ficcional actúa intertextualmente es «¡La morda-za!» Es el último relato de Presidio Modelo que, como otros relatos suyos, está estructurado en forma de texto en el texto. La imagen visual de un instrumento de tortura para asfixiar al preso, observado por el narrador, inicia el relato. Más tarde, al encontrarse descansando en su cuarto «[…] con la cabeza calenturienta por la búsqueda de tanto dato trágico, a plena luz, a pleno día», al narrador testigo le ocurrió algo «de lo más extraor-dinario», según el mismo narrador: «[…] ¡tuve un sueño despierto!…» (pp. 208-209) Seguidamente aparece la explicación del narrador testigo que lo identifica con el autor:
Yo, que sólo recuerdo haber tenido un sueño en mi vida, allá en la infancia, he sido propenso, por el contrario, a crear extrañas fantasías y

109
· josé domínguez ávila ·
singulares elucubraciones en la hora preliminar del dormir. Pero siempre lo he atribuido a una imaginación inquieta, estimulada por las lectu-ras o por los sucesos. Esta vez, no obstante, no se trataba de nada de eso. Simplemente, estaba descansando, sin deseos ningunos de dormir, con conciencia plena de mí. [p. 209]
A partir de su conciencia se produce un desdobla-miento de sí mismo mediante el intertexto gené-rico fantástico: «Me sucedió entonces que adquirí la convicción absoluta de que quien estaba pen-sando no era yo, sino otro yo que no era yo mismo… Algo muy raro, lo comprendo, pero absolutamente cierto». (p. 209) Sobreviene la narración fantásti-ca enmarcada: «¡E inmediatamente después los dientes se adhirieron a sus maxilares, los maxi-lares se completaron en las cabezas y las cabezas en las figuras de los presidiarios martirizados!…» (p. 209) Cobran vida los presos asesinados, quienes se quejan «[…] con sobrehumanos gemidos, con desgarradores lamentos…» (p. 209) Es la imagen de lo fantástico, que cobra más nitidez cuando «[…] otros lloraban sobre mis ojos lágrimas ar-dientes de cólera, de pena, de pavor, de angus-tia!…» (p. 209) Lo inexplicable científicamente y el horror correspondientes a lo fantástico se jun-tan en esta imagen.
Como propio del discurso de ficción de Pablo, la imagen fantasmagórica surrealista se integra al grotesco expresionista: «¡Y una vez, de una de aquellas bocas convulsas, por las comisuras de los labios, fluyó la sangre, hirviente y lenta, y me rodó

110
· don quijote ha vuelto al camino ·
por la cara como una lágrima incendiada!…» (p. 210) Esta imagen grotesca, lejos de ser única en el rela-to, forma parte de toda su estrategia discursiva. Una de aquellas figuras fantasmagóricas, frente al narrador testigo, se agita en convulsiones terri-bles: «¡Por los bordes de la mordaza, gritos estran-gulados borbotaban, y con un babeo asqueroso, espumoso de saliva y de sangre, se le escapaban fragmentos de súplicas y maldiciones!…» (p. 210) Todo este ambiente grotesco, onírico, absurdo y fantasmagórico de la tortura da pie a que en el párrafo final, condenando a los asesinos, se enun-cie: «Los recuerdo bien. Su aparición fue para mí como un mandato de mí mismo, y haré que la ig-nominia caiga sobre los asesinos. Es todo cuanto yo puedo hacer». (p. 211) Estas imágenes poseen una veracidad tal que por sí solas testimonian. A ello contribuye la poderosa fuerza de la ficción.
El fantástico enmarcado de este cuento testimo-nial, que denota el terror y también la repulsión por parte del lector, es un intertexto genérico diri-gido al reforzamiento de la verosimilitud de todo el relato. Lo inexplicable, absurdo y no creíble del fantástico posee la cualidad de remitirse a lo simi-lar de la realidad enajenante del presidio. O sea, el fantástico de este cuento es acto de habla condena-torio. El testimonio de Presidio Modelo no sólo es inseparable de la ficción, sino que la ficción en este testimonio es una de las vías discursivas condena-torias de la deshumanización que representó la dictadura de Gerardo Machado en Cuba.

111
· josé domínguez ávila ·
«La noche de los muertos» es uno de los relatos más patéticos y de mayor hondura filosófica de los escritos por Pablo. Alrededor del motivo vida-muerte gira todo su argumento. Fue escrito en la Prisión Militar de la Cabaña, el 30 de julio de 1931. Se editó en Pluma en ristre. Es la exteriorización de la angustia del preso en el ambiente deshuma-nizado y enajenante de la prisión. Desde su propia voz, el personaje preso narra sus vivencias en una noche de guardia, en sus funciones de «cabo de imaginaria» o «cuartelero de guardia». Marca con exactitud temporal lo narrado: «Fue la noche del 29 de julio de 1931». (p. 155) En el tercer párrafo se condensa metatextualmente la enajenación del preso:
Estar en la cárcel, es vivir en la penumbra; es adquirir la virtud del recelo y una misteriosa habilidad subterránea del espíritu parecida a la doblez y más sutil –mucho más– que la hipocresía. Estar en la cárcel es también perder para siempre la confianza en el éxito del esfuerzo humano; sospechar que en realidad el mundo de afuera no es más que una cárcel un poco mayor; es sumer-girse en las esperanzas sin base y dar pábulo a lo inverosímil y a lo fantástico… Estar en la cár-cel cuando se es joven, es casi tan malo como estar de niños en un colegio de curas… [p. 155]
La enajenación, desde la óptica del personaje, mar-ca al hombre preso en su condición moral, en su confianza en la vida, en su voluntad; es aniquila-miento de su condición de sujeto, en fin. La anterior reflexión ensayística contiene metatextualmente

112
· don quijote ha vuelto al camino ·
el razonamiento del porqué el empleo del fantás-tico. La enajenación del sujeto encarcelado da «pábulo a lo inverosímil y a lo fantástico». El an-ticlericalismo remacha la reflexión en la similitud entre la cárcel y el colegio de curas. La reticencia mediante los puntos suspensivos deja la puerta abierta al lector para la imaginación y el pensa-miento.
Las condiciones enajenantes de la cárcel impli-can la muerte en vida del individuo. Tal paradoja es formulada como pregunta por el personaje narrador ante las imágenes de los presos que duermen: «¿Sería sólo la muerte un sueño eter-namente prolongado?» (p. 159) Es el fundamento del párrafo metatextual que se reproduce a con-tinuación:
La pavorosa interrogante me suspendió de es-panto unos minutos, y al fin, como hasta al terror se acostumbra uno en la cárcel, acabé por con-siderarla como una posibilidad fascinadora y empecé a estudiar, con paradójico empeño, la vida que llevaban en la muerte mis compañeros presos… La galera parecía un largo nicho blan-queado y las dos lívidas lámparas de la bóveda, semejaban ofrendas votivas suspendidas en lo alto… Sobre las camas alineadas dormían los muertos… [p. 159]
Es la coherencia que fundamenta los intertextos fantasmagóricos en el texto. Esta es la idea que se desarrolla en el cuento, en que el personaje narrador, en una noche de guardia al observar a

113
· josé domínguez ávila ·
los otros presos dormidos, ve en ellos imágenes grotescas de la muerte:
[…] un viejo gordo calvo y cómico, excelente fullero y prestidigitador de circo, con los brazos sobre la cabeza hacía una pirueta grotesca de corista en desuso; el pecho amplio y velludo de otro y su boca entreabierta y anhelante, tenían algo de un triunfo ganado… (Y él era de veras un robado a quien el ladrón había logrado meter en la cárcel…) Un asesino alevoso se recogía sobre la cama igual que un feto monstruoso, como si estuviera obligado a nacer de nuevo, como supremo castigo. [p. 160]
Sueño y muerte se funden en las visiones del per-sonaje protagónico: «Otro, al acercarme a verle la cara, abrió los ojos, verdes como un poco de mar sucio y me miró sin vida: un espanto petrificador me inmovilizó a su lado ¡y siguió muerto!…» (p. 161) El surrealismo con sus visiones oníricas, el fan-tástico con sus figuras fantasmagóricas in-verosímiles y lo esperpéntico expresionista configuran estilísticamente el cuento. La visión paradójica del personaje narrador se manifiesta también en la siguiente imagen: «Una gran ma-riposa negra de la luz, había ido volando hasta posarse sobre un compañero del fondo de la gale-ra. […] Era este un sujeto ladino y astuto, que a no ser por la “entrega” de un “consorte” nunca hubiera caído preso. Se había pasado la vida engañando con éxito a toda la humanidad y aho-ra, ante mis ojos sorprendidos, yo veía que tam-bién había logrado embaucar a la muerte». (p. 161)

114
· don quijote ha vuelto al camino ·
Al final del relato aparece la revelación: «Por la mañana todos los muertos se despertaron para volver a mirar el mundo con recelo. Pero el com-pañero del fondo, el de la mariposa negra de la luz, no se levantó: estaba muerto de verdad, dormía de veras…» (pp. 161-162) De acuerdo a la lógica en forma de paradoja que se pone de manifies- to en el relato, el que escapa a la muerte de la cárcel es el preso que muere, el de la mariposa negra de la luz. La paradoja, recurso retórico de reiterado empleo por Pablo en su discurso de ficción, se realiza en este relato como un acto irónico acusador.
La enajenación del presidio no constituye el aniquilamiento humano del personaje narrador porque, en su discurso: «Para mi fortuna, cuando por mi desgracia fui designado para tal cargo, [cabo de imaginaria] ya yo tenía la experiencia del tiempo, de lo que había visto, y aunque era joven ya yo había adquirido la sana costumbre de los viejos de “aprender en cabeza ajena”, y no tuve para nadie complacencias peligrosas…» (p. 157) En la coherencia de su discurso, el personaje narrador acude a la alusión del refrán «Nadie aprende en cabeza ajena», el que desautomatiza, al crear un nuevo sentido en cuanto al aprendizaje a partir de la experiencia acumulada, o lo que es lo mismo, de la tradición.
«La noche de los muertos» resulta ilustrador del recurrente motivo de la paradoja vida-muerte, tradicional en la cultura universal y que tiene una fuente significativa en la Biblia, de asimilaciones

115
· josé domínguez ávila ·
diversas a lo largo de la literatura española. Este motivo universal tradicional de la cultura es re-creado en el cuento en sus metatextos, que le proporcionan un carácter ensayístico.
Relacionado con el anterior por su tema y sus metatextos, «El Tiempo» es un relato testimonial en que el metatexto filosófico, que obra como marco, otorga una profunda reflexión sobre las condiciones existenciales enajenantes del preso. Hambre, can-sancio y sueño son calificados como parásitos crue-les del reloj. Conforma Pablo sintagmas nominales extensos con estos sustantivos, mediante los cua-les da la imagen enajenada del preso:
¡Ahí está el Hambre!… ¡histérica y convulsa, que retuerce las tripas y afloja, como gajos muertos de un árbol, los brazos y las piernas de los hombres, y les llena de nubes negras y fuga-ces las pupilas anémicas!…¡Ahí está el cansancio, amarillo y violáceo, cloroformo de los músculos, que convierte la sangre en plomo lento y habla en voz baja con la Angustia!…¡Ahí está el Sueño, turbio, gris, que anubla la luz, que duerme los ruidos y columpia su hama-ca en las pestañas!… [p. 176]
No solamente los sustantivos hambre, cansancio y sueño, con sus respectivos adjetivos que los ca-lifican, sirven para brindar la imagen enajenada del preso. Pablo se vale también de los signos de puntuación: la exclamación y su reiterado empleo de los puntos suspensivos. La reticencia refuerza la idea contenida en esos sintagmas enunciadores

116
· don quijote ha vuelto al camino ·
de la posición crítica del narrador. Es un recurso que estimula la reflexión y la imaginación del lector.
El erotismo insatisfecho de los presos es tam-bién motivo de reflexión. Ajeno al discurso irra-cionalista, el discurso de Pablo testimonia una realidad torturadora para el hombre preso. Sobre la mujer en su relación con el preso, enuncia: «¡Como en los cuentos de la infancia, cuajados de héroes y aventuras maravillosas, la Mujer cobra en la imaginación del preso magnitudes y perfiles fantásticos, que para el hombre sensible no se li-mitan al sexo estricto, sino que se extienden, como una enredadera milagrosa y perfumada, a lo más puro y lírico del corazón humano!…» (p. 179) Lo-gra testimoniar los procesos enajenatorios de los presos mediante disímiles recursos, entre ellos la metáfora: «La Mujer, en los Sueños, sacude el láti-go de todas sus curvas sobre la carne encarce- lada del preso, y lo exaspera, y le pone los ojos pequeños, y le hace rabioso el deseo, la voluntad de salir…» (p. 179) Su visión humanista del ero-tismo lo aparta de centrar el interés argumental en lo instintivo.
El enunciado final del marco ensayístico de este relato es acusatorio: «Acusaciones que se escapan, pero no contra los presos, purificados por el martirio, sino contra todos… ¡Contra todos los que pudiendo hacer algo no hacen nada!… Contra muchos de los que leerán esto y pensarán y dirán: “¡Qué horror!”… ¡y ahí terminará su esfuerzo!» (p. 181)

117
· josé domínguez ávila ·
La metatextualidad del marco ensayístico tie-ne como modelo o ilustración el texto enmarcado, la historia del preso Zabala: «[…] silencioso como una sombra; autómata, anestesiado por la bruta-lidad del tiempo, que algún día, no hará tanto, salió por fin a la calle y se habrá perdido por el mundo para comenzar de nuevo la vida, a los setenta años, medio ciego, desconocido, incons-ciente hasta de su imbecilidad, pero agarrado a la vida, como la raíz de un árbol seco a la tierra, ya estéril por el tiempo!…» (p. 182) Este relato es paradigmático de uno de los motivos temáticos reflexivos del autor, la reflexión filosófica sobre el tiempo en su relación con el contexto social.
En «El viento sobre las tumbas» el empleo de la intertextualidad tiene como texto fuente una pieza musical, Marcha fúnebre, de Chopin. El texto se inicia con la imagen visual de un frag-mento de la partitura. Este intertexto de natu-raleza musical, la interpretación del final de la Sonata No. 2 de Chopin por parte del pianista polaco Paderewski (1860-1941), provoca la evoca-ción de la adolescencia triste del personaje narrador protagónico. Las notas que el piano emitía le resultaban como «un triste osario» sobre «el que pasara a ráfagas el viento tempestuoso de la no-che». El joven narrador protagónico se remite a quince años atrás, a una noche de tormenta en las montañas de la región oriental de Cuba, adonde fue para convalecer de una enfermedad nerviosa. Se produce una estructura del relato dentro del

118
· don quijote ha vuelto al camino ·
relato en forma de muñeca rusa. En un enunciado metatextual del marco se encuentra la razón del porqué del relato angustioso y misterioso del texto enmarcado, que encierra a su vez otro relato en-marcado: «¡Por qué, aunque el corazón sea joven y el cuerpo alegre, el alma siempre ha de guardar tanto dolor en su fondo hondo de mar!… ¡Chopin… Padre de la angustia inexpresable!…» (p. 124)
En el relato del texto enmarcado, un anciano alude a la invasión de piratas en Santiago de Cuba. Enaltece así una de las ciudades cubanas más importantes históricamente, ya en la época de Pablo de la Torriente: «[…] sin embargo, Santiago crece, en el mismo lugar, y está joven y tiene una vida viva…» (p. 130) La imagen de Santiago de Cuba como un signo de la identidad nacional cu-bana es una constante de su discurso. Este per-sonaje relata, en forma fantástica, un hecho sucedido según él en el siglo xix en Santiago. Par-te de una expresión del joven narrador de todo el cuento: «del viento sobre su cadáver». (p. 129) En esencia el argumento refiere la historia de una bella joven fallecida a causa del cólera y cuyo ca-dáver es conducido al cementerio. Es violada por el sepulturero, quien descubre que la joven vive. Todo el relato transcurre en un ambiente terro-rífico, misterioso e inexplicable, propio del fantás-tico. Es un intertexto fantástico.63
63Fuente de este intertexto puede ser el cuento «El cólera en La Habana» del escritor cubano decimonónico Ramón

119
· josé domínguez ávila ·
Estéticamente, el texto en determinados mo-mentos se convierte en el intertexto literario que tiene como texto fuente la Sonata No. 2 de Chopin, compuesta en 1839, a la que se engastó La marcha fúnebre, compuesta en 1837. El patetismo, el terror, el carácter angustioso, la sensación de sobrecoge-dor torbellino del ciclón descrito en el relato en-marcado, son elementos analógicos con respecto a la obra musical. Le otorgan así un carácter ale-górico. Lo anterior, unido a lo enigmático y fan-tasmagórico de este relato enmarcado, dotan a este cuento de sus peculiaridades fantásticas. El punto de partida musical del relato que opera como motivo desencadenador de una narración es sintomático de la generalidad de su narrativa, donde hay un significativo empleo de intertextos en los que se interrelacionan imágenes artísticas procedentes de diversas esferas de la cultura. Esto produce el efecto del collage, propio de otros cuentos del autor.
El incipiente escritor pretende comunicar va-liéndose de las palabras, movimiento y sonido de la naturaleza. Metatextualmente expresa en el relato enmarcado: «¡Quisiera encontrar pala-bras que soplaran, que silbaran, que descuajaran las letras y las rompiesen en pedazos, para poder decir cómo fue todo aquello!…» (p. 128) Pablo,
de Palma, contenido en sus Cuentos completos. En tal caso, Pablo transforma la imagen literaria romántica idealizada, en imagen surrealista fantástica.

120
· don quijote ha vuelto al camino ·
como se ha hecho notar, fue el escritor que creó en los momentos de la cúspide de la modernidad. Es lo propio de quien inicia su labor creadora en la literatura, aunque dé muestras de su profundi-dad intelectual.
«Una tragedia en el mar» es uno de los cuentos más complejos y profundos filosófica y estética-mente de los contenidos en Batey y de los menos tenidos en cuenta por la crítica. Por medio de sus imágenes personajes discurre un pensamiento que cuestiona críticamente tanto el idealismo objetivo como el irracionalismo. El ensayo filosófico se torna paródico en el argumento ficcional. Todo el relato es un «juego» desde un punto de vista in-terno, en el que un narrador se defiende de la adjudicación que le han hecho de un cuento al que califica de «absurdo» y de «esperpento». Este cuento posee, como otros del autor, la estructura tradicional del relato dentro del relato en forma de muñeca rusa. Su marco lo constituye la defen-sa del narrador que rechaza la autoría del relato de los pececitos. Es la parte ensayística, que con-tiene metatextualmente las claves filosóficas y estéticas para la comprensión de todo el cuento. El análisis exige desmontar sus ideas en corres-pondencia con sus imágenes artísticas, atendien-do a enunciados tanto del cuento de Pablo como de aquellos contenidos en las respectivas fuentes. El referido narrador, después de calificar el relato de «esperpento», de «absurdo» y además de «una tremenda cosa vanguardista», expone lo que a

121
· josé domínguez ávila ·
su juicio es la idea capital del cuento enmar-cado:
El hombre es un autómata en el mundo, ¡y sólo en este mundo!; su mente apasionada es un espe-jo curvo que refleja, falseadas, las sensaciones de su aparato nervioso. A la hora de luz de su razón, llegan panoramas que en realidad no son como los ve. Es como si la máquina del ojo, por maravillosa tenida desde siempre, fuese una trampa puesta por Dios al hombre, en las mis-mas puertas de su espíritu… [p. 85]
La concepción irracionalista del anterior enuncia-do es evidente: «El hombre es un autómata en el mundo». Se toma partido a favor de una concep-ción filosófica sobre el hombre, quien posee limi-tadas posibilidades cognoscitivas. Seguidamente el narrador que niega la autoría del relato de los pececitos, declara: «Y esa conclusión demoníaca, capaz sólo de germinar en un cerebro desordena-do, es, cabal y diametralmente, opuesta a la línea básica de mi fe, de mis creencias religiosas. Por eso me defiendo». (p. 85) Es la condena a la declara-ción irracionalista. Posteriormente este personaje aclara su concepción del mundo en un discurso de principal interés desde la cosmovisión que encierra este cuento:
Yo creo en la clara sencillez de la arquitectura del mundo. Creo que he nacido de veras, que vi-viré mucho tiempo, y que después vendré a morir tranquilamente de alguna indigestión, para en-seguida subir al cielo, sentarme un rato a la diestra de Dios Padre, darle la mano, e irme

122
· don quijote ha vuelto al camino ·
luego, camino abajo, por las laderas estelares saludando con arcangélica dulzura inclusive a todos los bribones de la tierra, perdonados por la infinita misericordia de Nuestro Señor… [p. 85]
El discurso del enunciado anterior resume en su comicidad propia del choteo cubano, la intención paródica con respecto al idealismo objetivo. En el desarrollo del relato de los pececitos hay otra ima-gen que refuerza la concepción del mundo como placidez, como armonía, que a la vez, paradójica-mente, refuerza el acto paródico del prólogo o marco del cuento. Por medio de metáforas y símiles se comunica el estado de placidez, de armonía, paradisíaco, en fin, de los pececitos: «Imaginad una felicidad paradisíaca, imaginad pensamientos como rosas frescas del amanecer, imaginad besos de la luz, suspiros de la sombra, risas argentinas […]». (p. 88) Es el discurso del idealismo objetivo que concibe el mundo como armonía a partir de la idea de que el espíritu es lo primario. La visión del mundo del narrador como «clara sencillez» y la «felicidad paradisíaca» de los pececitos se corres-ponde con lo que Hegel (idealista objetivo, como es sabido) concibe como verdadero fin del arte:
El verdadero fin del arte es, por tanto, represen-tar la belleza, revelar esta armonía. Es su único destino. Cualquier otro fin, la purificación, la mejora moral, la edificación, la instrucción, son accesorios o consecuencias. La contemplación de lo bello produce en nosotros un goce tranqui-lo y puro, incompatible con los placeres groseros de los sentidos; eleva el alma por encima de la

123
· josé domínguez ávila ·
esfera habitual de sus pensamientos, la predis-pone a resoluciones nobles y a acciones genero-sas, por la estrecha afinidad que existe entre los tres sentimientos y las tres ideas del bien, de lo bello y de lo divino.64
Muy en consonancia con la anterior fuente, insis-tamos, es la visión de «la clara sencillez de la ar-quitectura del mundo» y del mundo paradisíaco de los pececitos. Pero hasta aquí la corresponden-cia con el idealismo objetivo. En el mismo discur-so del narrador que defiende su concepción, asoma el grotesco: «vendré a morir tranquilamente de alguna indigestión», además de la imagen de los «bribones de la tierra», con lo que alude a un contexto terrenal contradictorio moralmente. Nótese también el estilo retórico religioso en for-ma de parodia: «sentarme un rato a la diestra de Dios Padre», «la infinita misericordia de Nuestro Señor». O sea, el discurso metatextual de este narrador es la parodia no solamente del idealismo objetivo, sino también de la religión como expre-sión de esta tendencia.
El sintagma «una tragedia en el mar» ofrece la idea de lo desestabilizador contradictorio y épico. En la misma medida y mediante la hipér-bole del sustantivo mar aplicado a una pequeña pecera situada en la sala de una casa y donde sólo habitan dos pececitos, el título resulta humorísti-co, un «juego», digamos. Adviértase que no es el
64Friedrich G. W. Hegel. Estética. Buenos Aires, El Ateneo, 1954, p. 110.

124
· don quijote ha vuelto al camino ·
juego por el juego, no el humor sin seriedad. Es el humor que contribuye a desenmascarar en su falsedad la imagen del hombre como autómata en el mundo. Y de hecho una vía discursiva de re-flexión filosófica. El cuento trata de dos pececitos, macho y hembra, que en una pecera, al ponérseles delante un espejo, pelean; como consecuencia muere la hembra. Posteriormente el macho, al percibir su propia imagen en el espejo, se lanza fuera de la pecera con agresividad.
Uno de los recursos que contribuyen a solidifi-car el sentido de «juego serio» del relato enmar-cado es la alegoría. La tragedia de los pececitos representa la tragedia del hombre como autómata. La comparación que entraña el recurso alegórico se explicita en determinados enunciados, como cuando al quedar solo en la pecera el pececito macho «[…] conoció la inmensa soledad de ser el único ser humano del universo». (p. 89)
No sólo así se desacraliza la concepción religio-sa, también las imágenes del relato enmarcado contribuyen a la crítica desacralizadora. El per-sonaje humano, solitario, dueño de la pecera, narra sintéticamente aspectos de su vida solitaria. Todo el cuento posee la estructura propia de la muñeca rusa. El personaje solitario de este segun-do marco obra sobre la vida de los pececitos como una especie de Dios, que determina desde fuera la vida de estos seres. Ante los pececitos se pre-sentaba como «[…] un monstruo, todo negro y enorme, con unos ojos como estrellas cercanas, que se bebía con espantosa calma toda el agua del

125
· josé domínguez ávila ·
mar, mientras los miraba con maligna expresión de curiosidad… A veces tronaba estremeciendo el agua…» (p. 87) Ese monstruo decidió convertirse en «[…] la nueva serpiente de aquel nuevo paraí-so». (p. 87) De nuevo aparece la alusión irónica al texto bíblico. Al morir en la batalla el pececito hembra, «[…] la mano del Dios que alimenta las aguas y alimenta los peces la suspendió y se la llevó hacia océanos deliciosos…» (p. 89) Por últi-mo, cuando el dueño de la pecera (el Dios de los pececitos) alcanza al pececito macho que se moría frente a la pecera, este último «[…] reflejaba en sus ojos de agonía que de la mano de Dios ascendía hasta los océanos deliciosos para sepultarse lue-go en el fondo de los mares, donde ella vive; ¡la adorada ausente!…» (p. 90) Humor e ironía se juntan en estos enunciados. Son procedimientos discursivos que metatextualmente refutan la concepción de la vida como idilio, propio del idea-lismo objetivo, y, como parte de este, el determi-nismo religioso.
El personaje dueño de la pecera, que actúa como un monstruo dios o un dios monstruoso, parece confirmar juicios como los de Nietzsche: «Porque el hombre es el más cruel de todos los animales». No solamente Nietzsche, también otro irraciona-lista europeo como Schopenhauer concibió al hombre como monstruo, en su caso, un monstruo falaz caricaturesco:
Sólo hay una criatura falaz: el hombre. Cualquie-ra otra criatura es verdadera y sincera, porque aparece tal y como es y se manifiesta según se

126
· don quijote ha vuelto al camino ·
siente. Signo emblemático o alegórico de esta diferencia fundamental, es que todos los anima-les se exteriorizan bajo su forma natural; ello contribuye mucho a la gratísima impresión que produce su vista. Siempre nos conmueve particu-larmente tratándose de animales en libertad. El hombre, en cambio, por su ropaje hase transfor-mado en una caricatura, en un monstruo, su aspecto ya repugnante por este motivo lo es aún más por la palidez que no le es natural…65
En el cuento que nos ocupa, el «monstruo huma-no» es criticado y rechazado en el marco del mis-mo, a la vez que en el resultado trágico y criminal del propio argumento en que una feliz pareja, símbolo de las relaciones amorosas humanas, perece. Es el intertexto paródico metatextual del irracionalismo. Altamente significativa es esta recepción crítica del irracionalismo por parte de Pablo de la Torriente, en un período en Cuba, como ha quedado expresado, en que cobró fuerza en la narrativa y en la filosofía el irracionalismo.
El procedimiento de la animalización seleccio-nado en este cuento como una de las vías para la refutación de tendencias filosóficas idealistas, tiene su fuente en los procedimientos discursivos del expresionismo, una de las tendencias de las vanguardias artísticas. La animalización es una forma esperpéntica. El esperpento es un método artístico cuyo recurso esencial es el grotesco; como
65Arthur Schopenhauer. Alrededor de la filosofía. Valencia, Prometeo, s. f., p. 20.

127
· josé domínguez ávila ·
tal es deformación, caricatura que a nivel del expresionismo tuvo un sentido de rebeldía, de insatisfacción. Mucho antes de las vanguardias artísticas, a inicios del siglo xix, un pintor español, Goya, lo hizo florecer en sus pinturas: El pelele, El entierro de las sardinas, por ejemplo. En la literatura otro español, que reconoció el valor artístico de Goya, lo convirtió en un método ar-tístico. Ramón del Valle-Inclán creó una obra esperpéntica a partir de 1919 hasta los años treinta, tanto en el teatro como en la narrativa. El autor de Tirano Banderas infundió a sus es-perpentos un agudo sentido crítico, desprovisto de sentimentalismos. Si Pablo leyó o no la obra de Valle-Inclán o tuvo noticias de ella, es desconoci-do por parte del autor de este libro. Sí es evidente la confluencia en el uso del esperpento entre la obra del español y la del cubano en cuanto a la significación crítica, el no sentimentalismo, la visión épica, el sentido ideológico de la obra lite-raria. Precisando motivos y recursos esperpénti-cos en este cuento, nos encontramos con el «motivo del espejo», situado frente a la pecera y que deforma o tergiversa la realidad para los pe-cecitos. Como se ha apreciado, en el marco del cuento se hace alusión al espejo «curvo»; «la ani-malización», tanto en las imágenes de los pececi-tos como en el personaje dueño de la pecera presentado como «serpiente». Los pececitos son convertidos por medio del espejo en «peleles» y «fantoches», o sea, en objetos de diversión o juego

128
· don quijote ha vuelto al camino ·
para su dueño. «La impersonalidad» o aparente impersonalidad del primer narrador que niega su autoría, e incluso del narrador personaje con respecto a las relaciones amorosas de los pececitos, símbolos del ser humano, es otro de los recursos esperpénticos.
Este cuento alegórico es a la vez una parábola. El relato de los pececitos es la ilustración paródi-ca de las ideas del hombre como autómata y cruel, pertenecientes al marco de todo el relato, formado por intertextos metatextuales. En fin, la parábola y la alegoría reciben en este cuento un tratamien-to paródico cuya significación filosófica, como se ha analizado, es la refutación al idealismo objeti-vo, al irracionalismo, a la concepción religiosa. Los recursos de la comicidad como el humor, la ironía, la sátira, el sarcasmo forman parte de su método esperpéntico. Las consecuencias del expe-rimento irracionalista del espejo son la destruc-ción de las relaciones amorosas y la muerte para los pececitos, símbolos del hombre. Por consecuen-cia se desprende de su complejo discurso una toma de partido humanista.
El punto de vista interno de este cuento está en función del discurso ensayístico filosófico. El narrador del marco, valiéndose de los recursos antes argumentados y propios del discurso de ficción, demuestra su tesis central: que el hombre no es un autómata en el mundo, sino que es el propio hombre el causante de la enajenación. Si bien el género ensayístico funciona como intertex-to, el género literario ficcional narrativo obra como

129
· josé domínguez ávila ·
conjunto de procedimientos y vías para la demos-tración de lo ensayístico en este cuento.
Modelo esclarecedor del «juego serio» en el discurso de Pablo de la Torriente es este cuento al que se ha dedicado un espacio relativamente amplio, por su propio valor intrínseco. Es un juego integrante de una conciencia estética en formación, que concibe la obra literaria orgá-nicamente. Trasluce un sujeto que valiéndose de los recursos expuestos, enjuicia de manera crítica tendencias filosóficas idealistas desde una óptica humanista que concibe al hombre dotado de conciencia y no como autómata. Por último, este juego estético es la imagen artística del pensamiento y actitudes de la juventud cubana en franco proceso de radicalización revolucio-naria.
El otro cuento de Pablo relacionado filosófica y estéticamente con el anterior es «C2D. Caballo Dos Dama». También está estructurado en forma del relato dentro del relato. Sobre la base de un argumento en el que un cubano ajedrecista (per-sonaje de ficción) sostiene una partida con el campeón mundial ruso Aleckine (personaje real), se reflexiona por parte del personaje narrador (el ajedrecista cubano) sobre el ser del hombre y su destino. En la continuidad argumental van apa-reciendo facetas diferentes de la realidad univer-sal y nacional cubana. Como sucede en «Una tragedia en el mar», se caracteriza por su ambi-güedad creadora.

130
· don quijote ha vuelto al camino ·
En su relación texto-realidad el cuento ofrece una riqueza temática y reflexiva. Van aparecien-do imágenes personajes que son intertextos de la realidad cultural nacional e internacional. En cuanto a la realidad cultural nacional, mediante las reflexiones del personaje ajedrecista aparecen intertextos metatextuales de raíz histórica:
Ya, desgraciadamente, están un poco lejanos los días en que, montando al pelo sobre Tomeguín, oteaba desde lo alto de las lomas los caminos que rodeaban a mi pueblo. A mi pueblo, allá en un rincón de Oriente, cerca del cual se hizo sentir más de una vez el machete tremendo del tremendo Guillermón Moncada; cerca de donde murió, como un soberbio león viejo que no quiere dejar su guarida, José Maceo, el indo-mable hermano; cerca también de uno de los campamentos en donde, rodeado de mambi- ses hambrientos y dichosos de tenerlos con ellos, echó a ondear al aire, igual que una ban-dera, su palabra maravillosa José Martí, el que cayó poco después en Dos Ríos penetrado tan perfectamente por una bala en mitad de la infinita frente pensativa, que pareció que de veras había muerto fulminado por un rayo del Sol frente al que había pedido morir el más sublime de los americanos… Cerca de tanto recuerdo glorioso nací, que ya no me da pena confesar que mi pueblo está muy lejos de la más próxima estación del tren, para llegar hasta la cual, y si no llueve mucho, usted tiene que arrear al caballo si quiere estar allá antes de que se acabe el día. [p. 72]

131
· josé domínguez ávila ·
Las anteriores alusiones metatextualmente desen-cadenan la reflexión ensayística, mediante lo cual tipos de relaciones intertextuales se funden en un mismo enunciado: texto-realidad, texto-género. Las valoraciones sobre los patriotas cubanos Gui-llermón Moncada, José Maceo y Martí, identifican al narrador con la conciencia nacional cubana. Otras imágenes sobre la realidad nacional cultu-ral cubana son Capablanca, el teatro Payret, la educación en el Instituto de segunda enseñanza. Con respecto a esta última fuente se expresa el personaje ajedrecista, produciendo igualmente un intertexto metatextual:
Por otra parte, la falta de estímulo simpático en aquel viejo Instituto, con la estupidez de tanto versito; de tanto «¿quién ganó la batalla del Gránico?»; de tanta vidriera llena de viejos apa-ratos de física, y de tanto catedrático mohoso incapaz para echarlos a andar, hubiera impedi-do todo intento formal de disciplinar una inte-ligencia un poco precoz y descarriada… Pero de todas maneras, el río llega al mar, y pese al muro de piedra de la montaña que no se mueve, le da la vuelta o se le escapa por las duras entrañas negras… [p. 73]
Es la crítica a los males de una enseñanza dogmá-tica; pero junto a ello la confianza, expresada metafóricamente, en las potencialidades huma-nas. Es una nota optimista la imagen del río que llega al mar «pese al muro de piedra de la monta-ña». La imagen contrasta con otros momentos de escepticismo del ajedrecista narrador y también

132
· don quijote ha vuelto al camino ·
con el escepticismo y pesimismo presentes en parte de la narrativa cubana de su momento.
La alusión a la educación lleva al narrador a resaltar el mal moral relacionado con esta esfera de la realidad de la república cubana en la prime-ra mitad del siglo xx:
Así, por ejemplo, evocado tal vez por los telegra-mas rusos recibidos durante el día, surgió ante mi mente, sentado en la silla de Aleckine, el condecito Raúl, compañero mío del Instituto, cuyo padre, un rico almacenista, había dado $30 000 por el título, motivo por el cual era le-gítimamente despreciado por la verdadera, por la pura, por la única nobleza americana, la que desciende en línea directa casi toda ella de los indignos traficantes de infelices negros escla-vos… [p. 77]
Conjuntamente con la crítica a la corrupción y la alusión a la historia de América, aflora la exaltación de la identidad latinoamericana. Es esto una muestra más de la interrelación entre intertextos y metatextos que en su comentario construyen un discurso ensayístico caracteriza-dor de este cuento.
Insistiendo en la imbricación de los tipos texto-realidad y texto-género, enfaticemos en los in-tertextos genéricos en los que el discurso se torna paródico con respecto a la religión, acudien-do a su vez a la alegoría en su relación sintagmá-tica entre vida y religión. Esto se manifiesta en el siguiente enunciado narrativo ensayístico en que

133
· josé domínguez ávila ·
el destino del hombre, como el jugador de ajedrez, depende de sus propias acciones:
Mi mirada terminaba en mi rey. La suerte de él iba a depender de lo que se resolviera allá dentro, en donde empezaba mi mirada, en la fragua invero-símilmente silenciosa de mi cerebro ardiendo.Este sentido de la responsabilidad ante el futuro, del que yo me llenaba cada vez que se me ofrecía una situación comprometida, inevitablemente ponía siempre a mi presencia el asombroso pa-recido que hay entre una partida de ajedrez y la vida del hombre sobre el tablero del mundo. Desde los primeros momentos, mi espíritu filo-sófico-imaginativo se sintió fascinado ante la evidencia del descubrimiento, y la fiebre mía por jugar no era otra cosa que el deseo de comprobar esta verdad. Yo me sentía Dios ante el tablero y me ponía a tramar la vida y la muerte de unos personajes que se llamaban el Rey, la Reina, las Torres, los Caballos, los Alfiles y los Peones. Así, en mi papel de Dios, fue como adquirí el sentido de la responsabilidad, y al darme cuenta, com-parando la simplicidad del tablero de ajedrez al lado del tablero del mundo, y reconociendo mi impotencia para determinar desde la primera jugada el resultado de una partida, que, o el destino, que al cabo rige la vida de los hombres, es una fuerza más poderosa que el Creador (hi-pótesis a la que mi pobreza mental de humano me lanza), o este es un asombroso jugador de vidas que desde los comienzos del mundo sabe cuál va a ser el final del drama humano y la suerte reservada a cada protagonista y a cada partiquino… [pp. 74-75]

134
· don quijote ha vuelto al camino ·
Un enunciado reiterativo del anterior, donde apa-rece un intertexto lírico entrecomillado pertene-ciente a Rubén Martínez Villena, y desacralizador del poder de Dios, se cita seguidamente:
Hay un momento en que el jugador, como el hombre en la vida, tiene ante su vista dos, tres… oportunidades y para el futuro todo depende de lo que haga en aquel momento. Pero la vida es más dura que el ajedrez. Un hombre escoge un camino entre dos, y, al final, si se encuentra ante la tumba del fracaso, la vida casi nunca le da tiempo para caminar por el otro… Además, ¡hay tantas bifurcaciones! En el ajedrez a lo menos queda «el consuelo de seguir la existencia…» y de volver a poner las fichas sobre el tablero con la esperanza de vengar la derrota… [p. 75]
Fuentes culturales universales e internacionales de los intertextos en este cuento son: la filosofía, el ajedrez, la religión y el personaje ajedrecista Aleckine, personaje real perteneciente al ámbito europeo ruso. La reflexión ensayística no impide la contextualización histórica y social. El perso-naje narrador alude a la partida efectuada entre Aleckine y Capablanca en 1927, dos años antes de la suya con el campeón ruso. De lo anterior se infiere que el relato en lo fundamental se enmar-ca en 1929, bajo la dictadura de Machado en Cuba. En el plano internacional la alusión por parte del personaje narrador a los telegramas recibidos, le permite referirse a Aleckine en su contexto ruso:

135
· josé domínguez ávila ·
Esta que estábamos jugando era la última partida del match concertado, y dándome alientos para ella yo había recibido un centenar de cables que gritaban: ¡Victoria!, casi todos de cubanos, pero sin olvidar el hecho significativo de que había más de diez procedentes de Rusia, de la tierra de los soviets. Esto sólo se explica por el hecho de cono-cerse mi simpatía por la causa comunista, y tam-bién por ser el ruso Aleckine un partidario del antiguo régimen ominoso de los zares. [p. 74]
Con esto toma el cuento un sentido político. Como sucede en la generalidad del discurso humanista de Pablo de la Torriente, se produce una identifi-cación entre el sujeto emisor y el personaje narra-dor ajedrecista. El ajedrecista se convierte así en imagen artística reveladora del pensamiento au-toral. Genéricamente, las imágenes de lo real histórico y político ponen de manifiesto la conno-tación testimonial de este cuento. Esto le otorga un sentido épico. Es uno de los cuentos de Pablo en los que la interacción sujeto emisor, mediati-zado por el sujeto enunciador o narrador persona-je, se cimienta en la conciencia crítica marxista del escritor productor.
En el muy peculiar discurso de Pablo de fun-dir motivos y recursos disímiles, prueba de su «temperamento filosófico-imaginativo» (p. 73), el ajedrecista en el desarrollo del juego medita y divaga. Se sienta en el teatro. Se integra, de esa manera, el relato enmarcado al marco del cuento. El texto enmarcado incluye intertextos de diferen-te procedencia: el mito, la música, la literatura.

136
· don quijote ha vuelto al camino ·
Así aparecen las alusiones a artistas como Be-thoven, Rubén Darío, Orloff:
Pensando en estas cosas de los poderosos fue que sin duda me sentí en el teatro, en donde he tenido muchas de las más gratas liberaciones de mi imaginación.Empecé a sentirme en el paraíso del viejo Payret mirando hacia abajo, hacia el faro brillante de una cabeza calva. Enseguida hice un cuento influenciado por una reciente lectura de Fausto. Un hombre sin pelo, desesperado porque una linda muchacha no lo quería a causa de esto, invoca al demonio y le ofrece su alma a cambio de una buena melena. Lucifer entonces lo lleva hasta lo alto del teatro y le dice que escoja la que quiera entre todas las de la sala. El calvito ve en el centro de la platea una hermosa cabellera bethoveniana y la señala con alegría ansiosa y muda. El diablo le recoge la firma, y ante el escándalo tumultuoso de la sala le arranca la melena a uno y se la pone al otro… ¡Era un bi-soñé!… pero magnífico… [pp. 77-78]
De esta forma la ficción del cuento, junto al gro-tesco de la imagen del «calvito», desarrolla una imagen fantástica que lejos de expresarse en una atmósfera de miedo o terror, se origina en un discurso humorístico. Ese mismo discurso de síntesis continúa en el cuento:
El teatro, a la penumbra y al silencio, parece una asamblea de cadáveres que se tornan ges-ticulantes y aulladores a la hora del aplauso… Pero se han encendido las luces… Hay ahora otro espectáculo… Se celebra un concurso de

137
· josé domínguez ávila ·
homicultura… El escenario está lleno de perso-najes… Hay tantos niños desnudos, gordos, feos y deformes que parece que se han quedado sin angelotes todos los cuadros de Rafael y de Mu-rillo… [p. 79]
El discurso de Pablo en estos cuentos, incipien-te aún, comienza a exteriorizar sus potenciali-dades humanistas y creadoras en el terreno de la narrativa. El motivo del teatro Payret propicia el intertexto surrealista que tiene como fuente un concierto de Orloff: «Me fijé en él y sentado ante el piano parecía un dentista limpiándole la dentadura a un negro cubista…» (p. 78) En esta relación texto-género el personaje narrador con su poderosa imaginación crea unos versos a par-tir de la «Gavota de Gluck». Confiesa a un amigo que pertenecen al «divino» Rubén Darío. Los versos muestran la aptitud lírica y musical de Pablo de la Torriente:
Como cristalinas gotas,milagrosas de luz,
danzando ya van las notasde la Gavota
de Gluck.
El enunciado lírico comunica la sensación auditiva provocada por la pieza musical de Orloff en alaban-za del arte del pianista: «El sonido de cristal de Orloff me adurmió y tuve la visión poética de una nota que salía del piano, transformada en perfume se esparcía por la sala, luego se fundía en maripo-sa policromada, y, finalmente trocada en rayo de

138
· don quijote ha vuelto al camino ·
luz empezaba a taladrar, despacio… despacio… el cielo azul, el espacio inmenso…» (p. 78)
El cúmulo de disímiles imágenes del cuento lo estructuran como un collage que no obstaculiza su estrategia comunicativa. La enunciación de todo este relato en forma alegórica gira en torno a las potencialidades del hombre en relación con su voluntad.
«Caballo Dos Dama» es junto a «Una tragedia en el mar» uno de los dos cuentos de mayor riqueza filosófica y estética de este autor. El motivo de la imaginación de un personaje que lo conduce a imágenes de estilo surrealista y expresionista, permite la creación de una estructura de motivos y sentidos muy diversos, desde el juego humorís-tico hasta la definición política o el cuestionamien-to filosófico sobre el hombre y su voluntad, en oposición a un determinismo religioso. En cada uno de ellos, un narrador personaje es vía para la reflexión filosófica. El narrador personaje prota-gónico de «Caballo Dos Dama» reflexiona sobre su vida, que ha transcurrido entre posibilidades diferentes. Los sentidos que abarca el discurso de ficción cobran una multilateralidad temática y estilística de mayor riqueza que en «Una tragedia en el mar». Esta riqueza de sentidos tiene también un basamento en la intertextualidad genérica. El testimonio y el ensayo, imbricados en su condición de intertextos, connotan histórica y políticamen-te el discurso de «Caballo Dos Dama», cuestionando la realidad cubana de la década crítica.

139
· josé domínguez ávila ·
Cuentos en los que domina la intertextualidad texto-texto
En «¡Por este argumento sólo me dieron cien pe-sos…! (Dos personajes para una película ingenua)», se objetiva la afición de Pablo por el cine, temati-zando el mercantilismo del cine norteamericano de Hollywood. Su fuente es el testimonio La tierra del mambí, del periodista irlandés James J. O´Kelly. Este cuento como otros, narrado por el personaje protagónico, se estructura en un relato dentro del relato. En él se indaga sobre las raíces nacionales cubanas. Dos jóvenes enamorados cubanos, ilu-sionados ingenuamente, creen que por un argu-mento para el cine obtendrían en Hollywood una fortuna que les permitiría la boda que anhelaban. El viaje del joven enamorado a Estados Unidos lo pone en contacto con la sociedad capitalista en la cual sus ilusiones se frustran a consecuencia del mercantilismo del cine nor tea me ricano. De esta manera, en el juego ficcional con el testimonio de O´Kelly, se realizan los tipos intertextuales texto-texto y texto-género.
El personaje narrador está poseído de un sen-timiento patrio sólido desde la perspectiva de las masas populares. En Hollywood se pone en con-tacto con un director de cine: David Rodney. El argumento de la película que el joven cubano había ideado estaba basado en la estancia del periodista irlandés O´Kelly en Cuba, en el período de la guerra de los diez años. Tendría la pelícu- la, por tanto, un carácter testimonial histórico.

140
· don quijote ha vuelto al camino ·
James J. O´Kelly en su testimonio reconoce y exalta nuestra historia nacional:
Mi mal hubiera experimentado la más intensa satisfacción contemplando la fertilidad maravi -llosa de aquella tierra de eterna juventud, si por un momento hubiera podido olvidar que sus campos de ondeante verdura habían sido hechos fructíferos con lágrimas, sudores y sangre de infelices seres humanos, bajo el látigo del impla-cable mayoral.66
En páginas mucho más avanzadas, reconoció:Los mambises han sostenido una lucha tan glo-riosa como la de los cretenses y sudilotas contra los turcos, y en toda la historia no hay guerras tan nobles como estas; pero la sociedad moderna está constituida de tal suerte, que no puede ver nada grande en los esfuerzos de un pueblo débil luchando contra terribles enemigos… Toda la historia humana no puede suministrar un ejem-plo más elocuente de propósito heroico. Las Termópilas no fueron sino el esfuerzo pasajero de una hora; mientras que el heroísmo de los cubanos ha sido constante y se ha desplegado en cien campos de batalla. [pp. 271-272]
El argumento fílmico que el personaje protagónico cubano va refiriendo al director de Hollywood es un pastiche con respecto a La tierra del mambí de O´Kelly. Los dos implican la defensa de la identi-dad cubana. Refiriéndose a O´Kelly, el personaje cubano expresa: «Permítame aclararle que el
66James J. O´Kelly. La tierra del mambí. Habana, Cultural S. A., 1930, p. 40.

141
· josé domínguez ávila ·
episodio más importante de su vida le aconteció en su calidad de periodista “norteamericano” y en una empresa que tuvo gran simpatía durante años en el pueblo de los Estados Unidos, aunque el Gobierno, por sus razones políticas, no tomó car-tas en el asunto hasta última hora. Usted com-prenderá que me refiero a las guerras por la independencia de Cuba». (p. 101)
Si bien la relación entre el testimonio de O´Kelly y el referido argumento fílmico del per-sonaje protagónico es una relación de identidad ideológica, no sucede así en la relación genérica entre el proyectado argumento fílmico del cubano y el del director de Hollywood. En el diálogo del joven cubano con el director de cine norteameri-cano, este último va cambiando el argumento propuesto por el cubano de acuerdo a sus intereses publicitarios y comerciales. El interés mercanti-lista del cine norteamericano se sintetiza en este cuento en un momento del diálogo en que el perso-naje cubano pide cien mil pesos por su argumen-to, a lo que responde el norteamericano: «–¿Usted está loco, joven? ¡Cien mil pesos por un argumen-to que no tiene una gota de amor!… Sí, sólo a un loco se le ocurre hacer una película sin besos… Sólo el amor interesa al mundo… Si usted quiere cien pesos por él vaya mañana a verme… Acaso yo pueda meterle alguna historia sentimental…» (p. 106) Con este cuento Pablo de la Torriente tematiza literariamente un fenómeno ya apuntado por Marx en su Historia crítica de la teoría de la

142
· don quijote ha vuelto al camino ·
plusvalía, que es la hostilidad del capitalismo al arte. Asevera Marx: «[…] la producción capitalis-ta es hostil a ciertas ramas de la producción inte-lectual, como el arte y la poesía».67 Adoptando una forma comparativa, el proyecto fílmico del direc-tor norteamericano es parodiado en el conjunto del cuento. El cuento adopta un discurso metatex-tual inferido en sus relaciones genéricas.
Su metatextualidad se expresa a la vez en un estilo paródico haciendo uso de resortes de la narrativa policial que deja entrever una actitud crítica dirigida al tratamiento del delito por parte de las estructuras de poder. El personaje narrador, exponiendo su búsqueda del argumento para la película, consigna en forma comparativa:
Pero algo providencial ayuda a los enamorados. Sucedió que mientras mis inexpertos agentes mentales buscaban infructuosamente por las recurvas del encéfalo, mi argumento ya estaba hecho y hasta impreso en un libro,68 en la vida pintoresca de cuyo autor yo vi todos los elemen-tos necesarios para hacer una gran película. Era que en este caso, como en otros muchos, la poli-cía del cerebro hizo igual a la policía secreta de las ciudades, que se pone casi siempre a buscar a los autores de robos y conspiradores contra la patria por los barrios bajos, entre la gente hu-milde, honrada y trabajadora, cuando los tiene a la vista, en lo mejor de la ciudad. [p. 97]
67Tomada la cita de Carlos Marx, Federico Engels. Sobre la literatura y el arte. La Habana, Editora Política, 1965, p. 18.68Se refiere a La tierra del mambí de O´Kelly.

143
· josé domínguez ávila ·
El anterior enunciado alusivo paródico, que es un intertexto genérico policiaco, sugiere el compromi-so social, identitario, del arte cinematográfico.
«Por este argumento…» es uno de los cuentos de Pablo en que la conciencia de la identidad na-cional cubana asume el compromiso histórico opuesto al mercantilismo capitalista.
«El sermón de la montaña», desde un punto de vista externo, comunica el diálogo de dos perso-najes de la izquierda cubana: Pedro y Miguel Ángel. El relato, en el tiempo, pertenece a un «Jueves Santo» pleno de sol. La imagen del per-sonaje Pedro, incluyendo su discurso, es una proyección de la personalidad del autor. Su palabra es precipitada, vehemente. Es arriesgado. Es el comunista de firme convicción.
Como es fácil apreciar, su título, conformado en forma de cita, es un intertexto bíblico cuya fuente es «El sermón de la montaña» de Jesucristo, con-tenido en el Evangelio según San Mateo. El cuen-to, que se basa en la lucha de clases a nivel ideológico, desarrolla su tema a partir del cuestio-namiento de la imagen de Jesucristo. Pedro, per-sonaje protagónico, alude a una obra de Barbusse, leída por él en la cárcel. La imagen bíblica de Jesucristo, como fuente, provoca en Pedro la refle-xión de contenido político. Para Pedro, Jesucristo fue un agitador. A la pregunta que formula Miguel Ángel sobre por qué se le coge de bandera si fue tan tremendo agitador, Pedro razona:
Barbusse no dice nada de eso… Pero yo creo que debe ser porque fue un agitador de otro tiempo

144
· don quijote ha vuelto al camino ·
y de otra revolución. Algo así debe ser. Pero de todas maneras fue un revolucionario, un hom-bre de acción; un hombre que murió por la «causa de la justicia universal», como dijo no sé quién; por echar este mundo «a rodar hacia adelante», como dijo otro… Además, en todo caso, si no se hace agitación con su nombre, eso, en último caso, será culpa de los intelectuales del Partido que no aclaran bien lo que él fue… Pero yo te aseguro que es un tipo que me inte-resa. Es formidable, hombre, formidable. Debía ser un hombre fuerte como un toro, una especie de Julio Antonio Mella, de grande, con una voz poderosa como un tren, y un pecho como un tambor para darse trompadas en él con las pa-labras y las acusaciones violentas… Sí, porque esos cabrones lo han falsificado hasta tal punto, que hasta lo pintan como si fuera un pobrecito tuberculoso, flaco, con las costillas fuera y los músculos caídos… ¡Mentira, compañero!… Yo te aseguro que para haberse puesto frente a los romanos soberbios y, sobre todo, a aquella piara hipócrita de explotadores judíos, el hombre tenía que ser algo muy serio… Si no, fíjate cómo no han podido quitar de su historia el incidente ese de cuando entró a fuetazos en el templo y botó de allí a los mercaderes… ¿Qué crees tú que fue eso en realidad?… Un mitin, hombre, una demos-tración de calle brutal, encabezada por él en Jerusalén, a pesar de los romanos y de su ejér-cito insolente y cruel… [p. 271]
El intertexto de fuente bíblica es interpretado a la luz de las luchas políticas de la llamada por

145
· josé domínguez ávila ·
Marinello «década crítica» en Cuba. La imagen de Cristo está concebida en su integralidad: for-taleza en su pensamiento en correspondencia con su acción radical y su fortaleza física. Esa imagen del hombre cumple en el relato una función desa-cralizadora con respecto a la imagen religiosa de Jesucristo. Esto está expresado mediante un re-gistro lingüístico popular haciendo empleo del humor y del choteo. Hay otro momento del diálo-go entre los dos personajes, de sumo interés en este análisis, en que la relación texto-realidad cobra cuerpo en las alusiones a los mártires de Chicago y a Julio Antonio Mella, en una actuali-zación del texto bíblico. Pedro, frente a la iglesia, concibe entrar porque, según él:
[…] aquí es donde únicamente se rinde hoy ho-menaje a aquel luchador caído. Nosotros honra-mos la memoria de los mártires de Chicago, el primero de mayo; y la de Julio Antonio, el diez de enero, y veinte más, pero no tenemos nin - gún día para este… Y, total, este luchó contra el imperialismo romano y la alta burguesía hebrea y su casta sacerdotal que se aliaron para matar-lo… Francamente, eso es una injusticia… Yo creo que debemos entrar, ¿qué te parece?… [p. 273]
Ante esto, la réplica del otro personaje, Miguel Ángel:
–¡No, qué va!… ¿Cómo vamos a entrar, camara-da?… Una cosa es hablar, pero otra es hacer. Estará bien eso en los libros, pero la verdad, yo no sé… Me parece que hasta nos pueden llevar hasta la Comisión de Control. Yo siempre he oído

146
· don quijote ha vuelto al camino ·
decir que la Iglesia es uno de los pilares de la burguesía… Acuérdate que Marx dijo que era «el opio de los pueblos»… ¿Cómo vamos a entrar, camarada?… [p. 273]
La respuesta de Pedro a las alusiones de Miguel Ángel es el empleo de la dialéctica, concebida no como «un trapo de menstruación» según la idea de Pablo, ya referida en este texto:
–Mira, muchacho, no me violentes. Todas esas son pendejadas, puras pendejadas… Pensando así no se va a ninguna parte. Una cosa es hablar y otra hacer. Nosotros estamos para hacer lo que hablamos. Y si no, el mundo queda parado. Eso es todo. Si Lenin no hace lo que piensa, toda-vía es taría el zar fueteando mujiks… Esa que tú dices sí es una máxima burguesa, puramente burguesa: «Una cosa es hablar y otra hacer»… ¡Claro, como que es lo que les conviene a ellos!… Por eso es que te dejan publicar tanto libro rojo; porque se encargan de regar antes «que una cosa es hablar y otra hacer»… Pero conmigo no va eso. Ya yo he aprendido mi poco de dialéctica y tengo la espalda muy llena de planazos de la Guardia Rural por hacer lo que pienso. Y mira, ¡qué co-jones!, ni una palabra más. Si tú no entras, yo entro. La Comisión de Control no me va a casti-gar sin oírme y sin comprender razones. Ade-más, sólo vamos a entrar aquí para aprender cómo engañan al pueblo estos cabrones, para denunciarlos mejor, entonces… [pp. 273-274]
Pedro está configurado como un hombre maduro, experimentado en su práctica política revoluciona-ria. Ha aprendido su poco de dialéctica. Para él,

147
· josé domínguez ávila ·
como para Pablo, no hay divorcio entre hacer y decir. En su discurso hace referencia a Lenin, pero la fuente de su pensamiento es no sólo Lenin. En el texto bíblico, el Evangelio según San Mateo 3-3, Jesús recomienda no obrar como los escribanos y los fariseos «porque dicen, pero no hacen». (p. 81) En más de un texto martiano puede encontrarse esta idea de la correspondencia entre palabra, pensamiento y acción. Tratando sobre la Revista Venezolana, Martí expresó: «Hacer, es la mejor manera de decir». (t. 7, p. 197) Idea semejante, muy en consonancia con la actitud y pensamiento de Pedro, es este otro enunciado martiano contenido en el «Prólogo a Cuentos de hoy y de mañana de Rafael Castro Palomino»: «En toda palabra, ha de ir envuelto un acto. La palabra es una coqueta abominable, cuando no se pone al servicio del honor y del amor». (t. 5, p. 108) Conociera o no Pablo estos textos fuentes, lo importante está en que asume, como humanista que fue, la actitud racional y dia-léctica en la relación pensamiento-lenguaje-acción. En esto se ha venido insistiendo a lo largo de este texto. Anotemos, además, que este carácter conse-cuente entre teoría y práctica que forma parte de la dialéctica marxista, es también de cepas muy martianas. El proceder de Pedro no es el resultan-te de la aplicación de ideas dogmáticas. Es el pro-ceder honesto y valiente a tono con las exigencias de la lucha de clases en su momento.
En cuanto a la relación texto-realidad, el personaje Pedro emplea palabras y unidades

148
· don quijote ha vuelto al camino ·
fraseológicas de la cultura popular oral propias del choteo. Las palabras «bueno», «cabrones» to-man un sentido anticlerical en su discurso, como también «pendejadas» y la fórmula rutinaria «¡qué cojones!» En su actitud crítica ante su compañero Miguel Ángel, replica coloquialmente: «–¡Mu-chacho, no hables por boca de ganso!…» Tanto «Muchacho» como la locución adverbial «por boca de ganso» asimilan, como las anteriores, el choteo. Pedro es la voz autoral identificada con la cultura nacional popular cubana.
El enunciado de Pedro «Si tú no entras, yo entro» expresa una concepción del hacer en que la enunciación de la palabra, el pensamiento y la acción forman una unidad, no reducida a lo em-pírico. Es la unidad expresiva de un pensamiento y de una actitud humanista radical.
En la iglesia, el Arzobispo habló de humildad cristiana, de la resignación de los espíritus vale-rosos; de la esperanza en Dios: «Se refirió a las palabras del Maestro sublime, llenas de ternura y de amor hacia la humanidad entera. Y le dijo a los pobres: “¡Bienaventurados vosotros, porque serán saciados!”… Y luego se dirigió a los ricos, y con voz hipócrita tronó: “¡Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis recibido vuestro consuelo, porque ya tendréis hambre!”…» (p. 275)
El anterior enunciado encuentra otro enuncia-do reflexivo, réplica de esencia política por parte de Pedro, en el que se alude a Marx y Lenin como modelos a seguir en la lucha política:

149
· josé domínguez ávila ·
–¡Miente este viejo bribón!… Esas no son las palabras de Jesús. Jesús fue un hombre, un lu-chador. Un hombre entero, no un tipo castrado y miserable, arrastrado como una culebra, con-forme con todo… Miente este viejo… ¿Cómo se atreve el hipócrita –y lo miró con sus ojos terri-bles y furiosos– a amenazar con cataclismos a los ricos, si él mismo es un rico, un hombre de tripa llena, que tiene automóvil y palacio donde vivir?… Y ustedes, hombres y mujeres pobres, gentes de mi clase, no se dejen dor- mir más por la mentira y la esperanza. No hay esperanza, hay lucha. Nada más que lucha hay en el mundo. Y no hay reino de los cielos. Eso es mentira. Hay reino de la tierra. Ese sí que lo hay, y para que no se lo arrebaten, la burguesía ladrona, usurpadora de él, ha inventado el otro, el que no existe, para dormirnos a los pobres… ¡A conquistar el reino de la tierra, pobres del mundo, todos unidos, como lo pidió Carlos Marx y lo consiguió Lenin!… [pp. 275-276]
El discurso de Jesús en su «sermón de la monta-ña», si por una parte puede dar lugar a una lec-tura propiciadora de la conformidad, también supone la identificación con el pobre: «Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltra-te, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo; pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes». (p. 5) Dentro de la red de contradicciones por las que transita el dis-curso religioso, la imagen de Jesús tiene también

150
· don quijote ha vuelto al camino ·
un significado humanista. Eso lo comprende Pa-blo, y es lo que está contenido en el discurso de Fidel Castro:
También muchos de los pasajes de la prédica de Cristo, como el Sermón de la Montaña, creo que no pueden interpretarse de otra forma que lo que tú llamas una opción por los pobres. Cuan-do Cristo dijo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados; bienaventurados los que sufren porque recibirán consuelo; bienaventurados los humillados, por-que ellos recibirán la tierra; bienaventura- dos los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, está claro que Cristo no les ofreció el reino de los cielos a los ricos, realmente se lo ofreció a los pobres, y no creo que en aquella prédica de Cristo pueda haber también un error de tra ducción o de interpretación. Pienso que ese Sermón de la Montaña lo habría podido suscribir Carlos Marx.69
La parodia anticlerical de este cuento no procede de manera dogmática. No desacraliza un mito cristiano en términos absolutos y rígidos, sino en correspondencia con sus circunstancias históricas y sociales. Del mito bíblico representado en Jesús se asimila lo positivo en su defensa del hombre, del humilde. Jesús es el revolucionario. Por otra parte, la imagen que se configura de los personajes es la correspondiente a la imagen integral del hom-bre en sus específicas circunstancias históricas. El
69Frei Betto. Fidel y la religión. La Habana, Oficina de Pu-blicaciones del Consejo de Estado, 1985, p. 326.

151
· josé domínguez ávila ·
humanista radical se desdobla en dos personajes, cada uno con sus particularidades. Todo esto confiere al cuento su significación dialéctica en su camino para la exposición de la concepción humanista y materialista con respecto a la socie-dad. Resaltemos por último la identificación de pensamiento y lenguaje con la clase trabajadora y el partido de izquierda que la representa. Desde luego, como obra artística, su discurso humanista responde al discurso de la ficción, que es también, entre muchas cosas, «soñar» en serio.
El cuento «Vida del Caballero del Monte Cuer-vo», inconcluso, es el de mayor complejidad y ri-queza artística de todos los cuentos escritos por Pablo de la Torriente. Mediante el empleo del tradicional procedimiento del relato enmarcado, de la intertextualidad, del fantástico y de la comi-cidad, Pablo no solamente recepciona motivos diversos de la cultura europea, sino que también incursiona en cuestiones referidas al origen de los indígenas del continente americano. En su con-junto es un texto contentivo en su complejidad de numerosos y disímiles intertextos.
Todo el relato está contado desde un punto de vista interno por parte del personaje intelectual del marco, quien declara ser «aficionado al estu -dio de la historia» (Cuentos completos, p. 279) y con un «carácter meticuloso y amigo de la investiga-ción sólida». (p. 280) En sus investigaciones sobre la Edad Media encuentra un legajo en la Catedral de Burgos que contiene la historia de un personaje

152
· don quijote ha vuelto al camino ·
llamado Caballero del Monte Cuervo. Es este el ya tradicional recurso, en el siglo xx, del «manus-crito encontrado». En El Quijote, también Cervan-tes lo emplea en el capítulo IX de la primera parte de su novela, con el hallazgo de los papeles por parte de un narrador personaje, ambiguo, quien halla la historia de don Quijote. Con relación a esto, el personaje narrador del cuento que nos ocupa expone:
Este legajo, en próximo viaje que dé a Burgos, he de copiarlo íntegro para darle publicidad, que bien lo merece, pero mientras tanto los lectores tendrán que conformarse con mi relato, al que mi buena memoria podrá muchas veces trasla-dar citas exactas del original, en el buen caste-llano de entonces. [p. 280]
Es de significar en la anterior cita dos aspectos. Uno de ellos es la comunicación que se pretende establecer con el lector, propio del discurso narra-tivo de Pablo de la Torriente. El otro aspecto es la capacidad para la cita exacta del original «en el buen castellano de entonces». Esto último es re-currente, como se ha evidenciado ya, en el discur-so narrativo de Pablo, que ajusta sus registros lingüísticos en los niveles léxical, morfológico y sintáctico al referente sociocultural de sus textos, siendo fiel así al criterio de la verdad.
En su relación texto-texto, este cuento tiene como fuente principal El Quijote como ya se ha comenzado a evidenciar. El texto enmarcado con-tiene la historia del Caballero del Monte Cuervo.

153
· josé domínguez ávila ·
Comienza el narrador describiendo al personaje protagónico del relato enmarcado: «Descendiente casi de reyes de los más antiguos de Castilla, feroz, altanero, audaz, poderoso y recio como las encinas de sus montes, el Caballero del Monte Cuervo vivía en una áspera región del norte de Castilla, donde el frío es cruel, el viento hiela las rocas y las rocas son grises, gigantescas y de monstruosos contornos». (pp. 280-281) Como Alonso Quijano, es un personaje castellano per-teneciente a la nobleza, y como parte de esta, a una tradicional familia, vencedora de árabes. Él mismo participó, como el autor de El Quijote, en las guerras de Italia, donde:
[…] tomó el cristiano caballero la fatal costum-bre de darse a la lectura de extraños libros en boga a la sazón –aunque tremendamente per-seguidos–, sobre magias, encantamientos, sorti-legios y hechicerías, y con todo esto en la cabeza, ya aturdida de tanto haber aplastado la de los enemigos, al volver a sus tierras después de una larga campaña, se cuenta que traía extraños caprichos, raras maneras y palabras singula-res en la lengua, dándose por demás, a conjuros aterradores sobre las torres del castillo, en las lóbregas noches en que la tempestad bramaba por los montes. [p. 281]
Como don Quijote, enloquece a consecuencia de la lectura de «extraños libros en boga a la sazón». Como don Quijote, se dispuso al viaje. En su caso, «para comprobar la verdad de lo que hubiera en la fantasía popular asustadiza». (p. 283) Es un

154
· don quijote ha vuelto al camino ·
intertexto quijotesco, con la diferencia de que si don Quijote sale a lograr la justicia y equidad para todos, este caballero sale a comprobar la verdad, propósito este comunicado por Cervantes desde su prólogo a El Quijote y en otros momentos de su novela. Como sucede en la inmortal novela de Cervantes, es este un texto en que las reflexiones metatextuales constituyen enunciados recto- res en la coherencia del relato. En tal sentido, este cuento contiene dos tesis entrelazadas, una filo-sófica y otra histórica. Esto connota su intertex-tualidad de esenciales rasgos ensayísticos, lo que equivale a decir que la relación texto-género es otro de los tipos de su intertextualidad. Sus inter-textos ensayísticos están basados en una tesis general. Para llegar a esta es necesario detenerse en enunciados de las reflexiones del personaje narrador:
Siempre fui aficionado al estudio de la historia, pero a fuerza de encontrarme en todas ellas esta frase: «la tenebrosa Edad Media», me había acostumbrado a pensar en ella como en un pe-ríodo de la vida humana sumido por completo en las más impenetrables tinieblas, y por tanto de un interés muy relativo para el estudio. Así pues, de la brillantez guerrera, filosófica y ar-tística del mundo antiguo grecorromano, yo había saltado, como desde un trampolín, has- ta el Renacimiento, las luchas religiosas y los descubrimientos y la conquista de América, de-jando por medio la charca negra y profunda de la Edad Media con su ferocidad individualis-ta y feudal. [pp. 279-280]

155
· josé domínguez ávila ·
Varios tópicos problémicos se juntan en el anterior enunciado. El primero es la tesis histórica sobre la Edad Media que la concibe como tenebrosa, como tinieblas. Es una forma metafórica y redundante de enunciar la Edad Media como período histórico en que se produce una parálisis o estancamiento cultural; es por eso que, siguiendo la retórica de la metáfora, la llama «charca negra». Por otra parte, en el juego narrativo, el personaje narrador es un intelectual, un lector que refle xiona sobre cuestio-nes relativas a la historia. Ante las contradicciones que encuentra en sus lecturas investiga, como un medio para la solución del problema.
Continuidad del anterior enunciado metatex-tual es el reproducido seguidamente, a manera de uno adentrarse en la profundidad y complejidad de las reflexiones de este personaje:
Incidentalmente diré que apenas es posible en-contrar período en la historia del mundo de tanta crueldad, tan sanguinario y rudo, como este del paso de la Edad Media a la Moderna, en el que hay que incluir las matanzas religiosas por una y otra parte, la época de los duelos ca-ballerescos en Francia, los asesinatos por el veneno en Italia y, sobre todo, el exterminio en masa de toda la raza de un continente entero cuando la conquista de América por los españo-les, sin embargo de todo lo cual suele tenerse a esta época como una de las más esplendorosas de que se pueda hablar. [p. 280]
Todo el anterior enunciado es también cuestiona-dor de la tesis de la Edad Media como período

156
· don quijote ha vuelto al camino ·
tenebroso, de tinieblas. El tópico del «paso de la Edad Media a la Moderna» es calificado como período de tanta crueldad, sanguinario y rudo. Es el período que, culturalmente, es denominado Renacimiento y que en el discurso de este texto de Pablo, tiene similitudes con la Edad Media. De común conocimiento es el hecho de que el Re-nacimiento fue un período histórico cultural trascendental para el desarrollo económico, socio-cultural y político de la humanidad en sus ruptu-ras con el régimen feudal, lo que conllevó el auge de una nueva clase social, la burguesía; la forma-ción de los estados nacionales europeos; transfor-maciones en las relaciones de producción, y como consecuencia y factor de todo esto, el dominio del pensamiento humanista, avances en la ciencia, en la técnica y la aparición de nuevas formas artís-ticas. Sobrada razón tuvo Engels para escribir sobre el Renacimiento: «Era la más grandiosa transformación progresiva que la humanidad había vivido hasta entonces, una época que reque-ría titanes y supo engendrarlos; titanes, por su vigor mental, sus pasiones y su carácter, por la universalidad de sus intereses y conocimientos y por su erudición».70 Seguidamente, Engels sinte-tizó: «Los eruditos de gabinete eran una excep-ción». Todo lo anterior fue la germinación del capitalismo, cuyo desarrollo se fundamenta en la
70Federico Engels. Dialéctica de la naturaleza. México, Edi-torial Grijalbo, 1961, p. 4.

157
· josé domínguez ávila ·
explotación de las minorías. Por ello Carlos Marx escribió en El Capital:
El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, al comienzo de la conquis-ta y el saqueo de las Indias Orientales, la con-versión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fun-damentales en el movimiento de la acumulación originaria.71
En páginas posteriores, Marx generaliza: «Si el dinero, según Augier, “nace con manchas natu-rales de sangre en un cerrillo”, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza». (p. 697) Es esto lo que expresa el personaje narrador en su juicio citado sobre el paso de la Edad Media a la Mo-derna.
Pablo de la Torriente, un intelectual marxista latinoamericano, caracterizado por un pensamien-to emancipatorio que tiene su germinación en el Renacimiento, también reconoció los males socia-les del Renacimiento y sus negativas consecuen-cias para las poblaciones indígenas del continente americano, conquistado y colonizado por las me-trópolis europeas de entonces. Reconoció, en fin,
71Carlos Marx. El Capital. La Habana, Ediciones Vencere-mos, t. I, 1965, p. 688.

158
· don quijote ha vuelto al camino ·
sus contradicciones. El empleo de la conjunción adversativa «sin embargo» en la anterior cita, es un medio lingüístico que marca la contradicción. Lo que Pablo enjuicia, además de haberlo formulado Marx, también fue justipreciado por Martí:
Y ¿cómo no recordar, para gloria de los que han sabido vencer a pesar de ellos, los orígenes con-fusos y manchados de sangre, de nuestra Amé-rica? […] Del arado nació la América del Norte y la española del perro de presa. Una guerra fanática sacó de la poesía de sus palacios aéreos al moro debitado en la riqueza, y la soldadesca sobrante, criada con el vino crudo y el odio a los herejes, se echó de coraza y arcabuz, sobre el indio de peto de algodón.72
Los enunciados metatextuales ensayísticos del personaje narrador intelectual del marco se cons-tituyen en índices del género discursivo enmarca-do en el texto de ficción. El género narrativo de ficción en este cuento asume como intertexto genérico discursivo rector el ensayo. Lo ensayís-tico del relato, como se ha apreciado, contiene la formulación de dos tesis históricas. A la vez se sostiene una tesis filosófica relacionada con las anteriores.
La continuidad del discurso del personaje narra dor nos va comunicando los resortes de que se vale para ir poniendo en evidencia lo erróneo
72José Martí. «Discurso» en sus Obras completas. T. 6, La Ha-bana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, p. 136. (Discurso del 19 de diciembre de 1989 conocido por «Madre América»).

159
· josé domínguez ávila ·
de la tesis de la Edad Media como período tene-broso en oposición al Renacimiento. Acudiendo de nuevo a la voz del personaje narrador encontramos la siguiente alusión a Giordano Bruno: «Bien, pero sucedió que una vez, leyendo algo sobre Giordano Bruno me tropecé con esta frase: “la calumnia-da Edad Media”». (p. 280) Este enunciado sobre la Edad Media lo califica el personaje como audaz y contradictorio con el juicio general, por lo que le hizo profunda impresión. Obsérvese que el ad-jetivo «calumniada» es idea disonante con respec-to a lo de «tenebrosa» y «tinieblas». El personaje comienza a estudiar fenómenos medievales a par-tir de este último criterio sobre la Edad Media.
El relato enmarcado, referido al Caballero del Monte Cuervo, quien se propone ascender a la Torre del Monte Cuervo, contiene el mito popular, narrado de la siguiente forma:
Contábase que sobre ella el viento jamás dejaba de pasar en ronda fantástica, frenética, galopando sonidos extrahumanos, sinfonías monstruosas. Se decía que allí, en la soledad de las ruinas, en los plenilunios misteriosos, llenos de silencio, de repente el viento se detenía en los bordes mismos del foso, y a la torre iban entrando entonces, como lanzados por catapultas, los más raros seres, vestidos de extraños modos, con atavíos increí-bles. [p. 282]
A toda esta creencia de tipo fantástico la llama el narrador «conseja», o sea, cuento o fábula tradi-cional, en este caso «medrosa y desconcertante».

160
· don quijote ha vuelto al camino ·
Se trata del mito,73 que da lugar, en lo relatado «[…] a que se pensase con espanto que la Torre Negra del Monte Cuervo no era otra cosa que el cruce del Camino del Infierno, a donde todas las lunaciones acudía a hacer un descanso la cordi-llera de almas condenadas». (p. 283) Pero el Ca-ballero o Conde, como se le llama en la declaración del mayordomo del castillo, había inferido de la narración del montero que había estado una noche en la torre, que los sucesos de la torre no eran el Camino del Infierno, sino el cruce del Camino de las Edades, porque muchos de los personajes des-critos por el montero, él los conocía.
Pablo de la Torriente Brau, hombre de la depen-diente modernidad latinoamericana, se ocupó de desacralizar uno de los tantos mitos creados por
73Fernando Romero. «El concepto del término mito» en http://www.deducing.com/eem.html. (Encontrado el 21-6-06).Una copiosísima bibliografía se ha ido acumulando a lo largo del siglo xx sobre el mito, no obstante una definición de mito que satisfaga una concepción científica necesita ser per-feccionada. Para Fernando Romero, «el mito es una creencia de contenido sobrenatural que describe un proceso que invo-lucra la identidad colectiva del grupo inherente a hechos fundacionales trascendentales». Partiendo de la idea de Fer-nando Romero, que concibe el mito como parte de una iden-tidad colectiva, y de todos aquellos que estudian el mito como parte de la cultura, se considera el mito en este texto como un componente cultural tradicional enunciado en un discurso que porta un saber imaginario, y hasta sobrenatural, en la interpretación de diferentes fenómenos históricos, sociales o naturales desde específicas cosmovisiones en diferentes eta-pas y contextos de la sociedad.

161
· josé domínguez ávila ·
las instancias de poder del capitalismo desde su cosmovisión globalizante y sometedora. La imagen de la torre al llegar el Caballero, es la que sigue:
La torre, que desde las empinadas almenas de su castillo se veía entera y gallarda, mostraba de cerca la injuria de los siglos y las tempestades. Hecha de piedra negra, desmantelada por algu-nos sitios, presentaba boquetes y hendiduras, y subían por los cuarteados muros atrevidas enre-daderas de pálidas hojas amarillentas, y fúnebres y enormes flores lilas. Un silencio infinito domi-naba la altura. [p. 288]
Es de advertir que la torre muestra las consecuen-cias físicas del paso de los siglos, o sea, el paso del tiempo. El silencio en la torre y el hecho de no producirse el efecto del eco es interpretado por el Caballero como puntos muertos del tiempo en el cruce de las edades. El Caballero:
[…] llegó a la sorprendente conclusión de que, «dado que según las narraciones de la comarca y el testimonio de su vasallo, se podía colegir que la Torre Negra era, no el cruce del camino del Infierno, sino el cruzamiento de las edades, sen-tado lo cual, bien podía admitirse que el silencio absoluto, la mortecinidad de los sonidos era de-bida a la circunstancia de que, tal vez, eran estos cruces puntos muertos del Tiempo, en los cuales se detenía para descansar. [pp. 288-289]
Como parte de esta concepción desacralizadora del mito del Infierno, hay algo que exige reflexión. Sin lugar a dudas, el discurso de ficción del per-sonaje narrador ofrece elementos propios de una

162
· don quijote ha vuelto al camino ·
teoría sobre el tiempo, el que se manifiesta con el estado en ruinas de la torre y el movimiento del viento; al respecto el Caballero se percató de que «[…] no sólo la torre era juguete del viento, sino que todo el monte se conmovía […]». (p. 289) En su momento Aristóteles expuso: «El movimiento no existe fuera de las cosas, pues el cambio se verifica siempre en relación con alguna de las categorías del ser».74 El tiempo, en los términos del materialismo dialéctico, es una de las for- mas de la materia; implica el movimiento unidi-mensional, la velocidad, el cambio. Federico Engels, en su libro Dialéctica de la Naturaleza, formuló: «[…] la naturaleza toda, desde lo más pequeño hasta lo más grande […] se halla, existe en perenne proceso de nacimiento y extinción, en flujo incesante, en un estado continuo de movi-miento y cambio». (p. 12) Esta es una de las aris-tas del discurso de ficción de este cuento. La concepción sobre el tiempo, el espacio y la natu-raleza que emana ambiguamente de sus imágenes es una concepción materialista dialéctica. Tanto el personaje narrador como el Caballero son per-sonajes activos; el primero investiga, el segundo no se amedrenta ante la superstición, sino que sale a comprobar en la realidad y llega a formular una tesis contrastante con la hechicería, la su-perstición, el mito. En el mismo libro citado, Engels, en oposición a la metafísica, escribió:
74Aristóteles. Metafísica. La Habana, Instituto del Libro, 1968, p. 280.

163
· josé domínguez ávila ·
«[…] para la dialéctica, que concibe las cosas y sus imágenes conceptuales, esencialmente, en sus co-nexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad, procesos como los expuestos no son más que otras tantas confir-maciones de su modo genuino de operar». (p. 32) Y seguidamente: «La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica». (pp. 32-33) Lo que Pablo comunica metatextualmente mediante sus imáge-nes artísticas es la concatenación de los fenóme -nos naturales e históricos en su movimiento, valga decir una concepción materialista dialéctica sobre tiempo y espacio. Es la tesis filosófica de este cuento.
En su relación texto-realidad, la intertextua-lidad del cuento remite a intertextos que aluden a contextos culturales diferentes, como viene apreciándose. La catedral gótica de Burgos es descrita en estos términos: «[…] la imponente y maravillosa catedral gótica, bajo las ojivas esplén-didas, frente al retablo maravilloso, a la increíble sillería del coro, […]». (p. 280) Lo que relata el Caballero en los segmentos que denomina «Ronda etérea», «El cruce de las despedidas» y «El hondón de los retornos» es muestra de facetas diversas de la cultura como la ciencia, la literatura, la músi-ca, la religión.
En «Ronda etérea» aparecen desde los persona-jes de la antigüedad griega y los representativos de mitos religiosos como Sócrates, Platón, Arquíme-des, Moisés, Jesucristo, Mahoma, Buda, Confucio,

164
· don quijote ha vuelto al camino ·
hasta personajes del cine como Chaplin y Greta Garbo. El choteo es recepcionado en esta subparte. Comienza parodiando el método de Sócrates, el cual, según el Caballero «[…] enmarañó de tal manera un problema propuesto por Platón, ha-ciéndole a este pregunta tras pregunta, sin acabar de contestar la que le hacían a él, que llegó a sos-pechar que era incapaz de contestar nada». (p. 292) Un sentido desacralizador toma el choteo paródico con respecto a Jesucristo y Mahoma. Según el Caballero «[…] vio a Nuestro Señor Jesucristo conversando con Mahoma, quien le elogiaba lo bien que había estado en El Calvario, le aseguraba que la representación de Oberammergau era una burla y mala copia…» (p. 292) Jesucrito formula una idea que, por la información que hasta aquí se ha brin-dado del pensamiento de Pablo de la Torriente, es la enunciación del pensamiento del autor implícito en el relato del Caballero. Según Jesucristo, Buda y Confucio (allí presentes) y también Mahoma «[…] ha bían representado incomparablemente sus papeles, cada uno de acuerdo con la psicología de sus pueblos, […]». (p. 292) Según esta idea, Buda, Confucio y Mahoma no son la expresión de lo que proviene de una fuerza supraterrenal, sino que son expresión de sus civilizaciones respectivas. Humor e ironía se juntan en el juicio, también atribuido a Jesucristo, sobre los actores, como Chaplin, Che-valier, etc. Para Jesucristo eran excesivas sus famas como actores y carecían de personalidad al lado de las mujeres como Greta y otras. Sintetizando, los

165
· josé domínguez ávila ·
anteriores intertextos son metatextuales desde una concepción materialista dialéctica del mundo.
En esta misma subparte se alude a Cervantes, no parodiado. El Caballero «[…] vio cómo un pobre gentilhombre, manco, a quien le había tomado cierta lástima en el trayecto, […] vio, repito, cómo este pobre gentilhombre comenzó a descender el sendero junto con otros, llevando una cuantas novelas bajo el brazo, algunos de cuyos títulos alcanzó a leer: La Galatea, Los trabajos de Persiles y Segismunda, Diálogo de los perros, etc.». (pp. 292-293) A punto de perder-se, tiró los libros y agarró uno, Don Quixote de la Mancha. Bajó la montaña silbando, históricamen-te de manera no verosímil y no posible, La donna e móbile de Giuseppe Verdi. Lo disímil verosímil o no verosímil fantástico, como se revela en el análisis aquí efectuado, forma parte del sistema de imágenes de este cuento.
En las alusiones del texto no aparece el sustan-tivo Cervantes, el lector debe presuponerlo; al igual que en el caso de Bethoven en la referencia al «[…] tipo melenudo, sucio y malhumorado que por mucho que hacía por escuchar a su devoto colega, no hacía más que preguntarle a gritos: “¿Qué dice usted?”» (p. 293) Figura aludida tam-bién en esta subparte es Calderón de la Barca, cuyo nombre no aparece en el texto. Haciendo uso de sus conocimientos el lector tiene que reconocer-lo: «[…] un español, medio calvo […] vestido de sotana, y que tenía aire de sonámbulo y hasta se

166
· don quijote ha vuelto al camino ·
había dado a conocer, en unas conversaciones con Platón, por un ritornello cansón, decía: “Todo es sueño, todo es sueño”…» (p. 293) La razón de esta imagen paródica se encuentra en el idealismo ob-jetivo que caracterizó a Platón y asimismo a Calde-rón de la Barca en su obra La vida es sueño.
También la ciencia tiene su representatividad intertextual en esta subparte con las alusiones a Galileo, Copérnico, Tales, Newton y Herschel.
El Caballero describe «El hondón de los re-tornos» como un «valle profundo y sombrío». Importante en este segmento del cuento es la representación del investigador argentino Ameghi-no y del alemán Haeckel y otros científicos. Sin mencionar su nombre aparece la alusión a Polife-mo: «[…] salió un velludo y tosco sujeto, de pode-rosas y toscas proporciones, brazos enormes, hombros amplios e insoportable hedor, de una gruta cercana, y le dijo en descompuestas palabras que le habían despertado el rebaño […]». (p. 294) El humor hace su presencia cuando dirigiéndose a Ameghino y a los otros científicos, Polifemo exclama: «“¡Compadres, busquen trabajo en otra cosa. No se preocupen más de mí, que nunca van a saber nada. Yo soy una charada hasta para mí mismo». (p. 294)
La imagen de Cristóbal Colón aparece en una caracterización semejante a la que se hace en «Diálogo en el mesón», o sea, como un judío. Que-da inconcluso el cuento cuando aparece la imagen de Miguel Ángel Buonarroti, que discute con el Papa Julio II.

167
· josé domínguez ávila ·
Códigos de la lengua castellana de la Edad Media al Renacimiento aparecen como intertextos lingüísticos en la primera subparte, que se inicia con la fundamentación del Caballero al decidirse a subir al Monte:
Comienza el relato del Caballero. Poco más o menos de este modo comienza: «En el Nombre de Dios, Caballeros: Amén. En este año del Se-ñor, y encontrándome en mi castillo y tierras de Almarén, he decidido dar cima a una empresa para la mayor gloria de mi Dios y de mi Rey. Y es ella la de descobrir el maleficio o hechicería sobre la mi Torrenegra del Monte Cuervo, en la que diz que ocurren extraordinarios fechos fuera de la realidad. Y es así como he decidido subir a ella, y descobrir lo que oviere y facer lo que fuere menester para que la tal hechicería desparezca, o bien probar un milagro más de los muchos que sobre la tierra ha derramado nues-tro Señor». Y así es cómo, más o menos, con la ortografía de aquel tiempo, aparece el encabe-zamiento, que en el pie tiene una fecha casi ilegible en la que sólo se leen las dos primeras cifras: 14… [pp. 286-287]
O sea, el creyente Caballero lleva un propósito: descubrir la hechicería y obrar sobre esta para que desaparezca, o bien probar que lo que se dice es un milagro de Dios. Hay un propósito desacra-lizador confesado, aunque situándolo desde la concepción religiosa de un caballero medieval. Se crea desde el inicio de esta parte una ambigüedad del discurso del Caballero que implica que el lec tor

168
· don quijote ha vuelto al camino ·
debe desarrollar una labor de lectura muy activa. Diciéndolo de otra manera, se produce una inte-racción entre el discurso registrado en el texto y el lector. Por lo demás, también son significativas las marcas morfosintácticas del texto relatado por el Caballero correspondientes a registros lingüísti-cos del romance castellano medieval. El Caballero emplea en su relato las formas «descobrir», «diz», «oviere», «facer» según la ortografía y fonética del siglo xv castellano. Es el tipo intertextual deno-minado «texto-género». Con las cifras 14… se sugiere su pertenencia al siglo xv. El resto del relato del Caballero pertenece al personaje narra-dor del marco.
«Vida del Caballero del Monte Cuervo» eviden-cia la madurez intelectual del escritor en su re-creación ficcional del proceso histórico de la Edad Media al Renacimiento. Con sus disímiles inter-textos metatextuales, en función de un pensa-miento materialista dialéctico, logra Pablo producir la impresión de un collage, en el que el género narrativo de ficción y el ensayo se funden mediante el punto de vista de un narrador inte-lectual que investiga. También el personaje pro-tagónico del cuento enmarcado, el Caballero, se dispone a la verificación investigativa. Como ya se ha hecho notar en otros cuentos, en este tam-bién el autor se implicita en el personaje intelec-tual narrador en su concepción científica del mundo. Es un cuento de una temática universal, histórica y filosófica.

169
· josé domínguez ávila ·
En síntesis, motivos que poseen diversos re-ferentes (social, político, ético, histórico, filosófico, estético) se entrecruzan en los cuentos de Pablo de la Torriente. En ellos, sobre la base temática antes señalada, se producen las relaciones inter-textuales de manera auténtica y original entre testimonio y ficción, entre ensayo y ficción, y entre géneros ficcionales diferentes. Sus intertex-tos, muchos de ellos metatextuales, singularizan procedimientos propios de la narrativa universal asimilados por Pablo, como vías discursivas en la comunicación de su pensamiento humanista, entre ellos el collage.
El encuentro del testimonio y la ficción en los textos de Pablo pone de manifiesto las posiciones identitarias de lo más progresista del pensamien-to latinoamericano y cubano, en el período histó-rico de la tercera y cuarta décadas del siglo xx, profundamente contradictorio a nivel universal y regional con el ascenso del capitalismo y, en espe-cial, del fascismo.
La fidelidad a la verdad, sólido principio de la literatura universal de singulares implicacio- nes en la narrativa de Cervantes, promueve en los cuentos de Pablo el empleo de intertextos lexicales diversos que van desde lo llamado «vulgar» hasta la imitación del léxico del romance castellano de los siglos xiv y xv. En relación con lo anterior se comporta la sintaxis, ajustada muchas veces en sus diálogos a la representación de sus personajes según su naturaleza social. De ahí el empleo en

170
· don quijote ha vuelto al camino ·
algunos cuentos de palabras y unidades fraseoló-gicas propias del habla popular. Unido a ello lo lírico aflora, produciendo una simbiosis genérica y estilística. Pablo, en su acepción amplia, fue un poeta por su sensibilidad y su creación. Según él: «Ningún poeta tiene que ser más sencillo que un poeta de la revolución. Porque puede haber dos clases de poetas de la revolución: el que escribe para los intelectuales y el que escribe para las masas. Y grande será el que escriba para todos».75 El conjunto de sus cuentos es consecuente con la anterior idea. La comicidad, los temas y sentimien-tos, no sólo en estos, interesan a la heterogeneidad de los lectores.
75Pablo de la Torriente Brau. Carta a Miguel Bustos Cere-cedo en sus Cartas cruzadas. Ob. cit., p. 339.

171
Capítulo 3 La intertextualidad en Aventuras del
soldado desconocido cubano
¡Y cómo amo la vida!…
Pablo de la torriente
Consideraciones liminaresEsta única novela de Pablo de la Torriente, incon-clusa al morir su autor en 1936, es uno de los textos de la literatura cubana en que se configura una representación de la cultura nacional popular en este país, en su relación con la problemática de la Primera Guerra Mundial y el posterior período entre las dos guerras mundiales. Consta de un prólogo del propio autor y de cinco partes o capí-tulos. En su «Prólogo», Pablo insiste en el carácter antibelicista de su novela. Todo el argumento está basado en el encuentro de Pablo con el fantasma del supuesto Soldado Desconocido norteamericano de la Primera Guerra Mundial. En este encuentro se produce la fusión de la tradición universal y nacional con lo renovador del discurso autoral

172
· don quijote ha vuelto al camino ·
desde la óptica de la identidad nacional cubana y latinoamericana.
En carta a Raúl Roa del 4 de agosto de 1936, Pablo escribió: «Tengo casi concluso mis Aventuras del soldado desconocido, que son una coña terri-ble […]». (Cartas cruzadas, p. 407) El sintagma nominal «una coña terrible» expone lo que es su discurso en su conjunción de pensamiento y len-guaje. Siguiendo la idea de Carlos Rafael Rodrí-guez, «coña» era una palabra que en aquellos días no se podía usar.76 «Coña» es considerada por el DRAE del 2001 palabra vulgar; significa «guasa, burla disimulada, cosa molesta». Asimila intertex-tualmente en su intención burlesca el fenómeno cultural del choteo, que actúa en su discurso como antirretórica y rebelión humanista.
Aventuras… es una «coña terrible» contra la guerra. El personaje protagónico Hiliodomiro, el soldado desconocido, enuncia: «Por eso, nuestra oposición a la guerra; oposición a la muerte».77 En estos juicios se expresa la concepción del autor sobre la guerra, no la guerra de liberación, sobre la que tiene otro concepto. Se remite en este caso a la guerra de exterminio, al servicio de potencias capitalistas, como la Primera Guerra Mundial, que es el contexto histórico en que Hiliodomiro pierde la vida. Aventuras del soldado desconocido
76Carlos Rafael Rodríguez. «La imagen de Pablo es la vida», en ob. cit., p. 188. 77Pablo de la Torriente Brau. Aventuras del soldado desco-nocido cubano. Ob. cit. p. 103.

173
· josé domínguez ávila ·
cubano es una novela cuyo discurso, el del choteo, alcanza un nivel ideológico antibelicista, antica-pitalista, antifascista, comparable con otras no-velas sobre el tema en su época. La naturaleza paródica del choteo cubano exteriorizado en el humor, la ironía, la sátira y el grotesco, constitu-ye la directriz semántico-estilística, o sea, discur-siva, de toda la novela.
El «Prólogo» de Pablo a su novela es metatex-tual. En su lectura atenta encontramos las claves discursivas de su proceder narrativo por medio de los reportajes del personaje Hiliodomiro. Irónica-mente lo que aparece ante el lector es la defensa de la identidad nacional cubana. Refiriéndose a lo risible de la declaración de guerra de Cuba a Alemania en la Primera Guerra Mundial, el autor comunica:
[…] y ya, cuando nosotros, conscientes de nues-tro deber de humanidad, decidimos intervenir para poner punto final a la guerra, aliados y alemanes estaban con los hígados fuera, como dos boxeadores que no pueden más y no tienen más esperanza que la de la campana. La lucha estaba realmente en estas condiciones, cuando se supo por todas las potencias que Cuba, la Perla de las Antillas, «la tierra más fermosa que ojos humanos hayan visto», como dijera Cristó-foro Colombo, iba a lanzar su peso formidable en la balanza para decidir la justa. [pp. 35-36]
El irónico segmento anterior alude implícitamen-te al documento titulado Tratado de Reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos, que sitúa a Cuba en

174
· don quijote ha vuelto al camino ·
una posición neocolonial con respecto a la ya po-tencia imperialista. El final del segmento, citando la tan repetida expresión de Cristóbal Colón, es enaltecedor de la identidad nacional cubana. En páginas más adelante reflexiona: «¿Para qué ocuparnos del aviador Rosillo, catalán de origen, pero cubano de corazón, que según aseguran al-gunos estuvo en Francia, si apenas nos hemos ocupado de José Martí, de Antonio Maceo, de Ignacio Agramonte y de otros del mismo prócer linaje?» (p. 43) Como se irá argumentando e ilus-trando a lo largo del capítulo, la imagen fantasma-górica del personaje Hiliodomiro es representación de cubanía.
Un documento indigno a la soberanía nacional cubana insertado como apéndice a la primera Constitución de 1901 es la Enmienda Platt. Más de una alusión a ella aparece en el «Prólogo» del autor. Citemos a continuación un párrafo en que el choteo, haciendo uso de la ironía, es discurso que juzga el documento:
Para analizar el problema en su dimensión de profundidad, hay que recordar lo siguiente: por aquella época –período de 1914-18–, existía en la Constitución de la República de Cuba un apéndice denominado Enmienda Platt, a virtud del cual, nosotros, para declarar la guerra a cualquier otra nación, teníamos que contar con la venia de los Estados Unidos. Algunos han considerado esto como vejaminoso para nuestra nacionalidad. Muchos de nuestros más sapientes críticos, tácticos y estrategas militares, consi-deran en cambio, que esta Enmienda Platt no

175
· josé domínguez ávila ·
ha sido otra cosa que un tratado de alianza ofensiva y defensiva entre Cuba y los Estados Unidos, obtenido por estos que necesitaban una fuerte aliada, frente a su Canal de Panamá, y, temerosos, más que nada, de que Cuba firmara un tratado similar con Inglaterra, en cuyo caso, no ya sólo se vería en peligro el susodicho Canal, sino que también era muy probable que Cuba, a la larga, conquistara la Florida y aun la Lousia-na. Acéptese o no esta tesis de los peritos mili-tares, lo cierto es, y no habrá quien lo ponga en duda, que Cuba y los Estados Unidos, por razón de la Enmienda Platt –tan severamente enjui-ciada por todos esos nuevos revolucionarios rojos vendidos al oro de Moscú– han devenido en po-tencias aliadas y gracias a esa alianza se ha mantenido el equilibrio norteamericano, como dicen los estadistas y diplomáticos. [pp. 36-37]
Cuánto de ironía y humor aparece en la anterior cita. Su estrategia discursiva es choteona. Así la Enmienda Platt es presentada al lector como un tratado de alianza defensiva y ofensiva entre Cuba y Estados Unidos, la posibilidad de que Cuba conquistara la Florida y aun la Louisiana, los nuevos revolucionarios rojos vendidos al oro de Moscú, Cuba como potencia. Pablo desarrolla un discurso en su «Prólogo» propiciador de la risa a carcajadas por quienes han tenido y tienen cono-cimiento y conciencia de la naturaleza imperialis-ta de Estados Unidos en los inicios del siglo xx y de su intervención militar en Cuba en los fina - les de la guerra del 95. Aspectos del documento la

176
· don quijote ha vuelto al camino ·
Enmienda Platt son aludidos en cuanto a: la pro-hibición a Cuba de tratados o convenios con otros gobiernos extranjeros, la cesión de partes del territorio nacional para carboneras.
El acto de condena de Pablo de la Torriente a la injerencia imperialista norteamericana se justifica en la república iniciada el 20 de mayo de 1902. Al decir de Lionel Soto en su libro ya citado, «Cuba no era libre; era una colonia embozada con oropel de república; era, en lenguaje moderno, una semi-colonia; un país subdesarrollado regido por el poder imperial de Estados Unidos. La vieja España carco-mida, trabucaire y también subdesarrollada, había sido desplazada por el pujante universo del mono-polio». (p. 49) Estas ideas son claves del discurso de la novela de Pablo, permeada por su identidad nacional y latinoamericana, por su antimperialis-mo y su concepción épica de la literatura. En pos-teriores momentos del análisis aparecerán otras citas del «Prólogo» relacionadas con la configu-ración del personaje Hiliodomiro.
En 1935 había escrito al poeta y comunista cubano Manuel Navarro Luna: «¿Qué no se podrá hacer, en beneficio de la instrucción pública, del arte y de la ciencia, con los capitales y los hombres, que, por números astronómicos, consume la sim-ple sospecha de la guerra?» (Cartas cruzadas, p. 73) En el «Prólogo» a su novela escribió: «Sea, pues, este libro, el comienzo de una fecunda literatura cubana sobre la guerra mundial. No tengo ambi-ciones de gloria y de triunfo con él, y únicamente reclamo, si se me permite, el derecho de haber sido

177
· josé domínguez ávila ·
el precursor». (p. 48) Pablo no reclama un derecho individual. Acción y pensamiento en él son lo opuesto a egoísmos intelectualoides. De sus pala-bras se infiere también su propósito deliberado sobre el contenido ideológico de esta novela en relación con la identidad nacional cubana. La idea de Carlos Rafael Rodríguez con respecto a la fal-ta de deliberación de la literatura de Pablo en Aventuras… y en Batey es relativa. Su falta de deliberación consistió en no hacer del estilo lo central con fines de triunfos personales. Pero tanto para Pablo como para otros escritores com-prometidos ideológica y éticamente con sus cir-cunstancias, la literatura es la vida; no puede haber literatura sin significación social.
Denia García Ronda en su «Prólogo» a la edi-ción de Aventuras… distingue algunos de los procedimientos de esta novela, denominados por ella novedosos para la época: la intertextualidad, la doble narración, la igualación en la diégesis de lo real y lo fantástico. Estos y otros recursos han permitido, en los juicios de la profesora, que esta novela «resulte uno de los mejores ejemplos de la narrativa cubana de vanguardia». (p. 18) Con el propósito de demostrar el empleo de la inter-textualidad de esta novela en su relación con lo tradicional universal y cubano, se detallan a con-tinuación los recursos distintivos de su origina-lidad y autentcidad: la articulación de los tipos de intertextualidad texto-texto, texto-género y texto-realidad; lo fantástico polisémico y múltiple

178
· don quijote ha vuelto al camino ·
estilísticamente; el choteo, manifestación paródi-ca cubana por medio del empleo del léxico popular en función de la identidad nacional cubana y también en función de la comicidad desacraliza-dora de mitos; el relativo distanciamiento afectivo con respecto al personaje protagónico en su para-dójica naturaleza de antihéroe y modelo de la conciencia nacional cubana y antimperialista, que lo convierten en vocero del autor. Es de no-tar que los códigos narrativos de El Quijote son fuentes discursivas reguladoras de la coherencia narrativa de todo este texto novelístico.
La intertextualidad, ya definida en el capítulo teórico e instrumentada en el segundo capítulo de-dicado al análisis de los cuentos, por sí misma, no constituye un fenómeno discursivo renovador. Universalmente es tradicional, sea mediante la pa-rodia, la alusión u otros recursos. Lo renovador de la intertextualidad en esta novela de la cuarta dé ca-da del siglo xx, asumiendo la práctica oral del choteo, lo forma su integridad, que desarrolla recur-sos intertextuales como la parodia, la alusión y otros en función ideológica antibelicista, anticapitalista y, también, en función de la identidad latinoame-ricana desde una cosmovisión materialista dialéc-tica, lo que en la narrativa cubana de la primera mitad del siglo xx no es usual. Pablo contribuye a actualizar, semántica y estilísticamente, recursos tradicionales en su estrategia discursiva.
Las fuentes a partir de las cuales se estructura la intertextualidad de Aventuras… son de diversa

179
· josé domínguez ávila ·
procedencia y naturaleza. Entre ellas están la cultura popular (el choteo cubano, el mito, desde los griegos hasta el mito del siglo xx, incluyendo el espiritismo); la historia, por medio de persona-lidades y héroes; la literatura mediante alusiones fundamentalmente; la religión; la filosofía en su referencia al pensamiento irracionalista de Scho-penhauer; el cine y los géneros periodísticos tes-timonio y reportaje. Contando con la diversidad de fuentes en este texto mediante sus personajes, su léxico u otros intertextos, nos percatamos de que el collage también forma parte de esta novela. Como sucedió en la pintura de Braque y Picasso, la composición de las imágenes se logra con ma-teriales de diversa procedencia. Al igual que en el análisis de los cuentos, los tipos texto-realidad y texto-género se analizan en un mismo epígrafe atendiendo a su integridad.
Intertextualidad texto-texto: los intertextos quijotescos y otros
La comicidad de Aventuras… tiene fuentes que sobrepasan lo nacional cubano. La asimilación positiva por parte de Pablo del discurso humanis-ta de Cervantes en El Quijote, impregna a su no-vela de marcas compositivas, semánticas, retóricas, sintácticas y lexicales que requieren del análisis correspondiente. «Y, por eso, me he dispuesto a dar a conocer, con la exactitud que demanda la historia, la biografía de un ente, […] verdadero infarto mitológico en medio de la claridad de nuestro

180
· don quijote ha vuelto al camino ·
tiempo». (p. 49) Este enunciado metatextual de su primer capítulo es un intertexto de fuente quijo-tesca. Es sabido que Cervantes reitera su fidelidad al criterio de la verdad desde el prólogo a la prime-ra parte hasta el final valiéndose de diferentes personajes y recursos narrativos. Este principio rector de El Quijote lo es también del discurso narrativo de la novela cubana, heredera de la me-tatextualidad de la obra cervantina
La intención de Pablo de «dar a conocer con la exactitud que demanda la historia», o lo que es lo mismo, la de revelar la verdad, se explicita tam-bién en una humorística e irónica nota que apa-rece en el capítulo II, referente a la llegada de Hiliodomiro a Francia: «Yo, al transcribir, con toda la fidelidad que reclama la historia, estas declaraciones que no dejan de parecerme un tan-to cínicas, del Soldado Desconocido, comprendo que me escapo de recibir el día menos pensado la Cruz de la Legión de Honor… Pero el historiador todo lo debe arrostrar por el esclarecimiento de la verdad». (p. 58)
Cervantes, al presentar al lector los posibles nombres del hidalgo personaje protagónico en el inicio de El Quijote, cierra el segundo párrafo de su primer capítulo concluyendo: «Pero esto impor-ta poco a nuestro cuento: basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad».78 Reitera
78Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2010, t. I, p. 34.

181
· josé domínguez ávila ·
su pensamiento en el capítulo IX de esta pri me- ra parte, refiriéndose a la aparición del cartapacio que contiene la historia de don Quijote:
[…] habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés ni el miedo, el rencor ni la acción no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. [I, p. 82]
Pablo continúa el pensamiento de Cervantes, en cuanto a la función de la historia como reveladora de la verdad, explicitándolo metatextualmente.
En otros momentos de su novela, Cervantes alude a la función del historiador. En su prólogo a la segunda parte de El Quijote, se llama a sí mismo historiador. En el capítulo III de la segun-da parte, mediante la voz del personaje Sansón Carrasco enuncia: «[…] el poeta puede contar o cantar las cosas, no como fueron, sino como debían ser; y el historiador las ha de escribir, no como debían ser sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna». (II, p. 30) En el capítulo teórico se citó el enunciado fuente aristotélico de este intertexto cervantino: «Pero [el historiador y el poeta] difieren en que el uno narra lo que sucedió y el otro lo que podría suceder». La Poé-tica de Aristóteles deviene texto fuente del inter-texto de Aventuras…, mediatizado por los intertextos cervantinos. En el propio capítulo III de la segunda parte, en el diálogo entre Sansón

182
· don quijote ha vuelto al camino ·
Carrasco, Sancho y don Quijote, este último re-cepciona también positivamente el pensamiento estético de Aristóteles, desde la cosmovisión dia-léctica, propia de Cervantes. Ante una afirmación de Sancho sobre la verdad de la historia, responde don Quijote: «[…] pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la historia». (p. 30) Adviértase que Aventuras… es también un texto novelístico, como El Quijote, que narra ficcionalmente facetas de un período crítico nacional e internacional, por tanto contradictorio y cambiante.
Por supuesto que no hay contradicción con respecto a la revelación de la verdad entre el dis-curso del poeta y el del historiador. Verdades re-vela Cervantes en su muy española novela, a la vez que universal. Verdades revela Pablo en su única novela inconclusa, también de raigambre universal y nacional, cubana en este caso. Uno y otro pusieron de manifiesto contradicciones del contexto político y sociocultural en el que vivieron. Cervantes expuso la contradicción fundamental entre las supervivencias feudales del Siglo de Oro español y las fuerzas ideológicas humanistas que germinaban en aras de la transformación hacia el capitalismo. Pablo, mediante un discurso des-bordante de comicidad, como lo fue el de Cervan-tes, nos mostró las contradicciones entre la guerra con fines imperialistas y la dignidad humana a favor de la identidad nacional de los pueblos. Uno y otro supieron representar, construyendo una

183
· josé domínguez ávila ·
relación contradictoria entre sus personajes y sus circunstancias, la relatividad de la verdad. El discurso de ambos se proyectó metatextualmente como se seguirá apreciando en la continuidad del análisis.
En cuanto a la relación texto-género, El Qui-jote refiere las tendencias de la narrativa española de los siglos xvi y xvii: novela sentimental, pas-toril, amatoria, caballeresca y picaresca. Dife-rentes componentes enlazan El Quijote a la novela picaresca: su punto de vista interno, sus personajes como Sancho y Ginés de Pasamonte, su condición de novela del viaje y su comicidad, cuestionadora de su contexto sociocultural. La picaresca es, mediatizada por El Quijote, una fuente genérica de la novela de Pablo. Según Carlos Rafael Rodríguez: «Aventuras del Solda-do Desconocido cubano es parte de la picaresca española. Si alguna literatura podemos tener como referencia de las Aventuras… es la picares-ca española, por su manera de reaccionar frente a los acontecimientos».79 Por supuesto que la desbordante comicidad de Hiliodomiro frente a los acontecimientos de la guerra tiene un sustra-to picaresco mucho más cercano a la comicidad humanista de El Lazarillo que al escepticismo de la picaresca del siglo xvii, exceptuando la pi-caresca de Cervantes. El muy agudo sentido crítico de Miguel de Cervantes con respecto a su
79Carlos Rafael Rodríguez. «La imagen de Pablo es la vida». En ob. cit. p. 188.

184
· don quijote ha vuelto al camino ·
contexto impregnó positivamente el discurso narrativo de Pablo.
La novela picaresca española es uno de los fe-nómenos culturales y artísticos correspondiente al Siglo de Oro entre la segunda mitad del siglo xvi y primera mitad del xvii. Comienza en el inicio del período con El Lazarillo, novela de raíz humanista. Se prolonga hasta el siglo xviii. Es una tendencia literaria que se adentra en el siglo xvii, con una afectación de su humanismo. Esto no es nega-ción del sentido crítico del Guzmán de Alfarache (1599) de Mateo Alemán, ni de El Buscón (1626) de Quevedo. En sus diferencias, ambas novelas muestran desacuerdos con su contexto sociocul-tural en forma de un discurso narrativo crítico, reformista. Pero, en general, toda ella está tran-sida de escepticismo, y ya en el xvii de pesimismo inclusive, componentes estos que la diferencian radicalmente de la obra literaria de Pablo. Por supuesto, la narrativa picaresca es un producto y factor del Renacimiento, donde se agudiza el sen-tido crítico al contexto desde una posición racio-nalista. Es una tendencia que marca el inicio de la novela de la modernidad, como se ha hecho notar por muchos. Por ello, con razón Carlos Ra-fael afirmó en el mismo texto citado: «Pero aque-lla literatura picaresca era moderna para su época, y moderna también para nuestra época: tiene valores que son actuales. Me parece que esa es la raíz de la literatura de Pablo en algunos de sus libros». (p. 188) Tomando como punto de parti da

185
· josé domínguez ávila ·
lo nacional cubano, Pablo crea un texto que tiene sólidos pilares en la tradición hispánica singula-rizados en El Quijote y en la novela pi caresca.
A fin de esclarecer mejor los vínculos entre la novela de Pablo y el discurso de la novela picaresca se impone bucear en particularidades de esta ten-dencia de la narrativa española del Renacimiento, que se prolonga al xviii y que ha tenido y sigue teniendo una asimilación creadora en la literatura latinoamericana. Valga citar al respecto a Fernán-dez Lizardi en México, a Vargas Llosa en Perú, a Alejo Carpentier y Reynaldo González en Cuba.80
Existe desde hace buen rato una abundante y sustanciosa bibliografía sobre esta tendencia de la narrativa española.81 Como expresa Fernando
80Se impone una aclaración. El autor de este libro no ha podido verificar la lectura por parte de Pablo de alguna de las novelas picarescas españolas. Sí es apreciable puntos comunes de esta novela de Pablo con códigos de la picaresca, asumidos por Cervantes en El Quijote. Esta es la razón por la cual se aborda en este epígrafe la intertextualidad de fuente picaresca en la novela del cubano, teniendo muy en cuenta que esa relación está mediatizada por la menciona-da novela de Cervantes.81Autores como José Antonio Maravall, Fernando Cabo y otros emplean el término «género» al referir este fenóme-no literario español. En este cuerpo de reflexiones se pre-fiere el término «tendencia», siguiendo el libro de Juan Ignacio Ferreras titulado La novela en el siglo xvi. Madrid, Taurus, 1987. El autor denomina «tendencia» o «tipo de novela» según la estructura interna en primer lugar y en segundo lugar el tema, el argumento, etc. Para V. Ivanov, la tendencia u «orientación artística» es «la totalidad de

186
· don quijote ha vuelto al camino ·
Cabo, «[…] el discurso picaresco nace, pues, en el interior de una vorágine de otros discursos, donde debe, supuestamente, afianzarse […]».82 Con la picaresca conviven en España la novela pastoril, la novela caballeresca, la amatoria, la novela his-tórica y la novela griega o bizantina. Entre ellas, la picaresca es la novela que refiere aspectos del contexto sociocultural citadino en una «construc-ción crítica», siguiendo el término empleado por Fernando Cabo. La parodia, la sátira, la ironía son sus recursos estilísticos desacralizadores de mitos y sectores sociales. Es una tendencia o tipo de novela enunciada en un punto de vista inter-no por medio del personaje protagónico, quien narra su vida como mozo de muchos amos en su transcurrir trashumante. Es la picaresca la no-vela del viaje del personaje marginal, referido escrituralmente por un autor que relata desde su cosmovisión, que intertextuamente registra en su escritura la inmediatez del correspondiente discurso oral. Entiéndase que la novela picaresca no es la novela del pícaro, sino sobre el pícaro. Esto explica las variantes en la cosmovisión múltiple contenida en esta tendencia. Francisco Sánchez
obras que se asemejan entre sí por una serie de rasgos ideoestéticos esenciales», ver su ensayo «La correlación en-tre el método creador y el estilo individual del artista» en Problemas de la teoría del arte, t. III, La Habana, Edito-rial Arte y Literatura, 1985, p. 113.82Fernando Cabo Aseguinolaza. El concepto de género y la literatura picaresca. Ob. cit.

187
· josé domínguez ávila ·
Blanco dirige la atención al punto de vista de la alta nobleza en El Lazarillo de Tormes.83
Es, no obstante, reconocido por los que se ocu-pan de la picaresca española su naturaleza mo-derna, como se aprecia, por ejemplo, en las citas de Carlos Rafael Rodríguez consignadas en líneas anteriores. Tal reconocimiento forma parte del libro de obligada lectura sobre el tema de José Antonio Maravall: La literatura picaresca desde la historia social. Para Maravall:
No olvidemos que el personaje de la literatura picaresca, cualesquiera que sean los residuos de la medieval literatura goliárdica y juglaresca que conserve, es fundamentalmente una cria-tura en un mundo que ha empezado a ser mo-derno. Desde su comienzo mismo, va unido a la nueva fase histórica de la modernidad, y de ahí que esa literatura sea uno de los sectores en que con más frecuencia se hace uso, que acabo de recordar, del nuevo tópico del gusto o preferen-cia por la novedad y más aún por lo moderno. Con ello no hace más que responder a un carác-ter de la mentalidad renacentista –tal como predominantemente se dio en España y en Fran-cia– y de la subsiguiente mentalidad barroca.84
Llegados aquí no hay que agregar el comentario sobre lo que fue la modernidad como etapa cultural
83Francisco Sánchez Blanco. «El Lazarillo y el punto de vista de la alta nobleza». Cuadernos Hispanoamericanos No. 369, marzo 1981, pp. 511-520.84José Antonio Maravall. La literatura picaresca desde la his-toria social. Madrid, Taurus, Ediciones, S. A., 1987, p. 257.

188
· don quijote ha vuelto al camino ·
y cómo fue asimilada por Pablo en uno de sus cuentos, «Vida del Caballero del Monte Cuervo». Sí precisa puntualizar que el antihéroe picaresco español es el resultado, en su condición representa-tiva de sujeto marginal, de una nueva y compleja crisis de la sociedad española en los siglos xvi y xvii en que se polarizan humanismo y escolástica, clero y actitudes anticlericales, pueblo y sectores que ostentan el poder económico y hasta político, entre ciudad y campo, entre, en fin, el naciente capitalismo y la perdurabilidad feudal.
Dicho una vez más, si el contexto de la picares-ca española fue el alba de la modernidad, el con-texto de la narrativa de Pablo fue el de la cúspide de tal fenómeno cultural. Esto es uno de los pun-tos de partida para entender la originalidad del discurso del intelectual latinoamericano en su única novela, en la que el personaje protagónico Hiliodomiro, un marginal pícaro, enuncia el pen-samiento autoral.
Volviendo a retomar el hilo del discurso sobre la novela de Pablo, esclarezcamos la configuración estilística del antihéroe Hiliodomiro del Sol. Es de notar la relación de los sustantivos que compo-nen el sintagma nominal. «Hilio» es deformación ortográfica de «helio», que significa «sol». Semán-ticamente, este sintagma nominal es redundante. Redunda en los semas «luz», «vida», «calor», que no pueden ser atributos de Hiliodomiro porque está muerto, además de que su práctica vital no fue luz en su sentido de guía debido a sus condiciones

189
· josé domínguez ávila ·
marginales de borracho, proxeneta y antihéroe. El sintagma nominal encierra la paradoja que es Hiliodomiro como personaje. Se construye en forma de hipérbole la imagen que se brinda me-diante este sintagma nominal acumulando lo redundante, lo paródico y lo paradójico. Esto re-sulta original en la literatura cubana del período. Estilísticamente, marca el discurso de Pablo de la Torriente. Esta acumulación de recursos es lo que hace Cervantes en El Quijote, en su esti-lo barroco. El sintagma nominal «don Quijote» es una paradoja paródica o una parodia paradó-jica. El sustantivo «don» que significó en latín «dueño», se convierte en el castellano en un tra-tamiento de respeto. «Quijote» es la parte trase-ra del muslo del caballo, con lo cual se parodia la figura del hidalgo idealmente convertido en un caballero. «Don» y «Quijote» son antitéticos se-mánticamente. Cervantes logra así una paradoja. Tanto Cervantes como Pablo, al acumular recur-sos retóricos, reunieron lo diverso y lo disímil en una misma imagen, asimilando de manera hu-manista cada uno lo dominante de sus contextos socioculturales.
En el «Prólogo» a su novela, Pablo se refiere a don Quijote. Tomando como hipótesis las imputa-ciones de la «crítica llamada seria», señala la in-fluencia sobre él, «[…] como don Quijote, por la lectura de los libros de la guerra, […]». (p. 46) Si las novelas de caballería provocan en el persona-je Alonso Quijano una demencia que lo convierten

190
· don quijote ha vuelto al camino ·
paradójica e ilusoriamente en el caballero don Quijote, presto al combate, y con ello a tomar las armas, tal actitud está poseída de un fin huma-nista, porque para don Quijote, en su discurso sobre las armas y las letras, las armas «[…] tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida». (I, p. 329) En las «Consideraciones liminares» a este capítu-lo, se refirió el metatexto contentivo de la idea en la voz de Hiliodomiro, de la oposición a la guerra como oposición a la muerte. En líneas siguientes de la novela, Hiliodomiro, hablando a nombre de los soldados desconocidos, expresa: «[…] no hay nadie que sea más antifascista que nosotros, los soldados desconocidos. Esto es, por eso que uste-des llaman en su lenguaje las “contradicciones internas”… […] nosotros, producto de la guerra, que por ella tenemos gloria, prestigio, honores y posición, la combatimos, la tememos, la odia- mos y luchamos porque no se repita…» (p. 103) Los personajes protagónicos de Cervantes y de Pablo, haciendo uso de la comicidad, se expresan metatextualmente a favor de la paz. Son imágenes ficcionales, que en su representación de las «con-tradicciones internas» de un fenómeno son para-dójicas.
El mismo motivo de la demencia producida por la lectura se presenta en la imagen del Soldado Desconocido francés en Aventuras…. Es un perso-naje paradójico; un soldado «[…] que tiene un ros-tro pacífico y que hasta parece un poco aguantón».

191
· josé domínguez ávila ·
(p. 80) Padece de manías como don Quijote. Al francés:
[…] en cuanto le tocan La Marsellesa, ya no puede contenerse. Le produce un efecto fulmi-nante y terrible. El rostro se le transforma […] Parece que, allá en Burdeos, entre receta y re-ceta, el hombre leía sus libros de historia y sus versos. Allá bajo el Arco de Triunfo, tiene su biblioteca, con libros de Lamartine, Víctor Hugo y una pandilla más. Tantas lecturas dicen que acabaron por crearle una doble personalidad, y aunque el hombre era pacífico, y cuarentón, y con su ya discreta barriga, pues le entraban rachas, y a veces le daba por escribir versos y otras por irse de cacería; «matar boches» como le decía a ir a tirar sobre los conejos y las perdi-ces. [p. 80]
Como don Quijote, está en los cuarenta y es un hombre de provincia con una vida sin relieves. Es, en fin, un intertexto de fuente quijotesca.
En El Quijote, Cervantes devela las contradic-ciones entre lo cotidiano grotesco de la realidad y lo trascendental y sublime del ideal utópico de la dinastía de los Habsburgo. En Aventuras…, Pablo desentraña el mito del soldado desconocido deve-nido héroe, quien en realidad es un pacifista o es un antihéroe. Si Cervantes desenmascaró el mito de la utopía española del Siglo de Oro español, igual proceder fue el de Pablo con respecto al soldado desconocido, figura manipulada por las potencias capitalistas como ya se ha evidenciado más arriba. Hiliodomiro es la desacralización de

192
· don quijote ha vuelto al camino ·
un mito formado en la cúspide de la modernidad. Ya Cervantes había desacralizado el mito de la utopía de grandezas, opulencias y heroicidades en la dinastía de los Habsburgo en España, en mo-mentos de gestación de la modernidad europea.
El mito en la modernidad, desde una óptica humanista, a diferencia del mito de los griegos y romanos, comunica la dicotomía entre realidad e imaginación. Así sucede con los mitos represen-tados en El Quijote. En la novela del español, el mito de la utopía es lo irrealizable, se reduce al ridículo. En la novela del cubano, el trascenden-tal héroe norteamericano, supuestamente blan-co, imagen de la identidad norteamericana, es, opuestamente a lo anterior, el mulato marginal cubano, representativo de la identidad de un país latinoamericano. En esta novela cubana se mani-fiesta la naturaleza mítica del llamado «héroe desconocido», «ente, extraordinario a la fuerza» como se califica a Hiliodomiro en el inicio del primer capítulo.
Una atenta lectura de los dos prólogos de Cer-vantes a su novela El Quijote, muestra su natu-raleza metatextual en relación con la ficción como viene argumentándose desde el inicio de este epígrafe. En su prólogo a la primera parte intro-duce la voz de un supuesto «amigo» que, enun-ciando el pensamiento estético autoral, enjuicia sobre esta novela:
[…] ni tiene para qué predicar a ninguno, mez-clando lo humano con lo divino, que es un géne-ro de mezcla de quien no se ha de vestir ningún

193
· josé domínguez ávila ·
cristiano entendimiento. Sólo tiene que aprove-charse de la imitación en lo que fuere escribien-do, que cuanto ella fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y pues esta vues-tra escritura no mira más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vul-go tienen los libros de caballerías, no hay para qué andéis mendigando sentencias de filósofos, consejos de la Divina Escritura, fábulas de poetas, oraciones de retóricos, milagros de san-tos, sino procurar que a la llana, con palabras significantes, honestas, y bien colocadas, sal- ga vuestra oración y período sonoro y festivo, pintando en todo lo que alcanzaréis y fuere posi-ble vuestra intención, dando a entender vuestros conceptos, sin intrincarlos y oscurecerlos. Pro-cu rar también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acre-ciente, el simple no se enfade, el discreto se ad-mire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla. [pp. 21-22]
En el anterior enunciado cervantino sobre la escri-tura de ficción se relacionan las siguientes ideas del pensamiento estético: el no mezclar lo humano con lo divino; el empleo de la imitación, siguiendo el modelo aristotélico; el no «mendigar» citas de otros incluyendo la Divina Escritura; el empleo de palabras significantes y honestas, lo que equi-vale a la relevancia de lo semántico y lo ético en la escritura de ficción. Por demás, Cervantes procla-ma su estrategia de una escritura para todos.
Tanto en su prólogo a la primera parte como en su prólogo a la segunda parte de El Quijote,

194
· don quijote ha vuelto al camino ·
Cervantes hace uso de la ficción. En su segunda parte incluye dos cuentos de locos.
El proceder de Cervantes en la configuración de su novela forma parte del texto de ficción del inte-lectual cubano. Aventuras… es un texto narra tivo poseído también de un prólogo metatextual en el que, mediante un discurso auténtico, se defienden las ideas sostenidas en el texto. Pablo, al exponer el tópico o tema de su novela, justifica su proceder discursivo. No mezcla lo humano con lo divino. Hiliodomiro, un fantasma, está concebido desde la cubanía del choteo como «un tipo de relajo». (p. 48) La reflexión y la ética, como se irá enfatizando, forman parte del basamento semántico de esta novela cubana. La idea de Cervantes sobre la co-micidad en relación con la recepción es una realidad en Aventuras… En Pablo está presente la concep-ción humanista universal cervantina en cuanto a la recepción del texto literario. Esto explica, en parte, los diferentes registros lingüísticos de Aventu ras…, como sucede en El Quijote. Tanto en El Quijote como en Aventuras… coexisten registros lingüísticos diferentes: medio y popular. La comi-cidad de ambas novelas, basadas en profundas reflexiones sobre diversos referentes culturales, las sitúan tanto al nivel del lector competente con la cultura erudita, como con el lector competente en la cultura popular oral. Es lo que sucede en la ge-neralidad de la novela picaresca.
La literatura española es asumida también mediante otros intertextos. Al representar la

195
· josé domínguez ávila ·
imagen de Hiliodomiro penetrando en su tumba del cementerio de Arlington, el narrador Pablo alude a una obra de teatro del siglo xvii espa-ñol: «Yo cogí por la Riverside y él, como en una representación de Don Juan Tenorio, pero a la inversa, se fue introduciendo en el mármol del monumento, tan sutilmente como una neblina que se diluía». (p. 66) En la configuración de la imagen fantástica se emplea un doble símil, en el primero la obra de teatro es el punto de referencia en la compa ración; en el otro es la naturaleza, «una neblina que se diluía».
El personaje protagónico de Poema de Mio Cid está tratado en forma de choteo por Hiliodomiro. La fórmula rutinaria empleada por Hiliodomi- ro, «me cago en Dios», atribuida al Cid, posee un sentido anticlerical y desacralizador de un mito de la cultura tradicional española, puesto que esa fórmula está atribuida a un hidalgo, héroe de la Reconquista medieval castellana, como es cono-cido. De manera idealizada este personaje del cantar de gesta es modelo positivo de religiosidad, de actitud de respeto a su rey Alfonso VI, de amor a su familia. Mata moros y les arrebata botines porque los moros no son cristianos; esto lo justi-fica. En el capítulo IV, según Hiliodomiro, en la asamblea de héroes, el Cid Campeador se compor-tó de la manera siguiente: «Después que se apa-ciguó un poco la asamblea, gracias a la vozarrona del Cid Campeador, que con la Tizona en alto se cagaba en Dios y amenazaba con retirarse de la

196
· don quijote ha vuelto al camino ·
presidencia si no se imponía el orden y cesaban las burlas que se me dirigían […]». (p. 87) Este recurso paródico, como otros, responde al criterio de la verdad. Conocido es que Rodrigo Díaz, en su realidad histórica, fue vasallo de árabes. Sus es-trategias en la búsqueda de botines al luchar con árabes se evidencian en el propio cantar de gesta que lo idealiza. El sentido desacralizador del an-terior intertexto le confiere un carácter metatex-tual. Su fuente está en El Quijote. El canónigo, en el captítulo XLIX de la primera parte, se expresa en estos términos: «En lo de que hubo Cid no hay dudas, ni menos Bernardo del Carpio; pero de que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay muy grande». (I, p. 421) Tanto Cervantes como Pablo en su visión metatextual crítica asimilan la imagen del Cid desde el criterio de la verdad. Con su fórmula rutinaria, Pablo procede discursiva-mente de forma choteona.
Fragmento de un texto musical popular cuba-no es la cita que hace Hiliodomiro en el primer capítulo de Aventuras…. En Francia, Hiliodomiro canta La Chambelona. Un fragmento del canto popular como intertexto aparece en la página 58:
Aé… Aé… Aé la ChambelonaAspiazo me dio botellay yo voté por Varona.
Lo que sigue a la cita, es la consumación del cho-teo en la voz de Hiliodomiro:
Como mi voz era terriblemente alta, al cabo se hizo notar más de la cuenta y tuve el honor de

197
· josé domínguez ávila ·
que el mariscal Joffre se me acercara para pregun-tarme qué canto era el mío.El regimiento hizo un silencio mortal. Era para impresionar a cualquiera. Pero yo salí con faci-lidad del apuro, explicándole que La Chambelo-na era el grito de guerra de los más feroces indios siboneyes, cuyo desayuno consistía en un dai-quirí de corazón de español y pólvora de arcabuz. El mariscal Joffre, emocionado por el símbolo sangriento del himno de mi país, recordando que ciertos pueblos salvajes se frotan la nariz en señal de amistad, delante de todo el Ejército primero me besó ambas mejillas a la francesa y luego se frotó ampliamente conmigo la nariz, pensando que este era el saludo que correspon-día a las feroces tribus cubanas de La Chambe-lona. El Ejército rugió de entusiasmo ante el gesto democrático del Mariscal de Francia y todavía yo recuerdo las ganas que me entraron de morderle el bigote apestoso de vino que me restregó por la cara… [p. 59]
Tal imagen es paródica al engañar Hiliodomiro en forma de choteo al mariscal Joffre, haciéndole creer que este era el canto de los «feroces indios siboneyes». El engaño consiste en subvertir la supuesta ingenuidad del pueblo cubano y la de un pueblo indígena aniquilado por un poder político europeo. El general de un país europeo acepta mansamente que una canción carente de solem-nidad, constituye un himno. Junto al engaño, está la deformación grotesca del «bigote apestoso de vino» del general Joffre. Esto cierra la parodia en forma de choteo.

198
· don quijote ha vuelto al camino ·
Si el pícaro representado ficcionalmente en la novela española es el marginal que se degrada moralmente en sus relaciones con su contexto sociocultural, Hiliodomiro, por el contrario, en su trayectoria vital y fantasmagórica, se enalte-ce moralmente en cuanto a su identidad con el autor ficcionalizado. Hiliodomiro asume posicio-nes antimperialistas, democráticas, identificadas con el pueblo. El oportunismo no asoma en su conducta como sucede con el personaje Lázaro. Aventuras del soldado desconocido cubano in-tertextualmente traspola recursos narrativos provenientes de la picaresca española y de El Quijote a la narrativa cubana de los años treinta del siglo xx, empleando el choteo en función desa-cralizadora del mito del soldado desconocido manipulado por las potencias capitalistas euro-peas, reafirmando la identidad latinoamericana, y cubana en especial.
Intertextualidad texto-realidad, texto-género: Hiliodomiro, su léxico coloquial
Los cinco capítulos de esta novela estructurada en forma de mise en abîme (texto en el texto) están narrados desde el punto de vista interno. El marco es el del autor personaje Pablo que se ficcionaliza al entablar diálogos con un fantasma en Nueva York, el del supuesto héroe desconocido norte-americano en la Primera Guerra Mundial. Su texto enmarcado corresponde a los reportajes del personaje Hiliodomiro. En el marco de su primer

199
· josé domínguez ávila ·
capítulo se refiere el hecho real, testimonial, del que arranca todo el relato. Es un hecho político datado en la misma novela en el que su autor se explicita testimonialmente. El 4 de julio de 1935 en la ciudad de Nueva York, como se enuncia en el texto, día de la fiesta nacional norteamericana, se celebró un mitin en el Club Cubano Julio Anto-nio Mella «[…] con el propósito de recabar el apoyo moral y material del movimiento popular norteamericano para la lucha contra los nuevos tiranuelos de nuestro país». (p. 49) Este intertexto genérico testimonial es una de las connotaciones políticas de la novela en su sentido identitario na-cional cubano, generado por el pensamiento y sentimiento antimperialistas del autor. Narra Pa-blo, al referirse a su discurso como orador en el mitin:
[…] ocurrióseme ligar los acontecimientos mun-diales del día, la experiencia de la historia y ciertos conceptos filosóficos deliberadamente vagos, con los aspectos de la lucha contra el imperialismo en Cuba y, como les suele ocurrir a los que no son oradores, que improvisando quedan mejor, coronó mi trabajo el más rotun - do triunfo. [pp. 49-50]
Continuando con la visión del mito del soldado desconocido en su relación con la realidad políti- ca de la Primera Guerra Mundial, Pablo enuncia en los inicios del capítulo I, al comentar su discur-so y su mención a la Primera Guerra Mundial y a la posibilidad de que se repitiese «el espectáculo»:

200
· don quijote ha vuelto al camino ·
«Entre estas patrañas hice referencia concreta a la deificación del Soldado Desconocido y tuve un acierto singular cuando señalé cómo ninguna de las innumerables estatuas que se han levantado a este mártir anónimo de la matanza, tenían ni la figura ni las facciones de un negro». (p. 50) Este es otro de los componentes de la relación intertex-tual que se analiza. Hiliodomiro, personaje fan-tástico, es el intertexto cuya fuente es el mito del soldado desconocido. Como intertextualidad y metatextualidad se corresponden coherentemen-te en todo el discurso de la novela, es este perso-naje un motivo de reflexión. La historicidad y la fidelidad a la verdad son fundamentos teóricos en su conformación. Se asume una actitud paródica de este fenómeno político e ideológico, que es el mito contemporáneo del soldado desconocido. En el discurso coloquial de Hiliodomiro se aprecia esta intención o estrategia:
La guerra mundial ha sido la única que no ha tenido héroes… Fíjate que es curioso… Y es lo siguiente. ¿Tú conoces la leyenda de algún buey héroe, que se haya rebelado en el matadero? Pues eso fue lo que pasó. Como la Guerra Mun-dial no fue más que un matadero en donde el heroísmo revistió una forma negativa, una forma que nunca ha tenido: la resignación, la paciencia, la resistencia a sufrir, a rebelarse, es que podemos decir que en ella no hubo hé-roes… Tú sabes, perfectamente, que el héroe siempre ha sido un impulsivo, un rebelde. Por eso, si acaso, por paradoja, los únicos héroes

201
· josé domínguez ávila ·
que tuvo la guerra mundial fueron los rusos, que fueron los primeros en «rajarse», en negarse a pelear… [pp. 61-62]
En consecuencia, desde la integridad de pensa-miento, afectividad y lenguaje del discurso, sin-gularizada en el texto, se dedicará espacio a continuación al análisis del léxico popular, que tuvo un uso específico en el período de consolida-ción de la cultura nacional cubana del que forma parte esta novela. Este tipo de léxico se estructu-ra en un conjunto de intertextos de interés en el análisis que comenzará a desarrollarse.
El léxico popular cubano en la voz del perso-naje Hiliodomiro es representativo de diferentes facetas de la realidad nacional e internacional en función de una gama de sentidos. Se relacionarán estas voces de acuerdo a su referente, distinguien-do su significación ideológica y estilística en esta novela. Hiliodomiro emplea una serie de voces populares, referidas dominantemente a política y ética. Es de aclarar una vez más que la ética es consustancial a todo el discurso de Pablo de la Torriente en su integridad de práctica política, social e intelectual. Estas voces en los reportajes del personaje Hiliodomiro son: culipandeando, aguan-tagolpes, pendejo, jaiba, pateadura, puta, relajo, jodidos, titingó, chingada, cojones, coño, fajarse, maroma, maricón, choteo, aguantón, perderme, chance, tarro, tarrear, rajarse, chismear, guata-quería, guataquear, botella, cabrón. Como parte de este referente, emplea Hiliodomiro unidades

202
· don quijote ha vuelto al camino ·
fraseológicas, entre ellas, fórmulas rutinarias como «Me cago en Dios», «Me cago en su madre», «so cabrona», «partía de cabrones», «ni qué cara-jo», «Choque esos cinco», «hija de la gran puta», «mano de pendejos». Las locuciones son: «se le está yendo el santo al cielo», «cogieron los mangos bajitos», «no vivía de otro cuento», «vividor de siete suelas», «virando la tortilla». Emplea los refranes «La ambición rompe el saco» y «a mal tiempo buena cara».
Estas voces y unidades fraseológicas son enunciadas por Hiliodomiro en las formas paró-dicas del choteo. En la anterior cita, al referirse a los rusos, emplea Hiliodomiro «rajarse». «Bo-tella» refiere la práctica cubana antes de la Re-volución de 1959 de ocupación de un empleo ficticio que permitía cobrar sin trabajar. Por ello, expresa: «No pienses que es una “botella” lo que tengo. Nosotros, los soldados desconocidos, tene-mos un trabajo muy intenso que realizar». (p. 68) «Culipandeando» tiene como referencia la avalan-cha de soldados desconocidos que se homenajean, ante lo cual tuvieron que «[…] hacer una especie de Liga de las Naciones lo suficientemente elástica para ir culipandeando entre tantas protestas y li-mar asperezas, como dicen todos los diplomáticos, vivos y muertos». (p. 68) Junto al sentido de evasión de una promesa para no enfrentarla que comunica «culipandeando», la unidad fraseológica «limar asperezas» denominada «colocación», también se formula paródicamente. Según Hiliodomiro, para

203
· josé domínguez ávila ·
Carlos XII de Suecia, Napoleón «[…] no tuvo con-trarios de categoría, sino una partida de “aguan-tagolpes”». (p. 94) A los héroes conocidos los denomina con la locución «mano de pendejos» (p. 98), destacando su falta de compostura. Con relación a Jenofonte, en su disputa con este, lo sitúa como «el guerrero de la historia que más facultades había demostrado tener para las reti-radas…» (p. 87) Seguidamente, en forma colo-quial, empleando el vocativo, expresa: «Muchacho, acabé con el griego. […] Realmente, fui injusto con el pobre Jenofonte, porque para hacer esta retira-da hacía falta más valor que para pelear con persas y medas, que no fueron sino unos “jaibas” […]». «Acabé» está utilizado en el sentido de dejar sin argumentos; en tanto que «jaibas» indica la falta de valor. El sustantivo «pateadura» comuni-ca la defensa de la dignidad de uno de los pueblos latinoamericanos, México: «[…] el general Per-shing con el sentido americano de que time is money, pronunció su discurso con toda brevedad y con la secular falta de talento que se le recono-ce universalmente desde la pateadura que le dio Pancho Villa […]». (p. 64) El sustantivo «puta» se aplica a la ministra inglesa a quien se le llama «la muy puta». (p. 80)
El pensamiento e ideología antimperialistas contenidos en este texto con respecto a Estados Unidos se expresan también mediante el léxico popular cubano propio del choteo. Esto resulta sig-nificativo en el primer capítulo en que Hiliodomiro

204
· don quijote ha vuelto al camino ·
reporta su estancia en Estados Unidos. A la Es-tatua de la Libertad le llama Hiliodomiro: «hija de la gran puta», «so cabrona» (p. 56), empleando fórmulas rutinarias. En uno y otro caso, «puta» y «cabrona» parodian en forma de choteo signos del poder capitalista. Otro soldado se dirige a Hilio-domiro de manera afectiva y solidaria, valiéndose de la fórmula rutinaria «chocar esos cinco» y el adjetivo de uso en México «chingada», indicando la protesta: «–Choque esos cinco hermano que, por culpa de esa gran chingada de la libertad, es que nos llevan a que nos pinchen por todos los lados…» (p. 56) Sobre su entrenador refiere en los términos de «fajarse» y «cojones», indicando igualmente la protesta: «Una vez que no pude aguantar más golpes, me acordé de cómo nos fajamos en Santia-go y le pegué una terrible patada por los cojones al instructor que por poco lo mato». (p. 54)
Hiliodomiro en Nueva York, a punto de em-barcar para Francia, se expresa en su hablar popular:
Al cabo, convencido ya de que, por lo menos hasta el barco, no tenía ninguna oportunidad, y, como además, los admiradores me habían ido ofreciendo tragos de whiskey por el camino, determiné poner a mal tiempo buena cara y comencé a marchar con una marcialidad digna de un prusiano de los que despanzurré en Fran-cia más tarde. Y, como entonces apenas había españoles en Nueva York, pues aproveché para gritar todos los ¡Me cago en Dios! ¡Viva Cuba! ¡Muera Francia! y ¡Viva el Kaiser! que me dieron

205
· josé domínguez ávila ·
la gana de gritar, y los gritos se confundían con los overtheres y el entusiasmo de la juventud… Muchas muchachas al reconocerme extranjero me imaginaban un caballero moderno que iba a sacrificar mi juventud y mi vida por la libertad y me besuqueaban y se restregaban conmigo emocionadas hasta el espasmo… Yo respondía a estas efusiones con gritos de ¡Muera Washing-ton, coño!… [p. 55]
En sus imprecaciones antimperialistas relaciona la interjección «coño», la fórmula rutinaria «¡Me cago en Dios!», el refrán «a mal tiempo buena cara», así como consignas: «¡Viva Cuba!, ¡Muera Francia!, ¡Viva el Kaiser!» El choteo en este enunciado está poseído no solamente de un sentido antimperialis-ta y antibelicista, sino también de la vitalidad humanista que caracterizó al autor. El refrán «a mal tiempo buena cara» da fe de ello.
Un enunciado en el que el léxico popular y coloquial es síntesis de solidaridad internacional y de actitud antimperialista, es el siguiente: «–¡Partía de cabrones!… ¡Qué pueblos pequeños ni qué carajo! ¡Acaso no son pequeños Cuba, Puer-to Rico, Haití, Filipinas, Hawai, Panamá, Nica-ragua, y los tienen ustedes jodidos hasta no poder más!… Lleno de rabia tiré el fusil en tierra y una avalancha de pueblo se me tiró encima y me cargó en hombros vitoreándome hasta desgañitarse…» (p. 56) Las fórmulas rutinarias «partía de ca-brones», «ni qué carajo», junto al término «jodi-dos», forman una imprecación que es condena antimperialista.

206
· don quijote ha vuelto al camino ·
Mediante las locuciones verbales «se le está subiendo el santo al cielo», y «se le está virando la tortilla», incluyendo el refrán «la ambición rompe el saco», Hiliodomiro comunica a Pablo su actitud crítica a la avaricia en las ansias de poder:
Y en esto le pasó al inglés como con el Solda - do Desconocido alemán, que al fin y al cabo fue destituido. Yo no sé –Hiliodomiro se puso a mo-nologar– pero hay veces que parece que al inglés «se le está yendo el santo al cielo», como decimos en Cuba. Porque ha querido apretar tanto y dominar tanto, que ha enseñado a bandoleros a muchos y se le está virando la tortilla por don-dequiera. Él pudo ser más inteligente en estos casos. Pero la ambición rompe el saco, no te ocupes. [pp. 76-77]
Las connotaciones políticas y éticas, mediante el léxico popular de uso en Cuba, se extienden a la cultura grecorromana. Al aludir Hiliodomiro a Julio César enuncia: «Figúrate, César, que siempre tan maricón, tenía por marido al feroz y gigantes-co Maximino, relajeó a nuestro comisionado de una manera implacable y le demostró que no sabía nada de lo que estaba hablando». (p. 90) Tanto el uso de «maricón» como «relajeó» connotan este enunciado intertextual de una intención paródica en la forma grotesca del choteo.
Al aludir Hiliodomiro al libro de Jenofonte, La retirada de los diez mil, y al propio autor, se refiere a este en el tono burlón propio del choteo:
A este Jenofonte, francamente, no lo puedo ver. Porque tú verás. En una ocasión, una de las

207
· josé domínguez ávila ·
tantas veces que se planteó el problema de no-sotros, los «soldados desconocidos», con los «ver-daderos héroes», como ellos se llaman […] vino con mucho casco con pluma, y una sayita de tiras colgantes, bastante indecente por cierto, a di rigirse a mí con un tono burlón a lo Aris-tófanes –que, entre paréntesis, es uno de los hombres más simpáticos que te puedas encon-trar– preguntándome que con qué títulos me mez claba yo, un refugiado de hospitales, en una asamblea de héroes de todas las edades. Después que se apaciguó un poco la asamblea, gracias a la vozarrona del Cid Campeador, […] yo le con-testé que estaba allí con el mismo derecho que él, todo cuyo mérito consistía en ser el guerrero de la historia que más facultades había demos-trado tener para las retiradas… Muchacho, acabé con el griego. […] Realmente, fui injusto con el pobre Jenofonte, porque para hacer esta retirada hacía falta más valor que para pelear con persas y medos, que no fueron sino unos «jaibas» totalmente desacreditados por «allá». Tanto, que esto ha motivado algunas polémicas muy serias entre Alejandro Magno y Aníbal el Cartaginés, por decir este que aquel no supo más que derrotar a unos pueblos pendejos, mien-tras que él siempre combatió a ejércitos braga-dos. [pp. 86-87]
La «sayita de tiras colgantes, bastante indecente por cierto» referida grotescamente al vestuario romano de la antigüedad, conjuntamente con las palabras «jaibas» y «pendejos», que comunican el sentido de cobardía, son marcas lexicales del

208
· don quijote ha vuelto al camino ·
discurso popular del choteo de Hiliodomiro en el anterior segmento narrativo.
Como se observa en la anterior cita, el espec-tro de Aristófanes no está parodiado; por el con-trario, es visto con simpatía por Hiliodomiro. Es suficientemente conocido por todo aquel que haya leído obras del comediógrafo griego, la visión po-lítica y democrática de sus comedias. En Los Caballeros, el personaje Demóstenes, un criado con disfraz del general Demóstenes, dirigiéndose a Agorácrito, un vendedor de chorizos, le respon-de ante la pregunta del segundo: «Precisamente por eso vas a llegar a ser grande. Porque eres un infeliz, un bajo mercader sinvergüenza, pero atrevido».85 La respuesta es la parodia de con-tenido político y ético. En la continuidad del diá-logo, Agorácrito confiesa no tener ni pizca de instrucción, apenas si conoce las letras y eso bien que mal. En la respuesta, Demóstenes ahonda en su parodia: «Es tu única falla, que sepas bien que mal. Pues gobernar al pueblo no es de hombres bien instruidos, ni de buenas costumbres… ¡se quiere un ignorante, se quiere un malvado! Por eso no desprecies lo que te brindan los dioses en sus oráculos». (p. 38) En este caso la parodia engloba a la religión. O sea, la parodia, desacralizadora del político con una baja moral y apoyado en los mitos religiosos, es el enlace entre el texto fuen-te de Aristófanes y el intertexto de Pablo.
85Aristófanes. Las once comedias. México, Editorial Porrúa, S. A., 1991, p. 38.

209
· josé domínguez ávila ·
En su libro Paideia ha dejado escrito Werner Jaeger: «La función censora pertenecía, en Atenas, a la comedia. Esto es lo que otorga al ingenio de Aristófanes la inaudita seriedad que se oculta tras sus alegres máscaras».86 En su única novela, tam-bién Pablo de la Torriente conduce lo cómico por un ajuste de cuentas con sus circunstancias polí-ticas y éticas, censurando desacralizadoramente un mito político.
El léxico popular de Hiliodomiro en sus conno-taciones políticas se proyecta al futuro de la Se-gunda Guerra Mundial que se fraguaba. En el V y último capítulo, en el diálogo sostenido entre Pablo e Hiliodomiro, se refiere:
–¡Cómo! –le dije–, ¿a ustedes también puede afectarles la nueva guerra mundial? Yo creía que eso sólo podía perjudicarnos a nosotros.–¿Que si nos perjudica? No lo puedes calcular… Piensa nada más en lo siguiente: la nueva guerra nos trae este dilema terrible. Si se triunfa, quie-ro decir, si alguien triunfa –lo que no es lo más probable– tendremos una nueva avalancha in-contenible de soldados desconocidos con la con-siguiente agravación del problema del desempleo entre nosotros; nueva situación difícil con los héroes antiguos; desplazamiento posible de muchos de nosotros por los nuevos, que ya orga-nizados con mayor conciencia de clase, harán su gremio y nos plantearán a cada momento
86Werner Jaeger. Paideia. Los ideales de la cultura griega. Ciudad de La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, t. I, 2010, p. 361.

210
· don quijote ha vuelto al camino ·
«reivindicaciones inmediatas». ¡Menudo «titin-gó» tenemos en perspectiva!… [pp. 102-103]
Hiliodomiro utiliza «desempleo» y «conciencia de clase», pertenecientes al léxico propio de la socio-logía. Mostrando su preocupación por la futura conflagración mundial, apela al sustantivo popu-lar «titingó» para expresar la idea del combate.
No todo es choteo en esta novela. Sin separarse de la comicidad, el discurso popular de Hiliodo-miro, modelando la conciencia patriótica autoral, enuncia en su reportaje:
Debo reconocer que yo fui el héroe del embar-que. Mi nombre corrió a todo lo largo del regi-miento y me llamó el Coronel para felicitarme por mi ardor patriótico, reconociendo delante del Estado Mayor la tradición bélica del pueblo cubano y el heroísmo de Roosevelt en la batalla de San Juan y el Caney, donde unos cuantos españoles bien bragados pusieron en ridículo a los yanquis que tuvieron que apelar, por último, a la astucia y la audacia de los mambises de Calixto García. [p. 56]
El anterior intertexto es de fuente histórica na-cional, como otros en Aventuras… Desde esta óptica identitaria con la cultura nacional cubana aparecen intertextos por medio de un léxico refe-rido a la música, baile y fiestas populares. En este segmento, evocando el pasado, el personaje autor relata:
–Caramba –comencé– yo me acuerdo de usted, porque usted era un hombre famoso para los mu-chachos allá en Santiago. Nosotros le decíamos

211
· josé domínguez ávila ·
el Habanero, porque decíase que una vez había ido a La Habana y traído dichos de allá. Usted siempre estaba de guaracha y de rumba. Y tenía broncas por los cafés con aquel Aparicio que era tan grande. O andaba de serenata con Sindo Garay, el guitarrista. Era un hombre alegre y guapo, por eso los muchachos lo conocíamos. Usted cuando llegaba la fiesta de carnaval de Santa Ana, Santa Cristina y Santiago, arrollaba con la comparsa de los Hijos de Quirino y una vez me acuerdo que, frente al Club San Car los, con un grupo de amigos, plantaron un catre en la calle y orinales nuevos y los llenaron de cer-veza… [pp. 51-52]
El segmento finaliza con la imagen de Hiliodomiro y sus amigos bebiendo cerveza en orinales «[…] que parecía que bebían meao. Así llegamos hasta el barrio de Los Hoyos y allí se armó la gran parran-da, que hasta nosotros arrollamos…» (pp. 51-52).
Guaracha, rumba, parranda, comparsa, arrollar (como sabe todo buen cubano), pertenecen a ma-nifestaciones musicales y danzarias de la cultura popular en Cuba. Sindo Garay es una de las figu-ras emblemáticas del son.
Otros términos de la cultura popular son refe-ridos a cuestiones biológicas: «arrojar» en lugar de «vomitar»; «huevo» en lugar de «testículo». La locución adverbial «en cueros» en lugar de «des-nudarse». También aparecen: «jumarse» por «emborracharse». «Coñón», derivado de «coña», tiene una connotación anticlerical. Hiliodomiro llama a santo Tomás de Aquino: «Un coñón de mil

212
· don quijote ha vuelto al camino ·
demonios». (p. 67) La discriminación racial toma cuerpo al reportar Hiliodomiro los hechos ocurri-dos en la selección del Soldado Desconocido ale-mán: «Pero no te he contado lo mejor. Lo que nos ocurrió con el soldado alemán. Esto sí fue feno-menal… Yo no sé, a esta gente con tantos cálculos y tantos estudios, siempre les coge la noche, igual que a nosotros los negros… Nosotros, no, qué carajo, que yo no soy negro… que estoy bien “ade-lantao”…» (p. 70) El hecho lo califica Hiliodomiro de «fenomenal», o sea, desmedido, en tanto que rectificando su autocalificación de «negro», em-plea la palabra popular «adelantado», que signi-fica casi blanco, distanciándose así de un sentido de pertenencia al negro.
Siguiendo la idea de la religión, resulta paro-diada también la práctica religiosa del espiritismo, que como manifestación religiosa forma parte de la cultura popular cubana. Es uno de los textos fuentes en esta novela. Humor e ironía se juntan en su defensa de esta novela suya como un libro sobre la guerra. Al respecto afirma en su «Prólo-go» en forma de choteo: «En todo caso, empero, como se trata de un libro de rigurosa fundamen-tación científica y cimentado, principalmente, en revelaciones espiritistas –ciencia en la cual los aportes cubanos marchan a la cabeza del mundo–, debo rechazar de plano algunas acusaciones que, seguramente, se me harán». (p. 44) Como aclaración a la anterior idea, aparece la siguiente nota en esta página: «Nuestro espiritismo tiene

213
· josé domínguez ávila ·
manifestaciones múltiples: literarias, musicales, coreográficas y económicas». (p. 44) Seguidamen-te, Pablo convierte en choteo sus referencias al espiritismo:
En primer término, el hecho de que mamá sea una enfebrecida beata del espiritismo y de que, por ello, en casa muchas veces no haya un vaso listo para tomar agua, por estar todos ocupados en oraciones a los distintos espíritus de los cuales ella es devota –Juan Bruno Zayas, la hermana María y muchos más– me exime de la imputación de irreverente hacia una creencia que es, sobre todo, una cuestión de familia. [p. 44]
Como cierre del párrafo anterior, metatextual-mente, aparece el comienzo de la interpretación que Pablo hace de la salida de los muertos según su concepción del mundo materialista: «Si los muertos salen, el Soldado Desconocido, que tam-bién es un muerto como otro cualquiera, tiene derecho a salir también». (p. 44) Pablo razona desde la «relatividad», como él mismo expresa, sobre la salida de los muertos. Según sus razo-namientos «los muertos también son humanos», «los muertos siguen siendo vivos en todos los sentidos. En efecto, ¿quién no recuerda los sustos que hemos pasado nosotros por andar sacándole a la gente determinados muertecitos?» (p. 45) En líneas siguientes continúa su reflexión: «No hay duda, desde luego, que este problema, como todos, pertenece a la relatividad y, si se me permite, yo formularé la teoría de la aparición espiritual de

214
· don quijote ha vuelto al camino ·
esta suerte: el que ha sido vivo antes de estar muerto, ese sale de todas maneras; y el que ha estado muerto antes de morir, ese no sale de ningún modo ni a nadie». (p. 45) El humor y la ironía de Pablo comunican su cosmovisión ma-terialista dialéctica con respecto a la vigencia o no del individuo para la posteridad. Es esta lógi-ca de pensamiento con la cual crea el personaje fantástico y que forma parte de las claves para la comprensión de este discurso. Contiene este enunciado, a la vez, uno de los sentidos de esta novela cubana.
Con el anterior metatexto de su «Prólogo» se abre una interrogante sobre este texto de ficción. Se ha evidenciado en el primer epígrafe la asimi-lación por Pablo del pensamiento estético de Cervantes en El Quijote, quien a su vez recepcio-na positivamente el pensamiento aristotélico en cuanto al criterio de la verdad. Es el principio que explica los códigos de la verosimilitud y lo posible. Pablo de la Torriente crea un personaje fantástico, que como tal viola las leyes de la lógica, o sea, el código de la verosimilitud estética. No obstante, en el propio texto están las claves del proceder artístico. El anterior segmento metatextual cita-do contiene la reflexión de la vigencia de determi-nados muertos. Hiliodomiro fue no solamente el marginal, sino que ideológicamente sostiene los puntos de vista antimperialistas, latinonoamerica-nistas, antibelicistas, en fin, humanistas propios del autor. Su empleo del español es representativo

215
· josé domínguez ávila ·
o modelo del habla popular del propio contexto sociocultural de Pablo. Esto prueba el hecho de que la ficción y su manifestación fantástica en esta novela no son otra realidad, sino un tipo de discurso cuestionador que pone ante el lector la conciencia autoral.
Locuciones verbales son: «dando palique» (p. 80), «he dado en el clavo» (p. 64). La primera es emiti-da por el personaje autor al caracterizar el discurso de Hiliodomiro cuando relata hechos sobre los sol-dados desconocidos. La segunda posee una signi-ficación más profunda que la simple idea de «acertar». Según Hiliodomiro, en el homenaje que se le rinde en Francia como Soldado Desconocido norteamericano, el ministro español se limitó a movilizar el dedo índice, «como quien dice “ha dado en el clavo”». (p. 64) En la coherencia de pensamiento y sentimiento del personaje fantás-tico Hiliodomiro se generó el siguiente enunciado reflexivo sobre un hecho histórico cubano: «Yo, por mi parte, al sentirme reconocido como un hijo del pueblo inglés, recordé la toma de La Habana por los ingleses y supuse que a lo mejor mi sexto abuelo fue muerto, ignominiosamente, en algunas de las emboscadas tendidas por Pepe Antonio, el héroe de Guanabacoa». (p. 64) El enunciado pone de manifiesto el intertexto del tipo texto-realidad. Es la ironía dirigida a relevar la identidad nacio-nal cubana reveladora a su vez del pensamiento político del escritor. Es lo propio de la hibridez discursiva de la voz autoral que encuentra en la

216
· don quijote ha vuelto al camino ·
historia nacional refutación al mito. En el mismo enunciado emplea Hiliodomiro «puya», un térmi-no de uso cubano, de cuya acepción se ocupa Fernando Ortiz en su diccionario. Hiliodomiro emplea «puyitas», ofreciendo la idea de un decir indirecto e hiriente.
En el capítulo IV, al referir Hiliodomiro el ba-rullo y pendencia en una asamblea de héroes, emplea una voz de uso en el habla del español en Cuba no recogida en ninguno de los diccionarios consultados: «tartaria», que es sinónimo de «ti-tingó». «Y, efectivamente, en la próxima asamblea, cuando parecía que se iba a tratar el problema de nosotros, los “nuevos”, los “héroes desconocidos”, como nos llamaban, se armó enseguida una tar-taria descomunal». (p. 96)
Los «reportajes» del espectro Hiliodomiro, usando el léxico popular entre otros recursos discursivos, constituyen una visión de la realidad. Junto al léxico popular relacionado, aparecen términos propios del discurso filosófico y político, como «contradicciones internas», «reunión de célula», «masas populares».
Otra de las facetas en que el discurso de Pablo muestra su humanismo, es el erotismo. En el ca-pítulo V se ofrece la imagen de Pablo y de Hilio-domiro por la Quinta Avenida en Nueva York. El personaje autor narrador, ante el cruce de mujeres sensuales y vestidas de diferentes colores, relata: «Mientras caminábamos por la Quinta Aveni- da, contemplando, a su mejor hora, el arroyo

217
· josé domínguez ávila ·
multicolor y aromado de mujeres, Hiliodomiro no habló. Le gustaban, como en sus tiempos de San-tiago, rumberos y provocadores, las hembras, las buenas hembras de todos los países que pasan por la Quinta Avenida, […]». (p. 100) «Hembra», como lo recoge el diccionario de G. Haensch, significa «mujer muy atractiva por sus formas». (p. 297) Después de una narración en la que la descripción de bellas mujeres se entremezcla, sigue un parla-mento de Hiliodomiro en el que se comunica el sentimiento de amor a la vida: «–Y en cada una de estas mujeres maravillosas, una pasión, una es-peranza, un desastre… La vida en cada una… La vida entera… ¡Y cómo amo la vida!…» (p. 101) La reflexión que continúa por parte del narrador Pablo, reafirma el amor a la vida desde una con-cepción materialista en defensa de lo humano, aludiendo al texto bíblico y a personalidades de diferentes sectores de la cultura:
Hiliodomiro, ante aquel espectáculo femenino único, de los millares de bellezas en la Quinta Avenida, asumía una actitud melancólica; la actitud de un hombre en decadencia, algo pare-cido a esa pena por el recuerdo de hazañas y triunfos de la juventud que tienen algunos hom-bres viejos, todavía con externa prestancia otoñal. Pero Hiliodomiro era un hombre joven, y, por eso, su fervor imaginativo y a la vez me-lancólico, ante tanta esplendidez femenina, me trajo entonces a la imaginación una pregunta un poco terriblemente curiosa. Bueno, ¿y «allá» no…? Pero decidí callarme por no herir su sus-ceptibilidad varonil… Él dice bien: –¡Cómo amo

218
· don quijote ha vuelto al camino ·
la vida!… Porque, si en efecto, no hay en ultra-tumba una Quinta Avenida; sí es falsa la pro-mesa de las huríes del profeta, ¿para qué va a ir un hombre joven al cielo? ¿Para escuchar los sermones de San Pedro, o los sofismas de Sócra-tes…? ¡Si siquiera hubiera cuentos de Queve-do!… [p. 101]
El segmento se cierra con la alusión a Francisco de Quevedo, que materializó un discurso literario barroco haciendo derroche de la comicidad en sus diferentes matices. El pensamiento contenido en el discurso de Pablo en relación con el erotismo se corresponde con juicios, emitidos al respecto, por Octavio Paz en su libro Los signos en rotación: «El erotismo es el reflejo de la mirada humana en el espejo de la naturaleza».87 Coinciden el pensa-miento de Pablo y el de Octavio Paz en su visión humanista sobre lo sexual. Su racionalidad es ajena al absoluto instintivo de posiciones del irra-cionalismo o del existencialismo, o bien de deter-minadas manifestaciones de la literatura del posmodernismo, una tendencia cultural de la segunda mitad del siglo xx. Se explica entonces que Octavio Paz asevere también: «[…] el erotismo es sexualidad socializada, sometida a necesidades del grupo, fuerza vital expropiada por la sociedad». (p. 185) La sensibilidad e imaginación que desta-ca Octavio Paz en el libro citado es realización
87Octavio Paz. Los signos en rotación. Barcelona, Ediciones Altaya, 1995, p. 188.

219
· josé domínguez ávila ·
discursiva humanista en esta novela, plena de comicidad, desde el humor hasta el grotesco. Esto demuestra que también la comicidad como discur-so contiene la sensibilidad humana, no la niega.
Llama la atención que una novela en la que el personaje protagónico es un espectro, no sea sig-nificativo el léxico que refiera la muerte. Respec-to al Soldado Desconocido italiano, no personaje positivo en su vida, se enuncia su muerte mediante la unidad fraseológica de uso popular: «estirando la pata». (p. 76) Toda la novela tiene como uno de sus motivos argumentales, no la muerte en un sen tido filosófico, sino «el muerto» en la Primera Guerra Mundial a través del símbolo, devenido en mito, del soldado desconocido. Al basarse la novela en el diálogo del personaje real, «vivo» (su autor por demás) con un «muerto», va desarrollándose otro motivo en la unidad argumental y temática de la narración: el espiritismo, tratado paródicamente, como ya se puso de manifiesto.
Intertextos de fuente histórica son esenciales a lo largo del texto, desde personalidades de la antigüedad hasta los actuales coetáneos del autor de la obra. Diferentes héroes de la antigüedad van pasando paródicamente por las páginas de la novela, sobre todo en el capítulo IV. En una de las «asambleas», el Soldado Desconocido italiano: «Quiso buscar apoyo en las “masas populares”, y allí lo desenmascaró Espartaco quien dijo que todo lo que se traía eran unas maniobras asquerosas con la burguesía romana y que nada tenía que

220
· don quijote ha vuelto al camino ·
hacer con ellos, aconsejándole, en tono despectivo, que se fuera a donde los Gracos, que esos eran unos “oportunistas de izquierda”». (p. 90) Espar-taco no está tratado paródicamente. Su condición de esclavo, de héroe de masas, justifica esto en el discurso de ficción de la novela, heredera del pen-samiento humanista universal. Burguesía y opor-tunistas de izquierda constituyen actualizaciones de este discurso que contribuyen a conferirle un sentido ideológico con respecto a la actualidad del siglo xx.
Personajes diversos de la Edad Media son alu-didos, siempre por medio de la circunstancia ficcio-nal de la «asamblea de héroes». La concepción materialista dialéctica sobre la historia se sinte-tiza en la siguiente imagen:
Y cuando todo el mundo se disponía ya a presen-ciar algunas de esas feroces luchas entre «moros y cristianos», ciertos guerreros de las Cruzadas creyeron que era el momento de resucitar la cuestión de Jerusalén y el Santo Sepulcro y de nuevo se formó la trifulca, pues los héroes ante-riores al nacimiento de Cristo no tenían por qué creer en él y los posteriores a su nacimiento lo consideraban únicamente como un gran negocio, por lo que fueron desenmascarados. [p. 97]
Pablo de la Torriente, desde su discurso de ficción paródico, expone metatextualmente un juicio sintético desacralizador de una visión religiosa sobre un fenómeno de la historia, el de las Cruza-das. Relacionado con esta visión materialista es

221
· josé domínguez ávila ·
lo que al final del penúltimo párrafo del «Prólogo» escribió Pablo con respecto a Hiliodomiro:
Por lo demás, él no ha dejado de ser cubano, por muy soldado desconocido que sea, y no puede, por tanto, dejar de tirar a relajo un poco su alta posición. Y esta es la mejor prueba de la fidelidad de mi interpretación: el que Hiliodomiro, solda-do desconocido, no sea otra cosa, en el fondo, que un tipo de relajo. Ni más, ni menos, que cual-quiera de nuestras grandes figuras. [pp. 47-48]
Lo anterior refuerza la imagen de Hiliodomiro como una paradoja paródica o una parodia para-dójica.
El autor personaje narrador confiesa, en el capítulo III, con respecto a la condición de repor-tero de Hiliodomiro: «Puesto a averiguar –el vicio del periodismo me ha tornado incansable–, y así, aunque ya era muy tarde, no quise dejar pasar la noche sin que me contara algo sobre el Soldado Desconocido francés». (p. 80) Los géneros perio-dísticos testimonio, reportaje y entrevista actúan como intertextos. Lo metatextual toma en más de una ocasión el carácter ensayístico. Este es un procedimiento original en Aventuras… Esto per-mite al autor la interacción entre la función co-municativa, interpretativa y crítica del discurso periodístico, y la función estética de su discurso de ficción.
En relación con el testimonio, se evidenció en el inicio del capítulo el comienzo testimonial del marco. El empleo reiterado por parte de Hiliodo-miro del léxico popular es también una forma del

222
· don quijote ha vuelto al camino ·
rescate de la memoria colectiva, propio del testi-monio. Esto mismo sucede con las alusiones a hechos históricos en Cuba y a nivel internacional. Un rasgo del testimonio que se ha destacado, es la atención a lo marginal. El personaje Hiliodo-miro lo prueba en este texto de ficción. Sin que exista una identificación absoluta del personaje Pablo con el personaje Hiliodomiro, este último está dotado del humor, de la gracia y de un dis-curso mediante el cual se exponen juicios críticos profundos con respecto al contexto de la Primera Guerra Mundial. Es de notar el distanciamiento éticamente hablando, del personaje Hiliodomiro con respecto al autor personaje, a la vez que este personaje fantástico es la ejemplificación de la situación de víctima del soldado en la Primera Guerra Mundial. Es el autor personaje quien des-cribe, narra y evalúa la conducta de su personaje enmarcado. El rescate de la memoria colectiva se realiza intertextualmente en esta novela median-te recursos ya analizados, como el léxico popular en forma de choteo en la voz del personaje Hilio-domiro y los intertextos que de manera fantástica tienen como fuente personajes históricos.
Con respecto al reportaje como intertexto gené-rico periodístico, en este texto novelístico se ma-nifiesta mediante los relatos orales enmarcados de Hiliodomiro. Los reportajes de este personaje, con su poder reflexivo, correspondiente a la bús-queda de causas, a la explicación del fenómeno de la guerra, constituyen enunciados autorales que,

223
· josé domínguez ávila ·
valiéndose del fantástico, configuran enunciados metatextuales antibélicos fieles a la verosimilitud de la ficción.
El mito del soldado desconocido es desacrali-zado en esta novela por medio de diferentes imá-genes personajes, correspondientes a algunos de los países europeos. Una visión general sobre el mercantilismo, el oportunismo y el utilitarismo generado sobre la práctica de la elección de solda-dos desconocidos se encuentra en el capítulo III, en la voz de Hiliodomiro. Apropiándose de las locuciones verbales «sembrar para el vecino» y «hacer su agosto», comunica la idea del oportu-nismo ante una situación. Es una muestra del metatexto que en su relación con otros adquieren una connotación ensayística:
Pero nunca sabe uno cuando siembra para el vecino. El negocio este de los soldados descono-cidos, inesperadamente se convirtió en uno de los rackets más grandes de la posguerra. Los es-cultores hicieron su agosto. Los poetas y los no-velistas fueron laureados. Y, hasta los pintores ingleses, reconocidos como los peores del mundo, desesperadamente buscaron en él la inspiración. […] Y, como los reyes, los presidentes y ministros siempre prefieren retratarse al lado de un ma-jestuoso monumento que puede darles realce, tomaron la costumbre de acudir a los homenajes al Monumento del Soldado Desconocido, y de ahí la importancia que estos han llegado a tener para la prensa gráfica, y, por tanto, para el pú-blico. [p. 80]

224
· don quijote ha vuelto al camino ·
Otro enunciado ensayístico en los reportajes de Hiliodomiro refiere los honores al Lord como sol-dado desconocido: «Sí, porque ellos pensaban con muy buen juicio, que a la Guerra sólo habían mandado a toda la canalla de los barrios bajos de Londres, o a irlandeses que no podían ver a In-glaterra, o escoceses de quienes ellos se burla-ban… Sin contar, claro está, a los indios y negros y canadienses y australianos, que bastante honor habían recibido ya con habérseles permitido morir por Inglaterra…» (p. 69) La parodia del mito del soldado desconocido se remonta a la revelación de causas políticas. Se condena el empleo de diferen-tes sectores de la población y de diferentes países como carne de cañón en la guerra.
El ensayo literario se manifiesta metatextual-mente en el cuarto capítulo. En una «asamblea de héroes», «reporta» Hiliodomiro a Pablo, re-firiéndose a Milciades, un personaje histórico griego: «Se levantó este héroe de “casco palpitan-te” –como decía Homero, quien por cierto ni es ciego ni Cristo que lo fundó, sino un vividor de siete suelas que se pasó la vida guataqueándole a todos los príncipes acaienos y troyanos– […]». (p. 96) El habla de Hiliodomiro, con el empleo del léxico popular como es el uso de la locución adje-tiva «vividor de siete suelas» (oportunista) y la forma verbal «guataqueándole» (adularle), es paródica con respecto a Homero, desde el punto de vista social. Sin que en el texto de esta novela exis- ta algún argumento que justifique de manera más

225
· josé domínguez ávila ·
desarrollada la parodia, esta tiene su justificación en La Ilíada. En la epopeya homérica, los héroes representativos de un sector que va adueñándose de las riquezas y del poder en el tránsito de la co-munidad primitiva a la esclavitud, están idealiza-dos; en tanto que el personaje representativo del simple soldado, está configurado de forma paró dica. Tersites es un personaje negativo en su comporta-miento en esta epopeya. Razón del tratamiento paródico en la imagen de Homero es el pensamien-to democrático de Pablo. El criterio de la verdad justifica el sentido desacralizador del tratamiento del mito griego en esta novela cubana. Volviendo a Cervantes en su novela El Quijote, en la voz del personaje don Quijote en la segunda parte del ter-cer capítulo, enuncia: «A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio lo pinta, ni tan prudente Uli-ses como lo describe Homero». (p. 30) Se muestra en este metatexto de la novela Aventuras…, una vez más, la fuente mediatizadora del pensamiento humanista cervantino.
Al analizar el mito del Soldado Desconocido alemán advertimos el sentido crítico en la refe-rencia a Goethe dada su posición clasista, distan-te y discriminadora de las masas. Un escritor enjuiciado críticamente mediante la parodia es Víctor Hugo. En el capítulo IV, Hiliodomiro, en su «reportaje» a Pablo, al comentar el odio a Napoleón se refiere al escritor en estos términos:
Sólo por medio de Víctor Hugo, que es una es-pecie de valet de su fama, y le ha catalogado las victorias y retocado las derrotas, como quien

226
· don quijote ha vuelto al camino ·
ordena trajes de ceremonias, resulta accesible. Sólo Víctor Hugo lo hace sonreír sombríamen- te de satisfacción. Y si según te digo, Napoleón se parece a Greta Garbo, no has visto escritor que más se parezca a Napoleón que Víctor Hugo. Siempre anda, imponente y solitario, escribien-do, según asegura, obras maestras. Lleva con él una libreta, y tan pronto se le ocurre una frase, la apunta, y entonces escribe un capítulo sobre ella. Y algunas veces hasta un libro. De nosotros nos ha dicho con desprecio que éramos «como águilas de plomo, pintadas de oro, enanos sobre escalas de gigantes, ranas uniformadas, héroes a franco la tonelada», y otras cosas por el estilo. Naturalmente, todo el mundo lo odia, y está tan pasado de moda y es tan ridículo que si viviera hoy sería poeta de tangos… [p. 95]
En los relativamente breves capítulos de esta novela, en lo fundamental mediante Hiliodomiro, representatividad lingüística y social de lo nacio-nal cubano, transita un discurso configurador de imágenes que en su conjunto forman un gran mural histórico, con los procedimientos de la fic-ción, asimilando el choteo. En este mural ficcional literario aparece una secuencia de personajes y hechos de la historia universal, desde el hombre de Neanderthal hasta las imágenes de Mussolini y Hitler en el V y último capítulo de la novela. Este capítulo tiene un sentido político específico. Recor-demos que la novela es de 1936. En el referido capítulo se exponen críticamente maniobras de Mussolini en su sed de dominar el mundo.

227
· josé domínguez ávila ·
El cierre del capítulo IV es una imagen digna de representación teatral. Su comicidad se basa en la confrontación de dos etapas diferentes de la historia, la del mundo desde el hombre de Nean-derthal y la antigüedad, por un lado, y la del siglo xx con sus aviones, tanques de combate, ametralladoras, granadas, etc., del otro. Los héroes desconocidos del siglo xx combaten contra los conocidos héroes de la antigüedad. El «páni-co fue espantoso». (p. 98) El humor se realiza de manera plástica en el siguiente enunciado que remite al pasado: «Los griegos se encaramaron todos en las Termópilas; los chinos se treparon a su Muralla; los árabes enterraron la cabeza en la arena; los indios huyeron en sus caballos; los romanos se refugiaron en el Capitolio». (p. 98) Se expone ante el lector, imágenes artísticas que advierten sobre los riesgos de una conflagración mundial que se avecinaba en el segundo lustro de los años treinta, a lo que alude Hiliodomiro en el último capítulo.
Aventuras del soldado desconocido cubano es un texto narrativo en el que se integran intertex-tos de manera original y auténtica, cuyas fuentes corresponden a la tradición literaria española, a partir de la picaresca y de El Quijote, y a partir también de la tradición cultural cubana, con-juntamente con otras fuentes procedentes de la cultura europea y latinoamericana. Su intertex-tualidad, en su complejidad, adquiere la visión del collage en el que lo diverso se integra en una imagen

228
· don quijote ha vuelto al camino ·
antibelicista y de identificación con la cultura nacional cubana y latinoamericana. Alusión y parodia son dos procedimientos intertextuales esenciales en este texto. Considerado el refrán como texto, se aprecian algunas citas de este tipo de unidad fraseológica.
Los tipos de intertextualidad texto-texto, texto-realidad y texto-género se integran, funda-mentalmente, en los reportajes ficcionales del personaje Hiliodomiro del Sol, el que, en ajustes al criterio de la verdad según el pensamiento autoral implícito en el discurso de este personaje enmarcado, enuncia hechos pertenecientes a la memoria colectiva. Lo subversivo del testimonio en esta novela es transgresor del belicismo, pro-yectándose a la paz.

229
· josé domínguez ávila ·
Consideraciones finales
En las especificidades de la narrativa ficcional de Pablo de la Torriente Brau, lo creador y transfor-mador cobra caracteres originales y auténticos desde una cosmovisión materialista dialéctica en relación con las necesidades sociales éticas y po-líticas del período de consolidación de la cultura nacional popular cubana correspondiente a la tercera y cuarta décadas del siglo xx, en el que se produjeron sus obras narrativas ficcionales. En la intertextualidad producida por Pablo se manifies-ta lo antes dicho en su integración de ramas di-versas de la cultura. Fuentes de sus intertextos son la historia, la filosofía, el periodismo, el cine, el deporte, la literatura misma. Uno de los com-ponentes de la intertextualidad en Pablo de la Torriente es la metatextualidad. Su personalidad y conciencia se implicitan en lo dominante del punto de vista interno en la recurrencia de lo testimonial y en su metatextualidad, imbricadora

230
· don quijote ha vuelto al camino ·
de reflexión y sensibilidad humana. Una serie de enunciados intertextuales suyos son condenato-rios del determinismo religioso, del irracionalis-mo, del idealismo objetivo, del mito, de conductas sociales propias de la falta de ética y del injeren-cismo capitalista.
La intertextualidad en la narrativa de ficción de Pablo de la Torriente Brau, es la intersección entre los discursos de las vanguardias artísticas y el discurso de la cultura popular cubana. Pablo asimila auténtica y originalmente las fuentes que nutren su discurso. El humanismo sustentador de los intertextos de su narrativa tiene positiva-mente dos fuentes principales, Cervantes y Mar-tí. Del primero recepcionó su fidelidad al criterio de la verdad y su sentido crítico con un sostenido empleo de la parodia. Del segundo, su ética y su práctica identitaria latinoamericana y cubana. De los dos, el pensamiento emancipador, pertinencia en la modernidad, que implica el empleo de un discurso narrativo de ficción en función de las urgencias sociales, políticas e ideológicas del pe-ríodo cultural internacional entre las dos guerras mundiales.
La narrativa de ficción de Pablo de la Torrien-te Brau, situada en el contexto internacional y nacional de la cúspide de la modernidad, depen-diente en el caso de América Latina, es conse-cuencia y factor de un proceso creador complejo y contradictorio. La parodia en sus cuentos y en su única novela se expresa muchas veces en el

231
· josé domínguez ávila ·
choteo que, como se ha puntualizado, connota el discurso popular cubano marcado por un léxico estilísticamente coloquial de tendencia subver-siva. En los cuentos analizados, «El Guanche», «¡Muchachos!», «Una aventura de Salgari», y en su novela, el choteo es una manera de expresar su metatexto. En estas obras, la parodia es insepa-rable muchas veces de la paradoja, que le imprime a su novela y a determinados cuentos un sentido político e ideológico. La interrelación parodia pa-radoja produce el efecto del distanciamiento entre lector y personajes. Este distanciamiento, revela-dor de lo colectivo contradictorio, es lo épico de su discurso narrativo.
Evidenciadores de la madurez de este intelec-tual cubano son el cuento «Vida del Caballero del Monte Cuervo» y su novela Aventuras del solda-do desconocido cubano. Los dos textos son para-digma de la narrativa renovadora semántica y estilísticamente del autor. En cada uno se aprecia la asunción de lo universal e internacional des- de la identidad latinoamericana. Código notorio en los dos, lo que es apreciable en la generalidad de su discurso, es su fidelidad a la verdad, cuya fuen-te es El Quijote. Cada uno está narrado desde un punto de vista interno, común a la mayor parte de sus cuentos. Personalidad y pensamiento au-toral se implicitan en sus respectivos personajes narradores. Los enunciados intertextuales y me-tatextuales son actos condenatorios de tendencias de pensamiento, de prácticas políticas y del mito.

232
· don quijote ha vuelto al camino ·
La intertextualidad en cada uno ofrece una rique-za temámica que en su diversidad de fuentes y motivos se realiza como un collage. Por último, es de destacar la vigencia temática, ideológica y es-tética de los dos. Motivo central del cuento es la desacralización de mitos. En su integridad este cuento se inclina al estudio de la historia reflexi-vamente, lo que constituye una línea de pensa-miento actual en el estudio de la historia. En cuanto a la filosofía, se condena el idealismo objetivo, el irracionalismo. Si bien el texto nove-lístico posee significados y sentidos eminente-mente políticos, la condena al irracionalismo cobra cuerpo intertextualmente en su alusión a Schopenhauer. Los intertextos de fuente históri-ca son esenciales también en la novela, tomando como eje temático y estrategia discursiva la guerra desde una concepción ideológica antibelicista. Los dos textos, enfatizando, responden a un discurso metatextual, en el que el argumento, de menor peso en su estructura, es ilustrador de su pensa-miento.
En una carta dirigida a Francisco Villapol en 1935, Pablo aconsejó: «Lee a Martí de princi-pio a fin… Yo te aseguro que si lo lees tu cariño por la tierra nuestra se duplicará. Y, hasta me-jorarás moralmente». (Cartas cruzadas, p. 170) Leer a Martí, como leer lo escrito por humanistas como Cervantes y Pablo de la Torriente Brau es siempre acto sentimental que conduce a la per-fección moral.

233
Bibliografía
ActivaTorriente Brau, Pablo de la. Aventuras del soldado des-
conocido cubano. Crítica artística y literaria. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2000, pp. 29-105.
__________. «Carta al CC del Partido Comunista de Cuba». Pensamiento Crítico No. 39, pp. 306-308, abr., 1970.
__________. Cartas cruzadas. (Selección, prólogo y notas de Víctor Casaus.) Ciudad de La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981.
__________. «Cartas de Pablo de la Torriente Brau a Pedro Capdevilla». Signos No. 21, 1978, pp. 124-135.
__________. «105 días preso» en Pluma en ristre. Haba-na, Publicaciones del Ministerio de Educación. Direc-ción de Cultura, 1949, pp. 3-80.
__________. Cuentos completos. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 1998.
__________. «Del diario de Pablo de la Torriente Brau». Pensamiento Crítico No. 39, abr., 1970, pp. 308-321.
__________. «Guajiros en New York» en Pluma en ristre. Habana, Publicaciones del Ministerio de Educación. Dirección de Cultura, 1949, pp. 549-554.

234
· don quijote ha vuelto al camino ·
__________. La Isla de los 500 asesinatos. La Habana, Ediciones Nuevo Mundo, 1962.
__________. Páginas escogidas. La Habana, Impresora Universitaria, 1973.
__________. Papeles de Pablo. La Habana, UNEAC, 1993.
__________. Pluma en ristre. Habana, Publicaciones del Ministerio de Educación, Dirección de Cultu ra, 1949.
__________. Peleando con los milicianos. La Habana, Edición Popular, 1962.
__________. Presidio Modelo. La Habana, Instituto del Libro, 1969.
__________. Realengo 18. La Habana, Ediciones Nuevo Mundo, 1962.
PasivaAbad, Diana. «El periodista, el escritor» en Para ver las
cosas extraordinarias. Coloquio Internacional Cien Años de Pablo. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006, pp. 107-112.
Cairo Ballester, Ana. La revolución del 30 en la narrati-va y el testimonio cubanos. La Habana, Editorial Le-tras Cubanas, 1993.
__________. «Pablo, álgebra y política» en Para ver las cosas extraordinarias. Coloquio Internacional Cien Años de Pablo. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006, pp. 209-214.
Casaus, Víctor. Pablo: con el filo de la hoja. La Habana, Ediciones Unión, 1983.
__________. «Pablo de la Torriente Brau en la Guerra Civil Española» en Pablo de la Torriente Brau. Cartas y crónicas de España. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 1999, pp. 11-42.
Depestre Catony, Leonardo. Cuando el país llama: epis-tolario. La Habana, Editora Política, 1990.
Domínguez Ávila, José. «Códigos genéricos discursivos en dos textos de la literatura cubana. De El presidio

235
· josé domínguez ávila ·
político en Cuba de José Martí a Presidio Modelo de Pablo de la Torriente Brau» en Coloquio Internacional Cuatro Siglos de Literatura Cubana, 3-11-08, Edito -rial Instituto de Literatura y Lingüística, ISBN 978-959-7152-14-9.
__________. «Don Quijote y Sancho en Cuba: Pablo de la Torriente, caballero de sueños revolucionarios». Islas No. 145, julio-sept., 2005, pp. 98-108.
__________. «El discurso testimonial y de ficción en la narrativa de Pablo de la Torriente» en Para ver las cosas extraordinarias. Coloquio Internacional Cien Años de Pablo. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torrien te Brau, 2006, pp. 135-148.
__________. «Filosofía y literatura en un cuento de Pablo de la Torriente Brau». Islas No.151, enero-marzo, 2007, pp. 51-61.
__________. «Pablo de la Torriente Brau» en Colectivo de autores. La condición humana en el pensamiento cuba-no del siglo xx. La Habana, Editorial de Ciencias So-ciales, 2010, tomo 1, pp. 290-309.
Feijóo, Samuel. «Entrevista a Zoe, Lía y Graciela, herma-nas de Pablo de la Torriente Brau, donde se habla de su humor». Signos No. 21, 1978, pp. 137-154.
__________. «Tallet, Marinello y el humor de Pablo». Signos No. 21, 1978, pp. 155-158.
Frutos Redondos, Justino. «Lucha y muerte en España de Pablo de la Torriente Brau». España Republicana No. 801, dic., 1974, pp. 11-23.
García Ronda, Denia. «El humorismo en la obra de Pablo de la Torriente Brau» en José Prats Sariol. Nuevos críticos cubanos. Ciudad de La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1983, pp. 339-361.
__________. «Pablo de la Torriente Brau y el inicio de la narrativa vanguardista en Cuba» en Pablo de la Torriente Brau. Cuentos completos. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 1998, pp. 9-34.

236
· don quijote ha vuelto al camino ·
Marinello, Juan. «La palabra para alimentar la hoguera» en Recopilación de textos sobre Juan Marinello. Ciudad de La Habana, Casa de las Américas, 1979, pp. 25-90. (Entrevista).
__________. «Pablo de la Torriente, héroe de Cuba y de España» en Pablo de la Torriente Brau. Peleando con los milicianos. La Habana, Ediciones Nuevo Mundo, 1962, pp. iii-xxiii.
Martínez Heredia, Fernando. «Pablo y su época» en Para ver las cosas extraordinarias. Coloquio Interna cional Cien Años de Pablo. La Habana, Centro Cul tural Pablo de la Torriente Brau, 2006, pp. 191-208.
__________. «Presentación» en Raysa Portal. Evocación de Pablo de la Torriente. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1997, pp. 249-259.
Mistral, Gabriela. «Recuperación de Pablo de la Torrien te». Pensamiento Crítico. No. 39, abr., 1970, pp. 321-322.
Novás Calvo, Lino. «Batey: Pablo de la Torriente, Gon-zalo Mazas Garbayo». Revista de Avance. No. 45, t. V, abr., 15, 1930, p. 125.
Portuondo, José Antonio. «Pablo de la Torriente: Comisa-rio político» en su Capítulos de Literatura Cubana. Habana, Letras Cubanas, 1981, pp. 507-526.
Roa, Raúl. «Inicial» en Pablo de la Torriente Brau. Aven-turas del Soldado Desconocido Cubano. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2000, pp. 31-34.
__________. Pablo de la Torriente Brau y la revolución española. La Habana, Empresa Editora de Publica-ciones, 1937.
__________. «Un hombre del alba que hacia el alba iba». Revolución y Cultura No. 70, jun., 1978, pp. 6-13.
Rodríguez, Carlos Rafael. «La imagen de Pablo es la vida». (Entrevista concedida a Víctor Casaus.) En Pablo: 100 años después. La Habana, Ed. La Memoria, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2001, pp. 181-200.

237
· josé domínguez ávila ·
Rodríguez, Miriam. «Indagaciones en torno al periodismo precursor de Pablo» en Para ver las cosas extraordina-rias. Coloquio Internacional Cien Años de Pablo. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006, pp. 113-118.
Roig de Leuchsenring, Emilio. «Pablo de la Torriente Brau: una vida ejemplar y una muerte gloriosa». Facetas de la actualidad española. La Habana, Año 1, No. 2, mayo de 1937.
Serra, Mariana. «Humor y ciencia en el discurso político de Pablo de la Torriente Brau», en Álgebra y política y otros textos de Nueva York, La Habana, Centro Cul-tural Pablo de la Torriente Brau, 2001, pp. 126-152.
Suardíaz, Luis. «Pablo 1901-1991». Granma 12 dic., 1991, p. 2.
Suárez Díaz, Ana. Escapé de Cuba. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2008.
Torres, Melvin. Contar el tiempo. Aproximaciones a la narrativa de Pablo de la Torriente Brau. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006.
Torriente Brau, Zoe de la. Papeles de familia. La Habana, Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2006.
Torriente, Loló de la. Retrato de un hombre. La Habana, Instituto del Libro, 1968.
Vignier, Enrique. «Pablo capitán de milicias muerto en cam-paña». Revolución y Cultura No. 48, 1976, pp. 56-63.
Vitier, Cintio. Ese sol del mundo moral. Para una historia de la eticidad cubana. Ciudad de La Habana, Edicio-nes Unión, 1995.
Vydrová, Hedvika. «Pablo de la Torriente Brau en la lucha antifascista española». Revista de Literatura Cubana No. 10, ene.-febr., 1988, pp. 15-23.
InstrumentalAguirre, Mirta. «En torno a la expresión poética» en Se-
lección de lecturas para redacción. Ciudad de La Haba-na, Editorial Pueblo y Educación, 1979, pp. 129-156.

238
· don quijote ha vuelto al camino ·
Aínsa, Fernando. Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa. Madrid, Editorial Gredos, 1986.
Alazraqui, Jaime. «¿Qué es lo neofantástico?». Mester Vol. xix, Number 2, 1990, pp. 21-34.
__________. En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar. Elementos para una poética de lo neofantás-tico. Madrid, Editorial Gredos, 1983.
Alfaro Echevarría. Luis. Estudio fraseológico de emigran-tes canarios y sus descendientes en la región central de Cuba, 2000 (Tesis doctoral inédita).
Alfonso González, Georgina; Emilio Ichikawa Morin, Miguel Rojas Gómez, Sergio Valdés Bernal. La polémi-ca sobre la identidad. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1997.
Álvarez, Gerardo. Textos y discursos: introducción a la lingüística del texto. Chile, Ed. Universitaria de Con-cepción, 2001.
Álvarez Clavel, Osmar. El ensayo periodístico cubano de hoy. Propuestas para dialogar. La Habana, Editorial Pablo de la Torriente Brau, 2005.
Aristófanes. Las once comedias. México, Editorial Porrúa, S. A., 1991.
Aristóteles. Metafísica. La Habana, Instituto del Libro, 1968, p. 280.
__________. Poética. Caracas, Monte Ávila Editores, 1994.
__________. Retórica. Madrid, Aguilar, S. A., 1968.Arriagada-Kehl, Enrique. «Consideraciones generales en
torno a la propuesta de una filosofía de la au tenticidad y de la identidad social». Cuadernos Americanos No. 44, vol. 2, marzo-abril 1994, pp. 101-114.
Arrivé, Michel. «Para una teoría de los textos isotópicos» en Desiderio Navarro. Intertextualité. Francia en el origen de un término y desarrollo de un concepto. La Habana, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1997, pp. 75-86.

239
· josé domínguez ávila ·
Bajtín, Mijaíl M. «La palabra en la novela» en su Proble-mas literarios y estéticos. Ciudad de La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1986, pp. 83-268.
__________. Estética de la creación verbal. México, Siglo Veintiuno Editores, S. A., 1982.
__________. «El problema del contenido del material y de la forma en la creación artística» en sus Problemas li-terarios y estéticos. Ciudad de La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1986, pp. 11-82. (Es un ensayo de 1924).
Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. L’Oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance. Paris, Gallimard, 1973.
Bal, Mieke. Teoría de la narrativa; una introducción a la narratología. Madrid, Cátedra, 1987.
Bauzá, Hugo Francisco. El imaginario clásico: Edad de Oro, utopía y Arcadia. Santiago de Compostela, Uni-versidad Santiago de Compostela, 1993.
Bernal Leongómez, Jaime. Antología de lingüística tex-tual. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1986.
Bernárdez, Enrique. Introducción a la lingüística del texto. Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
Betto, Frei. Fidel y la religión. La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1985.
Biblia. México, Sociedades Bíblicas Unidas, 1983.Bolívar, Adriana. Discurso e interacción en el texto escri-
to. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998. (Primera edición 1994).
Bravo, Víctor. Los poderes de la ficción. Caracas, Monte Ávila Editores, 1993. (Este libro está editado también por la UNAM de México con el título: La irrupción y el límite: hacia una reflexión sobre la narrativa fantástica y la naturaleza de la ficción, 1988).
Brown, Gillian; George Yule. Análisis del discurso. Ma-drid, Visor Libros, S. L., 1993.
Caillois, Roger. Anthologie du fantastique. Paris, Galli-mard, 1966.

240
· don quijote ha vuelto al camino ·
Cairo, Ana. El grupo minorista y su tiempo. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978.
__________. La revolución del 30 en la narrativa y el testimonio cubanos. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1993.
Calles Moreno, Juan María. «La modalización en el dis curso poético» en http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12470521922361506210435/0094021.pdf. (Encontrado el 3-7-06).
Cárdenas, Gisela. La lingüística del texto: problemas, resultados y perspectivas. S/l., s/e., s/a.
Carneado Moré, Zoila. Estudios de fraseología. La Haba-na, Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Lite-ratura y Lingüística, 1986.
Cervantes y Saavedra, Miguel de. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 2010.
Chiampi, Irlemar. El realismo maravilloso: forma e ideo-logía en la novela hispanoamericana. Caracas, Monte Ávila Editores, C. O., 1983.
Colombres, Adolfo. La emergencia civilizatoria de nuestra América. La Habana, Centro de Investigaciones y De-sarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, 2001.
Corpas, Gloria. Manual de fraseología española. Madrid, E. Gredos, 1997.
Cristóbal, Armando. «Precisiones sobre nación e identidad». Temas No. 2, La Habana, 1995, pp. 103-110.
Dällenbach, Lucien. «Intertexto y autotexto» en Deside rio Navarro. Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. La Habana, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1997, pp. 87-103.
Dijk, Teun van. «Análisis del discurso ideológico» en http://www.discursos.org/Art/An%E1lisis%20del%20discur-so%20ideol%F3gico.pdf. (Encontrado el 20-1-06).

241
· josé domínguez ávila ·
__________. Discurso y literatura: Nuevos planteamien-tos sobre el análisis de los géneros literarios. Madrid, Visor Libros, 1999.
__________. El discurso como estructura y proceso. Bar-celona, Editorial Gedisa, S. A., 2003. Primera edición, 2000. (Artículos de 1997).
__________. Estructuras y funciones del discurso. Méxi-co, Siglo xxi Editores, 1980.
__________. Texto y contexto. Madrid, Cátedra, 1984.__________. Estudios sobre el discurso: una introducción
multidisciplinaria. Barcelona, Editorial Gedisa, 2000. __________. La ciencia del texto. Un enfoque interdisci-
plinario. Barcelona, Ediciones Paidós, 1992. Eco, Humberto. Los mundos de la ciencia ficción. La
Habana, Sección de Literatura, Centro Nacional de Aficionados y Casa de Cultura, 1989. (Del libro De los espejos y otros ensayos).
Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Barcelona, Edu-cación. Labor/Punto Omega, 1985.
Engels, Federico. «Carta a Miss Harkness» en Carlos Marx, Federico Engels. Sobre la literatura y el arte. Editora Política, 1965, pp. 311-314.
__________. Anti-Dühring. La Habana, Editora Política, 1963.
Ferreras, Juan Ignacio. La novela en el siglo XVI. Madrid, Taurus, 1987.
Filosofía y literatura en el mundo hispánico. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 112-126.
Frazer, Sir James George. La rama dorada; magia y reli-gión. México, Fondo de Cultura Económica, 1944.
Freud, Sigmund. El chiste y su relación con lo inconscien-te. Santiago de Chile, Ercilla, 1936.
Gallegos Díaz, Cristián. «Análisis crítico del discurso etnicista: Las ideologías como justificadoras de las asimetrías de poder». En http://www.antropoenfer-meria.com/textos%20antropologia/acd%20del%20discurso%20etnicista.htm. (Encontrado el 7-7-06).

242
· don quijote ha vuelto al camino ·
García Canclini, Néstor. Las culturas populares en el capitalismo. Ciudad de La Habana, Casa de las Amé-ricas, 1981.
García Ramos, Arturo. «Mímesis y verosimilitud en el cuento fantástico hispanoamericano». Anales de la Literatura Hispanoamericana. No. 16, Madrid, 1987, pp. 81-94.
Gargurevich, Juan. Géneros periodísticos. La Habana, Editorial Félix Varela, 2006.
Geist, Antony. «El 27 y la vanguardia: una aproximación ideológica». Cuadernos Hispanoamericanos No. 514-515, abril-mayo 1993, pp. 53-64.
Genette, Gerard. Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris, Éditions du Seuil, 1982.
Głowi ski, Michal. «Acerca de la intertextualidad». Cri-terios No. 32, 1994, pp. 185-210.
González Casanova, Pablo. Cultura y creación intelectual en América Latina. México, Siglo XXI, 1984.
Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organización de la cultura. Argentina, Editorial Lautaro, 1960.
Greimas, A. J.; J. Courtes. Semiótica. Diccionario razonado de teoría del lenguaje. Madrid, Editorial Gredos, 1990.
Grivel, Charles. «Tesis preparatoria sobre los intertextos» en Desiderio Navarro. Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. La Habana, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1997, pp. 63-74.
Guadarrama González, Pablo. «Humanismo vs. enajena-ción: Más allá del debate teórico» en Conocimiento y humanismo. Universidad Autónoma de Colombia. Año I, No. l, mayo, 1997.
__________. «Bosquejo histórico del marxismo en Améri - ca Latina» en Filosofía en América Latina. Ciudad de La Habana, Editorial Félix Varela, 1998, pp. 180-246.
__________; Nikolai Pereliguin. Lo universal y lo espe-cífico en la cultura. Santa Clara, Bogotá, Universidad de Las Villas, Universidad INCA de Colombia, 1988.

243
· josé domínguez ávila ·
__________; Miguel Rojas Gómez. El pensamiento filo-sófico en Cuba en el siglo XX: 1900-1960. La Habana, Editorial Félix Varela, 1998.
Haensch, Günter; Reinhold Werner. Diccionario del es-pañol de Cuba-Español de España. Madrid, Editorial Gredos, S. A., 2000.
Harris, Zellig S. «Discourse analysis» en su Papers in Structural and Transformational Linguistics. Dor-drecht-Holland, H. Hiz, University of Pennsylvania, 1970, v. I, pp. 313-379. (Texto publicado en Language 28, No. 1, 1952, pp. 1-30).
Hegel, Friedrich G. W. Estética. Buenos Aires, El Ateneo, 1954.
Heras León, Eduardo. (Compilador). Los desafíos de la ficción. La Habana, Casa Editorial Abril, 2001.
Hernández Mendoza, Cecilia. Del significado y su expre-sión. Bogotá, Impr. Patriótica del Instituto Caro y Cuervo, 1990.
Ibarra, Jorge. Cuba; 1898-1958: estructura y procesos sociales. La Habana, Editorial de Ciencias Socia-les, 1995.
__________. «Lenguaje popular, estado de ánimo y psi-cología colectiva». En su Un análisis psicosocial del cubano: 1898-1925. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1985, pp. 265-322.
__________. Nación y cultura nacional. Ciudad de La Ha-bana, Editorial Letras Cubanas, 1981.
Ilienkov, E. Lógica dialéctica. Ensayos de historia y teoría. Moscú, Editorial Progreso, 1977.
Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo Valdor». Historia de la literatura cubana. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2003, t. II.
Ivanov, V. «La correlación entre el método creador y el estilo individual del artista» en Problemas de la teoría del arte, t. III, La Habana, Editorial Arte y Literatu-ra, 1985, pp. 52-137.

244
· don quijote ha vuelto al camino ·
Jaeger, Werner. Paideia. Los ideales de la cultura griega. Ciudad de La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, t. I, 2010, p. 361.
Jenny, Laurent. «La estrategia de la forma» en Deside rio Navarro. Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. La Ha bana, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1997, pp. 257-281.
Jorge, Elena. «Prólogo» a G. M. Fridlender. Examen crí-tico de los estudios literarios burgueses. La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1977, pp. 7-29.
Kaiser-Lenoir, Claudia. El grotesco criollo: estilo teatral de una época. Ciudad de La Habana, Casa de las Américas, 1977.
Kohan, Néstor. «El humanismo guevarista y el posmo-dernismo –el sujeto y el poder» en http://www.rebelion.org/argentina/che081002.htm (encontrado el 29 de oct., 2004).
Kotschi, Thomas y otros. El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica. Frankfurt am Main, Madrid, Instituto Iberoamericano, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, 1996.
Kristeva, Julia. «Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela» en Desiderio Navarro. Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto. La Habana, UNEAC, Casa de las Américas, Embaja-da de Francia en Cuba, 1997, pp. 1-24.
Lamíquiz Ibáñez, Vidal. El enunciado textual: análisis lin-güístico del discurso. Barcelona, Editorial Arial, 1994.
Le Riverend Brusone, Julio y otros. La república. Depen-dencia y revolución. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1971.
Lenin, Vladimir I. Materialismo y empiriocriticismo. Moscú, Editorial Progreso, a/f.
__________. «Notas críticas sobre el problema nacional» en su La literatura y el arte. Moscú, Editorial Progre-so, 1979, pp. 73-102.

245
· josé domínguez ávila ·
__________. «¿Qué hacer?» en su La literatura y el arte. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1974, pp. 21-22.
Levi-Strauss, Claude. El pensamiento salvaje. México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
Lotman, Iuri. «El texto en el texto». Criterios Nos. 5-12. Ciudad de La Habana, Casa de las Américas, enero 1983, diciembre 1984, pp. 99-116.
__________. La semiosfera. Semiótica de la cultura del texto I. Madrid, Ediciones Cátedra, 1996.
Lowy, Michael. El marxismo en América Latina. México, Ediciones Era, 1980.
Lozano, Jorge; Cristina Peña Marín; Gonzalo Abril. Aná-lisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid, Ediciones Cátedra, 1993.
Mackenbach, Werner. «Realidad y ficción en el testimonio centroamericano» en http://www.wooster.edu//istmo/articulos/realidad.html. (Encontrado 25-7-07).
Mañach, Jorge. Indagación del choteo. La Habana, Edi-torial del Libro Cubano, 1955.
Maravall, José Antonio. La literatura picaresca desde la historia social. Madrid, Taurus, Ediciones, S. A., 1987, p. 257.
Mariátegui, José Carlos. «Henri Barbuse» en sus Obras. T. I, La Habana, Casa de Las Américas, 1982, pp. 364-366.
__________. «Algunas ideas, autores y escenarios del teatro» en Marxistas de América. Ciudad de La Haba-na, Editorial Arte y Literatura, 1985, pp. 103-106.
Martí, José. «Cuadernos de Apuntes» No. 7, en sus Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1965, t. 21, pp. 193-228.
__________. «De la Revista Venezolana. Propósitos» en sus Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 7, pp. 195-200.
__________. «Discurso» en sus Obras completas. La Ha-bana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 6, pp.131-140.

246
· don quijote ha vuelto al camino ·
(Discurso del 19 de diciembre de 1989 conocido por «Madre América»).
__________. Ensayos sobre arte y literatura. La Habana, Instituto Cubano del Libro, 1972.
__________. «Mi tío el empleado (Novela de Ramón Mesa)» en sus Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 5, pp. 125-129.
__________.«Prólogo a Cuentos de hoy y de mañana de Ra fael Castro Palomino» en sus Obras completas. La Ha bana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 5, pp. 101-108.
__________. «Rafael Pombo» en sus Obras completas. La Habana, Editorial Nacional de Cuba, 1963, t. 7, pp. 403-408.
Martínez Fernández, José Enrique. La intertextualidad literaria. Madrid, Ediciones Cátedra, 2001.
Martínez, María Cristina. Instrumentos de análisis del discurso escrito. Santiago de Cali. Editorial de Huma-nidades, Universidad del Valle, 1994.
Marx, Carlos. «Tesis sobre Feuerbach» en Carlos Marx; Federico Engels. Obras escogidas. Moscú, Editorial Progreso, 1955, t. II, pp. 397-399.
_________; Federico Engels. «Manifiesto del Partido Comunista» en sus Obras escogidas. Moscú, Editorial Progreso, 1955, t. I, pp. 13-51.
__________; Federico Engels. La ideología alemana. La Habana, Editorial Política, 1979.
__________; Federico Engels. Sobre la literatura y el arte. La Habana, Editora Política, 1965.
Medvédev, Pável; M. Bajtín. «Tareas inmediatas de los estudios literarios» en Desiderio Navarro. Textos y con textos. No. II, Ciudad de La Habana, 1989, pp. 103-140.
Monal, Isabel. «Esbozo de las ideas en América Latina hasta mediados del siglo xx» en Filosofía en América Latina. Ciudad de La Habana, Editorial Félix Varela, 1998, pp. 1-40.

247
· josé domínguez ávila ·
Morón Arroyo, Ciriaco. «Filosofía y literatura» en Anto-nio Heredia Soriano, Roberto Albares Albares. Filo-sofía y literatura en el mundo hispánico. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 37-60.
Murillo-Selva, Rafael. «La nacionalidad, las culturas populares y la identidad» en 1492-1992. La Intermi-nable Conquista. Honduras, Editorial Guaymuras, 1991, pp. 67-75.
Nagy-Zekmi, Silvia. «¿Testimonio o ficción? Actitudes académicas». http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v05/nagy.htmlhttp://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v05/nagy.html. (Encontrado el 22-12-09).
Navarro, Desiderio. Intertextualität 1. La teoría de la in-tertextualidad en Alemania. La Habana, Casa de las Américas, UNEAC, 2004.
Nieto García, Jesús Manuel. Introducción al análisis del discurso hablado. Granada, Universidad de Granada, 1995.
Nycz, Ryszard. «La intertextualidad y sus esferas: textos, géneros y mundos». Criterios. Edición especial en saludo al Sexto Encuentro Internacional Mijaíl Bajtín. Ciudad de La Habana, Casa de las Américas, julio de 1993, pp. 95-116.
Oesterreicher, Wulf. «Textos entre inmediatez y distancia comunicativas. El problema de lo hablado escrito en el siglo de oro» en Rafael Cano Aguilar (ed.) Historia de la lengua española. Barcelona, Ariel, 2004, pp. 729-769.
O´Kelly, James J. La tierra del mambí. La Habana, Cul-tural S. A., 1930.
Ortiz Fernández, Fernando. Los factores humanos de la cubanidad. Habana, Molina, 1940.
__________. Nuevo catauro de cubanismos La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.
Parratt, Sonia F. Géneros periodísticos en prensa. Quito, Editorial Quipus, CIESPAL, 2008.

248
· don quijote ha vuelto al camino ·
Pavel, Thomas G. Mundos de ficción. Caracas, Monte Ávila Latinoamericana, 1994.
Paz, Carlos. Diccionario cubano de términos populares y vul-gares. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1994.
Paz, Octavio. Los signos en rotación. Barcelona, Ediciones Altaya, 1995, p. 188.
Petöfi, Janos S. Lingüística del texto y crítica literaria. Madrid, Alberto Corazón Editor, 1979.
Pichardo, Esteban. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985.
Platón. La República. Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1993.
Porolli, Mónica. La literatura hispanoamericana en bus-ca de su identidad. San Juan, Dirección General de Cultura de San Juan, 1983.
Portolés, José. Marcadores del discurso. Barcelona, Edi-torial Ariel, 1998.
Prada Oropeza, Renato. La narratología hoy. Ciudad de La Habana, Editorial Arte y Literatura, 1989, p. 381.
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Es-pañola. España, 2001.
Renkema, Jan. Introducción a los estudios sobre el dis-curso. Barcelona, Editorial Gedisa, S. A., 1999.
Reyes, Graciela. Polifonía textual: la citación en el relato literario. Madrid, Editorial Gredos, 1984.
Roa, Raúl. La revolución del 30 se fue a bolina. La Haba-na, Editorial de Ciencias Sociales, 1973.
Roas, David. «Contexto sociocultural y efecto fantástico: un binomio inseparable» en Ana María Morales, José Miguel Sardiñas (editores) Odisea de lo fantástico, 2004, pp. 39-56. (Selección de trabajos presentados en el III Coloquio Internacional de Literatura Fantásti-ca, 2001: Odisea de lo fantástico (Austin, septiembre de 2001).
Rodríguez Herrera, Esteban. Nuestro lenguaje criollo. La Habana, Editorial Selecta, 1962.

249
· josé domínguez ávila ·
Rodríguez P., Osvaldo. «El Lazarillo de Tormes: trans-gresión del sistema textual de su época». Estudios Filológicos No. 17, Valdivia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile, 1982, pp. 77-86.
Roig, Arturo Andrés. «La condición humana. Desde De-mócrito hasta el Popol Vuh». En http://universum.utalca.cl/contenido/index-02/roig.pdf (encontrado el 5-1-05).
Romero, Fernando. «El concepto del término mito» en http://www.deducing.com/eem.html. (Encontrado el 21-6-06).
Schaff, Adam . La teoría de la verdad en el materialismo y el idealismo. Buenos Aires, Editorial Lau taro, 1964.
__________. La alienación como fenómeno social. Bar-celona, Editorial Crítica, Grupo Editorial Grijalbo, 1979.
Schopenhauer, Arthur. Alrededor de la filosofía. Valencia, Prometeo, s/f.
Serrano Caldera, Alejandro. Dialéctica y enajenación: 6 ensayos sobre el pensamiento moderno. Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana, 1979.
Shwartz, Jorge. Las vanguardias latinoamericanas: textos programáticos y críticos. Madrid, Cátedra, 1991.
Soto, Lionel. La revolución del 33. Ciudad de La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 1985.
Técnicas del reportaje. Notas sobre la Narrativa Perio-dística. Ciudad de La Habana, Editorial Pablo de la Torriente, 1988. (Colectivo de autores brasileños).
Todorov, Tzvetan. «L Origine des genres» en su La notion de littérature. Paris, Éditions du Seuil, 1987, pp. 27-46.
__________. Théorie de la littérature. Francia, Éditions du Seuil, 1965.
Tristá, Antonia María. Análisis semántico sintáctico de las unidades fraseológicas en el contexto. La Habana, Instituto de Literatura y Lingüística, Academia de Ciencias de Cuba, 198-/.

250
· don quijote ha vuelto al camino ·
__________. Fraseología y contexto. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978.
Ubieta Gómez, Enrique. Ensayos de identidad. La Ha-bana, Editorial Letras Cubanas, 1993.
__________. Identidad cultural latinoamericana: enfo-ques filosóficos y literarios. Problemas 4. La Habana, Editorial Academia, 1994.
Víctori Ramos, María del Carmen. Cuba: expresión lite-raria oral y actualidad. La Habana, Editorial José Martí, 1998.
Vygotsky, Lev S. «Pensamiento y palabra» en su Pensa-miento y lenguaje. Ciudad de La Habana, Edi torial Pueblo y Educación, 1981, pp. 133-166. (Primera edición en ruso, 1934).
__________. «Pensamiento y palabra» en su Obras escogi-das. V. II, Moscú, Editorial Pedagógica, 2001, p. 341.
Yurkievich, Saúl. Identidad cultural de Iberoamérica en su literatura. Madrid, E. Alhambra, 1986.
Zumther, Paul. «Intertextextualidad y movilidad» en Desiderio Navarro. Intertextualité. Francia en el ori-gen de un término y el desarrollo de un concepto. La Habana, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1997, pp. 173-181.

251
Anexo Glosario de palabras y unidades
fraseológicas populares en textos narrativos ficcionales de Pablo de la Torriente Brau
ObservacionesEl glosario de palabras y unidades fraseológicas anexado al estudio de la intertextualidad de textos narrativos de ficción de Pablo de la Torriente Brau, responde a la razón lógica de definición de estas mar-cas lexicales según su uso en los estudiados textos. Es el resultado del proceso investigativo, mediante dife-rentes diccionarios, sobre palabras y unidades fraseo-lógicas usadas por Pablo en los cuentos y en su novela. Esta labor ha permitido verificar el carácter popular de este léxico. Como se explica en el capítulo teórico, la relación intertextual texto-realidad tiene una manera de representación mediante el léxico. En la mayoría de los textos narrativos que se estudian, la realidad representada refiere significativamente la cultura nacional popular cubana. Diferentes denomi-naciones reciben en los diccionarios consultados las palabras y unidades fraseológicas denonativas de la

252
· don quijote ha vuelto al camino ·
oralidad: populares, vulgares, coloquiales, familiares, malsonantes. Popular y coloquial no son registros lingüísticos excluyentes. Por el contrario, se comple-mentan, como sucede en los textos que son objeto de estudio. En los dos últimos diccionarios editados, el de Günter Haensch y el de la RAE, generalmente se emplea el término coloquial para designar el uso po-pular de palabras y locuciones. Como coloquial puede ser o no un registro lingüístico popular, y como, además, lo popular es un concepto de mayor generalidad, se emplea en este glosario el concepto popular para de-signar el léxico oral recepcionado por Pablo en parte de sus textos narrativos ficcionales.
Primeramente se procedió a la enumeración de palabras y unidades fraseológicas en los textos del intelectual cubano. Más tarde fue verificada o no su denotación popular y coloquial en aquellos diccionarios que atienden el uso del español en Cuba; a la vez fue consultada la última edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. Fue-ron consultados también otros diccionarios del uso del español en general. La clasificación de las unidades fraseológicas se basa en el libro Manual de Fraseología, de Gloria Corpas.
En la selección de los segmentos de los textos na-rrativos se tuvo en cuenta ofrecer el uso de la palabra o unidad fraseológica en su contexto comunicativo, a fin de lograr comprensible su empleo. Dentro de lo posible, los segmentos seleccionados contienen más de una palabra o de una unidad fraseológica de tipo popular coloquial. Esto es algo caracterizador del dis-curso narrativo de Pablo de la Torriente al asumir intertextualmente la cultura popular.
La definición que se ofrece de cada palabra y unidad fraseológica responde a la acepción del respectivo

253
· josé domínguez ávila ·
segmento citado. Al definir, se prefiere la acepción aparecida en alguno de los diccionarios de referencia. Cuando no aparece en ninguno de ellos, se ofrece la propia, atendiendo al uso. Entre paréntesis, al final de cada definición, aparecen las iniciales del autor del diccionario. A continuación de cada palabra se indica su función gramatical: (s.): sustantivo, (adj.): adjetivo, (int.): interjección, (v.): verbo. El asterisco (*) se emplea para indicar que la palabra no está registrada en ningu-no de los diccionarios referidos. A continuación se rela-cionan los diccionarios consultados. Al final de la ficha aparecen, entre paréntesis, las iniciales del autor.
Casares Sánchez, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española. Barcelona, E. Gustavo Gili, A., 1963. (J. C.)
Diccionario U.T.E.H.A. México, p. 1954. (UTEHA)Haensch, Günter; Reinhold Werner. Diccionario del es-
pañol de Cuba-Español de España. Madrid, Editorial Gredos, S. A., 2000. (G. H.)
Moliner, María. Diccionario del uso del español. Madrid, Editorial Gredos, A., 1994 (novena reimpresión). (M. M.)
Ortiz, Fernando. Nuevo catauro de cubanismos. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974. (F. O.)
Paz Pérez, Carlos. Diccionario cubano de términos popu-lares y vulgares. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1988. (C. P.)
Pichardo, Esteban. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985. (E. P.)
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Es-pañola. España, 2001. (RAE)
Santiesteban, Argelio. El habla popular cubana de hoy. La Ha bana, Editorial de Ciencias Sociales, 1997. (A. S.)
Palabrasabrirse: (v.) Huir, salir precipitadamente. (RAE)

254
· don quijote ha vuelto al camino ·
«El Gallego y yo nos lanzamos hacia atrás, casi rí-gidos, y entonces el hombre, más tranquilo, dijo con una voz gruesa y acogedora: “Hermano Juan”… “Pa su madre!”…, dijo Martínez, y nos “abrimos” hechos un tiro de allí…» («¡Muchachos!», p. 245)
acabar: (v.) Hablar mal de una persona. (RAE, G. H.) Dejar sin autoridad. (Hiliodomiro refiriéndose a Jenofonte.) «Después que se apaciguó un poco la asamblea, gracias a la vozarrona del Cid Campeador, que con la Tizona en alto se cagaba en Dios y amenazaba con reti-rarse de la presidencia si no se imponía el orden y cesaban las burlas que se me dirigían, yo le con-testé que estaba allí con el mismo derecho que él, todo cuyo mérito consis tía en ser el guerrero de la historia que más facultades había demostrado para las retiradas… Muchacho, acabé con el griego». (Aventuras…, p. 87)
adelantao: (adj.) Mulato casi blanco. (C. P., A. S., RAE, G. H.)«Pero no te he contado lo mejor. Lo que nos ocurrió con el soldado alemán. Esto sí fue fenomenal… Yo no sé, a esta gente con tantos cálculos y tantos estudios, siempre les coge la noche, igual que a nosotros los negros… Nosotros, no, qué carajo, que yo no soy negro… que estoy bien adelantao». (Aven-turas…, p. 70)
aguantagolpes:* (adj.) Neologismo. Cobarde. «César asegura cínicamente que lo único que le inte-resa de Napoleón son sus cuerpos de hermosos y gi-gantescos granaderos de la Guardia Imperial; Car- los XII de Suecia dice que sus triunfos fueron debido a que no tuvo contrarios de categoría, sino una par-tida de “aguantagolpes”». (Aventuras…, p. 94)
aguantón: (adj.) Persona que aguanta mucho, excesivamen-te tolerante o consentidora. (F. O., A. S., RAE, G. H.)

255
· josé domínguez ávila ·
«Como te dije, es un boticario de Burdeos que tiene un rostro pacífico y que hasta parece un poco aguantón. Y en realidad lo es». (Aventuras…, p. 80)
arrojar: (v.) Vomitar. (RAE, G. H.)«[…] y el asco fue tal que los que no nos mareábamos por el mar teníamos que arrojar por la porquería de todo aquello». (Aventuras…, p. 57)
arrollar: (v.) Bailar al ritmo de una comparsa. (A. S., G. H.)«–Caramba –comencé– yo me acuerdo de usted, porque usted era un hombre famoso para los mu-chachos allá en Santiago. Nosotros le decíamos el Habanero, porque decíase que una vez había ido a La Habana y traído dichos de allá. Usted siempre estaba de guaracha y de rumba. Y tenía bronca por los cafés con aquel Aparicio que era tan grande. O andaba de serenata con Sindo Garay, el guitarrista. Era un hombre alegre y guapo, por eso los mucha-chos lo conocíamos. Usted cuando llegaba la fiesta de carnaval de Santa Ana, Santa Cristina y Santia-go, arrollaba con la comparsa de los Hijos de Qui-rino y una vez me acuerdo que, frente al Club San Carlos, con un grupo de amigos, plantaron un catre en la calle y orinales nuevos y los llenaron de cer-veza… La gente se reía a carcajadas y ustedes es-taban borrachos y nosotros los seguíamos en pandilla cuando tomaron por San Félix para abajo y se llevaron de la Plaza de Armas varios músicos tocando clarinetes y bebiendo cerveza en orinales, que parecía que bebían meao. Así llegamos hasta el barrio de Los Hoyos y allí se armó la gran parran-da que hasta nosotros arrollamos…» (Aventuras…, pp. 51-52)
atracón: (s.) Comer y beber con exceso. (RAE) Leer ex-cesivamente, en la acepción del segmento citado.«Pero no se vaya a creer por esto que yo era uno de esos mataperros incorregibles que dan escape

256
· don quijote ha vuelto al camino ·
al tumulto exuberante de su vida con una inin-terrumpida fiesta de pillerías. Nada de eso. ¡Yo me daba cada atracón de lectura!…» («Una aventu-ra…», p. 46)
bajear: (v.) Vajear. Según una creencia popular, atraer el majá con su mirada un animal hasta que este se pone a su alcance para atraparlo. (G. H.) Según Fernando Ortiz, el vocablo se deriva de bajar. Esta voz bajar, se convirtió en bajear, adoptando la desi-nencia continuativa al aplicarse a la acción, real o fabulosa, de la serpiente que, según se dice, atrae con su mirada al pajarito, o a la jutía. (F. O.)«Apenas alejado seis horas del campamento, pre-sencié ¡por fin! el bajear de un majá». («Una aven-tura…», p. 58)
botellas: Antes de la revolución cubana de 1959, cargo o empleo ficticio que permitía cobrar un sueldo sin trabajar. (G. H.)«No pienses que es una “botella” lo que tengo. No-sotros, los soldados desconocidos, tenemos un traba-jo muy intenso que realizar». (Aventuras…, p. 68)
botellero: (adj.) Persona que ocupa un cargo o realiza un trabajo que no demanda gran esfuerzo. (G. H.)«Todo iba bien cuando, en el último examen –que era de gramática tonta– preguntaron qué diferen-cia había entre “senador” y “cenador”. Yo, además de indicar la poca que hay, añadí que entre noso-tros, senador era sinónimo de botellero…» («¡Mu-chachos!», p. 240)
bueno: (int.) Se usa para indicar que lo que el interlocu-tor acaba de decir es acertado y oportuno. (G. H.)(Los personajes Pedro, iniciador con su explicación sobre Jesucristo, y Miguel Ángel, con su respues-ta lacónica.) «–Pues, precisamente por eso. ¿Para qué estamos nosotros?… ¿Acaso nuestro fin no es destronar la burguesía, desenmascarar sus em-bustes y patrañas?… Además, es una injusticia que

257
· josé domínguez ávila ·
un hombre semejante a ese permanezca por más tiempo desconocido. Hay que arrebatárselo. Te lo digo. Mira, era un hombre tal, según he leído, que el mismo Lenin lo hubiera metido en el Partido… ¡Estate seguro de eso!…»–Bueno, allá tú…» («El sermón…», p. 272)«¡Bueno, así siguió el tiroteo, y para no cansarte, “limpió” al cabo y a dos soldados más y lo vinieron a matar cuando ya estaba muerto!…» («El Guan-che», p. 186)
cabrón: (adj., s.) Despectivo. Referido a conductas nega-tivas para la sociedad, como el egoísmo y la hipo-cresía.«Gracias a tales “contradicciones internas”, noso-tros, producto de la guerra, que por ella tenemos gloria, prestigio, honores y posición, la combati-mos, la tememos, la odiamos y luchamos por que no se repita… Es, para que tú lo comprendas mejor, ya que eres escritor y te codeas con artistas, como cuando un escritor o pintor o músico, llega a la fama y luego no le da el chance a ningún discípu-lo. Y si se lo da, es únicamente a condición de que se le parezca a él y sea capaz de prolongar en cier-to sentido su gloria y sus triunfos… Ni más ni menos, chico. Todo es así en este cabrón mundo, […]» (Aventuras…, p. 103)«Además, sólo vamos a entrar aquí para aprender cómo engañan al pueblo estos cabrones, para denun-ciarlos mejor, entonces…» («El sermón…», p. 274)
carajo: (int., s.) Se usa para expresar contrariedad, dis-gusto. (G. H.)«–¡Carajo, Pablo, chico, Hiliodomiro te está espe-rando a ti!…» (Aventuras…, p. 66)«Federico el Grande soltó tres carajos, en alemán, por supuesto; […]» (Aventuras…, p. 72)
chambelona: (s.) Canto popular que los políticos cubanos usaban en 1908 y años siguientes para amenizar

258
· don quijote ha vuelto al camino ·
sus manifestaciones y mítines. Los liberales iniciaron tal costumbre con «La Chambelona» y los conserva-dores respondieron con «La Conga». La primera surgió en Las Villas, la segunda en Oriente. (F. O.)El 11 de febrero de 1917 se levantaron en armas los liberales, dirigidos por el general Gómez, los que llegaron a dominar, prácticamente, las provin-cias de Camagüey y Oriente, así como parte de la de Las Villas. Alfredo Zayas se desvinculó de este alzamiento, y se refugió en La Habana. Mendieta y Machado se fueron al campo armado. Esta «guerri-ta» de febrero de 1917 –no exenta de muertos– fue conocida por el nombre de «La Chambelona», debi-do a cierta vulgar tonada de ese título que identifi-caba a los liberales. Casi al mes, su líder, Gómez, fue apresado; algunos de sus seguidores, asesinados; y, todos, algo más tarde, amnistiados. (Lionel Soto. La revolución del 33, t. I, p. 81) «Pero de La Chambelona sí te acordarás mejor, porque esa fue en Cuba y nos tocó directamente y el mismo Santiago fue tomado y perdido por los alzados, cuando nos retiramos para Songo, con Rigoberto y Loret de Mola». (Aventuras…, p. 53)«Por fin, llegamos a Chalons y allí nos revistó el mariscal Joffre, gordo, amplio, bigotudo, con más cara de médico de pueblo que de general. Pero lo cierto fue que echó un discurso corto y al final gritó: ¡Vive La France! ¡Vive les États Unis! ¡Vive Lafayette! ¡Vive Washington! y todo el mundo le-vantó los rifles y comenzó a gritar, rebuznar y relinchar a más y mejor. Yo, indignado, por el ol-vido en que se tenía a Cuba, representada por mí, comencé a cantar a todo pecho La Chambelona:
Aé… Aé… Aé la ChambelonaAspiazo me dio botella
y yo voté por Varona.» (Aventuras…, p. 58)

259
· josé domínguez ávila ·
chance: (s.) Oportunidad que se brinda a alguien de hacer, decir o demostrar algo. (G. H.)(Ver cabrón.)«[…] me quitó el chance». («¡Muchachos!», p. 240)
chico: (s.) Tratamiento de confianza dirigido a personas de la misma edad o más jóvenes. (RAE) «–Ah, chico, te voy a decir. La heroicidad, como casi todos los oficios, está en crisis». (Aventuras…, p. 88)«–Pues, chico, intrigas, como en todas partes. Figúrate que, como tú comprenderás, “allá” no se puede andar con “misterios” y todo, más o menos, se sabe». (Aventuras…, p. 89)«Ni más ni menos, chico. Todo es así en este cabrón mundo, desengáñate». (Aventuras…, p. 103) «Eso es todo, chico, porque él sabe que ni Ingla terra tira, ni Alemania tira, ni Francia tira». (Aven tu -ras…, p. 104) «Pero, resultó, chico, lo inaudito, […]» (Aventu-ras…, p. 70)
chingada: (adj.) Expresa protesta. «–Choque esos cinco hermano que, por culpa de esa gran chingada de la libertad, es que nos llevan a que nos pinchen por todos los lados…» (Aventu-ras…, p. 56)
chismear: (v.) Contar a una persona, con mala intención o por indiscreción, lo referido por otro, generalmen-te ocasionándole a esta un perjuicio. (G. H., al definir «irse de chisme») «Yo sólo te cuento lo mío, porque no me gusta chismear». (Aventuras…, p. 69)
chotearse: (v.) Quedar en situación que provoca risa, burla o pérdida de prestigio. (G. H.)«No te puedes imaginar los problemas que nos ha traído esta guerra, y Mussolini con sus bravatas, y el relajo de la Liga de las Naciones, que se nos ha choteado definitivamente, y las amenazas de

260
· don quijote ha vuelto al camino ·
Inglaterra, y la actitud de Hitler, por último, y todo sin contar con las amenazas izquierdistas en Fran-cia y en España, en estas elecciones que se aveci-nan». (Aventuras…, p. 100)
choteo: Una práctica popular consistente en la burla de palabra.«Y Ramón, el cocinero, un muchacho cubano, siem-pre dispuesto al choteo, que se había huido de su casa “para estar libre…’’ Era un “enciclopedista’’ de las narraciones […]» («Una aventura…», p. 55)
cojones: (s.) Testículos.«Una vez que no pude aguantar más golpes, me acordé de cómo nos fajamos en Santiago y le pegué una terrible patada por los cojones al instructor que por poco lo mato». (Aventuras…, p. 54)
comer: (v.) Eliminar.«–Además, en La Guayana lo dejan a uno fajarse y hasta matarse en último caso… Aquí, “te come” el soldado y por la más mínima cosa ya “estás listo”… ¡Estás jugando!… ¡Aquí, el que “pestañea pierde”!… ¡Esa Fuente Luminosa… ¡Ese Cocodri-lo!… ¡La Guayana es mierda al lado de esto!…» («El Guanche», p. 184)
coño: (int.) Expresa enfado.(Hiliodomiro en Nueva York, a punto de embarcar para Francia.) «Al cabo, convencido ya de que, por lo menos hasta el barco, no tenía ninguna oportunidad, y, como además, los admiradores me habían ido ofreciendo tragos de whiskey por el camino, determiné poner a mal tiempo buena cara y comencé a marchar con una marcialidad digna de un prusiano de los que despanzurré en Francia más tarde. Y, como entonces apenas había espa-ñoles en Nueva York, pues aproveché para gritar todos los ¡Me cago en Dios! ¡Viva Cuba! ¡Muera Francia! y ¡Viva el Kaiser! que me dieron la gana

261
· josé domínguez ávila ·
de gritar, y los gritos se confundían con los over-theres y el entusiasmo de la juventud… Muchas muchachas al reconocerme extranjero me imagi-naban un caballero moderno que iba a sacrificar mi juventud y mi vida por la libertad y me besu-queaban y se restregaban conmigo emocionadas hasta el espasmo… Yo respondía a estas efusiones con gritos de ¡Muera Washington, coño!…» (Aven-turas…, p. 55)
coñón: (adj.) Dicho de una persona burlona o bromista. (RAE, calificado de «vulgar»)«Yo tengo influencia bastante para que lo dejen siempre con este trabajo y así, aún cuando venga la guerra, pues se libra de ser un soldado desconocido, como yo, y verse obligado a estar de retén ad per-petuam, como dice Santo Tomás de Aquino, que es un coñón de mil demonios…» (Aventuras…, p. 67)
correntona: (adj.) Muy desenvuelta, festiva, chancera. (RAE) (Pablo sobre Hiliodomiro.) «Al pronto, saqué re-cuerdos de mis abigarradas lecturas y admití la posibilidad de una locura sifilítica, cosa bastante natural en quien había hecho una vida tan corren-tona». (Aventuras…, p. 52)
culipandear: (v.) Evadir. «Debes saber que, al principio, no hacíamos nada más que recibir honores; mas cuando se generali-zó esta idea de honrar a los héroes anónimos, la avalancha fue tal que hubo que poner un poco de orden y hacer una especie de Liga de las Naciones lo suficientemente elástica para ir culipandeando entre tantas protestas y limar asperezas, como dicen todos los diplomáticos, vivos y muertos». (Aventuras…, p. 68)
dicho: (s.) Ocurrencia chistosa y oportuna. (RAE)(Ver arrollar.)

262
· don quijote ha vuelto al camino ·
escupitajo: (s.) Saliva o flema escupida de una vez. (G. H.)«Soltó un escupitajo, como una piedra, en el piso mojado por la lluvia…» («El Guanche», p. 184)
fajarse: (v.) Pelearse. (RAE)(Ver cojones y comer.)
fenomenal: (adj.) Desmedido. (M. M.)(Ver adelantao.)
gancho: (s.) Medio para conseguir o atrapar algo.«Por eso, lo que hacían todos estos condenados, como le cogían el gusto a los uniformes, porque era un “gancho” tremendo con las mujeres, era incor-porarse a los “servicios especiales”, en donde se llenaron de cruces el pecho». (Aventuras…, p. 78)
guaracha: (s.) Reunión bulliciosa en la que la gente se divierte bebiendo o bailando. (G. H.)(Ver arrollar.)
guataquear: (v.) Adular a alguien o darle la razón por servilismo o por interés personal. (G. H.)«Feidípides, el soldado de Maratón, se atrevió a hacer una interpelación no sé con cuál motivo, y lo interrumpió Leonidas, el espartano de las Termó-pilas, diciéndole que él no era tal héroe y que toda su fama se debía al hecho de haber querido llegar a Atenas antes que Milciades, para correrle la mujer… Se levantó este héroe de “casco palpitante” –como decía Homero, quien por cierto ni es ciego ni Cristo que lo fundó, sino un vividor de siete suelas que se pasó la vida guataqueándole a todos los príncipes acaienos y troyanos– y furioso se dirigió por igual contra Feidípides y contra Leonidas, al primero por haberlo tarreado y al segundo por proclamar su dedicha, […]» (Aventuras…, p. 96)
hembra: (s.) Mujer muy atractiva por su forma. (G. H.)«Mientras caminábamos por la Quinta Avenida, contemplando, a su mejor hora, el arroyo mul ticolor y aromado de mujeres, Hiliodomiro no habló. Le

263
· josé domínguez ávila ·
gustaban, como en sus tiempos de Santiago, rum-beros y provocadores, las hembras, las buenas hembras de todos los países que pasan por la Quin-ta Avenida, a las horas de tiendas; […]» (Aventu-ras…, p. 100)
huevos: (s.) Testículos.«Por eso, cuando, por fin, arribamos a Francia, aunque sabíamos que allí íbamos a dejar el pellejo y el alma, vimos los cielos abiertos. […] Allí cogí una gonorrea de “garabatillo” que todavía, con los años que llevo en Arlington, me corre por los hue-vos como si con ella no fuera lo de la muerte…» (Aventuras…, p. 57)
jaiba: (s.) Despectivo. Persona cobarde. (G. H.)«Realmente, fui injusto con el pobre Jenofonte, porque para hacer esta retirada hacía falta más valor que para pelear con persas y medos, que no fueron sino unos “jaibas” totalmente desacreditados por “allá”. Tanto, que esto ha motivado algunas polémicas muy serias entre Alejandro Magno y Aníbal el Cartaginés, por decir este que aquel no supo más que derrotar a unos pueblos pendejos, mientras que él siempre combatió a ejércitos braga-dos». (Aventuras…, p. 87)
jalar: (v.) Tirar, atraer. (J. C.)«[…] y en el preciso momento en que se agachaba al charco para llenar la cantimplora, sonó un dis-paro y el Guanche cayó al suelo… Pero que tan pronto como cayó jaló por la carabina y se aplastó en el suelo a vigilar…» («El Guanche», p. 186)
jaranero: (adj.) Aficionado a la jarana. (RAE)«Ramón, el joven cocinero cubano, aunque de vez en cuando contaba alguna historia de muertos que salen, prefería, como buen criollo, el chiste burlón o el cuento de relajo… […] (Era un muchacho jaranero y alegre que siempre estaba cantando boleros tris-tes…)» («Una aventura»…, p. 57)

264
· don quijote ha vuelto al camino ·
jodido: (adj.) «–¡Partía de cabrones!… ¡Qué pueblos pequeños ni qué carajo! ¡Acaso no son pequeños Cuba, Puer-to Rico, Haití, Filipinas, Hawai, Panamá, Nicara-gua, y los tienen ustedes jodidos hasta no poder más!…» (Aventuras…, p. 56)
jumarse: (v.) Embriagarse, emborracharse. (C. P.) «Y yo, por mi parte discutí violentamente en el café, a favor de Francia, hasta “jumarme” y cantar La Marsellesa». (Aventuras…, p. 53)
limpiar: (v.) Matar alguien a una persona. (G. H.)«¡Bueno, así siguió el tiroteo, y para no cansarte, “limpió” al cabo y a dos soldados más y lo vinieron a matar cuando ya estaba muerto!… ¡Eso se llama morir como un hombre!… Se llevó por delante al cabo, a los dos prácticos, y son tres, y los dos solda-dos, son cinco… ¡Ah!… y el botero: ¡Seis! ¡Botó la pelota!…» («El Guanche», p. 185)
listo: (adj.) Muerto. (G. H.)(Ver bueno.)
mameyazo: (s.) Golpe que se le da a alguien con la in-tención de hacerle daño. (G. H.)«Roberto era muy fuerte. Parecía un boxeador featherweight, y siempre estaba dando trompadas por los brazos y al estómago, hasta que uno se ponía bravo y le soltaba un par de mameyazos en forma…» («¡Muchachos!», p. 246)
maricón: (adj.) Sodomita, dicho con intención paródica.«Figúrate, César, que siempre tan maricón, tenía por marido al feroz y gigantesco Maximino, relajeó a nuestro comisionado de una manera implacable y le demostró que no sabía nada de lo que estaba hablando». (Aventuras…, p. 90)
maroma: (s.) Voltereta política. (RAE) (Sobre el nuevo Soldado Desconocido italiano.) «Pues este tipo tanto dio con sus historias y sus maromas y sus discursos, que un día ya los soldados

265
· josé domínguez ávila ·
desconocidos italianos no pudieron más, y recor-dando que una vez “Roma la eterna”, como él decía, se había sacudido la sarna de Aníbal, se sacudieron al tripolitano y fue exaltado el nuevo héroe […]» (Aventuras…, p. 77)
mataperro: (adj.) Despectivo. Niño o adolescente mal-criado que suele andar por las calles haciendo travesuras. (G. H.)«Y se fueron diciendo que éramos unos “mataperros”, que ya los teníamos “muy cansados”, y que si no sabíamos que allí había muchos tiburones y man-tas…» («¡Muchachos!», p. 253)
meao: (s.) Orina.(Ver arrollar.)
mentecato: (adj.) El que dice algo o realiza una acción inoportuna o inadmisible por indiscreción, falta de inteligencia o de consideración. (G. H.)«Lo agarraron por detrás y mientras tanto me sepa-raron de él y nos decíamos insultos tremendos que hacían reír muchísimo a unos hombres mente catos. Cuando el tren se iba le grité algo formidable, defi-nitivo…» («Una aventura…», pp. 50-51)
metralla: (s.) Despectivo. Conjunto de personas de esca-sa cultura y educación. (G. H.)«Naturalmente, entre la “metralla” que formába-mos, Armando, que era un muchacho serio, que iba al trabajo todos los días, por la mañana y por la tarde, tenía que sentirse un poco extraño […]» («¡Muchachos!», p. 250)
mierda: (s.) Despectivo. Algo sin valor con respecto a otro.(Ver comer.)
muchacho: Persona que se halla en la mocedad. (RAE)(Ver arrollar.)
ñampear: (v.) Matar alguien a una persona. (G. H.)«–¡La Guayana!… ¡La Guayana es pinga al lado de esto, muchachos! ¡De la Guayana se ha ido la gen-te y de aquí no se va naidien!… Sí… porque se va

266
· don quijote ha vuelto al camino ·
mucha gente… porque le ponen la “forzosa”… pero para donde se van es para el otro mundo… ¿Porque a dónde carajo se van a ir?… Mira, una vez, cuan-do el ciclón de octubre, ni se sabe la gente que “ñampearon”…» («El Guanche», p. 184)
paisano: (s.) Dicho de una persona: que es del mismo país, provincia o lugar que otro. (RAE)«Es más –continuó– y esto es ya un verdadero secreto que sólo te confío porque tú eres paisano, hay casos en que el primitivo soldado desconocido ha sido des-plazado por las intrigas y las maniobras y, actualmen-te, hay otro en su lugar». (Aventuras… pp. 73-74)
parranda: (s.) Juerga bulliciosa, especialmente la que se hace yendo de un sitio a otro. (RAE)(Ver arrollar.)
pasmar: (v.) Dejar absorto, lelo, a alguien.(Refiriéndose Hiliodomiro a la forma de elección de los huesos para soldado desconocido por los alemanes.) «Es algo para pasmar a cualquiera, te lo aseguro». (Aventuras…, p. 70)
pateadura: (s.) Represión o refutación violenta y abru-madora. (RAE)«[…] el general Pershing con el sentido americano de que time is money, pronunció su discurso con toda brevedad y con la secular falta de talento que se le reconoce universalmente desde la pateadura que le dio Pancho Villa». (Aventuras…, p. 64)
pega: (s.) «¡El Gallego Martínez!… ¡Motor infatigable de alegría!… Él fue el verdadero y genial precursor de las “pegas” regocijadas y bribonas, cuando in-ventó, para burlarse de García, aquello de “Polaco, aco, verraco… Polaco, aco, te doy por sanaco”…» («¡Muchachos!», p. 242)
pendejada: (s.) «–Mira, muchacho, no me violentes. Todas esas son pendejadas, puras pendejadas… Pensando así

267
· josé domínguez ávila ·
no se va a ninguna parte. Una cosa es hablar y otra hacer. Nosotros estamos para hacer lo que hablamos». («El sermón…», p. 272)
pendejo: (adj.) Despectivo. Cobarde, pusilánime.(Ver jaiba.)«[…] a pesar de ser tan conocidos como héroes no sabían comportarse sino como una mano de pen-dejos, cuando no como mujerzuelas histéricas». (Aventuras…, p. 98)«–¿Qué carajo iban a hacer?… ¡Si eran unos ra-nas!… ¡Los mataron a tiros, dentro de la cueva, por pendejos!… E hizo un ¡ah! despreciativo que firmó con el estallido de un salivazo sobre el piso empa-pado por la lluvia». («El Guanche», p. 187)
perderse: (v.) Dejar de concurrir alguien a un lugar que solía frecuentar. (G. H.) Huir.«[…] y pensando pensando se me ocurrió que lo mejor era huirme un tiempo de Santiago, “per-derme”, para salvarme de ir a la Guerra donde nada se me había perdido». (Aventuras…, p. 53)
pinga: (s.) Se usa para expresar, de modo rotundo, nega-ción o rechazo. (G. H.)(Ver campear.)
puta: (adj.) Despectivo. Prostituta. (C. P.)«Y la francesa del Embajador, ni se sabe el prestigio que ha ganado, los contratos que ha obtenido para los mejores cabarets de Europa y los queridos regios que ha disfrutado. Todavía, vieja y todo, es terrible… No descansa la muy puta». (Aventuras…, p. 80)
puyas: Frase mortificante. (UTEHA)«Bien, como te decía, la cosa comenzó como te conté, por las puyitas, las risas, las burlas, el estarnos sacando nuestras pobres o ningunas hazañas y compararlas con las suyas, que esas sí, según ellos, habían estremecido al mundo». (Aven-turas…, p. 89)

268
· don quijote ha vuelto al camino ·
rajarse: (s.) Marcharse de un lugar con precipitación. (G. H.). Volverse atrás o desistir de algo a última hora. (RAE)«Por eso, si acaso, por paradoja, los únicos héroes que tuvo la guerra mundial fueron los rusos, que fueron los primeros en “rajarse”, en negarse a pelear…» (Aventuras…, p. 61)
rana: (s. con valor adj. en este uso.) Cobarde.(Ver pendejo.)
relajear: (v.) Mofarse, burlarse.(Ver maricón.)
relajo: (s.) Situación o ambiente en los que imperan la falta de disciplina y de responsabilidad. (G. H.)(Ver chotear.)
rifarse: (v.) Diputarse una cosa dos o más personas, particularmente la amistad o el amor. (M. M.)«Sí, porque ya que te vas y te rifas la vida, hazlo bien y no te entregues, porque si vuelves ya sabes que “estás listo”…» («El Guanche», p. 185)
rumba: (s.) Música y baile que tuvieron su origen en la zona de Cuba en la que abundaba la población de origen africano. Reunión bulliciosa en la que la gente se divierte bebiendo o bailando. (G. H.)(Ver arrollar.)
tarrear: (v.) Engañar alguien a su pareja con otra per-sona. (G. H.)(Ver guataquear.)
tartaria:* (s.) Barullo, alboroto, pendencia, titingó.«Y, efectivamente, en la próxima asamblea, cuando parecía que se iba a tratar el problema de nosotros, los “nuevos”, los “héroes desconocidos”, como nos llamaban, se armó enseguida una tartaria desco-munal». (Aventuras…, p. 96)
titingó: (s.) Discusión acalorada entre dos o más perso-nas. (F. O.)

269
· josé domínguez ávila ·
«¡Menudo “titingó’’ tenemos en perspectiva!… Y esto, si se gana, si es que hay alguien que salga ganando en esta nueva guerra». (Aventuras…, p. 103)
trancar: (v.) Quedar en estado de rigidez.(Pablo refiriéndose a Martínez.) «A él se le llenaron de ampollas las manos y se le “trancaron’’ los dedos por los músculos “agarrotados’’; […]» («¡Mucha-chos!», p. 241)
trato: (s.) Relación afectiva.«Yo no sé por qué le había tomado cierto cariño. El trato, el trato, es lo que pasa…» («El cofre…», p. 68)
verraco: Despectivo. Se usa para insultar a una persona o para referirse a ella con desprecio. (G. H.) «Sólo tres hombres han logrado llegar a Cuba y a los tres los cogieron por verracos, asaltando bode-gas…» («El Guanche», p. 185)
zarrupia:* (s.) Despreciable. En su diccionario, María Moliner registra «zurrapa». Una de sus acepciones es su aplicación a una cosa despreciable. «¡Compadre, si hay veces que eso da vergüenza ver como un soldadito así, una zarrupia, le cae a culata-zos a un hombre y los demás no hacen ni cojones por defenderlo!…» («El Guanche», pp. 184-185)
Unidades fraseológicasLocuciones
adjetivas
del carajo: Muy grande e intenso. (RAE)«A lo mejor, de pronto, sonaban las cornetas y las sirenas y había que precipitarse a los botes, con un frío del carajo, porque al Coronel se le había ocurrido un simulacro de naufragio… ¡Me cago en su madre!… Y luego resultaba un problema encon-trar el equipo de uno… Y si no se encontraba, corte militar segura…» (Aventuras…, p. 57)

270
· don quijote ha vuelto al camino ·
del coño e su madre: Pondera la magnitud o enverga-dura de lo expresado. Excelente.«Dicen que a ese sí le “roncaban’’… Había hecho dos o tres barbaridades en aquel campamento y decían que había dicho “que él lo mismo las hacía aquí que allá’’… ¡Le decían el Guanche y era un tirador del coño e su madre!… Bueno… tenía una pila de medallas. ¡Ni el andarín Carbajal le hacía ná!…» («El Guanche», p. 185)
erizado de pavor: Referida a una persona: inquieto, temeroso, generalmente al esperar algo desagra-dable. (G. H.)«Me erguí instantáneamente erizado de pavor, pero resbalaron mis pies en la raíz mojada y caí de golpe, con rudeza». («Una aventura…», p. 62)
monda y lironda: Limpia, sin añadidura alguna. (J. C.)«La verdad monda y lironda es que nunca he go-zado de mayor lucidez que en esta sazón». (Aven-turas…, p. 99)
vividor de siete suelas: Oportunista.(Ver guataquear.)
adverbiales
a dónde carajo: Despectivamente, indica una circuns-tancia negativa de violencia.(Ver campear.)
en cueros: Sin vestido alguno. (RAE)«Yo que fui el que mejor parado quedé, me quedé en cueros, sin identificación y con diez o doce hue-sos menos». (Aventuras…, p. 60)
hechos un tiro: Fugazmente.(Ver abrimos.)
ni jota: Ser muy ignorante en alguna cosa. (RAE) En el enunciado del texto de Aventuras… está usado en función de «nada».

271
· josé domínguez ávila ·
«Para mi desgracia, ese día no había probado ni jota y parece que, por ello, mis argumentos care-cían de esa lucidez que da el buen alcohol». (Aven-turas…, p. 53)
por boca de ganso: Decir lo que otro le ha sugerido.«Miguel Ángel hizo un gesto un poco despreciativo y se alegró de poder decir con énfasis: –Pues a mí nada de eso me importa… Un Jueves Santo es lo mismo que cualquier otro… Eso es cosa de los curas…El camarada Pedro lo miró cara a cara, y le dijo, casi con fiereza, con su impulsividad natural: –¡Muchacho, no hables por boca de ganso!… Eso será cosa de los curas, porque nosotros se lo hemos dejado a los curas…» («El sermón…», p. 70)
clausales darle por la vena del gusto: Ofrecer alguien la oportu-
nidad de satisfacer deseos a una persona.«Comprendí que Hiliodomiro estaba dispuesto a platicar sobre sus amigos de “allá’’, como él les decía. Y le di por la vena del gusto». (Aventuras…, p. 88)
subírsele el santo al cielo: Olvidársele a alguien lo que iba a hacer y decir. (J. C.)«Y en esto le pasó al inglés como con el Soldado Desconocido alemán, que al fin y al cabo fue desti-tuido. Yo no sé –Hiliodomiro se puso a monologar– pero hay veces que parece que al inglés “se le está yendo el santo al cielo’’, como decimos en Cuba. Porque ha querido apretar tanto y dominar tanto, que ha enseñado a bandoleros a muchos y se le está virando la tortilla por dondequiera. Él pudo ser más inteligente en estos casos. Pero la ambición rompe el saco, no te ocupes». (Aventuras…, pp. 76-77)
roncarle los cojones: Comportarse alguien valientemen-te. La frase está expresada, en el cuento citado, de forma elíptica.(Ver del coño e su madre.)

272
· don quijote ha vuelto al camino ·
subírsele los huevos al pescuezo: Sentir miedo.«Sin embargo, las noches eran peor que los días, porque apenas alguien soltaba la primera leyenda sobre los submarinos ya a todos se nos subían los huevos al pescuezo, a pesar de que íbamos rodea-dos por aquellos buques mosquitos que tan bien protegían los transportes contra los torpedamien-tos». (Aventuras…, p. 57)
nominalesmala leche: Referido a lo adverso, la mala suerte.
«Mira, te voy a hacer un cuento para que tú veas cómo son la cosas aquí y la “mala leche’’ que tiene esto…» («El Guanche», p. 185)
un dale al que no te da: Confusión superlativa, agresión indiscriminada. (A. S.)«Dije para mí, aquí se va a armar un dale al que no te da que ni la Chambelona le va a hacer nada». (Aventuras…, p. 104)
un remedio peor que la enfermedad: Ser lo propuesto más perjudicial para evitar un daño que el daño mismo. (RAE)«Por temor a la evocación nadie hacía un cuento y esto era, como dice la gente, “un remedio peor que la enfermedad”». («Una aventura…», p. 58)
qué carajo: Expresa contrariedad.(Ver pendejo.)
verbales aguantar lata: Soportar, tolerar a alguien o algo moles-
to o desagradable. (A. S.)«Y, efectivamente, a mi familia lo único que se le ocurrió hacer fue indignarse conmigo hasta el extremo, y yo, que no estaba en ánimo de “aguan-tar latas’’, me fui de mi casa». («¡Muchachos!», pp. 240-241)

273
· josé domínguez ávila ·
botar la pelota: Realizar algo inusual o sorprendente. (G. H.) Realizar una labor relevante. (C. P.)(Ver acabar.)
cegar la pasión: Dejarse arrastrar alguien por sus emo-ciones.«Yo, por muy héroe que sea, no me ciega la pasión». (Aventuras…, p. 88)
coger infraganti: Sorprender, coger fuera de base. (C. P.)«La mudez del boticario fue tomada por el pánico de ser cogido infraganti…» (Aventuras…, p. 84)
coger mangos bajitos: Lograr una persona algo fácil-mente y sin mucho esfuerzo, por habérsele presen-tado una situación favorable y haber sabido aprovecharla. (G. H.)«[…] y era evidente que hubiera proporcionado una hecatombe de la historia antigua, si los héroes de la Edad Media, interesados en que ello no fuera así, no hubieran mediado, pues, de producirse tal heca-tombe, y quedarse en el mundo antiguo sin romanos que vencer, ni los galos hubieran valido nada en la Historia, ni los árabes, ni los vándalos, ni Atila, ni, en fin, todos los que cogieron los “mangos bajitos” cuando ellos empezaron a echar pa tras». (Aventu-ras…, p. 97)
dar en el clavo: Acertar.«Un ministro español, que el día antes había asis-tido al desenterramiento del Soldado Desconocido alemán, rabiaba por hablar y lamentaba que Es-paña no hubiera tomado parte en la guerra, en la seguridad de que ese argumento de los pueblos hijos y los pueblos madres lo hubiera él “movido” con más dramaticidad que el inglés. Pero el proto-colo lo obligó a callarse, y se limitó a movilizar su dedo índice, como quien dice “ha dado en el clavo’’». (Aventuras…, p. 64)

274
· don quijote ha vuelto al camino ·
dar palique: Conversar prolongadamente. (G. H.)«Hiliodomiro estaba complaciente, y, además, como ya dije, un poco alcohólico. Fue una cosa fácil el seguir charlando con él. Mejor dicho, conseguir que siguiera dando palique». (Aventuras…, p. 80)
dar la mano: Ayudar a alguien en un trabajo o un asun-to. (G. H.)«La mejor manera que tiene esto, es que un soldado “te dé la mano’’…» («El Guanche», p. 185)
echar pa lante: Caminar.«El policía, como es natural, era barrigón, y esta-ba sofocado por la carrera y por los piñazos reci-bidos, todo lo cual hizo que se indignara violentamente y agarrando por el cuello del saco a García, le dijo: “¡Echa pa lante, ladrón!’’… ¡Y todos los muchachos del barrio se fueron detrás!» («¡Mu-chachos!», p. 249)
estirar la pata: Morirse. (C. P.)(Sobre el Soldado Desconocido italiano.) «Se roba-ba ciertos productos muy necesitados por los sol-dados y una vez, huroneando en la botica de un hospital de sangre, ingirió precipitadamente qué sé yo qué líquido, creo que permanganato, estiran-do la pata». (Aventuras…, p. 76)
hacer su agosto: Triunfar, obtener beneficios.«Pero nunca sabe uno cuando siembra para el veci-no. El negocio este de los soldados desconocidos, inesperadamente se convirtió en uno de los rackets más grandes de la posguerra. Los escultores hicie-ron su agosto. Los poetas y los novelistas fueron laureados». (Aventuras…, p. 79)
irse para el otro mundo: Morirse.(Ver campear.)
ir tirando: Hallarse en una situación en que no se tienen grandes adversidades o trabajos, pero tampoco muchas ventajas. (RAE)

275
· josé domínguez ávila ·
«Y así en todo. Ah, y gracias a esto nos defendemos y vamos tirando, que si algún día se disponen a hacer el frente único revolucionario acaban con todos nosotros». (Aventuras…, p. 88)
mandar para el carajo: Enviar de paseo, mandar a casa de yuca. (A. S.) Imprecar.«Imagínate, con esto, y con las ganas que tenía el pacifista francés de mandar a Alemania para el ca-rajo y seguir su viaje hacia el Tibet, no le resultó difícil conseguir sus objetivos». (Aventuras…, p. 75)
meter la pata: Cometer un error. (F. O.)«Inclusive hubo alguno de nosotros que por su ignorancia “metió la pata’’, pues cuando nos pre-sentaron a algunos tipos famosos, preguntaron: Bueno, ¿y usted, quién es?» (Aventuras…, p. 88)
ponerse fea la cosa: Tornarse un hecho complejo y di-fícil en su solución. «Y, de mayor en mayor, la cosa se puso tan fea que llegó hasta la categoría de asambleas en las que, inclusive, algún imprudente llegó a plantear la cues-tión de nuestra expulsión del “Seno de los Inmorta-les’’, como se dice “allá’’». (Aventuras…, p. 89)
sembrar para el vecino: Laborar, crear para otro.(Ver hacer su agosto.)
sudar de lo lindo: Encontrarse en estado de preocupa-ción y actividad intensa.«Lo cierto es que nos han hecho sudar de lo lindo. Pero a nosotros no se nos puede engañar […]» (Aventuras…, p. 104)
ver los cielos abiertos: Presentársele ocasión favorable para conseguir lo que desea. (J. C.: ver el cielo abierto.)«Por fin, llegamos al barco y te aseguro que vi los cielos abiertos cuando el barco se alejó y se fueron perdiendo las últimas marsellesas y los últimos discursos…» (Aventuras…, p. 65)

276
· don quijote ha vuelto al camino ·
virarse la tortilla: Volverse desfavorable una situación que se presentaba favorable, o vicevera. (G. H.)(Ver írsele el santo al cielo.)
FórmuLas rutinariasah, caramba: Expresa contrariedad.
«Pero, ¡ah, caramba! Mi entusiasmo al explicar los beneficios de la profesión me habían hecho olvidar mi propio caso». («¡Muchachos!», p. 112)
cagarse en Dios: Se usa para expresar enfado. (RAE)«Después que se apaciguó un poco la asamblea, gracias a la vozarrona del Cid Campeador, que con la Tizona en alto se cagaba en Dios y amena-zaba con retirarse de la presidencia si no se im-ponía el orden y cesaban las burlas que se me dirigían, yo le contesté que estaba allí con el mismo derecho que él, todo cuyo mérito consistía en ser el guerrero de la historia que más faculta-des había demostrado tener para las retiradas…» (Aventuras…, p. 87)(Para otro ejemplo, ver coño.)
cagarse en su madre: Imprecación.(Ver del carajo.)
chocar esos cinco: Darse la mano en señal de saludo, enhorabuena. (RAE) En señal de aprobación, de acuerdo.(Ver chingada.)
ni qué carajo: Expresa contrariedad.(Ver pendejo, jodido.)
partía de cabrones: Imprecación.(Ver jodido.)
so cabrona: Imprecación.(Ver jodido.)
partir un rayo: Imprecación.«Todo era “¡Jmm!’’, y por eso nosotros acabamos por empezar y terminar todas las conversaciones

277
· josé domínguez ávila ·
con él diciendo “¡Jmm!’’ y “¡Jmm!’’… ¡Mal rayo lo parta!…» («¡Muchachos!», p. 109)
pa su madre: Expresión de asombro, miedo.(Ver abrimos.)
Paremias
(Enunciados de valor específico)decirle al ratón que si quiere queso: Estimular un
deseo.«Él entonces, al ver un bote, les dijo a los presos, de pronto, y sin pensarlo: “Bueno, muchachos… ¿se quieren fugar?’’… ¡Dime tú!… ¡Decirle al ratón que si quiere queso!…» («El Guanche», p. 185)
reFranesla ambición rompe el saco: La ambición exagerada trae
malas consecuencias.(Ver en Locuciones clausales: subírsele el santo al cielo.)
a mal tiempo buena cara: Actuar con dignidad pese a los inconvenientes.(Ver coño.)
aquí el que pestañea pierde: El que se descuida, pierde la vida.(Ver comer.)


Índice
Prólogo/ 7
Agradecimientos/ 15
Introducción/ 17
Capítulo 1 La intertextualidad en el discurso literario. Propuestas teórico-metodológicas para su análisis / 23
Capítulo 2 La intertextualidad en los cuentos/ 67
Capítulo 3 La intertextualidad en Aventuras del soldado desconocido cubano/ 171
Consideraciones finales/ 229
Bibliografía/ 233
Anexo Glosario de palabras y unidades fraseológicas populares en textos narrativos ficcionales de Pablo de la Torriente Brau/ 251