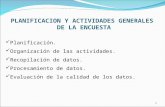5.danielcosiovillegas.pdf
-
Upload
diana-tovarich -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of 5.danielcosiovillegas.pdf
-
EXAMEN DE LIBROS
Daniel Coso V I L L E G A S , Historia moderna de Mxico. El Por-firiato. Vida poltica interior. Segunda parte. Mxico, E d i -torial Hermes, 1972.
Con la aparicin del segundo volumen de la vida poltica interna del Porfiriato, Daniel Coso Villegas da f i n al ambicioso proyecto que l y sus colaboradores del Seminario de Historia Moderna de Mxico, iniciaron en 1948. El resultado de este esfuerzo se encuentra en los diez volmenes que se han publicado a lo largo del periodo y que examinan la vida poltica, econmica y social de Mxico desde la restauracin de la Repblica en 1867, hasta la cada del gobierno de Porfirio Daz en 1911.
El tomo anterior al que se analiza aqu, est dedicado al examen de las circunstancias en que Daz tom y consolid su poder des-pus de la revuelta militar de Tuxtepec. El voluminoso estudio - 1 086 pginas- que nos ocupa, se inicia con la inauguracin de la segunda presidencia de Porfirio Daz en 1884, despus de hacer a u n lado el principio de no reeleccin que les sirvi de bandera a l y a su grupo en la rebelin. E l trabajo concluye en 1911, cuando Daz es obligado a abandonar el poder ante la violenta irrupcin de nuevas fuerzas sociales en u n escenario poltico dominado du-rante ms de un cuarto de siglo por un grupo de gran habilidad pero que haba sido incapaz de institucionalizar su renovacin y evitar la esclerosis. El hilo conductor en el anlisis de este largo pe-riodo es el proceso de consolidacin y dispersin del poder poltico.
En la primera parte de la obra se examinan los mecanismos por medio de los cuales Porfirio Daz neutraliz las influencias que, dentro de su propio grupo, le disputaron de alguna manera la su-premaca en el liderato. Contra lo que fue una idea muy difundida, el general Manuel Gonzlez no lleg a la presidencia en 1880 simplemente como consecuencia de u n acto de voluntad de Daz. En buena medida, Daz le acept como sucesor, porque Gonzlez con-taba con un poder propio que la prudencia le aconsej tomar en cuenta. Este poder no desapareci cuando Gonzlez dej la presi-dencia; Daz tuvo que destruirlo a travs de un largo proceso. Slo as impidi que al trmino de su segundo periodo, en 1884, Ma-nuel Gonzlez estuviera en la posibilidad de exigirle que le en-
234
-
E X A M E N D E L I B R O S 235
tregara nuevamente el poder. E l proceso de erosin de la base de poder que Gonzlez haba conservado al abandonar la presidencia para asumir la gubernatura de Guanajuato, requiri de toda la ha-bi l idad de Daz, pues existi el peligro de provocar una divisin dentro del grupo gobernante, que probablemente habra conducido a una nueva guerra civil . La tctica seguida entonces por Daz - y que habra de emplear varias veces, tanto a nivel nacional como estatal- consisti en crear y apoyar discretamente a otra faccin, que abiertamente se declar enemiga del gonzalismo. Esta faccin estuvo encabezada por su suegro, Romero Rubio, desde la Secretara de Gobernacin. Cuando se plante el problema de la reeleccin de 1888, tanto Gonzlez como Romero Rubio se haban desgastado en la sorda lucha que entablaron por suceder a Daz; la reeleccin de este ltimo fue vista entonces como la nica forma de mantener la cohesin del grupo en el poder. Para 1888, la estabilidad pol-tica aorada por ms de medio siglo por todos los miembros im-portantes del sistema poltico era un hecho. Pero tambin lo era el que esta estabilidad dependa en alto grado de que Daz conti-nuara en el poder. Porfirio Daz se convirti en el elemento indis-pensable, necesario, para la conservacin de la estabilidad, lo que a la larga impidi que surgieran los mecanismos para institucio-narla controlando la transmisin pacfica del poder. En la medida en que la persona de Daz fue aceptada como el eje alrededor del cual se estructur el nuevo sistema poltico no hubo problemas, pero se hipotec el futuro.
Conviene detenerse en este punto y presentar las caractersticas fundamentales del sistema poltico porfirista una vez consolidado, tal como surge del abundante material presentado por el autor en la parte central y ms amplia de su obra: la que examina la larga paz porfiriana. Daz fue siempre el centro de la constelacin de poder. Hacia 1888, cuando concluye su segundo periodo presidencial, el Congreso y el Poder Judicial carecan de fuerza propia; eran simples apndices del Ejecutivo. Los veintisiete gobernadores de los estados que constituan el segundo nivel de la pirmide del poder haban perdido tambin mucha de su independencia. Apoyaban casi incon-dicionalmente las decisiones que en relacin a sus estados y a la Nacin en su conjunto, tomaban el presidente y su gabinete. Esto no quiere decir que no se reservaron cierto margen de decisin, cuya magnitud dependi en gran parte de la personalidad y de la relacin particular de cada gobernador con el presidente Del estudio no se desprende claramente cul era la posicin de los jefes militares; en
-
236 E X A M E N D E LIBROS
algunos casos parecen haber sido tanto o ms importantes que los gobernadores. En un tercer y ltimo nivel, estaban los jefes polticos y las autoridades municipales en general.
A pesar del marco constitucional, que prevea la existencia de un juego democrtico, Daz nunca permiti que sus enemigos se ampararan en l. Para 1888, las pocas voces disidentes en el Con-greso, haban sido ya eliminadas a travs de la manipulacin de las elecciones y del control de la actividad poltica en general. El marco democrtico se mantuvo, pero se le vaci de contenido. La funcin del proceso electoral no fue nunca la de permitir la seleccin de las lites gobernantes por los gobernados, sino la legitimacin de la per-manencia de Daz y de los seleccionados por l para ocupar los cargos pblicos. El r i tual electoral tambin sirvi para lanzar campaas propagandsticas peridicas que terminaron por crear u n verdadero culto a la personalidad del presidente y, en menor medida, a la de algunos de los gobernadores. A pesar de la crudeza de los procedi-mientos, el objetivo parece haberse logrado plenamente: la hege-mona porfirista se legitim y las voces disonantes fueron poco es-cuchadas.
El Poder Legislativo, como se ha dicho, perdi su sentido origi-nal de servir de regulador al Poder Ejecutivo, y n i qu decir que el Poder Judicial se encontr en una posicin similar. Sin embargo, el Congreso parece haber desempeado un papel importante en el man-tenimiento de la estabilidad poltica. Dado el prestigio social que adquiri el puesto de diputado o senador - a pesar de carecer de verdadero poder poltico-, las cmaras fueron empleadas por el presidente - y a travs de l, por los gobernadores- para compensar los servicios y la lealtad de un buen nmero de personas poltica-mente activas e importantes. A l examinar la composicin de las cmaras, y de los altos crculos del gobierno en general, se advierte una caracterstica del Porfiriato: el poder poltico y el poder econ-mico quedaron indisolublemente ligados. Las grandes fortunas esta-ban directamente representadas en la estructura poltica.
Otra caracterstica del sistema fue la gran dependencia de los gobernadores del presidente y del gobierno central. Para evitar la acumulacin de poder en la esfera local, Daz foment la rivalidad entre facciones y de cuando en cuando emple al ejrcito con el mismo propsito. Sin embargo, cuando la reeleccin se generaliz en los estados, algunos gobernadores recobraron parte del poder que haban cedido al centro, aunque nunca se -solvieron a crear caci-cazgos semejantes a los que Daz encontr al asumir el poder. El
-
E X A M E N D E L I B R O S 237
caso del general Bernardo Reyes, que el autor sigui muy de cerca, constituye un ejemplo fascinante. Su aparicin en la gubernatura del Estado de Nuevo Len, se debi al deseo de Daz de emplearlo como el instrumento para destruir las bases de poder de dos viejos caudillos norteos a quienes tema: los generales Trevio y Naranjo. Reyes cumpli con su misin. Pero poco a poco se fue convirtiendo dentro de su estado en una rplica de lo que Daz era en el mbito nacional: el hombre indispensable. Su control sobre uno de los es-tados ms importantes de la Repblica por su notable crecimiento econmico, y su prestigio dentro del ejrcito, dieron a Reyes un gran poder. Este poder le llev a hacer el intento de obligar a Daz en 1908-1909 a que le ofreciera la vicepresidencia en las elecciones de 1910, con lo que se convertira en su eventual sucesor. Daz tuvo que echar mano de toda su experiencia y recursos para eliminar polticamente a Reyes. Uno de estos recursos consisti en volver a colocar al general Trevio en una posicin fuerte en Nuevo Len.
Se ha dicho que desde un principio se impidi la organizacin de una oposicin efectiva. Sin embargo, una de las constantes del periodo fue la persistencia de pequeos grupos de inconformes que de una manera u otra lograron dar voz a sus demandas de democra-tizacin. Siguiendo las peripecias de la prensa independiente - q u e el autor trata con gran deta l le - se ve que la represin y el uso arbi-trario del poder contra los opositores fue constante. Pero a la vez no tan brutal como la "leyenda negra" del porfirismo ha querido hacernos creer. Prueba de ello es que la prensa opositora, a pesar de la constante intervencin de los poderes pblicos, no lleg a des-aparecer. Daz acept ciertos lmites a su poder represivo, especial-mente cuando, como en el caso de la prensa, se trataba de una oposicin que empleaba en su defensa el marco legal que el rgimen se haba visto obligado a preservar a pesar de la impunidad con que en innumerables ocasiones lo violaba. La represin casi siempre fue acompaada de una buena dosis de corrupcin para asimilar a los opositores o por lo menos para neutralizarlos mediante el patro-cinio de grupos rivales (de nueva cuenta, el caso de la prensa ofrece innumerables ejemplos de este proceso) . Segn el estudio de Coso Villegas, la eliminacin fsica de los opositores no fue frecuente, pero siempre fue una posibilidad. E l asesinato del anciano general T r i -nidad Garca de la Cadena, antiguo caudillo liberal que intent sin ningn xito iniciar una rebelin en Zacatecas, muestra claramente tanto la impunidad con que se poda emplear la violencia contra los opositores, como la renuencia de Daz a usarla de manera siste-
-
238 E X A M E N D E L I B R O S
mtica. Este mismo ejemplo sugiere que a este respecto, las autori-dades locales mostraron menos escrpulos que el presidente, aunque esta afirmacin debe matizarse. Cuando la rebelda fue abierta (y a ella recurrieron grupos que tenan poco peso en la sociedad porfi-riana, como era el caso de los indios yaquis y mayos, y en menor medida, de los grupos obreros) la represin fue extremadamente -quizs innecesariamente- violenta. Coso Villegas pone de mani-fiesto la notable insensibilidad de Daz y sus colaboradores para resolver por medios polticos, y no a travs de la represin, los pro-blemas planteados por el descontento de estos grupos marginales. Esta insensibilidad disminua un tanto a medida que los opositores suban en la escala social.
A la larga, la neutralizacin, silenciamiento y represin de ios portavoces ms coherentes de las corrientes que demandaban una renovacin de los cuadros dirigentes y modificaciones en las normas del sistema poltico, fue daina para ste. A l no permitir la expre-sin de ideas contrarias, Daz fue perdiendo poco a poco contacto con algunos de los problemas ms graves que afectaban a la sociedad mexicana de fines del siglo x ix y principios del actual. E l aislamien-to aceler el fenmeno de esclerosamiento del aparato poltico. No advirti el presidente que el vertiginoso desarrollo econmico que l haba propiciado traa aparejado el surgimiento de nuevos grupos y de nuevos problemas que pasaban inadvertidos porque los canales de comunicacin haban sido cerrados.
La tercera y ltima parte de la obra trata de explicar las razones por las cuales este sistema que funcion tan armoniosamente por varias dcadas, se vino abajo de una manera tan repentina y dram-tica y casi sin presentar resistencia. La explicacin se da en un plano puramente poltico. La falla capital de todo el andamiaje se encon-tr en el hecho de que Daz no supo o no pudo encontrar a tiempo una frmula de institucionalizar la transmisin pacfica del poder, de tal manera que la permanencia del sistema fuera independiente de su presencia. Nunca se lleg a formar un verdadero partido poltico que tuviera este f i n . Las diversas organizaciones polticas que se for-maron durante el periodo nunca lograron trascender los fines inme-diatos de su creacin: la organizacin de las campaas de propaganda que presidan cada nueva reeleccin de Porfirio Daz. A medida que se hizo evidente que, por la avanzada edad del dictador, era preciso encontrar la frmula a travs de la cual las diferentes facciones de la lite en el poder llegaran a un acuerdo sobre quin le sucedera, se hizo tambin ms apremiante la necesidad de un mecanismo que
-
E X A M E N D E L I B R O S 239
mantuviera la disciplina y la cohesin del grupo gobernante. Apa-rentemente, Justo Sierra, consciente del peligro, intent transformar la Unin Liberal en algo ms que una efmera organizacin surgida para legitimar una nueva reeleccin del anciano dictador. Quiso formar con ella un partido poltico permanente, que apoyara no tanto a la persona de Daz sino un programa poltico que contuviera lo esencial del modelo porfirista. El esfuerzo fue intil; Daz no se interes en una organizacin que le restara poder en la medida en que fuera efectiva.
La alternativa al partido fue la creacin de la vicepresidencia en 1904. E l ocupante de ese puesto tendra poco poder mientras Daz viviera, pero a su muerte y era evidente entonces que este momento estaba cercano- heredara los amplios poderes del dictador. Esta solucin, aparentemente simple, tuvo un grave inconveniente: entre quienes rodeaban a Daz, haba ms de uno que se consider con los mritos suficientes para ocupar el puesto. De entre los miem-bros de este crculo ntimo destacaron dos aspirantes: el secretario de Hacienda, Limantour, y el general Reyes. Limantour era enton-ces el lder de un reducido pero poderoso grupo: el de los cient-ficos. Este grupo, formado por Romero Rubio cuando fue secretario de Gobernacin, estaba constituido por gente ms joven que el presidente y que por su educacin y capacidad lleg a constituir lo que Coso Villegas llama la primera tecnocracia mexicana. A cam-bio de poner sus conocimientos al servicio de Daz, ste les permiti acumular un gran poder en el gobierno central y obtener conside-rables beneficios personales. En oposicin a los cientficos se encon-traban otros grupos, tambin ligados a Daz. El principal de ellos fue el que se form alrededor de la figura de Bernardo Reyes. Daz trat de evitar las luchas entre estas dos facciones introduciendo a Reyes en el gabinete y propiciando un acuerdo con Limantour. Apa-rentemente Porfirio Daz deseaba que a su muerte, el ministro de Hacienda le sucediera en el mando con el apoyo de Reyes, y por consiguiente del ejrcito No pas mucho tiempo antes de que el pre-sidente se percatara de que no era posible dar f i n a la rivalidad de los dos grupos rivalidad que se exacerb cuando l decidi dejar la vicepresidencia en mpuos de Ramn Corral, una figura relativa-mente oscura pero relacionada con los cientficos
Bernardo Reyes presion indirectamente en 1908 y 1909 a travs de una campaa bien organizada para que en las elecciones de 1910 el presidente hiciera a un lado a Ramn Corral y le aceptara a l como vicepresidente. E l resultado de esta campaa no fue el previsto
-
240 E X A M E N D E L I B R O S
y Reyes se vio en la disyuntiva de aceptar su marginalizacin del crculo del poder o hacer uso de la fuerza para imponerse a Daz y a los cientficos; el peligro estaba en que en esta aventura se poda destruir el sistema porfirista que a l le interesaba conservar. En 1910 Reyes acept una comisin que le llev a Europa: se trataba de un exilio ligeramente velado.
Haba un tercer grupo en la disputa por la vicepresidencia: los antirreeleccionistas. Este grupo estaba formado por algunos miem-bros de las clases altas que deseaban introducir modificaciones en el sistema y por elementos de las clases medias que no hablan sido incorporados al mismo. El inters comn de sus miembros era una oposicin no tanto al dictador cuanto a la hegemona que el grupo cientfico pretenda ejercer a su muerte. Para 1910, Francisco I . Madero era, junto con Vzquez Gmez, el lder del movimiento. Tras de intentar intilmente llegar a un acuerdo con Daz, los anti-reeleccionistas - a diferencia de Reyes- se declararon abiertamente como opositores del rgimen e iniciaron una vigorosa campaa elec-toral. nicamente cuando la presin sobre sus mtodos de oposicin legal se hizo insoportable, se decidieron a tomar el camino de las armas. A l autor le sorprende la falta de inters que el gobierno mostr por los antirreeleccionistas antes de que se convirtieran en revolucionarios y por lo mal informado que estuvo el presidente sobre el movimiento: una muestra ms de que la atrofia del rgimen haba pasado el point of no return.
Este extenso estudio concluye con el examen de la forma en que la rebelin maderista puso en crisis al sistema. Coso Villegas hace notar al lector que la velocidad con que el rgimen se desmoron resulta sorprendente y casi inexplicable. Los errores inmediatos de Daz fueron varios, entre otros el haber mantenido a toda costa en la vicepresidencia a una figura tan controvertible como Ramn Co-rral y no haber sabido conciliar a tiempo las diferencias entre los grupos que le rodeaban. Otro error, ms inmediato an, fue haber permitido que Limantour se marchara a Europa a arreglar ciertos asuntos financieros antes de haber solucionado el problema del maderismo. Y, finalmente, no haber sido capaz de lograr un mnimo de eficacia en la movilizacin de sus fuerzas frente a la rebelin surgida en el norte; en los momentos de mayor necesidad no hubo n i los hombres n i las armas necesarias para hacer frente a un ene-migo que contaba con pocos recursos y distaba mucho de estar bien organizado.
La base documental de esta obra es extremadamente rica. En la
-
E X A M E N D E L I B R O S 241
bibliografa de fuentes secundarias se citan alrededor de 250 ttulos. Por lo que se refiere a los materiales primarios, la fuente principal la constituye la Coleccin General Porfirio Daz, que los herederos del dictador pusieron a disposicin del autor. En el ensayo biblio-grfico, se explican de manera detallada los motivos que llevaron a emplear unos archivos ms que otros y el estado en que stos se encontraban. Resulta casi intil sealar que la extensin del estudio y sobre todo la base documental que los sustenta, lo convierten ya en la obra de consulta bsica para todo aquel que se interese en la comprensin de la naturaleza del rgimen porfirista. Daz y su obra son tratados de manera equilibrada y objetiva, en la medida en que la objetividad es posible en la historia. El autor evita cuidadosa-mente la degradacin innecesaria de la figura de Daz, propiciada por razones ideolgicas por los gobiernos revolucionarios y sus suce-sores. Aparecen todos los rasgos negativos de la dictadura, pero de igual manera se encuentran las innegables dotes de estadista que caracterizaron a Daz. El autor quiere ante todo comprender las ac-ciones de Daz, sin condenar n i justificar. Con esta obra se ha reco-rr ido un largo camino: de la historiografa de la Revolucin, que buscaba simplemente legitimar las acciones de los vencedores de Daz, se ha llegado a la etapa en que es posible una historia que no pre-tender servir al poder poltico sino esclarecer un periodo de nuestro pasado cuya herencia llega hasta nosotros.
A pesar de su solidez, la obra no deja de presentar algunos pro-blemas. Se trata de examinar el desarrollo poltico de Mxico bajo el gobierno de Daz. Sin embargo, el autor no indica explcitamente cul es su concepto de la poltica, del desarrollo poltico o de sistema poltico; de aqu que la inclusin de ciertas variables y la exclusin de otras sea, aparentemente, arbitraria. El no partir de un modelo del proceso poltico ms o menos formalizado tiene posiblemente la ventaja de no crear rigideces innecesarias. Pero tambin tiene des-ventajas, pues la falta de este recurso metodolgico, que puede ser una gua ms segura para el investigador que tiene que seleccionar y discriminar entre un mar de datos posiblemente interesantes, puede llevar a perder de vista algunas variables esenciales para la com-prensin y explicacin de los procesos que se estn analizando. As, por ejemplo, cuando uno trata de saber cmo se comportaron algu-nos de los actores ms importantes del sistema poltico, se encuentra con una informacin relativamente escasa. Esto sucede con el ejr-cito, una institucin que desde la independencia y hasta la COTI S O -lidacin de Daz en el poder, haba desempeado un papel crucial
-
242 E X A M E N D E L I B R O S
en el proceso poltico. El lector saca muy poco en claro sobre cmo y hasta qu punto se lleg a limitar el poder poltico del ejrcito en el Porfiriato. En cambio, se estudia con gran esmero la evolucin de la prensa de oposicin, a pesar de que en algn momento el autor seala que su influencia real a todo lo largo del periodo fue muy reducida.
La divisin del estudio histrico por temas -his tor ia poltica, historia social e historia econmica- tiene indudables ventajas para facilitar el manejo del material, pero tambin presenta problemas. Esto se ve claramente al f inal de la obra. La explicacin del derrum-be del sistema porfirista se da en funcin de factores puramente polticos, con lo que se restringe innecesariamente la explicacin. Por ejemplo, las dificultades econmicas que afectaron a una parte importante de la lite porfirista a principios del siglo, y que llevaron a muchos de sus miembros a culpar a Limantour y a los cientficos de una buena parte de sus problemas, no son mencionados aqu. No es que se pretenda pedir una reproduccin del anlisis econmico hecho ya en los otros volmenes, pero s parece necesario sealar - p o r e j emplo- la relacin que pudo haber existido entre esa crisis econmica y la lucha de facciones dentro del grupo en el poder. De la misma manera se puede decir que la explicacin hubiera sido ms completa si la rebelin maderista hubiera sido analizada con la ayu-da de ciertas variables sociales. Los nombres de Orozco y Zapata slo aparecen una vez y de pasada; es verdad que a las figuras de Madero y de sus lugartenientes de clase media se les pone un nfasis adecuado, pero el lector no llega a saber de dnde salieron n i por qu actuaron aquellos que, como Orozco y Zapata, se enfrentaron efectivamente al ejrcito porfirista. Sabemos por otras fuentes que sus motivos tuvieron poco que ver con aquellos que llevaron a Ma-dero y a los dirigentes del partido antirreeleccionista a desafiar la autoridad de Daz, pero ellos no se mencionan en esta obra.
A manera de conclusin, es conveniente notar que esta obra avala una tesis que el autor ha sostenido en varias ocasiones en otra parte: la s imil i tud entre el sistema poltico porfirista y el que surgi des-pus de la Revolucin. Los rasgos autoritarios que caracterizan al sistema anterior a 1910 persisten despus del triunfo revolucionario, slo que el nuevo rgimen aprendi de los errores del pasado; para evitar las rigideces de las ltimas etapas de la paz porfiriana, cre un partido dominante que no slo facilit la transmisin pacfica del poder sino que incorpor, a la vez que control, los grupos que
-
E X A M E N D E L I B R O S 243
Daz haba dejado al margen de la vida poltica. As pues, lo que ca-racteriza al sistema poltico mexicano actual no es una naturaleza muy diferente a la del anterior a la Revolucin, sino precisamente su gran flexibilidad para obtener el mismo f in que perseguan Daz y su grupo: desarrollo econmico acelerado en un marco de estabi-l idad poltica. En menor medida, la flexibilidad de los gobiernos posrevolucionarios se explica por otra diferencia con relacin al an-tiguo rgimen. En ste, el grupo polticamente hegemnico lo era tambin en el campo econmico, mientras que la Revolucin, por su parte, estableci una cierta separacin de funciones -separacin cada vez ms tenue- entre los dos grupos, lo que ha conferido a la lite poltica mayores visos de legitimidad y ms posibilidades de ac-cin. Aparentemente la Revolucin de 1910 no acab con la he-rencia porfirista sino que la enriqueci.
Lorenzo M E Y E R El Colegio de Mxico
Enrique F L O R E S C A N O , Estructuras y Problemas Agrarios de M-xico (1500-1821). Mxico, Secretara de Educacin Pblica. Coleccin Sep-Setentas, 1 9 7 1 . 235 pp.
El nuevo libro de Florescano no es una recopilacin ms de do-cumentos o comentarios inconexos sobre problemas agrarios de la Colonia. Siendo u n texto de divulgacin, se inscribe, sin embargo, en la breve lista de ensayos interpretativos que sobre el tema exis-ten. La primera parte describe los fundamentos de la propiedad y el proceso de acaparamiento de la tierra. El resto del libro (caps. I V y V) constituye un anlisis sugestivo y penetrante del funciona-miento interno de la hacienda y su papel dentro de la sociedad.
La investigacin de Florescano se inicia ah donde termina la de Chevalier: " E l acaparamiento de la tierra por un grupo reducido de privilegiados -escribe el a u t o r - y la constitucin de latifundios fueron sin duda factores importantes. . . Sin embargo para com-prender cabalmente esos procesos es necesario considerar otros fac-tores que intervinieron poderosamente en el desarrollo del latifun-dio y que explican su funcionamiento dentro de la estructura agraria colonial." (p. 102).
El enfoque es estructural. No se trata de analizar tal o cual aspecto de la hacienda, sino el conjunto de factores y las relaciones
![[XLS] · Web view4.95. 4.95. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4.95. 5. 5. 4.95. 4.95. 5. 4.95. 5. 5. 4.95. 4.95. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4.95. 5. 4.95. 4.95. 4.95. 4.95. 5. 5. 4.95. 4.95. 5. 5. 4.95.](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5ba3371b09d3f2cc2e8da3f6/xls-web-view495-495-5-5-5-5-5-5-495-5-5-495-495-5-495.jpg)