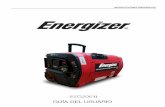Originales · 2016. 6. 21. · 7 Originales Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016 Interna del...
Transcript of Originales · 2016. 6. 21. · 7 Originales Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016 Interna del...

Originales
5
PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES CON COINFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y VIRUS DE HEPATITIS
C DEL SECTOR SANITARIO IV DE SALUD DE TERUEL
Dra. Mª Pilar Gracia Sánchez / Dr. Cherpentier Fonseca López / Dra. Noemi Ramos Vicente / Dra. Ana Garzarán Teijeiro / Dra. Vanesa Muñoz Mendoza / Dra. Isabel Moreno Lucente Servicio de Medicina Interna. Hospital Obispo Polanco. Teruel
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 5-10
Original entregado 05/04/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
La infección por el virus de hepa s C (VHC) ene una alta prevalencia en la población general, y comparte vía de transmisión con el virus del virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH). La enfermedad hepá ca producida por VHC es la causa más frecuente de fallecimiento de los pacientes coinfectados por ambos virus: VIH-VHC.
MÉTODO
Estudio observacional, descrip vo de los pacientes con coinfección VIH/VHC atendidos, desde enero de 2011 hasta enero de 2016 en la Consulta de Medicina Interna específi ca para patología infecciosa del Hospital Obispo Polanco de Teruel. Hemos recogido la información a par r de la historia clínica y los registros de ac vidad y de consumo farmacéu co, de los Servicios de Admisión y Farmacia hospitalarios.
RESULTADO
Se han atendido 22 pacientes con coinfección VIH-VHC, de edad entre 41 y 62 años, mediana 43, de los cua-les un 72% (16) eran varones. Predomina el geno po 1 de VHC con 57,89% (11 casos). Hemos podido determinar la dureza hepá ca, mediante Fibroscan en 16, de los que el 50% (8) presentaban una situación de enfermedad hepá ca avanzada: (grado de fi brosis F3 o F4). Han recibido tratamiento con Interferón pegilado y Rivabirina 52% (10), consiguiéndose respuesta viral completa (RVC) en 50% (5). 18,18% (4) han sido tratados con An virales de acción directa (ADD) consiguiéndose RVC en el 100% de los casos.
CONCLUSIONES
La prevalencia de la coinfección VIH-VHC, en nuestro estudio (30,55 %) es superior a la es mada en la población general (25%) por atender a los pacientes del Centro Penitenciario. El porcentaje de enfermos con respuesta viral completa (RVC) con Interferón y Rivabirina 50% es similar a otros estudios 40-70%. El 100 % de los tratados con ADD han obtenido RVC.
GLOSARIO ABREVIATURAS
(ADD): An virales de acción directa
Carga viral indetectable: < que la detectada por el laboratorio (20 copias)
Blips: escapes virales puntuales de la carga vírica de VIH de bajo nivel (<50 copias)
Cargas virales altas:> 100.000 copias o detectable si TAR
Coinfección VIH-VHC
(RVC): Respuesta viral completa
(VIH): Virus de la inmunodefi ciencia humana
(VHC): Virus de Hepa s C
(TAR): Tratamiento an rretroviral de alta efi cacia
(UDVP): Usuarios de drogas por vía parenteral

6
Originales
PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES CON COINFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y VIRUS DE HEPATITIS C DEL SECTOR SANITARIO IV DE SALUD DE TERUEL
ABSTRACT
HCV infec on is highly prevalent in the general popula on, and share route of transmission with HIV virus. Liver disease caused by HCV is the most common cause of death among HIV - HCV coinfected pa ents.
METHOD
Observa onal, descrip ve study of pa ents with VIH - HCV coinfec on, treated from January 2011 un l Ja-nuary 2016 at the external consulta on offi ce of the Hospital Obispo Polanco in Teruel. The informa on has been collected from medical records of ac vity, pharmaceu cal consump on and Admission Services.
ABSTRACT
HCV infec on is highly prevalent in the general popula on, and share route of transmission with HIV virus. Liver disease caused by HCV is the most common cause of death among HIV - HCV coinfected pa ents.
RESULTS
22 pa ents with coinfec on HIV – HCV, have been treated, aged between 41 and 62 years, median of age was 43. 72 % (16) were male. The prevalence of HCV genotype 1 was 57.89% (11) pa ents. We have determinate hepa c hardness in 16 pa ents, 50%, (8) of they, have advanced liver disease with fi brosis grade F3 or F4. 52%. 45,45% (10) have been treated with Pegylated interferon and Ribavirin achieving SRV in 50 % (5) and 18,18% (4) have received ADD and 100% of them achieved SRV.
CONCLUSIONS
Prevalence of coinfec on HIV-HCV in our study (30,55%) is higher than the es mated in general popula on (25%). The dis nguishing feature is the a en on to the Provincial Prison Center. The percentage of pa ents with sustained viral response (SVR) 50% (5) in the Pegilated interferon plus Rivabirin treatment, is in the general range of other studies 40-70 The 100% (4) in the new ADD have obtained (SRV).
KEY WORDS
Human immunodefi ciency virus (HIV). Hepa s C virus (HCV). An retroviral therapy (ART). Direct ac ng an viral (ADD). Sustained viral response (SRV).
INTRODUCCIÓN
En la actualidad se es ma que más de 185 millones de personas en el mundo se han infec-tado por el virus de la Hepa s C (VHC), de los cuales 350.000 mueren cada año1. Un tercio de los enfermos quedarán con una infección crónica que les predispone a desarrollar cirrosis hepá -ca y carcinoma hepatocelular. A pesar de la alta prevalencia de la enfermedad, la mayor parte de ellos desconocen que padecen la infección. La in-fección VHC difi ere de otras infecciones víricas, especialmente de la producida por VIH, en que ene un tratamiento efi caz, lo cual aumenta sig-
nifi ca vamente la importancia de su diagnós co.
VIH y VHC enen en común la ruta de trans-misión, y se es ma que globalmente 4-5 millones de personas están coinfectadas con los dos virus. En Europa se es ma que el 25% de los pacientes con VIH están coinfectados. En la actualidad con el amplio uso del tratamiento an rretroviral de alta efi cacia (TAR), que reduce signifi ca vamen-
te el riesgo de infecciones oportunistas en los pacientes con infección por VIH, la enfermedad hepá ca relacionada con VHC es la causa más frecuente de fallecimiento en los países desarro-llados, entre los que nos encontramos.
En España existen aproximadamente 150.000 personas con infección por VIH, de las que el 25% están coinfectadas con VHC. Los da-tos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualizados en junio de 20151 indican que la tasa es mada para 2014 es de 7,25 por 100.000 habitantes.
Desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2014 se han no fi cado en Aragón 1.736 casos de SIDA2. En 2014 se han diagnos cado 103 nuevos casos de VIH 4 de ellos en el Sector Sanitario de Teruel. Los cuatro presentaban coinfección con VHC.
El obje vo de este estudio es describir las caracterís cas de los pacientes con coinfección VIH-VHC atendidos en la consulta de Medicina

7
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
Interna del Hospital Obispo Polanco de Teruel en el periodo desde el 01/01/2011 al 01/01/2016.
MÉTODO
Hemos realizado un estudio observacio-nal, descrip vo de los pacientes con coinfección VIH/VHC, atendidos en la consulta de Medicina Interna, específi ca para patología infecciosa, del Hospital Obispo Polanco de Teruel, iden fi cados a par r de los registros de ac vidad y de consu-mo farmacéu co, de los Servicios de Admisión y Farmacia hospitalarios.
Los pacientes de nuestra muestra residen en el Sector IV de la Comunidad Autónoma de Aragón que corresponde a la provincia de Teruel y las áreas geográfi camente próximas, como son el Rincón de Ademuz (Valencia) y la Serranía de Molina (Guadalajara). Igualmente se presta asis-tencia a los internos del Centro Penitenciario Pro-vincial. Globalmente es mamos que se trata de una población de alrededor 80.000 habitantes.
Hemos realizado una base de datos con el programa informá co Excel y posteriormente analizado con el programa SPSS. Las variables re-cogidas son: sexo, fecha de nacimiento, residencia en Centro Penitenciario, vía de contagio de VIH y VHC, estadio de la infección por VIH, enfermedad determinante de estadio C de VIH, determinacio-nes analí cas de lípidos, glucemia, función renal y hepá ca, poblaciones linfocitarias, carga vírica VIH y VHC, geno po VHC, serología a VHA, VHB, VHC, toxoplasma, Lúes, respuesta terapéu ca a VIH y VHC, adherencia terapéu ca, y causas de abandono terapéu co.
RESULTADOS
Durante el periodo del 01/01/2011 al 01/01/2016 se han atendido 72 pacientes con infección por VIH, de los cuales 22 (30,55%) pre-sentan coinfección con VHC. 31,81% (7) residen en el Centro Penitenciario Provincial y presentan la difi cultad añadida, de cambios de centro peni-tenciario con frecuencia, con la consiguiente difi -cultad para su seguimiento clínico.
La edad oscila entre 41 y 62 años con una mediana de 43, media de 46,86 años y una des-viación estándar de 5,9222. Muestran la siguien-
te distribución por edades: 11 de 40 a 44 años; 5 de 45 a 49 años; 3 de 50 a 54 años; y 2 mayores de 55 (Gráfi co 1).
Con respecto al sexo: 16 (72,72%) hom-bres; 5 (22,73%) mujeres; 1 (4,54%) transexual.
La vía de contagio fue parenteral en rela-ción con el uso de substancias por vía parenteral (UDVP) en 95,45% (21) y por vía heterosexual en 4,54%1.
El estadio de la infección VIH más frecuente es el C con 45,45% (10) pacientes, seguido del A con 36,36% (8), correspondiendo 18,18%4 al esta-dio B (Gráfi co 2).
Gráfi co 1. Distribución de los pacientes por grupos de edad.
Gráfi co 2. Distribución de los pacientes por estadio de infección.

8
Originales
PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES CON COINFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y VIRUS DE HEPATITIS C DEL SECTOR SANITARIO IV DE SALUD DE TERUEL
El proceso determinante del estadio C en todos los pacientes ha sido la Tuberculosis pul-monar, si bien cuatro de ellos fueron diagnos -cados posteriormente de Infección pulmonar por Pneumocys s jiroveci, 2 de Toxoplasmosis cere-bral, 1 de linfoma T periférico de células grandes posteriormente, que respondió al tratamiento quimioterápico, con curación total con nuando con el TAR, y 1 con afectación neurológica avan-zada demencia-SIDA.
En todos los pacientes se realizó control lipídico asociándose tratamiento con Pravasta -na o Atorvasta na, no concomitante con el tra-tamiento del VHC, encontrándose los valores de Colesterol total en cifras inferiores a 200 mg/dl en 77,27% (17) y con Triglicéridos menores de 150 mg/dl en 68,18% (15).
Un paciente presentaba insufi ciencia renal leve con aclaramiento de crea nina calculado de 60,5 ml/min (CKD-EPI). Ninguno presentaba proteinuria signifi ca va. No hemos obje vado al-teraciones de la función roidea. En 18,18% (4) pacientes hemos comprobado alteración de la glucemia defi nible como intolerancia a hidratos de carbono, tras determinación de hemoglobina glicosilada.
Entre el resto de infecciones concomitan-tes destaca: Lúes en 4,54% (1). Citomegalovirus en 40,90 % (9). Toxoplasmosis en 13,63% (3). VHB en 36,36% (8) VHA en 9,09% (2).
El empo mínimo desde la prescripción del tratamiento an rretroviral (TAR), hasta la fi -nalización del estudio fue de 2 años, no iniciado siempre en este hospital.
El grado de control de la infección por VIH, en los pacientes coinfectados con VHC, es bueno en 81,81% (18) de los pacientes con carga viral inferior al nivel de detección de nuestro labora-torio (20 copias), 9,09 % (2) eran inferiores a 50 copias, en una ocasión durante el estudio, que hemos considerado como escapes virales y en 9,09% (2) no tenían un control virológico apro-piado (Tabla 1).
En cuanto a la respuesta inmunológica al TAR, de los pacientes coinfectados en el momen-to actual: 22,77% (5) enen una situación de in-munosupresión grave con CD4 inferiores a 200 células/mm3, 27,27 (6) entre 200 y 500 CD4. En 68,18% (15) el cociente CD4/CD8 es menor de 1.
Con respecto a la situación de los 5 pacien-tes con CD4 inferiores a 200: 3 presentan carga viral indetectable; en 1 es probable que se deba a mala adherencia al tratamiento y 1 ha fallecido durante el periodo de estudio tras presentar un Hepatocarcinoma.
Durante este periodo han fallecido tres mu-jeres, una de modo súbito en probable relación con consumo de substancias, otra por adeno car-cinoma pulmonar y la referida con hepato car-cinoma.
El geno po del VHC se ha realizado en 19 (86,63%) pacientes, en los cuales predomina el 1 con 57,89% (11): sub po A 47,36% (9) y sub po B 10,52% (2), seguido de 21,5% (2) con geno -po 4: 15,78% (4) sub po C y 10,52% (2) 4C/4D)). 15,78% (3) pacientes pertenecen al geno po 3 (Tabla 2).
Tabla 1: Carga vírica VIH.

9
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
El grado de fi brosis determinado con Fi-broscan en 16 de los enfermos arroja los siguien-tes resultados: estadio F1: 31,25 % (5) F2: 18,75% (3). F3: 25% (4). F4: 25% (4)
66,66% (14) de los pacientes han recibido tratamiento para VHC, durante 48 semanas, con Interferón pegilado (180 mcg a la semana y Riba-
virina ajustada al peso, en todos 1000 mg al día: (80% (8) pertenecían al geno po 1A y 20% (2) al 4. Se ha conseguido respuesta viral completa en un total de (50% (5): 4 en el grupo con geno po 1A y 1 en el geno po 4.
En este po de tratamiento 30% (3), todos del geno po 1A, se suspendió en dos pacientes a
Tabla 2. Geno po VHC.
Tabla 3. Respuesta al tratamiento.

10
Originales
PREVALENCIA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES CON COINFECCIÓN POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y VIRUS DE HEPATITIS C DEL SECTOR SANITARIO IV DE SALUD DE TERUEL
las 12 semanas, por ausencia de respuesta viral y en 1 por anemia hemolí ca muy severa (Hemoglobina 6 g/dl). 10% (1) abandonó voluntariamente. el tratamiento por mala tolerancia al interferón. 10% (1) recidivó al año de fi nalizar el tratamiento. (Tabla 3).
Hemos podido tratar con ADD a los pacientes cuya fi brosis era: F3: 75% (3) y F4: 25% (1): 3 hom-bres y 1 mujer. 2 pertenecientes al geno po 1A y 2 al geno po 1B.
Los ADD administrados son: 1 Ledipasvir, Sofosbuvir, Ribavirina durante 24 semanas; 2 con Ledi-pasvir, Sofosbuvir durante 12 semanas; 1 con Daclatasvir, Sofosbuvir durante 12 semanas. Todos (100%) han conseguido RVC.
CONCLUSIONES
El hecho diferenciador de nuestra población es la atención a los internos del Centro penitenciario lo que determina una mayor prevalencia de coinfección VIH/VHC (30,55 %) que en la población general (25%); el predominio del sexo masculino 72,7 % (17) y la transmisión por vía parenteral 95,5% (21).
El grado de control inmunológico y clínico de la infección por VIH es bueno a pesar de algunos pro-blemas de adherencia detectados en relación con fases de consumo ac vo de sustancias.
El total de pacientes en los que se ha iniciado tratamiento de la infección por VHC es algo menor que en otros estudios: 63,63%, si bien se les ofrecía a todos el tratamiento clásico con INF+ RVB. Durante el periodo del estudio, solamente se han podido tratar con ADD los que cumplían los criterios de Fibrosis F3 y F4 permi dos por Ministerio de Sanidad3-4. El porcentaje de enfermos con respuesta viral completa (RVC) 64,28% (9) está en el rango general de otros estudios 40-70% WHO-20142.
En la actualidad, con la llegada de los nuevos tratamientos an virales de acción directa, considera-mos que a todos pacientes hay que ofrecerles nuevamente el tratamiento del VHC5 independientemente del grado de fi brosis, a fi n de disminuir los nuevos contagios.
BIBLIOGRAFÍA
1. Vigilancia Epidemiológica del VIH/SIDA en España. Actualización a 30 de junio de 2015. DIRECCIÓN GENERAL DE Salud Pú-blica, Calidad e innovación. Sistemas autonómicos de vigilancia epidemiológica Centro Nacional de Epidemiología. 2015
2. Registro de casos de SIDA de Aragón. 2014 Dirección General de Salud Pública. Sección de Vigilancia Epidemiológica. Infor-me de Aragón de 1/12/2015.
3. Recommenda ons on Treatment of Hepa s C. European associa on for the Study of the liver. April 2014
4. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepa s C infec on. I. World Health Organiza on. ISBN 978 92 4 154875 5 (NLM classifi ca on: WC 536). © World Health Organiza on 2014
5. Recomendaciones de GeSIDA / PNS / AEEH sobre tratamiento y manejo del paciente adulto coinfectado por VIH y virus de las Hepa s A, B Y C. (Sep embre de 2009). Panel de expertos de GeSIDA, Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida (SPNS) y Asociación Española para el Estudio del Hígado. (AEEH).

Originales
11
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL
OBISPO POLANCO EN LA TEMPORADA 2014 2015
Dra. Lorena Gracia Torralba1 / Dra. Victoria Caballero Pérez1 / Dra. Carolina Castaño Gonzalez-Gella1 / Dr. Alejandro González Álvarez2
1 Servicio de Pediatría. Hospital Obispo Polanco. Teruel2 Servicio de Farmacia. Hospital Obispo Polanco. Teruel
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 11-20
Original entregado 18/04/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
Introducción: La bronquioli s aguda es una de las causas más frecuentes de ingreso y consulta en niños menores de 2 años. Existen controversias cien- fi cas en cuanto al manejo de la bronquioli s aguda
que generan una gran variabilidad en la manera de abordar esta en dad por los diferentes centros y pro-fesionales sanitarios.
Método: Se realiza un estudio descrip vo y analí co recogiendo datos de forma retrospec va de las historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Obispo Polanco de Teruel.
Resultados: Se revisaron un total de 52 histo-rias clínicas. La edad media de los pacientes se situó en los 10 meses, con una estancia media de 4.21 días. Se confi rmó la presencia de an geno de VRS en el as-pirado nasofaríngeo en el 22% de los pacientes, aso-ciándose dicho hallazgo a mayor empo de hospitali-zación y mayor necesidad de oxigenoterapia.
Conclusiones: La posi vidad del VRS en el as-pirado nasofaríngeo se asocia una mayor estancia hospitalaria. No se encuentran diferencias estadís -camente signifi ca vas en la hospitalización en fun-ción de la edad. Es preciso revisar la prescripción de cor coides en nuestro servicio y seguir generalizando el uso de suero salino hipertónico.
PALABRAS CLAVE
Bronquioli s, lactantes, virus respiratorio sinci- al, suero salino hipertónico
ABSTRACT
Introduc on: Acute bronchioli s is one of the most frequent causes of admission and consulta on in children younger than 2 years. There are scien fi c controversies in the management of acute bronchio-li s that generate a large variability in the approach to this en ty by the diff erent centers and health pro-fessionals.
Method: A descrip ve and analy cal study is performed using data from medical records of pa- ents hospitalized in Hospital Obispo Polanco, in
Teruel.
Results: A total of 52 medical records were re-viewed. The mean age of pa ents wast 10 months , with an average stay of 4.21 days. The presence of RSV an gen in nasopharyngeal aspirate in 22% of pa- ents is associated to longer hospitaliza on and in-
creased need for oxygen.
Conclusions: The posi vity of RSV in na-sopharyngeal aspirate and longer hospital stay are associated . No sta s cally signifi cant diff erences were found in hospitaliza on depending on age . It is necessary to review prescrip on of cor costeroids in our service and con nue to implement the use of hypertonic saline.
KEY WORDS
Bronchioli s, infants, respiratory syncy al vi-rus, hypertonic saline

12
Originales
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS
INTRODUCCIÓN
Se defi ne la bronquioli s como el primer episodio de difi cultad respiratoria con sibilantes o disminución de la entrada de aire alveolar pro-ducida por infl amación de la vía aérea inferior en niños menores de dos años, frecuentemente en menores de seis meses, generalmente precedido de cuadro catarral (rini s, tos, con o sin fi ebre) en días previos1.
Se trata de una defi nición controver da, puesto que existen dudas acerca de considerar el segundo episodio de sibilancias en menores de 2 años como bronquioli s.
Patogénicamente, se trata de una enferme-dad infl amatoria aguda del tracto respiratorio in-ferior, resultante de la obstrucción de pequeñas vías aéreas por edema, restos epiteliales, tapo-nes de moco e infi ltrado celular infl amatorio.
La obstrucción del bronquiolo conduce a una situación de hiperinsufl ación pulmonar, con atelectasias pulmonares, lo que condiciona una alteración de la relación ven lación- perfusión que conlleva, en úl ma instancia, la aparición de hipoxemia.
Se inicia por una infección de vías respira-torias superiores, causada frecuentemente por numerosos virus estacionales, de los cuales, el más frecuente es el VRS.
EPIDEMIOLOGÍA
La bronquioli s aguda es la infección del tracto respiratorio inferior más frecuente en el lactante. Tiene una incidencia anual del 10% en los lactantes y una tasa de ingreso de entre el 2 y el 5%, con un incremento importante en los úl- mos años2.
La bronquioli s aguda supone una impor-tante demanda asistencial, no sólo en el ámbito de la Atención Primaria, donde genera un impor-tante número de consultas, tanto en fase aguda como en fase de secuelas, sino también a nivel hospitalario, con grandes requerimientos de asis-tencia en el área de Urgencias e importante nú-mero de ingresos en época epidémica.
Un 5-16% de ellos, a su vez, requerirán in-greso en la unidad de cuidados intensivos pediá-tricos (UCIP)3.
ETIOLOGÍA
La bronquioli s aguda se asocia a infeccio-nes virales respiratorias.
Hasta el momento se ha descrito asociada a:
- Virus Respiratoria Sinci al: es el respon-sable de hasta el 70% de los casos, sobre todo en el pico estacional que se produce en los meses de otoño e invierno. Diversos estudios asocian la infección por VRS con prematuridad, menor edad y mayor gravedad4.
- Rinovirus
- Enterovirus
- Adenovirus
- Metapneumovirus
- Vírus infl uenzae y parainfl uenza
- Bocavirus.
Así mismo se han descrito coinfecciones vi-rales y algunos casos asociados a Mycoplasma pneumoniae.
Existen factores de riesgo para evolución grave de la bronquioli s2:
• Edad inferior a 12 semanas
• Bajo peso al nacimiento (< 2.500 g)
• La ausencia de lactancia materna
• La presencia de las siguientes comor-bilidades: cardiopa a hemodinamicamente signifi ca va, inmunodefi ciencia, enfermedad pulmonar, síndrome de Down, enfermedad neu-romuscular crónica, prematuridad…
• Tiempo de evolución corto (menos de 72 horas de evolución)
• La presencia de tabaquismo en el entorno
• Un mayor número de hermanos y acudir a guardería
• El hacinamiento y la pobreza
• Menor edad al inicio de la estación VRS.
CLÍNICA
La clínica se resumen en un cuadro inicial de 1-3 días de síntomas de vías respiratorias altas

13
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
(rini s y tos) seguido de síntomas de vías respira-torias bajas que son máximos entre el 5º y 7º día con resolución gradual posterior.
Existe una tendencia a la resolución espon-tánea, aunque ésta puede tardar hasta 28 días en producirse.
El cuadro comienza con la aparición de ri-ni s. La tos espás ca puede presentarse desde el inicio del cuadro, o tras 1-3 días, momento en el que puede haber estornudos y febrícula. A par r de este momento pueden detectarse en la auscultación, sibilancias aisladas en los casos mas leves, o acompañadas de roncus difusos, es-tertores fi nos o subcrepitantes en los casos más graves5.
Posteriormente aparece una fase secreto-ra, caracterizada por aumento de la rini s y cam-bios en las caracterís cas de la tos, siendo ésta más produc va. Esta fase se puede prolongar du-rante varias semanas.
En los casos mas graves, podemos encon-trar asociada disnea con aumento de la frecuen-cia respiratoria, retracciones inter y subcostales, hiperexpansión del tórax, inquietud y cianosis periférica.
En lactantes pequeños, especialmente en prematuros pueden aparecer episodios de ap-nea, que requieren una vigilancia más estricta.
Se consideran criterios clínicos de gravedad para la evolución de la bronquioli s:
• El rechazo del alimento o intolerancia di-ges va
• La presencia de letargia
• La historia de apnea
• La taquipnea para su edad
• El aleteo nasal, el raje grave, la presen-cia de quejido y la cianosis
ESTRATEGIA DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA
Para un diagnós co correcto es fundamen-tal recoger una historia clínica detallada que in-cluya datos como antecedentes patológicos del niño (factores de riesgo), ambiente epidémico familiar o asistencia a guardería. Así mismo se importante incidir en las caracterís cas de la tos (tos espás ca o seca), el desarrollo gradual de la
disnea, la presencia de irritabilidad, fi ebre, vómi-tos y el rechazo o difi cultad para realizar las to-mas.
En cuanto a la exploración sica debemos atender a la presencia de:
- Taquipnea y taquicardia
- Cianosis
- Signos de distrés respiratorio: Tiraje inter-costal, subcostal o supraesternal, aleteo nasal y bamboleo abdominal
- Auscultación pulmonar, que se caracte-riza por:
- Espiración alargada
- Sibilancias espiratorias
- Subcrepitantes
- Disminución murmullo vesicular-hipo-ven lación
La exploración sica es indispensable que se acompañe de la toma de constantes sicas, fundamentalmente frecuencia cardiaca, frecuen-cia respiratoria y saturación de oxígeno5.
Pruebas complementarias
Las guías de prác ca clínica coinciden en que las exploraciones complementarias no se re-comiendan de forma ru naria en los pacientes con bronquioli s aguda pica porque su diag-nós co es clínico y porque presentan una menor incidencia de enfermedades bacterianas que los pacientes con fi ebre sin bronquioli s.
La realización de hemograma, hemocul- vo, proteína C reac va y procalcitonina podría
ser de u lidad en los pacientes con bronquioli s aguda y fi ebre en los que se sospeche una infec-ción bacteriana potencialmente grave.
En los pacientes menores de 3 meses con bronquioli s aguda y fi ebre se recomienda con-siderar la posibilidad de una infección de orina, por lo que a este grupo habrá que realizarle un sedimento urinario.
La gasometría (capilar o arterial) no se reco-miendo de ru na en todos los casos de bronquio-li s, aunque sí ene un papel en la valoración de

14
Originales
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS
pacientes con difi cultad respiratoria grave y que están entrando en fallo respiratorio. Existen di-versas situaciones que pueden modifi car los re-sultados de la gasometría y que se han de tener en cuenta, para no disminuir el rendimiento de la prueba.
La determinación de la saturación de oxí-geno y la presión de CO2 transcutáneas son de u lidad para conocer el estado gasométrico de los pacientes con bronquioli s aguda de una forma no invasiva. La técnica de colocación del sensor es muy importante, y debe implicarse a la familia para evitar que el paciente se lo re re o realice movimientos que artefacten la captación. A la hora de valorarlo deberemos conocer si el paciente presenta una anemia grave que infra es- maría el valor real.
Respecto la radiogra a de tórax, no se re-comienda su realización de forma ru naria en las bronquioli s agudas picas. Sin embargo sí está indicada en los siguientes casos:
o Importante afectación del estado general
o Deterioro brusco del estado clínico
o Mala evolución
o Dudas diagnós cas
o Patología cardiopulmonar de base o sos-pecha de neumonía o neumotórax.
Los hallazgos picos:
• Atelectasias focales
• Infi ltrados parcheados
• Atrapamiento aéreo: Horizontalización costal, diafragmas aplanados, aumento diáme-tro AP.
• Engrosamiento perihiliar
• Neumonía lobar
Respecto los estudios virológicos, se reali-zan mediante obtención de muestra de aspirado nasofaríngeo. Las muestras se analizan mediante inmunofl uorescencia o determinación de PCR del virus. Si es preciso puede confi rmarse el diagnós- co mediante cul vo.
Las úl mas guías de prác ca clínica señalan que en general no se recomienda la realización sistemá ca de un test de detección de virus en la valoración de los pacientes con bronquioli s agu-da porque no modifi ca su tratamiento. Sin em-bargo la determinación de los virus respiratorios en los pacientes con bronquioli s aguda puede tener un interés epidemiológico y se ha observa-do que la iden fi cación del agente e ológico viral va asociada a una disminución del uso de an bió- co. Por ello se realiza siempre en los casos que
precisan hospitalización6.
ESTRATIFICACIÓN MEDIANTE ESCALAS
Aunque por el momento no existen escalas validadas a tal efecto, es deseable la valoración homogénea de la gravedad mediante una escala en los pacientes con bronquioli s aguda.
Es fundamente realizar previamente una adecuada desobstrucción de las vías aéreas su-periores (lavado nasal y aspiración suave de se-creciones nasofaríngeas) previamente a la valo-ración.
La puntuación post-desobstrucción será la empleada en la estra fi cación del paciente en el momento del diagnós co inicial y nos servirá para valorar la evolución de la gravedad y la res-puesta al tratamiento.
En nuestro medio es habitual el manejo de la escala de valoración propuesta por el Hospital Sant Joan de Deu, que incluye parámetros de la exploración sica y toma de constantes (frecuen-cia cardiaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno) (Ver Tabla 1). Escala de gravedad de la bronquioli s Sant Joan de Deu.
En función de la puntuación de estra fi ca la bronquioli s en:
-Leve: Menos de 6 puntos
-Moderada: Entre 6 y 10 puntos
- Grave: Más de 10 puntos
Posiblilidades terapéu cas
- Oxígenoterapia:
Junto con la hidratación y la nutrición es uno de los pilares del tratamiento.

15
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
Se considera hipoxemia a la disminución de la PaO2 en sangre arterial por debajo de 60 mmHg que corresponde a una saturación arte-rial de 90%. En el tratamiento de las bronquioli s está indicada la oxigenoterapia cuando los nive-les de saturación de oxígeno se encuentran por debajo de 95% o en caso de difi cultad respirato-ria importante (bronquioli s moderada y severa)
Existen diversas fuentes y disposi vos para la administración de oxígeno
La selección del método debe individualizar-se, teniendo en cuenta la edad, FiO2 necesaria y la facilidad de adaptación al niño. En general, para dar de menos a más FiO2, los disposi vos que más se u lizan son: gafas nasales, mascarilla simple, mascarilla Venturi y mascarilla con reservorio.
En los casos más graves puede ser necesa-rio el soporte respiratorio mediante ven lación no invasiva (Vapotherm, CPAP, BiPAP) o mediante ven lación mecánica en las Unidades de Cuida-dos Intensivos7.
- Broncodilatadores:
Actúan como agonistas adrenérgicos ß2 selec vos, relajando el músculo liso bronquial y disminuyendo la resistencia de vías aéreas.
Produce mejorías transitorias y poco signi-fi ca vas. Se ha descrito que dicha mejoría puede deberse a que sea el primer episodio de bronco-
espasmo de un asmá co o a que haya presenta-do varios episodios previos de sibilancias y por tanto no se trate de una Bronquioli s.
En caso de que se considere oportuna la u lización de un broncodilatador, se recomienda realizar una prueba terapéu ca y sólo con nuar con el tratamiento si existe respuesta clínica
Indicada en bronquioli s moderada y severa.
-Adrenalina nebulizada:
Actúa como es mulante de receptores alfa y beta. A nivel del músculo liso ene capacidad para reducir el edema y las secreciones de la mu-cosa bronquial y traqueal. Las úl mas guías de prác ca clínica de bronquioli s no recomiendan el uso de la adrenalina nebulizada de ru na para el tratamiento de la bronquioli s aguda en niños. Al igual se los broncodilatadores puede realizarse una prueba terapéu ca en casos de bronquioli s moderada y severa
-Suero salino hipertónico al 3%:
Parece rever r los mecanismos fi siopato-lógicos de la bronquioli s, absorbiendo el agua de la submucosa disminuyendo el edema de la submucosa y adven cia y aumentando la viscosi-dad y elas cidad del moco. Mejora la movilidad de los cilios, acelerando el transporte mucociliar.
Existen estudios que avalan la disminución de la duración del ingreso hospitalario (reduc-ción en aproximadamente 1 día la estancia hos-
0 1 2 3
SIBILANTES/ ESTERTORES NO Espiratorios / inspiratorios Inspiratorios / Espiratorios
ENTRADA DE AIRE Sin alteraciones Regular Asimétrica Muy disminuída
TIRAJE NO Subcostal+Intercostal inf
+supraclavicular+aleteo nasal
+intercost sup+supraesternal
FC <1 año1-2 años
<130<110
130-149110-120
150-170
120-110
>170>140
FR<3 meses3-12 meses12-24 meses
<40<30<30
40-5930-4930-49
60-7050-6040-50
>70>60>50
Sat O2Sin o2O2 (FiO2 >40)
>95%>95%
91-94%>94%
<90%<94%
TABLA 1: Escala de gravedad de la bronquioli s Sant Joan de Deu.

16
Originales
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS
pitalaria) en pacientes en tratamiento con suero hipertónico al 3%, respecto al suero fi siológico. No obstante otros estudios no encuentran dife-rencias signifi ca vas.
Indicada en caso de tratamiento nebuliza-do. Su efecto se aprecia únicamente en pacientes hospitalizados en los que se observa una mejora de los parámetros clínicos durante los 3 primeros días de su administración.
-Mucolí cos, desconges onantes nasales y an tusígenos:
Las Guías de Prác ca Clínica no recomien-dan su uso de ru na en bronquioli s.
Dicha recomendación se basa en la ausen-cia de evidencia de que estos fármacos sean ú -les para reducir la tos o la conges ón en niños con infecciones respiratorias de vías altas o bajas, y por tanto en la bronquioli s aguda, y además sugiere que algunos de sus componentes podrían ser perjudiciales para los humanos.
-An bió cos:
No se recomienda usarlos de manera ru- naria. Las úl mas revisiones desaconsejan su
uso en pacientes con bronquioli s con atelecta-sias u ocupación alveolar
Están indicados en pacientes con bronquio-li s aguda en los que exista sospecha de sobre-infección bacteriana: signos clínicos de gravedad y/o alteraciones en el hemograma, PCR y/o pro-calcitonina.
-Glucocor coides:
Los glucocor coides actúan disminuyendo el edema en la pared del bronquiolo. Sin embar-go no se recomienda su uso de forma ru naria puesto que no han demostrado efi cacia en los múl ples estudios realizados8.
-An víricos:
Ribavirina es un análogo de la guanosina que presenta ac vidad de amplio espectro con-tra varios virus, especialmente contra los ARN. Podría usarse en pacientes inmunodeprimidos graves con infección por VRS, como en lactantes con enfermedad pulmonar crónica y cardiopa a congénita cianó ca.
Actualmente no se recomienda su uso, ya que se han descrito casos de teratogenicidad en
estudios con animales, aunque esto no se ha ob-servado en la prác ca clínica.
- Montelukast:
Este fármaco bloquea la acción de los leucotrienos C4, D4 y E4 actuando sobre el su receptor a nivel bronquios reduciendo la bron-coconstricción causada por los leucotrienos y dis-minuyendo la infl amación.
Habitualmente es usado como tratamiento de base para control del número de episodios en lactantes con diagnós co de sibilantes recurren-tes. No obstante no se recomienda su uso en la fase aguda de la bronquioli s, ya que los ensayos clínicos disponibles no demuestran diferencias signifi ca vas respecto al placebo.
- Surfactante:
Estudios sugieren que puede acortar el empo de uso de ven lación mecánica y estan-
cia en UCI en niños con bronquioli s graves. Es necesario confi rmar mediante estudios mul cén-tricos.
- Palivizumab
SE trata de un an cuerpo monoclonal hu-manizado contra VRS, u lizado como inmuno-profi laxis. Ha demostrado disminuye estancia hospitalaria en niños con prematuridad, displasia pulmonar y cardiopa a congénita. Sin embargo no ha demostrado su efi cacia como tratamiento de la infección por VRS ya establecida.
Se considera recomendable la profi laxis con palivizumab, para la prevención de las enfer-medades graves del tracto respiratorio inferior que requieren hospitalización, producidas por el VRS, durante los períodos previstos en que exista riesgo de infección por VRS, en:
• Niños menores de 2 años de edad que ha-yan requerido tratamiento para la displasia bron-copulmonar durante los úl mos 6 meses.
• Niños menores de 2 años de edad y con cardiopa a congénita hemodinámicamente sig-nifi ca va.
• Niños nacidos a las 35 semanas o menos de gestación, que tengan 6 meses de edad o me-nos al inicio de la estación del VRS o sean dados de alta durante ésta.

17
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
MÉTODOS
Se procede a revisar las historias clínicas de los pacientes menores de 2 años cuyo mo vo de ingreso en el Servicio de Pediatría del Hospi-tal Obispo Polanco fue bronquioli s aguda. Los ingresos se produjeron entre el 1 de Octubre del 2014 y el 30 de Sep embre del 2015.
Se registraron las siguientes variables: Mes de ingreso, edad del paciente en meses, detec-ción del an geno de virus respiratorio en moco, realización de radiogra a, administración de an- bió co, cor coide oral o suero salino hipertóni-
co, necesidad de oxigenoterapia y días de hospi-talización.
Se llevaron a cabo pruebas de contraste de hipótesis, con comparación de proporciones cuando ambas variables eran cualita vas (chi cuadrado para variables que siguen la normali-dad y prueba exacta de Fisher cuando no la si-guen) y comparaciones de medias cuando una de ellas era cuan ta va (t de Student, ANOVA, y si no siguen distribución normal el test de la U de Mann-Whitney). Se ha comprobado la norma-lidad de la distribución de las dis ntas variables con la prueba de Shapiro-Wilk y la homogenici-dad de varianzas mediante la prueba de Levene
Se completó el análisis con la construcción de modelos de regresión logís ca binaria, con aquellas variables que presentaran diferencias estadís camente signifi ca vas en los contrastes anteriores.
El análisis se realizó tomando como nivel de signifi cación p<0,05.
El análisis estadís co fue realizado median-te el programa informá co IBM SPSS Sta s cs 13 (SPSS Inc., Chicago, Ill).
RESULTADOS
Se analizaron un total de 52 historias clíni-cas, 27 niños y 25 niñas. Las distribución por me-ses fue la siguiente: Octubre 4 casos, Noviembre 5 casos, Diciembre 7 casos, Enero 17 casos, Fe-brero 8 casos, Marzo 5 casos, Abril 3 casos, Mayo 3 casos. Junio, Julio, Agosto y Sep embre 0 casos.
La edad media de los pacientes se situó en 10,02 meses ( DE ±7,43), con un total de 40 niños por encima de los 3 meses y 12 con una edad igual o inferior a 3 meses. La media de días de ingreso 4,21 (DE ±2,15). No se encontraron dife-rencias signifi ca vas con respecto a los días de ingreso entre los dos grupos de edad (p 0,987) como se puede comprobar en la Tabla 2.
No precisó ingreso ninguno de los niños que se encontraba en tratamiento preven vo con palizumab (ex prematuros y niños afectos de cardiopa a congénita).
Tres pacientes reingresaron durante el pe-riodo de estudio y uno de ellos precisó traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro hos-pital de referencia.
Respecto a las pruebas complementarias, se realizó análisis de an geno de VRS en moco en 42 pacientes, de los cuales fueron posi vos 9, radiogra a de tórax en un total de 17 pacientes, con hallazgos picos de neumonía en 5 pacientes.
Respecto el tratamiento, 37 de los 52 pa-cientes recibieron tratamiento con cor coide oral o intravenoso. Se administró an bió co a 25 pacientes ( 12 pacientes azitromicina, 12 pacien-tes amoxicilina y 1 paciente cefotaxima).
Precisaron oxigenoterapia un 40 % de los niños. Recibieron tratamiento broncodilatador
≤ 3 meses
n = 12
> 3 meses
n = 40
p
Oxigenoterapia (%) 41,7 40,0 0,589a
Media días de ingreso (±DE) 4,3±2,7 4,2±2,0 0,987b
DE: desviaciones estándar. *valor estadís camente signifi ca vo. Análisis estadís co: aTest de Fisher, bU de Mann Whitney; nivel de signi-fi cación p< 0,05.
Tabla 2: Compara va entre oxigenoterapia y media de días de ingreso en función de la edad

18
Originales
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS
50 pacientes, a 24 de los cuales se administró sa-lino hipertónico al 3%.
Clasifi cando a los niños en función del re-sultado del aspirado nasofaríngeo se distribuye-ron en dos grupos de estudio (VRS posi vo y VRS nega vo) y se compararon la media de días de ingreso y la necesidad de administración de oxí-geno. Como se muestra en la tabla 3, la media de días de ingreso fue superior en el grupo con el resultado VRS posi vo con un nivel de signifi ca-ción de 0,024.
Categorizando el número de días de ingre-so en mayor o igual a 4 se observó que tener un resultado VRS posi vo estaba asociado a una estancia hospitalaria superior a 4 días (p 0.028), con una odds ra o de 2.07; IC95%: 1,06-3,27.
Con respecto al uso de oxigenoterapia fue necesario en un 32,6% de los casos con VRS ne-ga vo y en un 77,85 de los casos con resultado posi vo (p 0,022), OR de 7,25 IC95%: 0,76-13,27.
Por úl mo se realiza una comparación en-tre el uso de suero salino hipertónico 3% en el tratamiento nebulizado y el uso suero fi siológico al 0,9% observándose que el número de días de ingreso es inferior y presentaron menor necesi-dad de oxigenoterapia en el primer grupo, pero sin encontrarse diferencias signifi ca vas entre ambas cohortes.
DISCUSIÓN
El pico de incidencia de bronquioli s en nuestro centro se presenta en los meses de Ene-ro y Febrero, lo cual coincide con los estudios realizados en nuestro país9.
Respecto los días de ingreso, no se observa-ron diferencias signifi ca vas entre los pacientes menores de 3 meses y los mayores de 3 meses.
En nuestra serie nos impresiona que dentro del grupo de menores de 3 meses el score de grave-dad de la bronquioli s es menor, pero dado que se trata de un grupo de riesgo la tendencia es a hospitalizar aunque los síntomas sean más leves.
De los 52 pacientes, tan sólo uno de ellos precisó traslado a una Unidad de Cuidados Inten-sivos. En la literatura es describe una tasa de in-greso en UCI de hasta el 3%10. El principal factor de riesgo de ingreso en UCI es la edad menor de 6 meses11. El único paciente trasladado en nues-tra serie tenía 1 mes de vida.
Años atrás era muy habitual la realización de radiogra as de tórax en todo paciente que cumplía criterios de ingreso. La tendencia ac-tual es minimizar la exposición a radiaciones io-nizantes en la población pediátrica, por lo que se recomienda reservar la radiogra a de tórax para aquellos pacientes en los que existen dudas diagnós cas, para aquellos con clínica a pica, procesos graves o con mala evolución. En nues-tra serie se realizó en un 33% de los pacientes, en pacientes con mayor criterio de gravedad. En las radiogra as patológicas el hallazgo patológico más frecuente fue neumonía, una de las compli-caciones respiratorias más frecuente descritas12.
Con nuando con las pruebas diagnós cas, la detección de an geno de VRS en moco fue posi va en el 22% de los pacientes. En nuestro centro hospitalario sólo se realiza la detección del virus respiratorio sinci al y no de otros virus respiratorios como rinovirus, adenovirus o me-tapneumovirus. La principal razón para ello es que la ac tud terapéu ca no cambia en función del agente viral aislado, aunque sí aporta datos epidemiológicos.
En nuestra serie, como en otros estudios publicados se observa que el número de días de ingreso en pacientes VRS posi vo fue mayor
VRS +
n = 9
VRS -
n = 43
p
Oxigenoterapia (%) 77,8 32,6 0,022a
Media días de ingreso (±DE) 4,2±1,65 3,9±2,13 0,028b
DE: desviaciones estándar. *valor estadís camente signifi ca vo. Análisis estadís co: aTest de Fisher, bU de Mann Whitney; nivel de signi-fi cación p< 0,05.
Tabla 3: Compara va entre oxigenoterapia y media de días de ingreso en función del resultado en el aspirado nasofaríngeo

19
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
siendo estadís camente signifi ca vo. No obstan-te la úl ma Guía de Prac ca Clínica de Bronquio-li s publicada en España1 afi rma que es posible que la evolución y la gravedad sean diferentes en función de la e ología de la bronquioli s, pero se requieren más estudios que aporten más eviden-cia al respecto.
Respecto uso de cor coides en el trata-miento de la bronquioli s en nuestra serie desta-ca un elevado uso de los mismos en los pacientes hospitalizados (37 pacientes de 52). Los cor coi-des han sido durante muchos años uno de los tratamiento más frecuentemente u lizados, sin embargo las úl mas revisiones sistemá cas y guías de prác ca clínica coinciden en no encon-trar efecto en la administración de glucocor coi-des en cualquiera de sus vías de administración
ni en la fase aguda de la enfermedad, ni para prevenir las sibilancias recurrentes posterio-res12,13. Por lo tanto hemos de intentar mejor nuestra prác ca clínica reduciendo la prescrip-ción de cor coides en la fase aguda de la bron-quioli s.
Del total de pacientes un 48 % recibió an- bió co durante el ingreso. Todos los pacientes
que tenían en la radiogra a de tórax una con-densación neumónica recibieron amoxicilina o amoxicilina- clavulánico. Las Guías de prác ca clínica insisten en que el uso de an bió cos no previene el desarrollo de neumonía, aunque sí deben ser valorados en casos de bronquioli s aguda que presentan signos clínicos de gravedad y/o alteraciones en el hemograma y reactantes de fase aguda12,13.
Una mención aparte merece la azitromici-na, pautado en 12 de los pacientes. Se cree que el efecto de los macrólidos podría deberse no a su efecto an bacteriano, sino a dos posibles efectos
sobre la vía aérea: uno podría ser un efecto inmu-nomodulador (cambios a nivel de citoquinas) que llevaría a una supresión de la hiperreac vidad bronquial, y otro posible efecto sería la inhibi-ción de la transmisión colinérgica que daría lugar a una relajación del músculo liso de la vía aérea14.
El uso de suero salino hipertónico al 3% ne-bulizado, asociado o no a broncodilatador se em-pezó a u lizar hace aproximadamente 3 años en nuestro Servicio, sobre todo a pacientes meno-res de 3 meses. Los trabajos que han estudiado la efi cacia del suero salino al 3% nebulizado son consistentes y se recogen en una revisión Cochra-ne15 que muestra su efi cacia en la reducción de la estancia media de los pacientes con bronquioli s (en aproximadamente un día). En nuestra revi-sión dicha asociación no ha sido estadís camen-te signifi ca va, probablemente limitado por el tamaño muestral. Es el único tratamiento que ha conseguido mostrar dicho efecto. No se encuen-tran efectos secundarios perjudiciales.
Por úl mo, la decisión de administrar oxí-geno se debe basar en la valoración conjunta de los signos de difi cultad respiratoria y la satura-ción de oxígeno por pulsioximetría. Los niños con difi cultad respiratoria grave y/o cianosis y/o satu-ración de oxígeno menor de 92% deben recibir oxígeno suplementario.
Se debe considerar la ven lación no invasi-va en aquellos pacientes con bronquioli s aguda con insufi ciencia respiratoria a pesar del trata-miento médico, en cuyo caso precisan traslado a una unidad de cuidados intensivos, como ocurrió en uno de nuestros pacientes .
En nuestra serie observamos una media de estancia hospitalaria superior en los pacientes que precisaron oxigenoterapia, puesto que fue-ron pacientes con un score clínico más grave

20
Originales
ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA BRONQUIOLITIS AGUDA. REVISIÓN DE CASOS DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS
BIBLIOGRAFÍA
1. Callén Blecua M, Torregrosa Bertet MJ, Bamonde Rodríguez L y Grupo de Vías Respiratorias. Guía Rápida del Protocolo de Bronquioli s. Diagnós co y tratamiento en Atención Primaria. Protocolo del GVR (publicación P-GVR-4-gr).
2. Grupo de Trabajo de la Guía de Prác ca Clínica sobre Bronquioli s Aguda. Fundació Sant Joan de Déu, coordinador. Guía de Prác ca Clínica sobre Bronquioli s Aguda. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Polí ca Social. Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques; 2010. Guías de Prác ca Clínica en el SNS: AATRM. Nº 2007/05
3. López Guinea A, Casado Flores J, Mar n Sobrino MA, Espínola Docio B, De la Calle Cabrera T, Serrano A, García Teresa MA. Bronquioli s grave. Epidemiología y evolución de 284 pacientes. An Pediatr (Barc).2007;67:116-22.
4. Cincinna Children’s Hospital Medical Center. Evidence based clinical prac ce guideline for medical management of bron-chioli s in infants less than 1 year of age presen ng with a fi rst me episode. Cincinna (OH): Cincinna Children’s Hospi-tal Medical Center; 2006 May. 13 p.
5. Callén Blecua M, Torregrosa Bertet MJ, Bamonde Rodríguez L y Grupo de Vías Respiratorias. Guía Rápida del Protocolo de Bronquioli s. Diagnós co y tratamiento en Atención Primaria. Protocolo del GVR (publicación P-GVR-4-gr).
6. Mansbach JM, McAdam AJ, Clark S, Hain PD, Flood RG, Acholonu U, Camargo CA Jr. Prospec ve mul center study of the viral e ology of bronchioli s in the emergency department. Acad Emerg Med. 2008 Feb;15(2):111-8.
7 Mayordomo-Colunga J, Medina A, Rey C, Los Arcos M, Concha A, Menéndez S. Predictores de éxito y de fracaso en la ven- lación no invasiva en la bronquioli s aguda. An Pediatr (Barc). 2009 Jan;70(1):34-9. Epub 2008 Dec 3.
8 Plint AC, Johnson DW, Patel H, Wiebe N, Correll R, Brant R, et al.;Pediatric Emergency Research Canada (PERC). Epinephri-ne and dexamethasone in children with bronchioli s. N Engl J Med. 2009 May 14;360(20):2079-89.
9 Alonso A, Andres JM, Garmendia JR, Diez I, Gil JM, Ardura J. Bronchioli s due to respiratory syncy al virus in hospitalized children: a study of seasonal rhythm. Acta Paediatr. 2007 May;96(5):731-5. Epub 2007 Mar 23.
10 Mansbach JM, Clark S, Christopher NC, LoVecchio F, Kunz S, Acholonu U, Camargo CA Jr. Prospec ve mul center study of bronchioli s: predic ng safe discharges from the emergency department. Pediatrics. 2008 Apr;121(4):680-8.
11 López Guinea A, Casado Flores J, Mar n Sobrino MA, Espínola Docio B, De la Calle Cabrera T, Serrano A, García Teresa MA. Bronquioli s grave. Epidemiología y evolución de 284 pacientes. An Pediatr (Barc). 2007;67:116-22.
12 American Academy of Pediatrics. Subcommi ee on Diagnosis and Management of Bronchioli s. Diagnosis and Manage-ment of Bronchioli s. Pediatrics. 2006;118:1774-98.
13 New Zealand Guidelines Group. Wheeze and Chest Infec on in Infants under 1 year. April 2005.
14 Tahan F, Ozcan A, Koc N. Clarithromycin in the treatment of RSv bronchioli s: a double-blind, randomised, placebo-con-trolled trial. Eur Respir J. 2007 Jan;29(1):91-7. Epub 2006 oct 18.
15 Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen TP. Nebulized hypertonic saline solu on for acute bronchioli s in in-fants. Cochrane Database Syst Rev. 2008 oct 8;(4):CD006458. Review.

Originales
21
EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C
Dr. Alejandro González Álvarez¹ / Dr. Emilio Garza Trasobares2 / Dra. Victoria Caballero Pérez3 / Dr. Francisco Rodilla Calvelo1
1 Servicio de Farmacia. Hospital Obispo Polanco. Teruel2 Servicio de Medicina Digestiva. Hospital Obispo Polanco. Teruel2 Servicio de Pediatría. Hospital Obispo Polanco. Teruel
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 21-27
Original entregado 18/04/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
Las nuevas modalidades de tratamiento para la hepa s C (VHC) consisten en regímenes de medica-mentos de dosis única diaria en su mayoría, conjun-tamente con ribavirina o sin ella y libres de interferon pegilado.
En este estudio observacional y unicétrico, se incluyeron un total de 17 pacientes con dis ntos gra-dos de fi brosis a los que se les administraron dis n-tos regímenes de an virales de acción directa (AADs). La variable principal del estudio fue la respuesta vi-ral sostenida a las 12 semanas tras fi nalizar el trata-miento (RVS12). Las tasas globales de RVS12 fueron del 88,2% (IC95%; 87,6 a 88,5). Los efectos adversos más comúnmente observados fueron fa ga, dolor de ca-beza, insomnio y náuseas.
Los nuevos fármacos AADs presentaron una elevada efec vidad en pacientes con infección por VHC, tratados y no tratados previamente.
PALABRAS CLAVE
an virales de acción directa, efec vidad, sofos-buvir, daclatasvir, HCV, inhibidores de la proteasa
EFFECTIVENESS OF NEWLY APPROVED DIRECT-AC-TING ANTIVIRAL AGENTS IN THE TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C
ABSTRACT
The new treatment modali es in hepa s C vi-rus (HCV) are oral combina on regimens with op o-nal inclusion of ribavirin and are pegylated interferon (peginterferon) free. In this observa onal and unicen-ter study, we enrolled 17 pa ents with diff erent levels of fi brosis and they received diff erent regimens of di-rect-ac ng an viral agents (DAAs). The primary end point was a sustained virologic response at 12 weeks a er the end of therapy. The rates of sustained viro-logic response were 88,2% (95%CI; 87,6 a 88,5). The most common adverse events were fa gue, head-ache, insomnia and nausea. Newly approved DAAs was highly eff ec veness in naïve and previously trea-ted pa ents with HCV infec on.
KEY WORDS
direct-ac ng an virals, eff ec veness, sofosbu-vir, daclatasvir, HCV, protease inhibitors

22
Originales
EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C
INTRODUCCIÓNLa infección por el virus de la hepa s C
(VHC) es un problema de salud de primera mag-nitud en Europa y especialmente en los países mediterráneos, donde las tasas de prevalencia oscilan entre el 1-3%. Es la primera causa de en-fermedad hepá ca terminal y una de las princi-pales indicaciones de trasplante hepá co1.
En pocos años el tratamiento de esta pato-logía ha evolucionado enormemente con la apa-rición de los nuevos an virales de acción directa (AADs). Estos nuevos fármacos han permi do el tratamiento con regímenes libres de interferón, estos úl mos asociados con numerosos efectos adversos tales como síndrome gripal, depresión, y citopenia2,3. Con la eliminación de interferón de estos esquemas de tratamiento se espera me-jorar la tolerancia, simplifi car el tratamiento de pacientes con VHC, y proporcionar una opción de tratamiento para pacientes que no eran can-didatos a tratamiento con interferón y ribavirina (RBV)4.
Tanto el documento de consenso elabora-do por el Grupo de Estudio de Hepa s Víricas (GEHEP) de la Sociedad Española de Enferme-dades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEI-MC)4, como las úl mas recomendaciones de la European Associa on for the Study of the Liver (EASL)5, incluyen como posibles opciones de tra-tamiento tanto regímenes basados en interferón pegilado (PEG-INF) y RBV, como asociaciones de AAD, libres de PEG-INF.
La guía de la American Associa on for the study of liver disease (AASLD)6 y el documento de consenso de la Canadian Associa on for the study of the liver7, publicadas más recientemen-te, sitúan en un primer plano las combinaciones libres de interferón, considerando los regímenes que lo incluyen como regímenes no recomenda-dos (AASLD), o como alterna vas (consenso ca-nadiense).
Es importante destacar que los dos úl mos años han sido años trascendentales para el tra-tamiento de los pacientes infectados por el virus de la hepa s C. Se ha pasado de disponer de un arsenal escaso, basado en interferón, con una efi -cacia que apenas sobrepasaba el 50% a disponer de una variedad de agentes an virales directos capaces de eliminar de forma sostenida la re-plicación viral con respuestas superiores al 90% según el grado de enfermedad del paciente. Ade-más, estos nuevos regímenes terapéu cos gozan no sólo de una efi cacia notable, sino también de
un perfi l de efectos adversos muy escaso con lo que apenas requieren monitorización del pacien-te, consiguiendo duraciones de tratamiento más cortas8.
Por ello, el obje vo principal de este es-tudio consis ó en evaluar la efec vidad real (en condiciones de prác ca clínica) de los tratamien-tos AADs en pacientes infectados por VHC en nuestro entorno, con el fi n de verifi car si las tasas de curación se acercaban a las publicadas en los diversos estudios pivotales que permi eron la aprobación y comercialización de estas terapias.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trató de un estudio unicéntrico, obser-vacional, de un año de duración (enero 2015-di-ciembre 2015) que incluyó un total de 17 pacien-tes VHC tratados con diferentes regímenes AADs y diferentes grados de fi brosis. De cada paciente se obtuvieron variables como: edad, sexo, grado de fi brosis, parámetros analí cos (hemoglobina, plaquetas, crea nina, GOT, GPT, albúmina), me-dida en suero de RNA viral previo al tratamiento y tras fi nalizarlo, IL28B y geno po viral, lo cual permi ó valorar las caracterís cas basales de la población y corregir posibles factores de desajus-te entre grupos.
La determinación del geno po y sub po vi-ral fue determinada con el uso de prueba Versant HCV Genotype INNO-LiPA 2.0 assay (Siemens Healthcare Diagnos cs). IL28B se determinó me-diante reacción en cadena de polimerasa (PCR).
Se registró también si se trataba de pacien-tes que no habían recibido tratamiento alguno previo (naïve) o si habían recibido previamente tratamiento para VHC con regímenes que inclu-yeron interferon, así como inhibidores de pro-teasa NS3/4A de primera generación (telaprevir o boceprevir), factores que podrían infl uir en el resultado fi nal.
Por úl mo se obtuvo la duración del trata-miento con AADs y la adherencia de los pacien-tes al mismo mediante el método indirecto de recuento de medicación según la siguiente fór-mula:

23
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
La variable principal del estudio, que nos permi ó valorar el grado de efec vidad de los tratamien-tos en los dis ntos geno pos virales, fue la respuesta viral sostenida a las 12 semanas tras la fi nalización del tratamiento (RVS12).
El análisis estadís co incluyó para variables respuesta cuan ta vas la prueba t-test de Student y para variables respuesta categóricas el test de Chi-cuadrado. Se aplicó un valor α=5% (p<0,05) para con-trastar posibles diferencias entre variables.
RESULTADOS
Los datos demográfi cos y caracterís cas basales de los pacientes en función de su geno po viral se refl ejan en la tabla 1: Datos demográfi cos y caracterís cas basales de los 17 sujetos incluidos en el estudio.
Caracterís cas 1a 1b 3 4
Edad (años)MediaIC95%
43 (1)-
59,5 (8)52,3 a 66,6
51,5 (6)45,5 a 57,4
57 (2)44,2 a 69,7
Sexo (%)MujerHombre
0100 (1)
37,5 (3)62,5 (5)
33,3 (2)66,6 (4)
0100 (2)
Raza (%)BlancaAsiá ca
100 (1)0
100 (8)0
83,3 (5)16,6 (1)
50 (1)50 (1)
Geno po IL28B (%)CCCTTT
0100 (1)0
12,5 (1)25 (2)62,5 (5)
66,6 (4)16,6 (1)16,6 (1)
50 (1)50 (1)0
Grado de fi brosis (%)
F2 0 12,5 (1) 16,6 (1) 0
F3 0 37,5 (1) 16,6 (1) 50 (1)
F4 100 (1) 50 (4) 66,6 (4) 50 (1)
Hemoglobina (g/dl)
Media 15,3 (1) 14,6 (8) 14,4 (6) 17,4 (2)
IC95% - 12,9 a 16,3 10,5 a 18,2 11,7 a 23,1
Plaquetas (109/l)
Media 81 (1) 142,1 (8) 122,2 (6) 185,1 (2)
IC95% - 92,5 a 191,4 31,5 a 212,8 0 a 528,2
Crea nina (mg/dl)
Media 0,8 (1) 0,72 (8) 0,69 (6) 0,89 (2)
IC95% - 0,63 a 0,80 0,57 a 0,81 0 a 3,30
GOT (U/l)
Media 67 (1) 73,8 (8) 82,6 (6) 62,5 (2)
IC95% - 45,6 a 102,1 38,8 a 126,3 0 a 221,3
GPT (U/l)
Media 73 (1) 86,6 (8) 120 (6) 71,5 (2)
IC95% - 39,8 a 133,4 3,8 a 236,1 1,6 a 141,3
Albúmina (g/dl)
Media 3,6 (1) 4,1 (8) 3,5 (6) 4,5 (2)
IC95% - 3,7 a 4,3 2,6 a 4,3 1,9 a 7,1
Los datos entre paréntesis indican el número de pacientes asignado a cada grupo según su geno po viral.

24
Originales
EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C
Los tratamientos que fueron administrados a cada uno de los pacientes según su geno po se muestran en la tabla 2.
Del total de los pacientes incluidos en nuestro estudio, un 41,2% (7 pacientes) eran pacientes naïve, los cuales no habían recibido tratamiento previo y un 58,8% (10 pacientes) si habían sido tratados con la asociación PEG-INF más RBV. De los pacientes previamente tratados, tan sólo 2 recibieron adicionalmente tratamiento con inhibidores de proteasa (IP) de primera gene-ración (telaprevir). Uno de los pacientes obtuvo una respuesta parcial, mientras que el otro fue no respondedor. En ambos casos se trató de ge-no pos 1b.
No se observaron diferencias en cuanto a la carga viral inicial entre los dis ntos geno pos (p=0,175) tal como se puede observar en la Fi-gura 1, aunque los valores de carga inicial en los dos pacientes con geno po 4 fueron superiores al resto. El menor valor de carga viral se obtuvo para el paciente con geno po 1a.
Las tasas de respuesta viral sostenida a las 12 semanas (RVS12) para el conjunto de los 17 pacientes fueron del 88,2% (IC95%; 87,6 a 88,5), mientras que el 11,8% (IC95%; 11,4 a 12,1) no al-canzaron dicha respuesta (Fig. 2).
Tratamiento AADs
SOF + SMV SOF + SMV + RBV
SOF + DAC SOF + DAC + RBV
SOF + LED + RBV
3D
Geno po viral
1a 0 1 0 0 0 0
1b 0 0 3 1 2 2
3 0 0 1 3 2 0
4 1 0 0 0 1 0
SOF: sofosbuvir; SMV: simeprevir; DAC: daclatasvir; LED: ledipasvir; 3D: ombitasvir+paritaprevir/ritonavir+dasabuvir; RBV: ribavirina
Tabla 2. Tratamientos AADs administrados en función del geno po viral.
Fig. 1. Valores de carga viral inicial antes de iniciar tratamiento con AADs en función del geno po.
Fig. 2. Tasas de respuesta viral sostenida a las 12 semanas tras fi nalizar el tratamiento.
En función del geno po viral dicha tasa de RVS12 para los geno pos 1a, 1b y 4 fue del 100%, mientras que en el caso del geno po 3 la RVS12 fue inferior cercana al 66% (tabla 3).
Geno po viral
1a 1b 3 4
RVS 12 semanas No 0 0 2 0
Si 1 8 4 2
Total 1 8 6 2
Tabla 3. Número de pacientes que alcanzaron RVS12 en función del geno po viral.

25
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
Finalmente, se obtuvo una adherencia me-dia al tratamiento del 99,5% (IC95%, 99,1 a 99,9) independientemente tanto para tratamientos de 12 semanas como de 24 semanas.
DISCUSIÓN
El obje vo fi nal del tratamiento de la hepa- s C consiste en la curación de la enfermedad y
por tanto la erradicación del VHC. Esta erradica-ción se asocia con el parámetro RVS12 (respuesta viral sostenida a las 12 semanas), donde nume-rosos estudios han demostrado que la obtención de la RVS12 produce una importante reducción de las consecuencias y complicaciones de la hepato-pa a, incluyendo la mortalidad hepá ca. Así una RVS12 es asociada con un incremento de la super-vivencia permi endo erradicar el VHC y por tanto su cura, reducción de la necroinfl amación, parar la progresión de la fi brosis e incluso su mejora en cierto grado, prevención de la cirrosis y sus com-plicaciones, y prevención del hepatocarcinoma9.
La comercialización de los nuevos AADs ha permi do obtener tasas de curación del VHC superiores al 90% dependiendo del geno po del que se trate8. En este estudio, las tasas de RVS12 global independientemente del geno po viral fueron del 88% (IC95%; 87,6 a 88,5). Este dato puede verse condicionado por nuestro po de paciente, donde 10 de los 17 pacientes incluidos correspondían a un grado de fi brosis F4 o cirró- co, junto con dos pacientes que ya habían pre-
sentado fallo previo a inhibidores de proteasa de primera generación.
Si los pacientes eran clasifi cados según su geno po las tasas de RVS12 para todos los pacien-tes incluidos en los geno pos 1a, 1b y 4 fueron del 100%. Dos pacientes de los 17 incluidos en el estudio no alcanzaron la RVS12 , ambos geno po 3. Uno de ellos no llegó a completar el tratamien-to debido a su fallecimiento por el estado avan-zado de su patología, tratándose de una cirrosis descompensada estadío 4. El segundo paciente, un varón con grado de fi brosis F2 y sin haber re-cibido tratamiento previamente, fue asignado a un esquema de tratamiento con SOF + DAC 12 semanas, no alcanzando la RV12 .
Según estos datos, las tasas RVS12 corregi-das, teniendo en cuenta que el primer paciente no completó el tratamiento, no serían del 66%
sino algo superiores, alcanzando el 80%, ya que 5 pacientes con geno po 3 completaron trata-miento y sólo uno no alcanzó la RVS12 .
De los 4 pacientes geno po 3 que si alcan-zaron RVS12, 3 fueron tratados con el esquema SOF + DAC +RBV 12 o 24 semanas (pacientes F4 cirró cos) y 1 con el esquema SOF +LED +RBV 12 semanas (paciente con avanzado estado de fi bro-sis F3).
Las recomendaciones de tratamiento de la hepa s C en 2015 de la EASL10 (European As-socia on for the Study of the Liver) establecen como alterna vas de tratamiento en pacientes infectados por el geno po 3 para paciente naïve o pretratado sin cirrosis el esquema SOF + DAC 12 semanas obteniendo tasas de curación supe-riores al 90%.
En el estudio llevado a cabo por Nelson et al11, la combinación de SOF + DAC durante 12 se-manas se evaluó en 152 pacientes infectados por geno po 3 y obtuvo tasas de RVS12 del 97% y 94% en pacientes naïve y tratados previamente sin cirrosis respec vamente. Esta combinación en dicho estudio resultó subóp ma para pacientes con cirrosis con tasas de RVS12 del 58% en pacien-te naïve y del 69% para pacientes con cirrosis y fallo a tratamientos previos con interferón y RBV.
En el estudio de resistencia realizado a nuestro paciente con geno po 3, se demostró la existencia de la variante Y93H que condicionaba para resistencias a NS5A, lo cual podría estar re-lacionado con el fallo al tratamiento, siendo da-clatasvir, ombitasvir y ledipasvir inefi caces. Por ello, se podría plantear un nuevo tratamiento con PEG-INF/RBV más SOF evitando los inhibido-res de NS5A como rescate terapéu co intentan-do alcanzar así la RVS12
7.
La pre-existencia de esta variante Y93H o A30K podría incrementar el riesgo de recaída. En geno po 3, algunos estudios han demostrado fallos de tratamiento en el 50% de los pacientes con estas variantes, respecto al 16% sin la varian-te pre-existente12.
Nuestros datos de efec vidad real global, a la vista de los publicados en la literatura cien fi -ca6,13,14 son ligeramente inferiores para pacientes geno po 3 naïve y sin cirrosis (80% frente a 97%).
Sin embargo estos datos deben tomarse con cautela, ya que en nuestro estudio una de las

26
Originales
EFECTIVIDAD DE LOS NUEVOS ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA EN EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C
principales limitaciones es el reducido número de pacientes incluidos, así como el desajuste en la distribución de los pacientes en función de su geno po, ya que tan solo en el geno po 1a se incluyó un único paciente y en el geno po 4, 2 pacientes.
Por otro lado, si nos centramos en la to-lerabilidad y adherencia de estos tratamientos ningún paciente discon nuó el tratamiento por efecto adverso y la adherencia media de los pa-cientes fue del 99,5%, siendo buenos cumplido-res, lo cual permite pensar que estos tratamien-tos son seguros y perfectamente tolerados sin casi efectos adversos.
Los efectos adversos no fi cados en algu-nos estudios son similares a los apreciados en el nuestro, siendo de poca gravedad, incluyen-do fa ga, insomnio, dolor de cabeza y náuseas. Sin embargo, aquellos pacientes en los que se le
añadió la RBV al esquema de tratamiento si mos-traron una mayor tasa de alteraciones de pará-metros de laboratorio como anemia15,16. Así, esto sugiere, que la adición de RBV a esquemas con AADs incrementa este po de toxicidades, con lo que la adición de este fármaco debe estar jus fi -cada en función del geno po y grado de fi brosis del paciente, ya que podría incrementar la toxici-dad sin conseguir un benefi cio adicional.
En conclusión, los AADs u lizados en nues-tro estudio, mostraron tasas de efec vidad del 88% (IC95%; 87,6 a 88,5), basadas en la determi-nación de la RVS12 y siendo acordes con los datos de efi cacia publicados hasta la fecha. Los pacien-tes con geno po 3 y con variante Y93H parecen cons tuir un grupo en los que el tratamiento con inhibidores NS5A podría resultar en la obtención de respuestas subóp mas necesitando trata-mientos de rescate a base de PEG-INF/RBV y SOF.

27
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
BIBLIOGRAFÍA
1. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepa s infec on. WHO April 2014. Disponible en: h p://apps.who.int/iris/bitstream/10665/111747/1/9789241548755_eng.pdf?ua=1&ua=1
2. Fa ovich G, Gius na G, Favarato S, Ruol A. A survey of adverse events in 11.241 pa ents with chronic viral hepa s trea-ted with alfa interferon. J Hepatol 1996;24:38-47.
3. McHutchison JG, Manns M, Patel K, et al. Adherence to combina on therapy enhances sustained response in genotype 1 infected pa ents with chronic hepa s C. Gastroenterology 2002;123:1061-9.
4. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Documento de consenso del Grupo de Estudio de Hepa s víricas (GEHEP) de la SEIMC sobre el tratamiento de la hepa s C [Internet]. 2015 [consulta-do 27.01.2016]. URL: h p://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gehep/dcien fi cos/documentos/gehep-dc-2014-TratamientodelaHepa sC.pdf.
5. European Associa on for Study of Liver (EASL). Recommenda ons on Treatment of Hepa s C. April 2015 [Internet]. Suiza: EASL; 2015 [consultado 27.01.2016]. URL: h p://fi les.easl.eu/easl-recommenda ons-on-treatment-of-hepa s-C/index.html#p=I.
6. American Associa on for the study of liver diseases (AASLD). Recommenda ons for tes ng, managing and trea ng hepa- s C. [Internet]. Massachuse s: AASLD; 2016 [consultado 27.03.2016]. URL: h p://www.hcvguidelines.org/full-report-
view.
7. Myers RP, Shah H, Burak KW, Cooper C, Feld JJ. An update on the management of hepa s C: Consensus guidelines from the Canadian Associa on for the Study of the Liver. Can J Gastroenterol. 2015;29:19-34.
8. Webster D, Klenerman P, Dusheika GM. Hepa s C. Lancet. 2015 Mar 21;385(9973):1124-35.
9. Asselah T, Marcellin P. Op mal INF-free therapy in treatment-naive pa ents with HCV genotype 1 infec on. Liver Int. 2015; 35 (Suppl. 1): 56–64.
10. EASL Recommenda ons on Treatment of Hepa s C 2015. Disponible en: www.easl.eu.
11. Nelson DR, Cooper JN, Lalezari JP et al. All-Oral 12-Week Combina on Treatment With Daclatasvir plus Sofosbuvir in Pa ents with hepa s C virus genotype 3 infec on: ALLY-3 Phase III Study. Hepatology 2015 Apr;61(4):1127-35. Doi: 10.1002/hep.27726. Epub 2015 Mar 10.
12. Dore GJ, Lawitz E, Hezode C, Shafran SD, Ramji A, Tatum HA, et al. Daclatasvir plus peginterferon and ribavirin is noninfe-rior to peginterferon and ribavirin alone, and reduces the dura on of treatment for HCV genotype 2 or 3 infec on. Gas-troenterology 2015;148:355-366 e351.
13. Sarrazin, C., The importance of resistance to direct an viral drugs in HCV infec on in clinical prac ce, Journal of Hepato-logy (2015), doi: h p://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2015.09.011.
14. Mauss, et al. Hepatology, 7th edi on (2016). ISBN: 978–3–941727–18–2.
15. McHutchison JG, Manns M, Patel K, et al. Adherence to combina on therapy enhances sustained responce in genotypes-1-infected pa ents with chronic hepa s C. Gastroenterology 2002;123:1061-9.
16. Jacobson IM, Gosdon SC, Kowdley KV, et al. Sofosbuvir for hepa s C genotype 2 or 3 in pa ents without treatment op- ons. N Engl J Med 2013;368:1867-77.

Originales
28
TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES: RESULTADO TRAS EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
Dr. Andrés Aguilar Ezquerra / Dr. Jorge López Subías / Dr. Marina Lillo Adán / Dr. Antonio Peguero Bona
Servicio de Traumatología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 28-33
Original entregado 28/04/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
Introducción: El tumor de células gigantes se presenta en adultos jóvenes; la posibilidad de fractu-ras patológicas y su capacidad de malignización pro-vocando metastásis obliga a realizar un tratamiento quirúrgico, aunque su tasa de recurrencias hace que no haya consenso respecto a su manejo terapéu co.
Material y métodos: 23 pacientes fueron inter-venidos en el periodo de 1996 a 2012 en el hospital Miguel Servet, realizándose un seguimiento medio de 8,9 años.
Resultados: el resultado funcional fue sa sfac-torio en todos los casos, pudiendo reanudar su ac- vidad sica habitual. Se detectaron 6 recurrencias,
que fueron tratadas quirúrgicamente, mostrando los pacientes una recuperación total. Un paciente falleció a causa de metástasis pulmonares.
Conclusión: El tratamiento quirúrgico es el más indicado en tumores de células gigantes, habiendo demostrado buenos resultados tanto en el tratamien-to del tumor primario como en el de las recidivas.
PALABRAS CLAVE
tumor de células gigantes, tratamiento quirúr-gico
ABSTRACT
Introduc on: giant cell is a tumor that appears in young adults; requiring surgical treatment due to its capacity of maligniza on provoking metastases and the posibility of pathological fractures, but recu-rrence rates makes no consensus about theraperu c management.
Methods: 23 pa ents were operated between 1996-2012 at Miguel Servet hospital, performing a mean of 8.9 years follow-up.
Results: Func onal result was sa sfactory in all cases, being able to perform normal phisical ac vity. Six recurrences were detected, which required surgi-cal treatment, showing complete recovery at the end of the follow-up. One pa ent died by pulmonary me-tastasis.
Conclusion: Surgery is the most appropriate treatment in giant cell tumors, having shown good results both in treatment of primary tumor and re-currences.
KEY WORDS
giant cell tumor, surgical treatment
INTRODUCCIÓN
El tumor de células gigantes óseo comprende aproximadamente el 5% de los tumores musculoes-quelé cos primarios, mostrando una incidencia de aproximadamente 1 caso por millón de habitantes y año1.Se presenta con mayor frecuencia en adultos jóvenes entre los 20 y 50 años. Es más común en el sexo femenino2,3; teniendo una mayor incidencia en población oriental4. Tiene una predilección ana-tómica pronunciada por las regiones epifi sario-metafi sarias de huesos largos, aunque también pueden afectar a pequeños huesos de manos y pies o raramente a los huesos planos como el cráneo5. Principal-mente afecta a cóndilos femorales, meseta bial, cabeza del húmero y el radio distal.
En la exploración radiológica se obje va una lesión lí ca metafi soepifi saria excéntrica de patrón geográfi co. El aspecto de los bordes de la tumoración puede variar desde un margen bien defi nido con ribete escleroso, hasta unos bordes mal defi nidos que adelgazan y destruyen la cor cal hasta romperla. No suele producir reacción periós ca ni mostrar trabeculación en su interior. Otros métodos diagnós-

29
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
cos como la RMN se postulan como prueba de elección para valorar el tumor y la posible afec-tación de partes blandas6, mientras que el PET-TC con FDG-18 se reserva para casos de tumores en zonas a picas7, siendo para algunos autores la prueba diagnós ca con mayor sensibilidad, espe-cifi cidad y exac tud diagnós ca8.
El tratamiento quirúrgico es necesario en todos los casos debido a las posibilidades de enfermedad metastásica en función de varios factores de riesgo como edad de aparición, lo-calización en esqueleto axial, recurrencia local o estadio 3 de Ennenking9, pero su alto índice de recurrencia, infl uido tanto por la expresión de ciertos genes como por la gradación del tumor en la escala de Campanacci10, hace que no exista consenso acerca de su manejo.
El presente estudio fue diseñado para de-terminar los resultados en el tratamiento de esta patología, que se refl eja en la preservación fun-cional del miembro afecto.
MATERIAL Y METODO
El grupo de estudio incluía 23 pacientes tra-tados por presentar tumor de células gigantes del hueso que fueron tratados entre 1996 y 2012 en el hospital universitario Miguel Servet. El segui-miento medio fue de 8,9 años, con un rango de 2 a 17 años. Se incluyeron 10 mujeres y 13 hombres con una media de edad de 32 años. Las localiza-ciones anatómicas se muestran en la Tabla 1.
LOCALIZACIÓN CASOS
Fémur Distal 7
Tibia Proximal 8
Húmero Proximal 4
Tibia Distal 1
Húmero Distal 1
Astrágalo 1
Radio Distal 1
Tabla 1. Localizaciones anatómicas de los tumores de células gi-gantes en la serie a estudio.
La sintomatología inicial fue de dolor e im-potencia funcional en el miembro afecto, excep-tuando dos casos que debutaron fractura pato-lógica.
Todos los pacientes tenían radiogra as sim-ples de la lesión y una radiogra a de tórax. Según
Grado I Tumor pequeño o de mediano tamaño, no insufl a la cor cal, bordes bien defi nidos, rodeados de es-clerosis y de crecimiento lento.
Grado II Tumor mediano o grande, insufl a la cor cal sin romperla, bordes no tan bien defi nidos, no escle-rosis y de crecimiento rápido.
Grado III Tumor de gran tamaño que rompe la cor cal, in-fi ltra partes blandas y de crecimiento rápido irre-gular.
Tabla 2. Clasifi cación de Campanacci para los tumores de células gigantes.
el sistema de clasifi cación de Campanacci, que se expone en la Tabla 2, 8 lesiones fueron de grado I, 11 eran de grado II, y 4 fueron de grado III.
Tras realizar un estudio clínico y radiológico de extensión se procedió a toma de biopsia para diagnós co anatomopatológico defi ni vo en to-dos los casos, tras lo que se procedió a tratamien-to quirúrgico de las lesiones, una vez confi rmado el diagnós co; tal y como se detalla en la Tabla 3.
Siguiendo las pautas de tratamiento más aceptadas en la comunidad traumatológica11, se realizó resección intralesional ampliada median-te curetaje con fresa de alta velocidad asociado a fenolización con fenol al 80% y rellenándose el defecto con polime lmetacrilato o injerto óseo, en 16 casos. Tres casos requirieron la adición de material de osteosíntesis para aumentar la esta-bilidad.
Para los 4 casos correspondientes al grado III de la clasifi cación de Campanacci se optó por resección intralesional ampliada mediante cure-taje con fresa de alta velocidad y reconstrucción mediante aloprótesis y aloinjerto, siendo en dos de ellos el tratamiento para la fractura patológica inicial.
RESULTADOS
Se logró la preservación del miembro afec-tado en todos los casos, con un nivel funcional sa sfactorio para todas sus ac vidades. Todos los pacientes con lesiones que afectaban las ex-tremidades inferiores consiguieron una deambu-lación sin ayuda de bastones y con mínima o nin-guna cojera. Todos los pacientes con lesiones en las extremidades superiores fueron capaces de u lizar la extremidad en forma aislada en las ac-

30
Originales
TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES: RESULTADO TRAS EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
vidades de la vida diaria, estando libres de dolor con una buena función.
Aparecieron 6 casos de recurrencia local, 3 en bia proximal, 2 en fémur distal y 1 en húme-ro proximal, con una media de seguimiento de 18 meses tras la primera intervención. En 3 ca-sos se optó por curetaje agresivo de las paredes asociado a fenolización y cementación. En otros dos casos se trató mediante resección en bloque de la tumoración y megaprótesis de rodilla con reconstrucción del fémur distal. En el caso del húmero proximal la recidiva afectó a las partes blandas adyacentes por lo que se optó por tra-tamiento radioterápico. Estos datos se muestran en la Tabla 4.
Al fi nal del seguimiento todos los pacien-tes se encontraban libres de enfermedad, excep-tuando un caso de metástasis pulmonares, que provocó la muerte del paciente.
Otras complicaciones que aparecieron fue-ron dos casos de infección de la herida quirúrgica que fueron resueltos con an bio coterapia intra-venosa y dos fracturas perilesionales tras caídas casuales.
DISCUSIÓN
El tratamiento en fases inciales se basa en el curetaje intralesional, con o sin tratamientos adyuvantes12, que ha demostrado buenos resul-tados13,14, aunque se man ene una tasa de reci-divas del 15-25%15. En ciertas zonas anatómicas, como tobillo y pie, ha mostrado una mayor tasa de recidivas si no se combina con relleno con ce-
mento16. En algunos casos se ha u lizado gel de plaquetas autólogo junto con relleno óseo de la cavidad, obje vándose una mayor rapidez en la consolidación sin provocar recurrencias locales17. Otros estudios demuestran que el tratamiento adyuvante, como la fenolización o el relleno con cemento no infl uyen tanto como el fresado a alta velocidad y la existencia de un grupo especializa-do de cirujanos18.
En caso de tumores de grado II o III en al clasifi cación de Campanacci, se puede optar por resección e implantación de prótesis, habiéndo-se obtenido resultados funcionales sa sfactorios, incluso en ar culaciones funcionalmente exigen-tes como la muñeca19.
En algunos casos infrecuentes de tumores que afectan a pequeños huesos de manos y pies, que suelen ser más agresivos, se ha u lizado la resección en bloque e injerto con peroné vas-cularizado para conservar la longitud de la zona afecta, observándose buena integración sin com-plicaciones adicionales20.
Para el tratamiento de las recidivas se pue-de optar por resección o nuevo curetaje, trata-miento avalado por algunos grupos de estudio, que u lizan el curetaje itera vo como tratamien-to para las recidivas locales, incluso en segundas o terceras recidivas21.
El tratamiento quirúrgico se postula como de primera elección, aunque en recurrencias o tumores inoperables se han u lizado otras mo-dalidades terapéu cas como radioterapia, con buen resultado pronós co22, usada aisladamente o como tratamiento adyuvante tras la resección
Tabla 3. Pautas de tratamiento quirúrgico en los pacientes del grupo a estudio.
NÚMERO DE PACIENTES LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO
7 FÉMUR DISTAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA (5 CASOS)RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA + RECONSTRUCCIÓN (2 CASOS)
8 TIBIA PROXIMAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA(6 CASOS) RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA + RECONSTRUCCIÓN(2 CASOS)
4 HÚMERO PROXIMAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA
1 TIBIA DISTAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA + OSTEOSÍNTESIS
1 HÚMERO DISTAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA + OSTEOSÍNTESIS
1 ASTRÁGALO RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA
1 RADIO DISTAL RESECCIÓN INTRALESIONAL AMPLIADA + OSTEOSÍNTESIS

31
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
local, obteniéndose el control local de la lesión en cifras de hasta el 80%23.
El uso de denosumab, un inhibidor del ac- vador del RANK-ligando, se está posicionando
como una buena opción de tratamiento en casos inoperables12, 15, 24, 25, mostrando incluso la remi-sión total en casos seleccionados26. Esta molé-cula disminuye la ac vidad osteoclás ca y la re-sorción ósea, disminuyendo así la necesidad de analgésicos, y haciendo la cirugía menos agresiva o incluso innecesaria27. El denosumab man ene un buen perfi l de seguridad, comunicándose sólo casos aislados de fracturas de estrés28.
Otros autores han comunicado buenos re-sultados usando al crioablación guiada por TAC, concluyendo que es un tratamiento efi caz, segu-ro y mínimamente invasivo que permite mante-
ner la integridad estructural y funcional de los huesos afectados29.
Somos conscientes de las limitaciones de nuestro estudio: en primer lugar, el número de pacientes puede ser insufi ciente, y en segundo lugar, la falta de consenso respecto a un trata-miento protocolizado de los tumores de células gigantes hace que pueda haber variaciones al comparar diferentes estudios.
En conclusión, pensamos que el tratamien-to escogido para los casos intervenidos en nues-tro centro muestra unos altos niveles de control local de la enfermedad y una muy buena recupe-ración funcional, con tasa de recidivas en torno al 25%, cifra similar a otros estudios en la misma línea15.
NÚMERO DE PACIENTES LOCALIZACIÓN TRATAMIENTO RECURRENCIAS TRATAMIENTO FINAL
7 FÉMUR DISTAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA (5 CASOS)RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA + RE-CONSTRUCCIÓN (2 CA-SOS)
2 RESECCIÓN EN BLOQUE + MEGAPRÓTESIS DE RE-CONSTUCCIÓN
8 TIBIA PROXIMAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA(6 CASOS)RESECCIÓN INTRALE-SIONAL AMPLIADA + RECONSTRUCCIÓN(2 CA-SOS)
3 CURETAJE AGRESIVO + FENOLIZACIÓN + CEMEN-TACIÓN
4 HÚMERO PROXIMAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA
1 + PARTES BLANDAS RADIOTERAPIA
1 TIBIA DISTAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA + OSTEO-SÍNTESIS
NO
1 HÚMERO DISTAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA + OSTEO-SÍNTESIS
NO
1 ASTRÁGALO RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA
NO
1 RADIO DISTAL RESECCIÓN INTRALESIO-NAL AMPLIADA + OSTEO-SÍNTESIS
NO
Tabla 4. Resultado del tratamiento de los pacientes a estudio.

32
Originales
TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES: RESULTADO TRAS EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
BIBLIOGRAFÍA
1. Liede A1, Bach BA2, Stryker S1, Hernandez RK3, Sobocki P4, Benne B5, Wong SS5. Regional varia on and challenges in es ma ng the incidence of giant cell tumor of bone. J Bone Joint Surg Am. 2014 Dec 3;96(23):1999-2007.
2. Amelio JM1, Rockberg J2, Hernandez RK3, Sobocki P4, Stryker S5, Bach BA3, Engellau J6, Liede A5. Popula on-based study of giant cell tumor of bone in Sweden (1983-2011). Cancer Epidemiol. 2016 Apr 6;42:82-89.
3. Rockberg J1, Bach BA2, Amelio J3, Hernandez RK4, Sobocki P1, Engellau J5, Bauer HC6, Liede A7. Incidence Trends in the Diagnosis of Giant Cell Tumor of Bone in Sweden Since 1958. J Bone Joint Surg Am. 2015 Nov 4;97(21):1756-66.
4. Niu X, Xu H, Inwards CY, Li Y, Ding Y, Letson GD, Bui MM1Primary Bone Tumors: Epidemiologic Comparison of 9200 Pa ents Treated at Beijing Ji Shui Tan Hospital, Beijing, China, With 10 165 Pa ents at Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.. Arch Pathol Lab Med. 2015 Sep;139(9):1149-55.
5. Zhang Z1, Xu J, Yao Y, Chu S, Cheng H, Chen D, Zhong P. Giant cell tumors of the skull: a series of 18 cases and review of the literature.J Neurooncol. 2013 Dec;115(3):437-44.
6. Pereira HM1, Marchiori E, Severo A.J. Magne c resonance imaging aspects of giant-cell tumours of bone. Med Imaging Radiat Oncol. 2014 Dec;58(6):674-8.
7. O’Connor W1, Quintana M2, Smith S3, Willis M2, Renner J4. The hypermetabolic giant: 18F-FDG avid giant cell tumor iden- fi ed on PET-CT. J Radiol Case Rep. 2014 Jun 30;8(6):27-38.
8. Muheremu A1, Niu X1. Positron emission tomography/computed tomography for bone tumors (Review). Oncol Le . 2015 Feb;9(2):522-526.
9. Chan CM1, Adler Z2, Reith JD1, Gibbs CP. Risk factors for pulmonary metastases from giant cell tumor of bone. JrJ Bone Joint Surg Am. 2015 Mar 4;97(5):420-8.
10. Cheng DD1, Hu T, Zhang HZ, Huang J, Yang QC.. Factors Aff ec ng the Recurrence of Giant Cell Tumor of Bone A er Surgery: A Clinicopathological Study of 80 Cases from a Single Center. Cell Physiol Biochem 2015;36(5):1961-70.
11.-Bergovec M, Petković M, Smerdelj M, Seiwerth S, Brkić L, Robert K, Orlić D. Giant cell tumor of bone: results and treatment complica ons. Acta Med Croa ca. 2014 Dec;68(4-5):405-10.
12. Raskin KA1, Schwab JH, Mankin HJ, Springfi eld DS, Hornicek FJJ. Giant cell tumor of bone. Am Acad Orthop Surg. 2013 Feb;21(2):118-26.
13. Wysocki RW1, Soni E, Virkus WW, Scarborough MT, Leurgans SE, Gitelis S. Is intralesional treatment of giant cell tumor of the distal radius comparable to resec on with respect to local control and func onal outcome? Clin Orthop Relat Res. 2015 Feb;473(2):706-15.
14. Kundu ZS1, Gupta V, Sangwan SS, Rana P. Cure age of benign bone tumors and tumor like lesions: A retrospec ve analy-sis. Indian J Orthop. 2013 May;47(3):295-301.
15. Chakarun CJ1, Forrester DM, Go segen CJ, Patel DB, White EA, Matcuk GR Jr. Giant cell tumor of bone: review, mimics, and new developments in treatment. Radiographics. 2013 Jan-Feb;33(1):197-211.
16. Rajani R1, Schaefer L2, Scarborough MT3, Gibbs CP3 .Giant Cell Tumors of the Foot and Ankle Bones: High Recurrence Rates A er Surgical Treatment.. J Foot Ankle Surg. 2014 Oct 28.
17. Loquercio G1, DI Costanzo G2, Fazioli F3, Gallo M3, DE Chiara A4, Iervolino V2, Azzaro R2, Petruzziello A2, Ma ello A2, Cacciapuo C2. Autologous Platelet Gel Improves Bone Reconstruc on of Large Defects in Pa ents with Bone Giant Cell Tumors. In Vivo. 2015 09-10;29(5):533-540.
18. Gouin F1, Dumaine V; French Sarcoma and Bone Tumor Study Groups GSF-GETO. Local recurrence a er cure age treatment of giant cell tumors in peripheral bones: retrospec ve study by the GSF-GETO (French Sarcoma and Bone Tumor Study Groups). Orthop Traumatol Surg Res. 2013 Oct;99(6 Suppl):S313-8.
19. Zhang S1, Xu MT, Wang XQ, Wang JJ. Func onal outcome of en bloc excision and custom prosthe c replacement for giant cell tumor of the distal radius. J Orthop Sci. 2015 Sep 2.

33
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
20. Hara H1, Akisue T2, Kawamoto T3, Onishi Y2, Fujioka H4, Nishida K5, Kuroda R6, Kurosaka M7, Akisue T8. Reconstruc on of the Midfoot Using a Free Vascularized Fibular Gra A er En Bloc Excision for Giant Cell Tumor of the Tarsal Bones: A Case Report. J Foot Ankle Surg. 2015 Jul 24. pii: S1067-2516(15)00183-0.
21. AlSulaimani SA1, Turco e RE; Canadian Orthopaedic Oncology Society (CANOOS) collaborators. Itera ve cure age is as-sociated with local control in giant cell tumors involving the distal bia. Clin Orthop Relat Res. 2013 Aug;471(8):2668-74.
22. Ma Y1, Xu W, Yin H, Huang Q, Liu T, Yang X, Wei H, Xiao J. Therapeu c radiotherapy for giant cell tumor of the spine: a systemic review. Eur Spine J. 2015 Aug;24(8):1754-60.
23. Shi W1, Indelicato DJ, Reith J, Smith KB, Morris CG, Scarborough MT, Gibbs CP Jr, Mendenhall WM, Zlotecki RA. Radiothe-rapy in the management of giant cell tumor of bone. Am J Clin Oncol. 2013 Oct;36(5):505-8.
24. Skubitz KM1. .Giant cell tumor of bone: current treatment op ons. Curr Treat Op ons Oncol. 2014 Sep;15(3):507-18.19. Singh AS1, Chawla NS2, Chawla SP2. Giant-cell tumor of bone: treatment op ons and role of denosumab. Biologics. 2015 Jul 14;9:69-74.
25. Singh AS1, Chawla NS2, Chawla SP2. Giant-cell tumor of bone: treatment op ons and role of denosumab. Biologics. 2015 Jul 14;9:69-74.
26. Vaishya R1, Agarwal AK1, Vijay V2.’Salvage Treatment’ of Aggressive Giant Cell Tumor of Bones with Denosumab. Cureus. 2015 Jul 30;7(7):e291.
27. Brodowicz T1, Hemetsberger M2, Windhager R3. Denosumab for the treatment of giant cell tumor of the bone. Future Oncol. 2015 Jul;11(13):1881-94.
28. Lim SY1, Rastalsky N2, Choy E3, Bolster MB2. Tibial stress reac on presen ng as bilateral shin pain in a man taking deno-sumab for giant cell tumor of the bone. Bone. 2015 Jun 25;81:31-35.
29. Panizza PS1, de Albuquerque Cavalcan CF1, Yamaguchi NH2, Leite CC1, Cerri GG1, de Menezes MR3. Percutaneous CT-Guided Cryoabla on as an Alterna ve Treatment for an Extensive Pelvic Bone Giant Cell Tumor. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 Feb;39(2):299-303.

Originales
34
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
Dra. Laura Comín Novella / Dr. Félix Lamata Hernández / Dr. José María del Val Gil / Dra. Mónica Oset García / Dra. Marta González Pérez / Dr. José Ángel Muniesa Soriano
Hospital Obispo Polanco. Teruel
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 34-45
Original entregado 05/04/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
Obje vo: Disminuir la morbilidad de la disec-ción axilar en las pacientes operadas de cáncer de mama reduciendo el número de seromas y la can -dad de linfa drenada, así como reducir el número de días de hospitalización.
Método: Se realiza un ensayo clínico pragmá -co a doble ciego entre las pacientes diagnos cadas de cáncer de mama y a las que se les ene que efectuar una linfadenectomía axilar.
Resultados: Se han reclutado 64 pacientes para el ensayo clínico, 32 pacientes en el grupo experi-mental, a las que se les rociaba el hueco axilar con el sellante de fi brina, y otras 32 en el control, que no recibieron ningún tratamiento adicional. 20 fueron diagnos cados de seroma post-quirúrgico y trata-dos mediante punciones repe das para extracción del líquido. De ellos, el 50% (10 pacientes) formaban parte del grupo experimental y el otro 50% del grupo control. La can dad de líquido drenado tras la cirugía fue menor en el grupo experimental que en el con-trol (381’5 cm3 vs 736’0 cm3) pero al realizar una “t” de Student no se encontraron diferencias estadís ca-mente signifi ca vas (p=0’334). La can dad de líquido puncionado en los casos de seroma también es más elevada en los casos controles respecto al grupo ex-perimental (381’5 vs 736cc) pero sin signifi cación es-tadís ca, igual que el empo hasta la re rada de los drenajes y la estancia postoperatoria.
Conclusiones: El uso de un sellante de fi brina no reduce de forma signifi ca va el drenaje linfá co tras la linfadenectomía axilar, el empo hasta re rar los drenajes, ni la formación de seromas.
ABSTRACT
Obje ve: to decrease the morbility of axillary dissec on in pa ents with surgical treatment for breast cancer, by decreasing the number of seroma and the drained lymph, and also to reduce the length of stay.
Method: we carry out a double blind clinical trial with pa ents diagnosed with breast cancer that require axillary lymphadenectomy.
Results: 64 pacients were recluted, 32 in the experimental group (axillary fossa was sprayed with fi brin sealant) and 32 pa ents in the control group (no addi onal treatment). 20 pa ents were diag-nosed with postopera ve seroma and treated with serial evacuatory punc ons. 50% of these pacients were in the experimental group and 50% in the con-trol group. There was less drained liquid in the expe-rimental group a er the surgery (381’5 cm3 vs 736’0 cm3), but it wasn’t sta s cally signifi cant (p=0’334). The quan ty of evacuated liquid when seroma ap-peared was greater within the control group (381’5 vs 736cc) but it was also not sta s cally signifi cant, as the days when sewer systems were needed and the length of stay.
Conclusion: fi brin sealant does not reduce the lympha c drainage a er axillary lymphadenectomy, period of me when drain tubes are needed or sero-ma forma on.

35
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
INTRODUCCIÓN
En Europa, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres, siendo también la causa principal de muerte por cáncer entre éstas1. Una de cada 10-16 mujeres ten-drán a lo largo de su vida un cáncer de mama2,
3. La incidencia sigue creciendo pero, gracias al diagnós co precoz con programas de cribado poblacional, la mejora de las técnicas diagnós -cas (mejoría de la resolución de los mamógrafos, uso extendido de 2 ó 3 proyecciones, ecogra a, resonancia magné ca, biopsia con aguja gruesa, biopsia radioguiada), a la mayor conciencia social que hay sobre el tema y a la extensión de los re-gímenes de quimioterapia, la mortalidad va dis-minuyendo y, en la actualidad, la supervivencia a los 6 años en el estadio precoz (T1 y T2 sin gan-glios palpables) se sitúa en el 92%4.
Con la estandarización de la BSGC indicada en las pacientes con un tumor menor de 3-4 cm y sin evidencia de afectación ganglionar axilar clini-corradiológica, han disminuido los casos que pre-cisan linfadenectomía axilar (LA), disminuyendo entonces la morbilidad que ésta supone5-8. Aún así, hay un número de situaciones donde está in-dicada: los tumores mayores de 4 cm, localmen-te avanzados, mul céntricos, con adenopa as suges vas de malignidad o confi rmada anato-mopatológicamente antes de la intervención, pa-cientes con cirugía axilar previa, el embarazo y/o la lactancia, biopsia mamaria previa, así como tras BSGC con informe de infi ltración tumoral de éste9,10. Sin embargo, en otros estudios se decan-tan por la realización de la BSGC siempre e inclu-so en pacientes embarazadas, excepto en pacien-tes que tengan adenopa as afectas confi rmadas mediante anatomía patológica11.
El grupo del colegio americano de cirujanos oncológicos (ACOSOG) realizó la hipótesis a fi na-les de los años ’90 que la LA no sería necesaria en mujeres con axila clínicamente nega va, tumores T1 o T2, cáncer de mama de bajo riesgo y metás-tasis temprana en el ganglio cen nela (GC) en el estudio Z00114. Este estudio concluía que la BSGC, con posterior radioterapia axilar y quimioterapia adyuvante ene muy poca recidiva locorregional y una excelente supervivencia global comparable con la LA. A pesar de ello, en el estudio realiza-do por Giuliano, como comentario fi nal detalla que se precisan estudios con mayor número de
pacientes y con un seguimiento más largo para poder seleccionar a las pacientes a las que se les debe completar la LA y, hasta ese momento la LA sigue siendo el gold standard para aquellas pa-cientes con GC posi vo para macrometástasis, no siendo recomendado en el momento actual el no realizar la LA en estas pacientes*.
La LA ene al menos hoy en día un elevado valor pronós co y un papel importante en la es-tadifi cación y en la determinación del tratamien-to coadyuvante13,14 pero aumenta signifi ca va-mente la morbilidad de los pacientes. En trabajos más modernos la BSGC se demuestra equivalen-te a la LA respecto a la detección de metástasis ganglionares en la axila, pero disminuyendo la morbilidad en las pacientes con axila clínicamen-te nega va15. De todos modos, la elección del tratamiento quirúrgico debe ser una decisión individualizada y tomada conjuntamente con las pacientes después de una correcta información del amplio abanico terapéu co, y requiere una colaboración con todos los especialistas relacio-nados con esta patología (cirujanos, radiólogos, anatomopatólogos, oncólogos, cirujanos plás -cos…) de cara a aclarar los riesgos y benefi cios de la intervención16.
Las complicaciones de la LA son: el seroma17 (la más frecuente), que se encuentra entre el 15 y el 81% de los pacientes, produciendo en general un retraso en el inicio del tratamiento adyuvan-te18 y predisponiendo a infección; dehiscencia de la herida y necrosis del colgajo cutáneo18-21; linfe-dema20-22; secreción linfá ca prolongada23; pares-tesias14; linforrea y linfocele10.
Históricamente, el linfedema ha sido la complicación más temida tras la cirugía de la mama. Se ha demostrado que es menos frecuen-te y severo si se realiza BSGC que si se procede a la LA15,24, siendo factores independientes de predicción del linfedema la can dad de ganglios ex rpados y su afectación metastásica25.
Después de la cirugía axilar, el segundo fac-tor de riesgo más importante para el desarrollo de linfedema es la radioterapia26. Ésta produce fi brosis, causando indirectamente constricción de los canales linfá cos y directamente en los ganglios linfá cos, los cuales disminuyen el fi ltro y la función inmunológica. La radiación también retrasa el crecimiento de nuevos vasos linfá cos en los tejidos de cicatrización después de la ci-

36
Originales
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
rugía e inhibe la respuesta linfá ca normal a los es mulos infl amatorios27. El linfedema también ha demostrado relación con la edad avanzada y la presencia de infección cutánea previa28.
Aunque no graves, los seromas son la com-plicación más frecuente tras la LA e incrementan la morbilidad incluyendo la necesidad de aspira-ciones frecuentes para evacuarlos, dolor, dehis-cencia de la herida, infección, hospitalizaciones prolongadas, disminución de la movilidad de la extremidad, retraso de la cicatrización, linfe-dema17, necrosis del colgajo y reintervención29. También pueden retrasar el inicio de la quimiote-rapia o radioterapia adyuvante infl uyendo en el empo libre de enfermedad y prolongar la estan-
cia hospitalaria30.
El seroma está formado por un exudado agudo infl amatorio en respuesta a un trauma quirúrgico en la fase aguda de la cicatrización de heridas31. Se trata de un líquido seroso en el es-pacio muerto post-mastectomía o hueco axilar tras la linfadenectomía tanto con posteroridad a la mastectomía radical modifi cada o la cirugía conservadora32. Hay varios factores que predis-ponen a la formación de seroma:
-Factores relacionados con el paciente: edad peso, administración de radioterapia o qui-mioterapia preoperatoria, afectación ganglio-nar15, padecer de hipertensión arterial33-35.
-Factores operatorios: aplicación tópica de tetraciclina, número y grado de afectación gan-glionar, la extensión de la disección axilar6, 33, 36,
37, si se trata de cirugía radical o conservadora38 (ya que cuanto más extensa es la cirugía sobre el tumor y la linfadenectomía, más se lesionan vasos sanguíneos y linfá cos con la subsiguiente exudación de líquido linfá co o serohemá co), la delicadeza, la me culosidad en el procedimiento quirúrgico32, el uso de jeras de ultrasonidos39-41, el uso del bisturí eléctrico, bipolar42 o armónico43 y la aplicación de sellante de fi brina13.
-Factores postoperatorios: la movilización y fi sioterapia precoz44,45 y el no poner drenajes o re rarlos demasiado pronto14, 18, 46, 47. A pesar de todo, la fi siopatología no se conoce con seguri-dad y puede producirse de forma impredecible en ciertos pacientes18.
El sellante de fi brina es un agente de uso quirúrgico hemostá co y adhesivo derivado de
productos del plasma48. El mecanismo de acción del sellante de fi brina corresponde a la úl ma fase de la coagulación sanguínea.
Los sellantes de fi brina son usados princi-palmente para la hemostasia, soporte de sutura o adhesión de tejidos. Son ú les para reducir el fl ujo sanguíneo de órganos sólidos, sellar anasto-mosis o fi ltraciones de órganos huecos y reem-plazar suturas49. Ayudan al cierre de una herida en tejido parenquimatoso, reduce las secrecio-nes de fl uidos y la necesidad de drenaje del tó-rax y la incidencia de complicaciones tales como neumotórax en cirugía torácica, favorecen la he-mostasia en úlceras hemorrágicas, la hemostasia rápida, disminuyen las suturas y el empo ope-ratorio en cirugía vascular, reducen la incidencia de infección, fi ltración de fl uido cerebroespinal y stula en procedimientos neuroquirúrgicos50, 51.
OBJETIVOS
1. Disminuir la morbilidad de la disección axilar en las pacientes operadas de cáncer de mama:
• Reduciendo el número de seromas.
• Reduciendo la can dad de linfa drenada.
2.- Reducir el número de días de hospitali-zación.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para responder a la pregunta de inves ga-ción de si es o no ú l el uso de un sellante de fi brina tras la disección axilar en pacientes con cáncer de mama, hemos diseñado un modelo de ensayo clínico pragmá co a doble ciego.
La población diana son los pacientes con cáncer de mama e indicación de disección axilar, siendo la población accesible los pacientes diag-nos cados de cáncer de mama y tratados en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Diges- vo del Hospital General de Teruel “Obispo Po-
lanco” con indicación -de linfadenectomía axilar, desde agosto de 2007 hasta noviembre de 2010.
Los criterios de inclusión fueron pacien-tes con cáncer de mama a quienes se les fuera a realizar linfadenectomía axilar, tales como las pacientes con punción aspiración con aguja fi na (PAAF) ganglionar posi va para células malignas

37
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
de neoplasia de mama, con tamaño tumoral ma-yor de 3 cm, adenopa as axilares suges vas o con confi rmación anatomopatológica de malig-nidad o bien aquellas pacientes que, tras BSGC, resultó posi vo para metástasis. También se in-cluyeron aquellas pacientes que tenían el ganglio cen nela nega vo pero que formaron parte de la validación de la técnica de la BSGC en nuestro Hospital, por lo que se les some a a linfadenec-tomía axilar.
Todos los pacientes candidatos a ser inclui-dos en el estudio fueron informados y fi rmaron un consen miento informado dando su conformidad.
Una vez obtenido su consen miento, los pacientes se asignaron a uno de los dos grupos: el grupo control y el grupo experimental, mediante una tabla de números aleatorios. Dicha aleatori-zación, previa al inicio del estudio, se respetó en todo momento. El cirujano no conocía hasta la fi nalización de la linfadenectomía si el paciente era caso o control, habiendo previamente des-congelado el producto la enfermera de campo del quirófano, en caso de necesitarlo (quien sí conocía en ese momento a qué grupo había sido asignado el paciente).
El paciente no supo si se le aplicó el sellante de fi brina o no.
La LA fue de los 3 niveles de Berg, usando un bisturí armónico (Figura 1). La cirugía sobre el tumor varió en función de las caracterís cas del mismo y preferencias de la paciente, realizándo-se cirugía conservadora o mastectomía radical modifi cada con o sin reconstrucción mamaria in-mediata, con prótesis-expansor po Becker. So-bre la axila se realizó BSGC en aquellos pacientes subsidiarios a la misma, y en los que se informó que el ganglio era posi vo para células malignas o formaban parte de las pacientes necesarias para la validación de la BSGC, se realizó LA, en-trando a formar parte del estudio.
La aplicación de 2ml del sellante de fi brina fue protocolizada y se realizó mediante el equipo pulverizador en el hueco axilar y pared torácica en los pacientes con mastectomía radical modi-fi cada. Posteriormente se realizó compresión du-rante 3 minutos.
Se dejó invariablemente un drenaje po Blake de 19 French en el hueco axilar y, si se rea-lizó mastectomía, otro de 15 French en la zona
pectoral. Los drenajes se re raron cuando su dé-bito en 24 horas fue inferior a 40 cc. Por lo ge-neral, se re ró primero el drenaje pectoral y con posterioridad, el axilar. El hecho de llevar drena-jes no fue un impedimento para el alta hospita-laria adiestrando a los familiares/cuidadores en su manejo y facilitándoles una hoja de recogida de datos de la can dad de líquido drenado. El débito de los drenajes fue obje vado por el per-sonal de enfermería o familiares, si el paciente era dado de alta previamente a su re rada, sin saber si el paciente era caso o control. El diag-nós co de seroma fue clínico, palpando una co-lección de fl uido debajo de la herida quirúrgica, y su tratamiento fue la punción mediante palo-milla y aspiración, anotando en la historia clínica del paciente la can dad evacuada y el número de evacuaciones requeridas.
RESULTADOS
Se han reclutado 64 pacientes para el ensa-yo clínico, 32 pacientes en el grupo experimental, a las que se les rociaba el hueco axilar con el se-llante de fi brina, y otras 32 en el control, que no recibieron ningún tratamiento adicional.
La distribución por sexos ha sido de 61 mu-jeres y tres hombres.
La edad media ha sido de 68’2 años, con un rango entre 29 y 91 años.
En cuanto al po de intervención se rea-lizó mastectomía radical modifi cada (MRM) en un 52,5% de casos, MRM más prótesis expansor po Becker en 8 pacientes (12’5%) y cirugía con-
servadora (tumorectomía ampliada) en el 20’3% restante. En todos los casos se asoció linfadenec-tomía axilar.
Tras el análisis histológico de las tumora-ciones encontramos un claro predominio del carcinoma ductal infi ltrante (CDI), que represen-ta un 81,2% de los casos, seguido del carcinoma lobulillar infi ltrante (CLI) en un 9’4% de los casos. Otros pos histológicos encontrados son: adeno-carcinoma (AC) (3’1%), carcinoma papilar (3’1%) carcinoma intraductal (1’6%) y coloide (1’6%).
Según la clasifi cación TNM, el tamaño tu-moral (T) se ha clasifi cado en 4 grupos, siendo el grupo más frecuente el T2 con el 48’4% de los pacientes, seguido de T1 con el 35’9%

38
Originales
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
El estadio ganglionar se han clasifi cado igualmente según la clasifi cación TNM siendo más frecuente el no tener afectación ganglionar (42’2%) seguido de N1 (de 1 a 3 ganglios axilares afectos) en el 28’1% de los casos.
En base a la clasifi cación TNM ya menciona-da, tras el estudio anatomopatológico pudimos distribuir los tumores en diferentes estadios. En nuestro grupo de pacientes el más frecuente fue el IIA en el 32’8% de los casos, seguido del IIIA con el 23’4%
Tras la asignación aleatoria, 32 pacientes se adscribieron al grupo control y otros 32 al experi-mental, un total de 64 pacientes.
Se realiza un análisis para comprar ambos grupos. En las variables cualita vas se emplea el test Chi-cuadrado (Chi-2) y para las variables cuan ta vas la distribución “t” de Student.
Para que no haya más del 20% de las celdas con un número esperado inferior a 5 (exigencias de la aplicación del test Chi-2), se recodifi ca la va-riable estadio tumoral, agrupando T1 + T2 y T3 + T4. Lo mismo ocurre con la N (ganglios afectos) creándose dos grupos: N0 (ningún ganglio afec-to) y otro grupo que engloba N1, N2 y N3.
Chi-2: no hay diferencias signifi ca vas en-tre ambos grupos respecto al sexo (p= 0’76), Ciru-gía realizada (p= 0’351) tamaño tumoral (p= 0’49) y afectación ganglionar (p= 0’2)
“t”-Student: no hay diferencias signifi ca -vas entre ambos grupos respecto a la edad (p= 0’744), número de ganglios aislados (p= 0’405) y ganglios metasta zados (p= 0’513)
De los 64 pacientes incluidos en el ensayo clínico, 20 fueron diagnos cados de seroma post-quirúrgico y tratados mediante punciones repe -
Sellante Fibrina(n= 32)
Control(n= 32)
Test P
Sexo:MujerHombre
320
293
Chi-2= 3’148 0’76
Edad 67’6+/-15’1 68’8+/-14’6 t-Student= 0’23 0’744
Cirugía:RadicalConservadora
248
275
Chi-2= 0’869 0’351
T 1 + 2 3 + 4
284
266
Chi-2= 0’474 0’49
N: 0 1+2+3
1616
1121
Chi-2= 1’602 0’2
N aislados 18’2+/-5’9 16’9+/-5’7 t-Student= 0’42 0’405
N invadidos 2’7+/-5’3 3’6+/-4’9 t-Student= 0’12 0’513
Tabla 1. Variables recogidas en ambos grupos para demostrar su comparabilidad.
das para extracción del líquido. De ellos, el 50% (10 pacientes) formaban parte del grupo experi-mental y el otro 50% del grupo control.
Se realiza una “t” de Student de la can dad en cen metros cúbicos (cm3) del material drena-do tras la cirugía oncológica de la mama, entre los grupos experimental y control, obteniendo un
Gráfi co 1. box Plot de la can dad de líquido aspirado en los pa-cientes con seroma: los de color rojo, el grupo experimental y los de color azul, el control.

39
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
resultado de p= 0’334, que no permite rechazar la hipótesis nula, por lo que afi rmamos que el se-llante de fi brina NO reduce la can dad total de seroma aspirado. A pesar de que la media de lí-quido drenado en el grupo experimental fue me-nor que el del grupo control (381’5 cm3 vs 736’0 cm3) este dato puede ser explicado por el azar, debido a la gran dispersión de los datos, como se observa en el siguiente gráfi co.
sin obtener diferencias estadís camente signifi -ca vas (p= 0’943)
Respecto a otra de las variables del estudio, la estancia hospitalaria, la media de los pacientes a los que se les administro el sellante de fi brina fue de 4’25 días respecto a 5’03 días que perma-necieron ingresados los del grupo control.
Se realiza el test t- Student donde no se ob-je van diferencias estadís camente signifi ca vas respecto a la estancia postoperatoria, con una p de 0’388.
Se realiza una tabla compara va de ambos grupos (experimental y control) con las variables analizadas en el estudio: drenaje total (cm3), re rada del primer drenaje (días), re rada del segundo drenaje (días), formación de seroma y can dad total de seroma extraído (cm3).
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Según nuestros resultados, la can dad to-tal de drenaje en el grupo experimental es ligera-mente inferior al del grupo control, al igual que la can dad total de seroma aspirado. Posiblemente estas diferencias a favor del grupo experimental sean debidas al empleo del sellante de fi brina pero sin presentar signifi cación estadís ca.
Se presentó el seroma en el mismo núme-ro de pacientes en el grupo experimental que en el control (10 pacientes, el 31%).
Tanto el empo hasta re rar el primer drenaje como el segundo fueron similares (3 y 7 días respec vamente), pero esta diferencia se debe al azar, no es signifi ca va desde el punto de vista estadís co.
La can dad de líquido aspirado por pun-ción en las pacientes que presentan seroma, es superior en el grupo control (media= 736 cm3 en
Pacientes Media Varianza Desviación Estándar Error Estándar
Experimental 10 381’5 223133’6 472’4 149’4
Control 10 736’0 1055532’2 1027’4 324’9
Tabla 2: análisis descrip vo de la can dad de seroma aspirado en los pacientes del grupo experimental y el control.
Gráfi co 2. Diagrama de barras entre la can dad de seroma aspira-do en el grupo experimental y el control.
Otra de las variables estudiadas fue el drenaje total, tanto para el grupo experimental como para el control.
Se realiza un análisis estadís co con “t” de Student para analizar si existen diferencias res-pecto al drenaje total y al uso o no de sellante de fi brina no obteniendo diferencias estadís ca-mente signifi ca vas (p= 0’524). A pesar de que en el grupo experimental la can dad de drenaje es levemente inferior, esta diferencia puede ser debida al azar, por lo que no se puede afi rmar que el uso del producto disminuya la can dad de drenaje tras la linfadenectomía axilar.
Las diferencias encontradas, no son signifi -ca vas (p= 0,524).
Otra variable analizada es el empo nece-sario para la re rada de los drenajes. Se realiza nuevamente un análisis mediante “t” de Student sobre el día de re rada del segundo drenaje comparando el grupo experimental y el control
Pacientes Media Varianza Desviación Estándar Error Estándar
Experimental 32 743’3 567787’1 753’5 133’2
Control 32 857’3 944445’1 971’8 171’8
Tabla 3. Estadís ca descrip va de la can dad total de drenaje (cm3) para los grupos experimental y control.

40
Originales
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
el grupo control vs 381’5 cm3 en el experimen-tal). Estos datos, como el resto, no enen signifi -cación estadís ca. Sin embargo, sí se observa un dis nto comportamiento de los grupos: el experi-mental es más homogéneo y predecible, con me-nor dispersión de los datos, mientras el control es más heterogéneo e impredecible, con mucha mayor dispersión de los datos. El efecto de cierta tendencia no signifi ca va a la disminución del lí-quido drenado en los pacientes en los que se ha empleado el sellante de fi brina se ha obje vado en otros trabajos, como el de Mustonen et al52, Vaxman et al53 y Ulusoy et al54.
Respecto a la estancia hospitalaria, noso-tros no hemos encontrado diferencias signifi ca -vas pero cabe decir que a nuestras pacientes se les daba el alta antes de re rar los drenajes, así
que una permanencia prolongada de los mismos no infl uía en esta variable. Esta no es una varia-ble recogida por muchos autores. Se reporta en 6 trabajos con un total de 464 pacientes, de los que 164 se encontraban en el grupo del sellante de fi brina. Uden et al56 afi rma que el empleo de sellante de fi brina no disminuye la estancia hos-pitalaria sino, al contrario, la incrementa. Moore et al57 repuntan una disminución de la estancia hospitalaria pero sin signifi cación estadís ca. Gi-lly et al58 sí que obje va una disminución de la estancia hospitalaria con signifi cación estadís -ca. Mustonen et al52 no obje van diferencias al respecto. El sellante de fi brina no parece tener un impacto signifi cante en la duración de la es-tancia hospitalaria, con una diferencia de la me-dia estandarizada de -0’20 días y un intervalo de confi anza del 95% de -0’23-1’02.
Sellante (32)+/- DS
Control (32)+/- DS
Test P
Can dad total drenaje (cm3)
743’3 +/- 753’5 857’34 +/- 971’8 t-Student= -0’5 0’6018524
Seroma:SíNo
1022
1022
Chi-2= 0’000 1’0
Can dad de seroma total (cm3)
381’5+/-472’4 736+/-1027 t-Student= -0’991 0’334
Día re rada 1er drenaje 3’5+/- 2’4 3’5 +/- 1’8 t-Student= 0’000 0’951
Día re rada 2º drenaje 7’7 +/- 5,8 7’4 +/- 5,3 t-Student= 0’21 0’943
Estancia postoperatoria 4’25+/-2’58 5’03+/- 4’68 t-Student= - 0’826 0’412
Tabla 4. Comparación de grupos. Variables principales del estudio.
Fig. 2. Gráfi co po forest plot para el volumen total de seroma aspirado, intervalo de confi anza (CI) según los diferentes estudios publicado en el meta-análisis de Sajid et al55.

41
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
Revisando la literatura al respecto existen 17 trabajos que realizan un ensayo clínico (tabla 1, pág. 21), con más o menos pacientes (el que menos el de Moore el al57 con 10 pacientes en el grupo control y 11 en el experimental, y el que más el de Cipolla et al21 con 80 pacientes en cada grupo), el más an guo es el de Uden et al56 de 1993 y el más moderno el de Miri Bonjar et al29
del 2012.
Todos ellos emplean el sellante de fi brina tras la cirugía de la mama, tanto radical como conservadora, pero en todos se realiza LA con o sin BSGC previa.
Existen dos trabajos que se preguntan si la no colocación de drenajes repercu rá en la for-mación de seromas, volumen de seroma aspira-do y la estancia hospitalaria. Jain et al59 conclu-ye que el colocarlos se asocia con una estancia postoperatoria más prolongada y se presenta una incidencia de seroma similar. También postu-la que es preferible el uso del sellante de fi brina a la colocación de drenaje axilar en las pacien-tes some das a mastectomía radical modifi cada. En el trabajo de Johnson et al60 se obje va una menor formación de seroma en las pacientes con sellante de fi brina sólo versus a las pacientes que se les ha dejado un drenaje convencional. Eso sí, los volúmenes de seroma aspirado fueron mayo-res en las pacientes tratadas con el sellante de fi brina.
La can dad de sellante de fi brina a aplicar es variable, aunque la mayoría administran 2 ml. Hay estudios, como el de Ulusoy et al54 que em-plea 4 ml. El de Vaxman et al53 emplean 5 ml. El de Moore et al61 emplean 4, 8 ó 16 ml. Ruggiero et al20 emplea 2 ml en el lecho, otros 2 en la axi-la y además, añade un parche de colágeno en la fosa axilar. Segura et al62 emplea 10 ml, Dinsmore
et al63 15 ml y Moore et al57, 20 ml. La dosis de sellante de fi brina no parece tener relación con los resultados obtenidos19.
Los resultados son dispares, en el trabajo de Langer et al64, Moore et al57, 61, Segura et al62, y Ko et al65, el empleo del sellante de fi brina dismi-nuye la can dad total de drenaje y los días hasta la re rada de los drenajes. Los trabajos de Jain et al59, Ruggiero et al13, Segura et al62 y Gilly et al58 sí que han demostrado que disminuyen la forma-ción de seromas. En cambio, en los trabajos de Ulusoy et al54, Johnson et al60, Cipolla et al21 y Miri Bonjar et al29 no se obje van benefi cios signifi ca- vos en la reducción del drenaje total, en los días
que se precisan hasta re rar los drenajes ni en la formación de seromas, este úl mo dato tam-bién es confi rmado en el trabajo de Uden et al56.
Incluso alguno de ellos comunica que no puede sus tuir el ins lar el sellante de fi brina a la co-locación de drenajes. Dinsmore et al63 concluye que el uso del sellante de fi brina incrementa el drenaje total, los días hasta re rar los drenajes y las complicaciones. La disparidad de resultados se da incluso en diferentes trabajos del mismo autor. Ruggiero et al13 en 2007 concluyó uno di-ciendo que el sellante de fi brina podía ser ú l par disminuir la formación de seromas, la magnitud y la formación del mismo, en cambio el mismo autor, pero en 200966, afi rmó que el sellante de fi brina no previene la formación de seroma pero sí el número de punciones y la can dad de líqui-do evacuado cuando ya se ha formado el seroma.
Nuestro riesgo rela vo es 1, con lo que no existe asociación entre el uso del sellante de fi -brina o no y la formación de seroma. Hay traba-jos, como el de Gilly et al58, Langer et al64, Uden et al56, Dinsmore et al63 que el riesgo rela vo es mayor de uno, con lo que el uso del sellante de
Fig. 3. Gráfi co po forest plot respecto a la estancia hospitalaria según el meta-anlálisis de Sajid et al55.

42
Originales
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
fi brina incrementaría la formación de seroma. En cambio, otros trabajos como el de Segura et al62, Ko et al66, Moore et al65, Mustonen et al52 y Jain et al59, que el riesgo rela vo es inferior a uno, por lo que el uso del sellante de fi brina protege de la formación del seroma.
Hay dos mo vos fundamentales por los que existe tanta disparidad de resultados. El pri-mero es por la falta de consenso en la defi nición de seroma. La mayoría de ar culos describen el seroma como una colección palpable de líquido debajo de la herida, sin embargo, algunos estu-dios han es pulado que el seroma está presente sólo cuando requiere múl ples punciones eva-cuadoras o se alcanza un mínimo volumen aspi-rado67. El segundo, donde alguno de los autores detectan seromas de forma clínica, palpándolos por debajo de la herida, otros emplean la ecogra- a para cuan fi car con precisión la presencia de
seroma, lo que implica la detección de acúmulo de líquido de forma subclínica, es decir, su sobre-diagnós co19.
La variabilidad de los resultados también puede explicarse por las diferencias en los crite-rios de inclusión y exclusión de los ensayos ana-lizados69.
Una consideración adicional es la posibi-lidad del sesgo de publicación, donde estudios posi vos enen más probabilidades de ser publi-cados que los estudios nega vos.
Existen tres metanálisis al respecto: el rea-lizado por Carless et al19, el de van Bemmel et al68 y el de Sajid et al55. Los tres concluyen que no hay evidencia de que el sellante de fi brina empleado tras la disección axilar por cáncer de mama pre-venga el seroma o reduzca el drenaje postopera-torio. También comentan que la calidad metodo-lógica de los ensayos clínicos incluidos es pobre.
El obje vo principal del estudio, demos-trar que el empleo del sellante de fi brina tras la LA por neoplasia de mama disminuya el drenaje linfá co, la formación de seromas y los días ne-cesarios hasta la re rada del drenaje, no se ha
cumplido, en concordancia con algunos de los es-tudios más signifi ca vos que hay sobre el tema en la bibliogra a.
Bajo nuestro punto de vista, la correcta técnica quirúrgica y la infi ltración metastásica de los ganglios son los factores que más infl uyen en la producción de drenaje linfá co y seromas. Si bien, el empleo del sellante de fi brina puede dis-minuir la can dad de líquido drenado aunque no de forma signifi ca va, ya que el espacio muerto tras la LA y, sobre todo, tras la mastectomía ra-dical modifi cada, parece ser demasiado amplio como para garan zar la herme cidad de los te-jidos, disminuyendo al máximo el riesgo de pro-ducir linforrea.
CONCLUSIONES
1.- El uso de un sellante de fi brina no redu-ce de forma signifi ca va el drenaje linfá co tras la linfadenectomía axilar, el empo hasta re rar los drenajes, ni la formación de seromas.
2.- El uso de un sellante de fi brina no redu-ce los días de hospitalización tras la linfadenecto-mía axilar, en pacientes con carcinoma de mama.
3.- El empleo del sellante de fi brina no sus- tuye a la colocación de drenajes tras la cirugía
de la mama cuando se realiza linfadenectoma axilar.
Fig. 1. Ya realizada la mastectomía, se realiza la linfadenectomía axilar con bisturí armónico.

43
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
BIBLIOGRAFÍA
1. Boyle P, ferlay J. Cancer incidence and mortality in Euro-pe, 2004. Annals of Oncology 16: 481-488, 2005.
2. Tebé C, Márquez-Calderón S, Benítez JR, Sánchez-Lanuza M, Fernández R, Aguado MJ, et al. Estado actual de la cirugía oncológica de mama en Andalucía y Cataluña. Cir Esp. 2009;86(6):369-377.
3. Viana Zulaica C. Guía de prác ca clínica del cáncer de mama. Guías Clínicas 2007; 7 (36)
4. Giuliano AE, Hunt KK, Ballman KV, Beitsch PD, Whitwor-th PW, Blumencranz PW et al. Axillary dissec on vs no axillary dissec on in women with invasive breast can-cer and sen nel node metastasis: a randomized clinical trial. JAMA 2011 feb 9;305(6) :369-75.
5. Olson JA, McCall LM, Beitsch P, Whitworth PW, Reintgen DS, Blumencranz PW et al. Impact of immediate versus delayed axillary node dissec on on surgical outcomes in breast cancer pa ents with posi ve se nel nodes: results from american college of surgerons oncolo-gy group trials Z0010 and Z0011. J clin Incol 2008 Jul 20;26(21):3530-5.
6. Lucci A, McCall LM, Beitsch PD, Whitworth PW, Reintgen DS, Blumencranz PW et al. Surgical complica ons asso-ciated with sen nel limph node dissec on (SLND) plus axillary lymph node dissec on compared with SLND alo-ne in the American college of surgeons oncology group trial Z0011. J Clin Oncol 2007 Aug 20;25(24):3657-63. Eub 2007 May 7.
7. Purushotham AD, Upponi S, Klevesath MB, Bobrow L, Millar K, myles JP, Duff y SW. Morbidity a er sen nel lymph node biopsy in primary breast cancer: results froma randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2005 Jul 1;23(19):4312-21.
8. Samphao S, Eremin J, El-Sheemy M, eremin O. Manage-ment of the axilla in women with breast cancer: current clinical prac ce and a new selec ve targeted approach. Ann Surg Oncol. 2008 may;15(5):1282-96.
9. Acea Nebril B. Linfadenectomía y biopsia del ganglio cen nela. In: Sierra García A, Piñero Madrona A, Illana Moreno J. Cirugía de la mama. Arán ediciones. 2006: 375-398.
10. Manchon P, Borràs JM, Ferro T, espinàs JA. Breast can-cer oncoguia. Clin Transl Oncol (2010) 12:13-137.
11. Kaufmann M, Morrow M, Von Minckwitz G, Harrys JR. Locoregional treatment f primary breast cancer. Cancer March 1, 2010.
12. Giuliano AE, Morrow M. Should ACOSOG Z0011 change prac ce with respect to axillary lymph node dissec on for a posi ve sen nel lymph node biopsy in breast can-cer?. Clin Exp Metastasis (2012) 29:687-692.
13. Ruggiero R, Procaccini E, Piazza P, Décimo G, Iovino F, Antoniol G et al. Eff ec veness of fi brin glue in con-junc on with collagen patches to reduce seroma for-ma on a er axillary limphadenectomy for breast can-cer. The American journal of Surgery, Vol 196, No 2, August 2008.
14. Piñero Madrona A, Iliana Moreno J, Galindo Fernán-dez P, Canteras Jordana M, Castellanos Escrig G, Robles Campos R et al. El desarrollo de seroma poslinfadenec-tomía axilar por cáncer de mama y su relación con de-terminados parámetros del drenaje aspira vo. Cir Esp. 2001;70:147-151.
15. Kell M, Burke J, Barry M. Outcome of axillary staging in early breast cancer: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat (2010) Apr; 120(2):441-447.
16. Cavallaro G, Polistena A, D’Ermo G, Basile U; Orlando G, Pedullà G et al. Usefulness of Harmonic Focus Turing axillary lymph node dissec on: a prospec ve study. Sur innov. 2011 Sep;18(3):231-4
17. Akinci M, Ce n B, Aslan S, Kulacoglu H. Factors aff ec ng seroma forma on a er mastectomy with full axillary dissec on. Acta Chir Belg 2009, 109,000.000
18. Kuroi K, Shiroshita T, Oikawa T. Seroma a er breast sur-gery: a challenge over the centuries. Res. Adv. In cancer 6, 2006.
19. Carless PA, Henry DA. Systema c review and meta-analysis of the use of fi brin sealant to prevent sero-ma forma on a er breast cancer surgery. Br J Surg 2006;93:810-819.
20. Agrawal A, Ayantunde AA, Cheung KL. Concepts of seroma forma on and preven on in breast cancer sur-gery. ANZ J. Surg. 2006;76:1088-1095.
21. Cipolla C, Fricano S, Vieni S, Graceff a G, Licari G, Torci-via A et al. Does the use of fi brin glue prevent seroma forma on a er axillary lymphadenectomy for breast cancer? A prospec ve randomized trial in 159 pa ents. J Surg Oncol. 2010 Jun 1;101(7):600-3.
22. Tsai RJ, Dennis LK, Lynch CF, Snetselaar LG, Zamba GK, Sco -Conner C. The risk of developing arm lymphede-ma among breast cancer survivors: a meta-analysis of treatment factors. Ann Surg Oncol (2009) 16:1959-1972
23. Neuss H, Raue W, Koplin G, Schwenk W, Reetz C, Mall

44
Originales
UTILIDAD DE UN SELLANTE DE FIBRINA PARA EVITAR EL SEROMA POSTOPERATORIO EN EL VACIAMIENTO GANGLIONAR POR CÁNCER DE MAMA
JW. Intraopera ve applica on of fi brin sealant does not reduce the dura on of closed suc on drainage following radical axillary lymph node dissec on in me-lanoma pa enta: a prospec ve randomized trial in 58 pa ents. World J Surg (2008) 32:1450-1455
24. McLaughlin A, Wright M, Morris K, Giron G, Sampson M, Brockway J et al. Prevalence of lymphedema in wo-men with breast cancer 5 years a er sen nel lymph node biopsy or axillary dissec on: objec ve measure-ments. J Clin Oncol 2008 nov 10;26(32):5213-9.
25. Yen T, Fan X, Sparapani R, Laud P, Walker A, na nger A. A contemporary, popula on-based study of lymphede-ma risk factors in older breast cancer women. Ann Surg Oncol. 2009 April; 16(4): 979-988.
26. Fu M, Chen C, Haber J, Guth A, Axelrod D. The eff ect of providing informa on about lymphedema on the cogni- ve and symptom outcomes of breast cancer survivors.
Ann Surg Oncol (2010) 17:1847-1853.
27. Bennet Bri on TM, Purushotham AD. Understanding breast cancer-related lymphoedema. Surgeon, 1 apr 2009, pp.120-24.
28. Mak SS, Yeo W, Lee YM Tse SM, Ho FP Zee B et al. Risk factors for the ini a on and aggrava on of lymphoede-ma a er axillary lymph node dissec on for breast can-cer. Hong Kong Med J 2009;15(suppl 4)S8-12.
29. Miri Bonjar MR, Maghsoudi H, Samnia R, Saleh P, Par-safar F. 1.Effi cacy of fi brin glue on seroma forma on a er breast surgery. Int J Breast Cancer. 2012;2012:643132.
30. Braithwaite D, Satariano WA, Sternfeld B, Hia RA, Ganz PA, Kerlikowske K et al. Long-term prognos c role of func onal limita ons among women with breast cancer. J Natl Cancer Inst. 2010 Oct 6;102(19):1468-77.
31. kuroi K, Shimozuma K, Taguchi T, Imai H, Yamashiro H, Ohsumi S et al. Pathophysiology of seroma in breast cancer. Breast Cancer. 2005;12(4):288-93.
32. Sampathraju S, Rodrigues G. Seroma forma on alter mastectomy: Pathogenesis and preven on. Indian J Surg Oncol (October-december 2010) 1(4):328-333.
33. Nadkarni MS, Rangole AK, Sharma RK, Hawaldar RV, Parmar VV, Badwe RA. Infl uence of surgical technique on axillary seroma forma on: a randomized study. ANZ J. Surg 2007; 77: 385-389.
34. Loo WT, Chow LW. Factors predic ng seroma forma on a er mastectomy for chinese breast cancer pa ents. Indian J Cancer 2007;44:99-103.
35. Akinci M, Ce n B, Aslan S, Kulacoglu H. Factors aff ec ng seroma forma on a er mastectomy with full axillary
dissec on. Acta Chir Belg. 2009 Jul-Aug; 109(4):481-3.
36. Kuroi K, Shimozuma K, Taguchi T, imai H, Yamashiro H, Ohsumi S et al. Evidence-based risk factors for seroma in breast surgery. Jpn J Clin Oncol 2006:36(4)197-206.
37. Bijek JH, Aucouturier JS, Doridot V, Ghemari T, Nos C. Axillary lymphocele a er axilary dissec on or sampling of sen nel lymph mpde in breast cancer. Bull Cancer 2005; 92 (2):178-83.
38. Lida S, Furukawa K, Yanagihara K, Iwasaki R, Kuria T, Tsu-chiya S et al. An analysis of factors that infl uence the dura on of suc on drainage in breast cancer surgery. J Nippon Med Sch 2008;75 (6)
39. Lumachi F, Brandes AA, Burelli P, Basso SM, Iacobone M, Ermani M. Seroma preven on following axillary dissec on in pa entss with breast cancer by using ul-trasoun scissors: a prospec ve clinical study. Eur. J. Surg Oncol, 2004 Jun; 30(5):526-30.
40. Rodd CD, Welchuru VR, Holly-Archer F, Clark A, Pereira JH. Randomized clinical trial comparing two mastec-tomy techniques. Worl J Surg. 2007 Jun;31(6):1164-8.
41. Sanguine A, Docimo G, Ragusa M, Calzolari F, D’Ajello F, Ruggiero R et al. Ultrasound scissors versus electro-cautery in axillary dissec on: our experience. G Chir. 2010 Apr;31(4):151-3.
42. Manouras A, Markogiannakis H, Genetzakis M, Filippa-kis GM, Lagoudianakis EE, Kafi ri G et al. Modifi ed radi-cal mastectomy with axillary dissec on using the elec-trothermal bipolar vessel sealing system. Arch Surg. 2008 Jun; 143(6):575-80; discussion 581.
43. Kontos M, Kothari A, Hamed H. Eff ect of harmonic scal-pel on seroma forma on following surgery for breast cancer: a prospec ve randomized study. J BUON 2008 Apr-Jun;13(2):223-30.
44. Shamley DR, Barker K, Simonite V, Beardshaw A. De-layed versus immediate exercises following surgery for breast cancer: a systema c review. Breast Canc Res And Treatment (2005) 90:263-271.
45. Rezende LF, Bele PO, Franco RL, Moraes SS, Gurgel MS. Random clinical compara ve trial between free and directed exercise in post-opera ve complica- ons of breast cancer. Rev assoc Med Bras. 2006 Jan-
Feb;52(1):37-.Epub 2006 Apr 10.
46. Dalberg K, Johansson H, Signomklao T, Rutgvist LE, Bergkvist L, Frisell J et al. A randomised study of axi-llary drainage and pectoral fascia preserva on a er mastectomy for breast cancer. Eur J Surg Oncol. 2004 Aug;30(6):602-9.

45
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
47. Barton A, Blitz M, Callahan D, Yakimets W, Adams d, Dabbs K. Early removal of postmastectomy drains is not benefi cial:results froma halted randomized controlled trial. Am J Surg. 2006 May;191(5):652-6.
48. . Moore MM, Freeman MG. Fibrin sealant in breast sur-gery. J Long Term Eff Med Implants. 1998;8(2):133-42.
49. Spotnitz WD. Fibrin sealant: past, present and future: a brief review. Woeld J Surg (2010) 34:632-634.
50. Canonico S. The use of human fi brin blue in the surgical opera ons. Acta Biomed. 2003;74 Suppl 2:21-5.
51. Spotnitz WD. Hemostats, sealants and adhesives: a prac cal guide for the surgeon. Am Surg. 2012 Dec;78(12):1305-21.
52. Mustonen PK, Härmä MA, Eskelinen MJ. The eff ect of fi brin sealant combined with fi brinolysis inhibitor on reducing the amount of lympha c leakage a er axillary evacua on in breast cancer. a prospec ve randomized clinical trial. Scand J Surg. 2004; 93(3):209-12.
53. Vaxman F, kolbe R, Stricher F, Boullenois JN, Volkmar P, Gros D et al. Biological glue does not reduce lymphorr-hoea a er lymph node excision. randomized prospec- ve study on 40 pa ents. Ann Chir, 1995;49(5):411-6.
54. Ulusoy AN, Polat C, Alvur M, Kandemir B, Bulut F. Eff ect of fi brin glue on lympha c drainage and on drain remo-val me a er modifi ed radical mastectomy: a prospec -ve randomized study. Breast J. 2003 Sep-Oct;9(5):393-6.
55. Sajid MS, Hutson K, Kalra L, Bonomi R. The role of fi -brin glue ins lla on under skin fl aps in the preven on of seroma forma on and related modbidi es following breast and axillary surgery for breast cancer: a meta-analysis. J. Surg Oncol. 2012 Nov;106(6):783-95.
56. Udén P, Aspegren K, Balldin G, Garne JP, Larsson SA. Fibrin adhesive in radical mastectomy. Eur J Surg. 1993(May;159(5):263-5.
57. Moore MM, Nguyen DH, Spotnitz WD. Fibrin sealant reduces serous drainage and allows for earlier drain re-moval a er axillary dissec on: a randomized prospec -ve trial. Am Surg. 1997 Jan;63(1):97-102.
58. Gilly FN, François Y, Sayag-Beaujard AC, Glehen O, Bra-chet A, Vignal J. Preven on of lymphorrhea by means of fi brin glue a er axillary lymphadenectomy in breast cancer: prospec ve randomized trial. Eur Surg Res. 1998;30(6):439-43.
59. Jain PK, Sowdi R, Anderson ADG, MacFie J. Randomized clinical trial inves ga ng the use of drains and fi brin sealant following surgery for breast cancer. BrJSurg. 2004 Jan;91(1):54-60.
60. Johnson L, Cusick TE, Helmer SD, Osland JS. Infl uence of fi brin glue on seroma forma on a er breast surgery. Am Jour Surg 189 (2005) 319-323.
61. Moore M, Burak WE, Nelson E, Kearney T, Simmons R, Mayers L et al. Fibrin sealant reduces the dura on and amount of fl uid drainage a er axilary dissec on: a randomized prospec ve clinical trial. J Am Coll Surg Vol 192, No5, May 2001.
62. . Segura Cas llo JL, Estrada Rivera O, Castro Cervantes JM, Cortés Flores AO, Velázquez Ramírez GA, González Ojeda A. Reducción del drenaje linfá co posterior a mastectomía radical modifi cada con la aplicación de gel de fi brina. Cir Ciruj 2005; 73:345-350.
63. Dinsmore RC, Harris JA, Gustafson RJ. Eff ect of fi brin glue on lympha c drainage a er modifi ed radical mas-tectomy: a prospec ve randomized trial. Am Surg. 2000 Oct;66(10):982-5.
64. Langer S, Guenther JM, Difronzo A. Does fi brin sea-lant reduce drain output and allow earlier removal of drainage catheters in women undergoing opera on for breast cancer? Am Surg 2003 Jan; 69(1):77-81.
65. Ko E, Han W, Cho J, Lee JW, Kang SY, Jung SY, et al. Fi-brin glue reduces the dura on of lympha c drainage a er lumpectomy and level II or III axillary lymph node dissec on for breast cancer: a prospec ve randomized trial. J Korean Med Sci. 2009 Feb;24(1):92-6. Epub 2009 Feb 28.
66. Ruggiero R, Procaccini E, Gili S, Cremone C, Parmeggia-ni D, Conzo G, et al. New trends on fi brin glue in sero-ma a er axillary limphadenectomy for breast cancer. G Chir. 2009 Jun-Jul;30(6-7):306-10.
67. Burak WE, Goodman PS, Young DC, Farrar WB. Serma forma on following axillary dissec on for breast can-cer: risk factors and lack of infl uence of bovine throm-bin. J Surg Oncol. 1997 Jan;64(1):27-31.
68. Van Bemmel AJ, Van de Velde CJ, Schmitz RF, Liefers GJ. Preven on of seroma forma on a er axillary dissec on in breast cancer: a systema c review. Eur J Surg Oncol. 2011 oct;37(10):829-35.

Originales
46
REVISIÓN DE CASOS DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN URGENCIAS
Dra. Carla Graciela Iannuzzelli Barroso1 / Dra. Clara López Más1 / Dra. Beatriz Sanchis Yago1 / Dra. Dolores Sof iantini2 / Dra. Carla Blanco Pino2 / Dr. Francisco Jose Esteban Fuentes1
1 FEA Servicio Urgencias. Hospital Obispo Polanco. Teruel2 Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Obispo Polanco. Teruel
Revista Atalaya Medica nº 9 / 2016Pág. 46-51
Original entregado 04/05/2016 Aceptado 27/05/2016
RESUMEN
Introducción: el trauma smo craneoencefáli-co (TCE) representa un mo vo de consulta frecuente en los servicios de urgencias. Se trata de una en dad de creciente importancia, debido a su elevada mor-bimortalidad y a las graves secuelas que se pueden producir. Atendiendo a diversos factores, como su gravedad o la an coagulación, estará indicada la reali-zación de una tomogra a computerizada (TC) durante la asistencia en los servicios de urgencias. En el perío-do post-traumá co temprano, las herramientas más relevantes de evaluación del daño cerebral son, sin duda, la evaluación radiológica de las lesiones cere-brales, para lo cual la clasifi cación más difundida es la del Trauma c Coma Data Bank y la repercusión que el trauma smo ha tenido sobre el nivel de concien-cia del paciente, para lo cual la Glasgow Coma Scale (GCS) se presenta como la herramienta clínica de ma-yor peso. También lo son, aunque en menor grado, otras escalas dirigidas al mismo fi n, como son la Esca-la de Innsbruck, y la Escala de Edinburgh.
Métodos: se realiza un estudio descrip vo re-trospec vo que incluye a 609 pacientes que fueron atendidos en el servicio de urgencias de nuestro hos-pital durante el año 2014 con diagnós co de TCE.
Resultados: de los pacientes estudiados, según la clasifi cación de la gravedad, encontramos un 98% de pacientes con TCE leve, un 0,8% con TCE modera-do y un 1,1% con TCE grave. De ellos, se realizó TC en un 67,7% de los casos, encontrando lesión intracra-neal en el 7,1%.
Conclusion: en nuestro servicio, se realizan has-ta un 59,3% de TC en pacientes que no se ciñen estric-tamente a los criterios u lizados. Esto concuerda con el hecho de que no existe un consenso claro sobre la realización o no de TC en estos pacientes, dejando un amplio margen de decisión al médico responsable.
PALABRAS CLAVE: Trauma smo craneoencefálico, an- coagulación, tomogra a
REVIEW OF CASES OF TRAUMATIC BRAIN INJURY IN EMERGENCY SERVICE
ABSTRACT
Introduc on: trauma c brain injury (TBI) repre-sents a frequent reason for inquiry in Emergency De-partments. It is an en ty of growing importance, due to its high morbidity and mortality and the serious consequences that may occur. According to various factors, such as its severity or an coagula on, will be indicated the realiza on of a computed tomography (CT) for assistance in the Emergency Department. In the post-trauma c period early, most relevant tools of evalua on of brain damage are, no doubt, radiolo-gical evalua on of brain injury, for which the most wi-despread classifi ca on is that of the Trauma c Coma Data Bank and the impact of the trauma has had on the level of consciousness of the pa ent, for which the Glasgow Coma Scale (GCS) is presented as a clini-cal tool of greater weight. They are, though to a lesser extent, other scales directed to the same end, such as the scale of Innsbruck, and the scale of Edinburgh.
Methods: is performed a retrospec ve des-crip ve study including 609 pa ents were treated in the emergency service of our hospital during the year 2014 with a diagnosis of TBI.
Results: : of the pa ents studied, according to the classifi ca on of the severity, we found a 98% of pa ents with mild TBI, 0.8% with moderateTBI and 1.1% with severe TBI. Of them, was TC 67.7% of the cases, fi nding intracranial lesion in 7.1%.
Conclusion: in our service, is performed a TC in a 59.3% of pa ents who do not adhere strictly to the criteria used. This is consistent with the fact that there is not a clear consensus to the realiza on or otherwise of TC in these pa ents, leaving a wide mar-gin of decision to the responsible doctor.
KEY WORDS: Cranioencephalic trauma, an coagula- on, tomography.

47
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
INTRODUCCIÓN
Se denomina trauma smo craneoencefáli-co (TCE) a la lesión directa de estructuras cranea-les, encefálicas y meníngeas, provocada por una
fuerza mecánica. El TCE representa una en dad de creciente importancia debido a su elevada morbimortalidad y a las graves secuelas que se pueden producir a consecuencia del mismo.
ADULTOS 1) TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo, realizar TC en la primera hora:
a) GCS < 13 en la asistencia inicial b) GCS < 15 en las 2h siguientes a al asistencia inicialc) Sospecha de fractura abierta o hundimiento craneald) Cualquier signo de fractura de base de cráneo e) Convulsión post-traumá caf) Focalidad neurológica o défi citg) Más de un episodio de vómitos
2) TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo, que han sufrido pérdida de consciencia o amnesia desde el episodio, realizar TC en las siguientes 8h:
a) Edad igual o mayor a 65 añosb) Historia de sangrado o trastornos de la coagulaciónc) Trauma smo de alto gradod) Amnesia retrógrada de más de 30 minutos o eventos inme-
diatamente después del TCE
NIÑOS 1) TCE y alguno de los siguientes factores de riesgo, realizar TC en la primera hora:
a) Sospecha de TCE no accidentalb) Convulsión post-traumá ca sin historia previa de epilepsiac) GCS < 14 en la asistencia iniciald) GCS < 15 en niños menores de 1 añoe) GCS < 15 en las 2h siguientes a la asistencia inicialf) Sospecha de fractura abierta, hundimiento craneal o fonta-
nela a tensióng) Cualquier signo de fractura de base de cráneoh) Focalidad neurológica o défi citi) En niños menores de 1 año, presencia de contusión, hincha-
zón o laceración > 5 cm en la cabeza
2) TCE y más de uno de los siguientes factores de riesgo (y ninguno de los descritos en el apartado anterior), realizar TC en la primera hora:
a) Pérdida de consciencia de más de 5 minutos de duración (presenciada)
b) Somnolencia anormalc) Tres o más episodios discretos de vómitosd) Trauma smo de alto gradoe) Amnesia (anterógrada y retrógrada) de más de 5 minutos de
duración
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 1) En pacientes, adultos o niños, que hayan sufrido un TCE sin nin-guna otra indicación para TC, y que presenten tratamiento an coa-gulante, realizar TC en la primera hora tras trauma smo
Tabla 1.

48
Originales
REVISIÓN DE CASOS DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN URGENCIAS
La incidencia anual en nuestro medio es de aproximadamente 200 casos por cada 100.000 habitantes1,2,3. Es más frecuente en la población masculina, con una relación 3:1 respecto al sexo femenino. La edad de mayor incidencia es el adulto joven, entre 15 y 35 años, según la guía Na onal Ins tute for Health and Care Excellence (Guía NICE) sobre daño craneal4.
En cuanto a su morbimortalidad, el TCE cons tuye la primera causa de muerte por trau-ma smo en cualquier grupo de edad y represen-ta la primera causa de incapacidad en población menor de 45 años en los países desarrollados, y la tercera causa en todos los grupos de edad5,6. El mecanismo de acción más frecuente son los acci-dentes de tráfi co, que cons tuyen hasta un 75% de los casos, seguidos por caídas (más frecuentes en las edades extremas de la vida) y agresiones4.
Atendiendo a la clasifi cación del TCE, aun-que existen numerosas escalas, en nuestro me-dio la más u lizada es la clasifi cación por seve-ridad, que u liza la Glasgow Coma Scale (GCS), como escala universal, para establecer de forma numérica mediante la valoración clínica el grado de TCE, dividiéndolo en leve, moderado o gra-ve. Hablaremos de TCE leve en pacientes con un Glasgow comprendido entre 13-15, moderado entre 9-12 y grave en pacientes que presenten un Glasgow menor a 87. Clínicamente, podemos hablar de que en los TCE leves no se encuentra alteración del estado de consciencia, ni datos de focalidad neurológica, y los síntomas que puedan aparecer suelen ser inmediatos tras el trauma s-mo. En estos casos, el riesgo de complicaciones es mínimo. En los casos de TCE moderado, existe mayor riesgo de complicaciones, por lo que se recomienda vigilancia neurológica hospitalaria entre 12 y 24 horas posteriores al impacto. Final-mente, en el TCE severo, es imprescindible una vigilancia estrecha del paciente, priorizando la estabilización de la vía aérea y manteniendo la estabilidad hemodinámica del paciente3,8.
Ante un paciente con TCE, debemos plan-tearnos la realización de pruebas de imagen, cuya importancia radica en la detección tem-prana de posibles lesiones, para poder iniciar un tratamiento correcto y disminuir así las posibles secuelas y complicaciones. Las pruebas diagnós- cas a realizar serán la radiogra a de cráneo y
la tomogra a computarizada (TC), siendo ésta la
prueba gold standar en el tratamiento del TCE, ya que proporciona una gran seguridad diagnós- ca y revela una visión precisa de las estructuras
cerebrales.
Según la Guía NICE, las indicaciones para la realización de TC cerebral son las que se mues-tran en la Tabla 1.
La clasifi cación tomográfi ca del Trauma c Coma Data Bank (TCDB) creada por Marshall es en la actualidad la más u lizada y difundida al es-tar estrechamente relacionada con el pronós co del paciente14,15,16.
Marshall L., Gau lle R, Klauber M et al. The outcome of severe closed head injury. J. Neurosurg. 75 (S):528.1991.
Grado Tipo de lesión TAC craneal
I Lesión difusa I Sin patología visible en la TAC
II Lesión difusa II Cisternas presentes con desplaza-mientos de la línea media de 0-5 mm y/o lesiones densas presentes. Sin le-siones de densidad alta o mixta > 25 cm3. Puede incluir fragmentos óseos y cuerpos extraños.
III Lesión difusa III (Swelling) Cisternas comprimidas o ausentes con desplazamiento de la línea media de 0-5 mm. Sin lesiones de densidad alta o mixta > 25 cm3.
IV Lesión difusa IV (Shi ) Desplazamiento de la línea media> 25 cm3. Sin lesiones de densidad alta o mixta > 25 cm3.
V Lesión focal evacuada Cualquier lesión evacuada quirúrgica-mente.
VI Lesión focal no evacuada Lesión de densidad alta o mixta >25 cm3 no evacuada quirúrgicamente.
Tabla 2. Clasifi cación Tomográfi ca del trauma smo craneo-encefálico según el Na onal Trauma c Coma Data Bank.
En cuanto a la realización de una radiogra- a craneal, no existen unos criterios bien defi ni-
dos. En este aspecto, la guía NICE, refi ere que se puede valorar la realización de una radiogra a de cráneo provisional en la primera hora en todos los casos en los que esté indicado el TC, aunque no existe consenso sobre la u lidad de la realiza-ción de la misma.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se trata de un estudio descrip vo y retros-pec vo de una cohorte de 609 pacientes. Los

49
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
criterios de inclusión fueron todos los casos de trauma smo craneoencefálico atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Obispo Polan-co de Teruel durante el año 2014. Se excluyeron pacientes con trauma smo facial sin TCE. La re-cogida de datos se elaboró a par r de la revisión de las historias clínicas del servicio durante dicho año. Se recogen variables epidemiológicas, clí-nicas, de exploraciones complementarias, trata-miento an agregante y/o an coagulante previo y la evolución de los pacientes.
Para clasifi car el trauma smo craneoence-fálico según gravedad se ha u lizado la GCS, con-siderando TCE leve (13 - 15 puntos), TCE modera-do (9-12 puntos) y TCE grave (≤ 8)7.
Para evaluar los criterios de indicación de TC en pacientes con TCE, hemos seguido las reco-mendaciones de la Guía Nice de 20143.
El análisis estadís co se realiza mediante el programa SPSS para Windows.
RESULTADOS
Durante el período de estudio se aten-dieron 609 pacientes con TCE en el Servicio de Urgencias, el 45.6% fueron mujeres y el 54.4% hombres, con una edad media de 43.8 años (DE ±30.9). Por grupos etarios, la mayor incidencia se dio en la edad pediátrica (de 0-14 años) con un 26.4% y en ancianos (>75 años) con un 26.1%. La mayor frecuencia de TCE fue durante los meses de Agosto (13.5%), Junio (9.4%) y Abril (9.2%), siendo los de menor Febrero (6.2%) y Noviembre (6.2%).
El 88.7% de los pacientes acudieron Urgen-cias durante las primeras 24 horas tras el TCE, el 4.9% entre 24-48 horas y el 6.4% a par r de las 48 horas. Según la clasifi cación de gravedad GCS, un 98% de los pacientes presentaban TCE leve, un 0.8% TCE moderado y un 1.1% TCE grave (Grá-fi ca 1). Respecto a la clínica presentada, un 36.1% de los pacientes presentaron algún po de sinto-matología, siendo los síntomas más frecuentes: cefalea (13.8%), vómitos (6.1%), alteración del nivel de consciencia (6.1%), amnesia del episodio (6.1%), défi cit neurológico (5.3%) y convulsión (0.7%). De todos ellos, el 7.1% de los pacientes presentaban algún po de lesión intracraneal u ósea, siendo la más frecuente la hemorragia in-traparenquimatosa (2.1%) seguido del hemato-
ma subdural (2%). El 92.9% de los pacientes no presentaban alteraciones en la TC (Gráfi ca 2).
Respecto a la realización de pruebas com-plementarias, el 67.2% de los pacientes tenían realizada radiogra a de cráneo y el 67.7% TC craneal. La realización de radiogra a de cráneo fue más frecuente en el grupo de edad de 0 a 14 años (39.8%) y de 15 a 30 años (39.2%). Llama la atención que un 32% del total de radiogra as se realizaron en la edad pediátrica. Respecto a la realización de TC, el rango más frecuente fue de 65 a 74 años, con un 52.1% y el de menor porcen-taje la edad pediátrica (5.6%) (Tabla 3).
Del total de pacientes, un 82.6% no recibía tratamiento an coagulante ni an agregante, un 7.6% tomaba algún an coagulante y un 8.8% es-taban an agregados. Un 0.5% llevaba tratamien-to an coagulante y an agregante y un 0.5% reci-bían doble an agregación. De los pacientes con tratamiento an coagulante, se realiza TAC a un 71.7% (Gráfi ca 3). Los pacientes an coagulados tuvieron lesión intracraneal en un 23.9% de los casos y los an agregados un 10.5%.
Siguiendo los criterios de la Guía NICE para realización de TC en pacientes con TCE (3), cum-plen criterios para dicha prueba un 40.72% y se realizó a un 56.45%. Por el contrario se realizó estudio con TC a un 15.78% de pacientes que no cumplían estos criterios.
Gráfi ca 1. Gravedad del TCE según la GCS.
Gráfi ca 2. Tipo de lesión.

50
Originales
REVISIÓN DE CASOS DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN URGENCIAS
El 84.7% fueron dados de alta, un 12.6% re-quirieron ingreso y un 2.5% fueron trasladados a otro hospital, con una tasa de éxitus del 0.2% El 15.6% requirieron observación en área de urgen-cias. El porcentaje de reingreso en el Servicio de Urgencias tras el alta para nueva valoración fue del 1.6%, realizando TC al 40% de ellos, sin ob-servarse lesión intracraneal en ninguno de ellos.
DISCUSIÓN
En nuestro estudio hemos encontrado una
relación de TCE respecto al sexo muy similar para hombres y mujeres, siendo el 54,4% de los casos del sexo masculino y el 45,6% del femenino. Esto contrasta con los datos obtenidos en otros estu-dios, que hablan de una relación entre hombres y mujeres de 3:1. Asimismo, en cuanto a la media de edad, en la bibliogra a3,4 encontramos la ma-yor incidencia del TCE entre 15 y 35 años, mien-tras que en nuestro estudio destacan las edades extremas de la vida, con el mayor número de ca-sos entre 0 y 14 años, 26,4%, seguido del grupo etario de mayores de 75 años, 26,1%1,2,3.
Tabla 3. Pruebas diagnós cas realizadas por grupos de edad.
Gráfi ca 3. Realización de TAC según tratamiento an agregante y/o an coagulante.

51
Originales
Revista Atalaya Médica nº 9 / 2016
Estos pacientes fueron atendidos en urgen-cias en las primeras 24 horas tras sufrir el TCE en un 88,7% de los casos. Esto es un factor im-portante, ya que el empo transcurrido entre el evento y la primera atención al paciente es fun-damental, ya que puede representar un menor compromiso funcional posterior9.
Atendiendo a la gravedad, hasta el 98% de los casos fueron clasifi cados como TCE leves, siendo tan solo el 0,8% moderados y el 1,1% TCE severos. De todos ellos, el 36,1% presentaron alguna sintomatología de las mencionadas ante-riormente, aunque tan solo el 7,1% de los pacien-tes presentaron fi nalmente algún po de lesión.
En cuanto a las pruebas diagnós cas de imagen, se realizó radiogra a de cráneo en un 67,2% de nuestros pacientes, de las cuales el 39,8% fueron realizadas a pacientes en edad pe-diátrica, entre 0 y 14 años. La Guía NICE habla de la posibilidad de realización de esta prueba sólo en los pacientes suscep bles de realización de TC, previa a esta prueba, pero no existe consenso sobre las ventajas que pueda aportar3. En cam-bio, varios estudios realizados con pacientes en edad pediátrica, sí refi eren que la radiogra a de cráneo ene bajo valor predic vo en las compli-caciones neurológicas, por lo que aconsejan no realizarla, evitando así una exposición innecesa-ria a la radiación7.
Por otro lado, se realizó TC en el 67,7% de los pacientes atendidos, con resultado normal en un 92,9% de los casos. Cabe destacar en este aspecto que el 59,3% de las TC realizadas no se
ajustaban a las recomendaciones de la Guía NICE, realizándose el estudio en un 15.75% de pacien-tes que no cumplían dichos criterios y no hacién-dolo en un 43.55% que sí los cumplían3.
Por úl mo, en cuanto a la realización de TC en pacientes an coagulados, encontramos en nuestro estudio que se realiza en el 71,7% de los pacientes an coagulados y en el 66,7% de pacientes tratados con an coagulantes más an agregantes. Según las recomendaciones de dis ntas guías3,10, debido al riesgo de lesión que implica el tratamiento an coagulante, debería realizarse TC en todos los pacientes tratados con estos fármacos. No obstante, aunque diversos estudios se muestran favorables a la realización de TC en pacientes an coagulados, no existe consenso determinante, dejando a criterio del médico su realización o no, apoyándose en otros criterios como la edad avanzada, la gravedad del TCE y la clínica del paciente11,12,13.
CONCLUSIONES
El TCE leve es un mo vo de consulta fre-cuente en los servicios de urgencias. Determinar qué pacientes con TCE requieren la realización de la TC craneal en urgencias es todavía un tema controver do, sobre todo en aquellos que pre-sentan Glasgow 15 y exploración neurológica normal. El uso de escalas clínicas adecuadas per-mite detectar a aquellos pacientes que presen-tan un mayor riesgo de lesión intracraneal tras un TCE, evitando así el empleo innecesario de la TC.

52
Originales
REVISIÓN DE CASOS DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN URGENCIAS
BIBLIOGRAFÍA
1. Cañizares Méndez M.A, Amosa Delgado M, Estebarán Mar n M.J. Trauma smo craneoencefalico leve. En: Julin Jiménez A. Manual d protocolos y actuación en urgencias. Cuarta edición. Urgencias Hospital Virgen de la Salud, Toledo; 2014. p 1185-1189.2. Piña Tornés A, Garcés Hernández R, Velázquez González E, Lemes Báez JJ. Factores pronós cos en el trauma smo craneoencefálico grave del adulto. Rev Cubana Neurol Neurocir. 2012; 2(1):28–33. 3. NICE clinical guideline 176: guidance.nice.org.uk/cg1764. Alted López E, Bermejo Aznárez S, Chico Fernández M. Actualizaciones en el manejo del trauma smo craneoencefálico grave. Med In-tensiva. 2009; 33:16-305. Bárcena Orbe A, Rodríguez Arias C.A, Rivero Mar n B, Cañizal García J.M, mestre Moreiro C, Clavo Pérez J.C, Molina Foncea A.F, Casado Gómez J. Revisión del trauma smo craneoencefálico. Neurocirugia 2006;17: 495-518. 6. Domínguez Peña R, Hodelín Tablada R, Fernández Aparicio M A. Factores pronós cos en el trauma smo craneoencefálico grave. MEDI-CIEGO 2010. 16(Supl. 1)h p://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol16_supl1_10/pdf/t22.pdf 7. Lee, L. P., de Recalde, L. R., de Canata, M. E., Sostoa, G. (2013). Tomogra a axial computarizada en trauma smos craneoencefálicos leves. Pediatría (Asunción), 34(2), 122-125.8. Franco-Koehrlen, C. A., Iglesias-Leboreiro, J., Bernárdez-Zapata, I., Rendón-Macías, M. E. (2015). Decisión clínica para la realización de tomogra a axial computarizada de cráneo en niños con trauma smo craneoencefálico no severo. Bole n Médico del Hospital Infan l de México, 72(3), 169-173.9. Maia, H. F., Dourado, I., Fernandes, R. D. C. P., Werneck, G. L., Carvalho, S. S. (2014). Spa al distribu on of trauma c brain injury cases seen at the trauma units of reference in Salvador, Bahia, Brazil. Salud colec va, 10(2), 213-224.10. Haydel, M. J., Preston, C. A., Mills, T. J., Luber, S., Blaudeau, E., DeBlieux, P. M. (2000). Indica ons for computed tomography in pa ents with minor head injury. New England Journal of Medicine, 343(2), 100-105.11. Natera, A. H., Mota, M. S. (2014). Abordaje en urgencias del trauma smo craneoencefálico en pacientes an coagulados: revisión y protocolo de actuación. Emergencias, 26, 210-220.12. Fortuna GR, Mueller EW, James LE, Shu er LA, Butler KL. The impact of preinjury an platelet and an coagulant pharmacotherapy on outcomes in elderly pa ents with hemorrhagic brain injury. Surgery. 2008;144:598-605. 13. Grandhi R, Duane TM, Dechert T, Malhotra AK, Aboutanos MB, Wolfe LG, et al. An coagula on and the elderly head trauma pa ent. Am Surg. 2008;74:802-5. 14. Marshall LF, Aldrich EF. Predictors of mortality in severe head injury pa ents. A Trauma c Coma Data Bank.Surg Neurol 1999 Dec;48(6)418:423.15. Aldrich EF, Youngh ,Marshall LF, Jane JA.Predictors of mortality in severely head injured pa ents.A report from Trauma c Coma Data Bank.Surg Neurol 1998 Dic13(5)218-232.16. Marshall LF,Toole Bol, Bowers SA. The Trauma c Coma Data Bank.J Neurosurg.1999;59(2)285-288.

53
Tribuna libre

54