1er Parcial Domiciliario de Psicología y Comunicación - UBA- Cátedra Lutzky
-
Upload
sasha-samira-montero -
Category
Documents
-
view
65 -
download
10
description
Transcript of 1er Parcial Domiciliario de Psicología y Comunicación - UBA- Cátedra Lutzky

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRESFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Psicología y Comunicación
Cátedra LutzkyPRIMER PARCIAL
Profesor: Graciela SmerlingComisión: 02
Alumno: xx
- 2014 –

Primer parcial – Psicología y Comunicación – Prof. Graciela Smerling
“La vida no tiene procedencia; lleva hacia adelante, y hacia adelante una y otra vez. La muerte no tiene un más allá; conduce fuera, y fuera una y otra vez. En definitiva, ¿cómo es eso? Si la mente no difiere, miles de cosas son eso mismo”
No sabemos el origen de la vida ni tampoco el destino luego de la muerte: únicamente sabemos que la última termina con la primera. Sin embargo, la mente es aquella que hace diferencia entre estos dos términos y entre el aquello que se encuentra dentro y lo que presencia fuera de sí. De este modo, lo que se encuentra después de la muerte y antes del nacimiento no se distingue de la vida humana en tierra, ya que el sujeto es parte de todo al mismo tiempo.
Toshino Izutsu plantea la existencia, en el budismo Zen, de un sujeto que no discierne entre el interior y el exterior: lo espiritual, el alma, se encuentra en armonía con su contexto, la naturaleza. No obstante, esta instancia se presencia una vez que se ha llegado al punto Zen, en donde el ser es consciente de que el sujeto y el objeto son distintos, pero que sin embargo forman parte de un mismo ser. De este modo, el “yo” no es distinto de las cosas sino que lo que es exterior es en realidad interior, y a su vez, el ser se identifica espiritualmente con las cosas de la naturaleza. La esencia del sujeto radica en que nada tiene comienzo ni nada tiene fin en él, porque éste se encuentra en comunión entre lo que tiene dentro y lo que tiene fuera de sí. La “mente” es aquella que diferencia y que distingue la existencia de un ser, de un sujeto que está inmerso en la naturaleza.
La unión entre el alma (es decir, el interior) y la naturaleza (por lo tanto, el exterior) se produce a través de dos posibles momentos: por un lado, se encuentra la denominada “interiorización del exterior”, donde la naturaleza se interioriza y se asienta como un paisaje interior. En esta instancia, aquello que rodea al ser es en realidad parte de su interior: “el mundo está en mí mismo y no fuera de mí”. Por otro lado, se distingue a la “exteriorización del interior”, en donde el ser se funde con la cosa y se unifica: el hombre pierde la conciencia del ego. Se trata de una identificación espiritual con las cosas de la naturaleza.
“La vida se determina en la semilla, no en las acciones. Las acciones son sólo el fruto de la semilla”. - Kabbala
Donde hay vida, hay acciones. Es decir que según Kabbala, el sujeto es aquel que una vez que está vivo, produce acciones: de este modo, no son las acciones aquellas que determinan al sujeto, sino que el sujeto es quien determina las acciones.
Al igual que la propuesta de Michel Henry con respecto a la teoría de Marx, el sujeto es él mismo el cambio y la transformación en la praxis. Los pensamientos generan emociones a través del deseo: estas emociones son las que producen el movimiento. El sujeto planteado por Henry es individual, ya que es en el cuerpo en donde se desarrolla la “subjetividad orgánica” propia de cada ser. Asimismo, Kabbala plantea un sujeto que depende de la manera en

la que él se observe a sí mismo, en tanto la vida nace de la semilla y planta un árbol donde la perspectiva definirá las acciones.
Por otro lado, la conciencia es aquella que representa a la vida según el sujeto que la goza en la praxis, siendo esta última el lugar de la vida cotidiana. De esta forma, es en la praxis en donde se generan las prácticas transformadoras. La conciencia es definida como un conjunto de pensamientos, de representaciones, de imágenes o de ideas que cada sujeto realiza con respecto a su vida individual. Relativo a este propósito, resulta interesante destacar cómo Marx sostenía que “la vida determina la conciencia”, en tanto el sujeto es capaz de modificar sus acciones en la praxis y de modificar así la representación sobre su propia vida. El sujeto marxista es ideológico, porque, independientemente de su conciencia, siempre pertenece a una clase y toda clase porta una ideología intrínseca.
“Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra “madre” era la palabra “madre” y ahí se acababa todo.Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba.”“En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas.” – Cortázar
Cortázar dice no aceptar las cosas como le están dadas y que por lo tanto, se cuestiona lo que se le dice constantemente: desde los objetos que lo rodean y constituyen su mundo hasta las palabras que lo describen. De esta forma, se lo puede relacionar con Descartes, filósofo francés del siglo XVII, quien plantea en sus Meditaciones metafísicas que el hombre es un ser capaz de razonar absolutamente todo. Además, debe liberarse de los prejuicios y de los sentidos porque éstos desembocan en engaños, llegando a dudar de todo lo que lo rodea – incluso de su propia existencia.
Cortázar expone que él no pone en cuestión únicamente aquellos objetos materiales que lo rodean sino las palabras mismas: se trata de explicar el oficio del escritor proponiendo la innovación en el recurso o en la búsqueda de palabras al momento de escribir y de no limitarse a aquellas palabras conocidas: el escritor debe buscar la palabra que mejor se adapte a lo que se quiere decir.
Descartes plantea la existencia de un sujeto racional, compuesto por dos partes: cuerpo y alma que son indivisibles pero distinguibles. El pensamiento es aquello que está en la esencia del hombre, condensado en su célebre frase, “Pienso, luego existo”. La racionalidad, contraponiéndose a los sentidos, es aquella que debe guiar al sujeto, ya que éstos últimos no generan sino engaños (exponiendo como ejemplo claro el caso de los sueños, donde las percepciones son muy reales pero sin embargo, no lo son).

Se puede considerar que Cortázar adscribe a esta teoría en tanto da conocimiento de un ser que a través de la razón logra plantear la necesidad de no dar cosas por sabidas y de explorar en teorías (o, en este caso, palabras) nuevas.
“Los árboles rodeándomePuedo verte descubriéndomeEn las copas, que se vuelcan en la brisaY descubro que me hablas y yoSoy presa y parteDe la lengua que me hablaMe habla sin palabras.” – Palabras estorbantes de La Renga
Las palabras forman a la lengua y ésta está omnipresente según el “yo poético” de La Renga. Los árboles, conformando el espacio físico en el que se ubica el humano, son aquellos que dejan entrever desde lo alto de su copa cómo el viento trae consigo el habla, la charla, la palabra, la lengua. El yo poético dice descubrir que por más de que no haya palabras explícitas, su alrededor le está hablando.
Es posible relacionar esta estrofa con los escritos de Lacan, médico psiquiatra de la Escuela Freudiana, que sostenía fervientemente que el sujeto se constituía en el lenguaje: éste se distingue entre el sujeto enunciado, es decir, aquel que es expresado a través de las palabras y conforma el consciente del ser y por otro lado el sujeto de la enunciación, aquel que está presente en el inconsciente y que no puede expresarse a través del habla, sino que, por el contrario, el habla lo oculta. En el sujeto de la enunciación se encuentran los verdaderos deseos del individuo y queda establecido así, según Lacan, la división del sujeto en su interior, entre el consciente y el inconsciente. El sujeto en sí se representa a través de un discurso que no es más que un acto de apariencia, ya que su verdadera identidad se oculta bajo las palabras que dicen representarse.
Este sujeto escindido entre consciente e inconsciente es aquel que prima en Palabras estorbantes, en tanto el inconsciente “descubre” cómo la lengua le habla pero sin emitir palabra alguna. Del mismo modo lo exponía Lacan en su momento: “Al sujeto, entonces, no se le habla. Ello habla de él y es allí donde se capta”. El yo poético de la estrofa de La Renga es “presa y parte” de la lengua en tanto sin ella no logra expresarse (vale decir que la letra de la música no sería posible sin palabras) pero que en ella se oculta. En palabras de Lacan: “el drama del sujeto en el verbo es que allí experimenta su falta de ser”.
“A poco que debutó / Maradó, Maradó,La 12 fue quien coreó / Maradó, MaradóSu sueño tenía una estrellaLlena de gloria y gambetasY todo el pueblo cantó / Maradó, MaradóNació la mano de Dios, / Maradó, Maradó,Sembró alegría en el puebloRegó de gloria este pueblo” – Rodrigo

Resulta interesante observar cómo se plasma en un fenómeno social tan masivo y tan característico de los argentinos (el fútbol y su máximo representante: Maradona) la psicología de masas propuesta por Freud. En la canción que Rodrigo, exponente del cuarteto nacional, le dedicó a “Maradó”, se puede contemplar a un líder que mueve un gran número de personas que se identifican con él. Se trata en este caso, sin embargo, de una doble identificación y de dos líderes unificados: por un lado, Maradona y por el otro, Rodrigo. No obstante, el primero es quizá más amplio en cuanto al número de seguidores.
El sujeto líder expuesto por Freud está estrechamente vinculado con el grupo que recibe su influencia. La masa juega el rol de “rebaño” que acepta lo que propone el líder sin protestar: acá se ve claramente cómo este juego se da, aceptando la “trampa” de la “mano de Dios” en pos de la “alegría del pueblo” y su “gloria”. Esto se relaciona asimismo con la idea de Freud de que dentro de la masa no hay culpa ni imposibles, ya que la relación de la masa con su líder está sembrada por ilusiones. En la estrofa de la canción de Rodrigo, se puede ver reflejado lo expuesto a través de la reiterada palabra “pueblo”, indicando a la masa (y no sólo de ésta masa sino la de “la 12”, es decir, el grupo barra-brava que sigue al equipo de fútbol Boca Juniors, donde Maradona se desempeñó como jugador) y del nombre del líder: Maradó.
Además, el líder maneja el inconsciente de los individuos a través del amor, sosteniendo que en masa, nunca estarán solos. La masa deshumaniza a su ídolo y lo asume como un ser sin defectos al que se debe seguir. Sumado a esto, dentro de la masa no hay libertad individual de los sujetos, ya que el egoísmo se deja de lado en pos de la masa: así, las diferencias en posibles clases sociales se ve apaciguada por la imagen de Maradona, quien es un referente deportivo tanto para las clases más altas como para las más bajas.
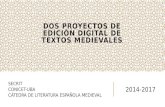



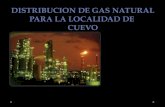

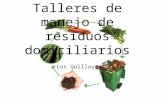



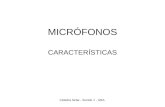

![FUNDAMENTOS. ESPECTROFOTOMETRÍA/ - …virtual.ffyb.uba.ar/pluginfile.php/24792/mod_resource/content/2/M4... · cátedra de física-ffyb-uba [1] fundamentos. espectrofotometria 4.](https://static.fdocuments.mx/doc/165x107/5b404b467f8b9af6438d27c0/fundamentos-espectrofotometria-catedra-de-fisica-ffyb-uba-1-fundamentos.jpg)






