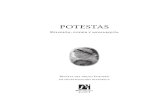16295-55588-1-PB
-
Upload
alvaro-wiston -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of 16295-55588-1-PB
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
1/17
Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la
poesa indgena en Colombia*
Following the Echoes of the Seed: Three Cases of the Indigenous Poetry inColombia
Camilo A. Vargas Pardo
Universit Paris Sorbonne, CRIMIC(Centre de Recherches Interuniversitaires
sur les Mondes Ibriques Contemporaines), Francia
Recibido: 14 de marzo de 2013. Aprobado: 26 de abril de 2013
Resumen: este artculo presenta los primeros rudimentos de una alternativametodolgica para la lectura de las expresiones literarias indgenas contem-porneas: un viaje a la semilla que reclama coordenadas. La conuencia dela oralidad y la escritura en estas expresiones presenta relaciones uctuan-tes entre las tradiciones orales indgenas y el canon literario. Se presen-tan textos de Hugo Jamioy Juagibioy, Anastasia Candre Yamakuri y AlbaLuca Cullar, como detonantes de escenarios de dilogo que permiten unacercamiento a cosmogonas diferentes, como elemento fundamental parareconocer el valor esttico de esta literatura.
Palabras claves:poesa; dilogo; oralidad; escritura indgena.
Abstract: this article shows the rst methodological tools for an alterna-tive reading of the contemporary indigenous literature: a journey onto theroot that claims for coordinates. The conuence between writing and oralexpression displays uctuant relations among the oral indigenous traditionsand the literary canon. Texts by Hugo Jamioy Juagibioy, Anastasia CandreYamakuri and Alba Luca Cullar are presented in order to trigger dialoguescenarios allowing different cosmonogies to approach each other as an es-sential element to appreciate the esthetical value of this literature.
Keywords:poetry; dialogue; oral expression; indigenous writing.
* Este artculo surge en el marco de la investigacin (Des)accords entre loralit et lcrituredans la littrature indigne en Colombie, inscrita en el primer ao del doctorado de estudiosibricos y latinoamericanos de la Universidad de Pars, Sorbona. Esta investigacin se desarrollaen el seno del CRIMIC (Centro de Investigaciones Interuniversitarias sobre los Mundos IbricosContemporneos) en modalidad cotutela con el programa de doctorado en estudios amaznicosde la Universidad Nacional de Colombia, sede de Leticia, durante el periodo 2013-2015.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
2/17
104 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
Como es sabido, la conquista de Amrica fue un golpe contundente ala memoria indgena, desde entonces amenazada por el olvido. Ahora cabela pregunta: cmo recorrer el camino a la inversa, como en una novela de
Carpentier, para llegar a la semilla? Como si un pasado ancestral ignoradoviniera reclamando un puesto visible en la cultura escrita como alternativade supervivencia, es posible identicar mltiples iniciativas relacionadascon este viaje al revs, que a veces parece imposible.
Investigadores tales como Adrin Recinos, Miguel Len Portilla, ngelMara Garibay, Dennis Tedlock y Gerald Taylor, entre otros,han estudiadolos vestigios literarios de culturas amerindias milenarias an vigentes, de-jando un nutrido corpus bibliogrco como mapa para ese viaje utpico aun pasado latente. Asimismo, en Colombia, reconocemos el surgimiento dela etnologa y la antropologa durante los aos cuarenta como un momentodonde empieza a difundirse en el mbito acadmico un cierto inters por lastradiciones indgenas, por sus costumbres y sus mitos.
Podemos continuar en la lnea del tiempo hasta el ao 1978, cuando sepublica la antologaLiteratura de Colombia aborigen: en pos de la palabra,bajo la direccin de Hugo Nio.1Esta obra compendia narraciones oralesrecopiladas por diferentes investigadores. El eje de este trabajo antolgi-co es que rene aproximaciones etnogrcas de reconocidos investigadores
como Roberto Pineda, Fernando Urbina, Milciades Chvez, Martn von Hil-debrand, Nina S. de Friedmann, entre otros. Es importante resaltar que estaantologa de trabajos de denido carcter antropolgico, donde es visible elpapel del investigador como mediador entre un informante poseedorde la tradicin oral y el lector, haya sido divulgada en esta poca comoliteratura. Como nos lo informa en las palabras introductorias, el compiladorestaba consciente de que, al registrar y traducir los mitos y las leyendas,provocaba una desnaturalizacin del relato cuyo carcter oral no es posible
traspasar dedignamente en el registro escrito. Sin embargo, era notoria lanecesidad de denunciar el vaco de una cultura nacional que desconoce susexpresiones aborgenes, lo cual, para una poca en la que ni siquiera enel mbito constitucional se reconoca la pluriculturalidad en Colombia, seconstituye como un antecedente importante para la discusin sobre el lugarde la literatura indgena en el pas.
1 Nio gan en 1976 por primera vez el Premio Casa de las Amricas con su libro Primitivosrelatos contados otra vez,en el que recrea varios relatos mticos de la Amazona. En el 2008
gan por segunda vez este premio por su trabajo ensaysticoEl etnotexto: las voces del asombro,donde teoriza sobre las expresiones orales ancestrales alrededor del concepto de etnotexto.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
3/17
105Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
Hugo Nio sealaba en el prefacio a Literatura de Colombia aborigenque antes de esta publicacin haba, sobre todo, aproximaciones cientcasespordicas, dirigidas a un pblico lector muy reducido.
En Colombia, los estudios mitolgicos cientcos arrancan de la dcada de loscuarenta, de este siglo, poca en que comienza a dar sus primeros frutos el trabajode Paul Rivet, con quien se inicia en el pas la antropologa cientca. De allprovienen algunos de los primeros trabajos de Milciades Chvez, Segundo Bernaly Gerardo Reichel-Dolmatoff []. Con todo, este perodo prximo tiene la notacaracterstica de la intermitencia, algunas veces suspendida por el trabajo individualde cientcos los unos y, los ms, espontneos, con resultados bastante desiguales.Es de unos diez aos para ac que se han vuelto los ojos hacia la mitologa,tendiendo a considerarla como un objeto ms o menos central de estudio, inters
adelantado casi exclusivamente por iniciativas personales (Nio, 1978: 31).
Desde entonces, al da de hoy la antropologa en Colombia se ha desa-rrollado ampliamente y deben de ser muchos los trabajos que circulan entrecomunidades acadmicas especcas. En contraste con esta situacin, es apartir de la publicacin de Hugo Nio cuando el arte verbal indgena empie-za a difundirse entre un pblico lector ms amplio, en tanto que se consideray se difunde como literatura, lo que se rearma con publicaciones posterio-
res donde se busca poner en consideracin el lugar que deberan ocupar lasartes verbales indgenas en el plano de la literatura nacional. Pero, ademsdel impacto cultural que se provoc en la cultura dominante, tambin se haido construyendo una discusin que se torna ms pertinente pues cada vezhay ms brotes de expresiones literarias indgenas. Ello, sin duda, encuentrams eco y resonancia en aquellos lectores que se suman a una bsquedaintensa de las expresiones que quieren encontrar su terruo y su lugar en lastradiciones orales que han sido violentadas, menospreciadas y silenciadas.
De este modo, se vuelve muy necesaria la pregunta en el mbito acadmicode los estudios literarios: qu alternativas de lectura tenemos para abordaruna literatura que tiene sus races en la oralidad y que al llegar al papel correel riesgo de quedar desnaturalizada y alejada de su sentido?
2010: la voz en el papel
Las tradiciones orales indgenas tienen un origen difcil de rastrear, pueslos mitos se confunden con el origen mismo del lenguaje. No obstante, pese
a su antigedad y vigencia en las comunidades indgenas hoy en da, vemos
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
4/17
106 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
que el reconocimiento y la visualizacin de estas voces en la cultura domi-nante son bien recientes.2Hoy en da, cada vez se reconocen ms numero-sos escritores indgenas que a lo largo y ancho del continente han tomado
tanto la escritura alfabtica como la lengua dominante para hacer visiblessus voces en calidad de textos literarios de gran fuerza potica. Tal como hasucedido en pases como Guatemala, Chile o Mxico, donde desde hace yavarias dcadas hay un reorecimiento de la palabra indgena a travs de unaliteratura, en Colombia tambin se ha iniciado este viaje a la memoria in-dgena, donde quedan emparentadas la tradicin oral y la creacin literaria.
En el 2010 hubo dos proyectos editoriales muy importantes para esteproceso de reconocimiento, reivindicacin y visualizacin de las vocesindgenas en Colombia: la Biblioteca Bsica de los Pueblos Indgenas deColombia,3apoyada por el Ministerio de Cultura de Colombia, y la antolo-gaPchi Biy Uai: antologa multilinge de la literatura indgena contem-pornea. En la primera coleccin, es notoria la inclusin tanto de investiga-dores mestizos que trabajan alrededor de las expresiones indgenas como deescritores indgenas que han sido merecedores de premios literarios nacio-nales e internacionales. Puede decirse que es una publicacin que resalta laidea de una literatura indgena, y en este sentido es notoria la intencin dehacer escuchar no solo las voces de los investigadores, sino, en gran medida,
las voces de tres escritores indgenas consolidados.La antologa realizada por Miguel Rocha Vivas4Pchi Biy Uai: antolo-
ga multilinge de la literatura indgena contempornea, publicada en dosvolmenes: Precursoses y Puntos aparte,en la coleccin Libro al Viento,cuenta con el apoyo de la Alcalda de Bogot. All se renen iniciativas li-terarias de autores indgenas inditos y de otros que vienen publicando sinmayor difusin desde los aos noventa.
2 Es importante anotar que apenas desde la reforma constitucional de 1991 en Colombia sereconoce por primera vez el carcter pluritnico y multicultural de la sociedad colombiana, locual inuye en la polticas culturales, territoriales y educativas a favor de las minoras tnicas.Antes de esto, por ejemplo, en instituciones educativas insertadas en comunidades indgenasestaba prohibido hablar en una lengua diferente al espaol.
3 En la direccin web: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biblioteca-indigena-colombia esposible descargar los ocho tomos que forman parte de esta coleccin.
4 En los ltimos aos, Miguel Rocha Vivas ha sido uno de los estudiosos ms rigurosos de laliteratura indgena en Colombia. Adems de la antologa mencionada, fue premio nacional deinvestigacin en el 2009 con su trabajo Palabras mayores, palabras vivas: tradiciones mtico-literarias y escritores indgenas en Colombia, y tambin particip en la Biblioteca Bsica de losPueblos Indgenas de Colombia con dos volmenes antolgicos sobre la literatura indgena delPacco, el Atlntico, los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
5/17
107Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
Estos proyectos editoriales, difundidos en fsico, sobre todo en cen-tros educativos, pero tambin en formato electrnico de manera gratuitaa travs de internet, sugieren un panorama de la literatura indgena con-
tempornea en Colombia, de modo que, adems de los escritores indgenascontemporneos ms conocidos: Frdy Chikangana, Miguel ngel Lpez yHugo Jamioy Juagibioy, encontramos los siguientes nombres: Antonio Joa-qun Lpez, Alberto Juajibioy Chindoy, Miguel ngel Jusay, EsperanzaAguablanca, Vicenta Mara Siosi Pino, Ynny Muruy Andoque, EsterciliaSimanca Pushaina, Anastasia Candr Yamacuri y Efrn Tarpus Cuaical. Es-tos autores siguen, sin embargo, siendo ledos tan solo en circuitos reduci-dos, como tambin siguen siendo desconocidas de manera generalizada susrealidades, sus culturas y sus discursos (saberes, conictos, sueos, luchas,entre otros).
Alfabetizando al alfabeta
Pese a estos proyectos editoriales, hoy an hay un desconocimiento ge-neralizado de las culturas indgenas. Esta preocupacin la expresa un ind-gena camntsa a travs de la fuerza de la imagen potica. Hugo Jamioy tomala palabra para hacer un reproche que deviene en invitacin:
Ndosertanng Analfabetas
Nds cuanttsabobuatm ch ndosertan ca A quin llaman analfabetasndo mondoben jualiamng a los que no saben leer librsang o betiyng? los libros o la naturaleza?
Canyng y ineng Unos y otrosbats y btsc mondtatsmb Algo y mucho saben
Bneten Durante el daatsbe btstait tmojuantsbuach A mi abuelo le entregaroncane librs Un libro:tmonjuayan tonday condtatsmbo ca Le dijeron que no saba nada.
Ibetn Por las nochesshinoc jotbeman Se sentaba junto al fogn,chabe cucuatsi En sus manoscoca tsbuanach jtsebuertanayan Giraba una hoja de cocauayasac jtsichamuan Y sus labios iban diciendoLo que en ella miraba nday chi bnetsabinnan.
(Jamioy, 2010: 178-179)
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
6/17
108 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
Hugo Jamioy Juagibioy es autor del poemario Danzantes del viento(Binbe Oboyejuang), donde se destaca el regocijo en la contemplacin dela naturaleza al tiempo que se rememora la sabidura ancestral del pueblo
camtsa a travs de poemas que a veces adquieren tintes loscos, a vecesmsticos y otras veces pedaggicos. Su obra est emparentada con el con-cepto de oralitura.
Este trmino se compone de los vocablos oral y escritura. No es lanica categora para referirse al tipo de textos que conjuga o relaciona tradi-ciones orales y literatura, puesto que se han utilizado y propuesto categorascomo literatura indgena, literatura oral, oraliteratura, etnotexto, etnopoesa,libros del cuarto mundo. La denominacin de este tipo de expresiones en-traa una discusin interesante entre el ejercicio minucioso de clasicacin(que supone la construccin de categoras para denir con precisin las co-rrientes que circundan este fenmeno) y la preocupacin por estigmatizarexpresiones que nalmente deberan ser vistas como literatura, sin adjetivos.No obstante, escritores como Frdy Chikangana y Hugo Jamioy en Colom-bia han retomado la propuesta de Elicura Chihuailaf, a propsito de su auto-denominacin oralitor, como se puede ver a continuacin:
En 1995, en un Encuentro de Escritores Indgenas de Amrica, en la ciudad de
Tlaxcala (Mxico), a mi hermano maya Jorge Cocom Pech le coment mis re-exiones y le manifest mi necesidad de saber su opinin. Le dije que haba llegadoa la transitoria conclusin de que yo era un oralitor, porque me pareca que miescritura transcurra al lado de la oralidad de mi gente, de mis mayores (en el res-
peto hacia ellos, hacia ellas: a su pensamiento), no en el mero articio de la palabra(Rocha, 2010b: 43).
Es interesante ver cmo los intereses literarios permiten el encuentro dedos tradiciones culturales diferentes alrededor de problemticas y sentires
similares. La palabra azul del poeta mapuche sale al encuentro del maya aquien le fue dado el don de la palabra a travs de un grano de maz; Chihuilafy Cocom Pech conversan sobre un modo de sentir y usar la palabra, confor-mando as una red de gustos, saberes e intereses mutuos que se extiende aescritores indgenas de otras latitudes.
En el caso de la poesa de Jamioy, vemos su intencin de denunciar elanalfabetismo al revs como una irresponsabilidad continental, tal como loseala Miguel Rocha:
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
7/17
109Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
Tratndose de procesos de dilogo no resulta casual que los escritores indgenas nosexijan a sus lectores y escuchas las mnimas condiciones de conocimiento cultural
para que tal compartir sea realmente ecaz desde una base de mutuo respeto. Debidoa la ausencia de esas condiciones mnimas, Hugo Jamioy Juagibioy denuncia en
tamao analfabetismo: una irresponsabilidad continental! (Rocha, 2010b: 65).
En el poema, la pregunta retrica A quien llaman analfabetas a losque no saben leer los libros o la naturaleza? es un reproche que pone derelieve los prejuicios de un mundo donde la escritura ha sido motivo deexclusin social: Le dijeron que no saba nada. El poema, sin embargo,nos habla de otras formas de lectura, entonces lo que parece en principio serun reproche se convierte casi en una enseanza. El efecto de extraamien-
to produce su efecto pedaggico: el lector se pregunta cmo puede leerseuna hoja de coca? Dnde estn las letras?; y es ah cuando se abren lasposibilidades de acercamiento al otro. Despus de leer este poema, en lugarde sentirnos acusados nos sentimos invitados a entrar en esa noche ntimadonde priman la palabra y el dilogo con la naturaleza. Es notorio entoncesque en el poema se han logrado invertir los valores del modo ms amable:nos muestra que sabemos leer pero que somos analfabetas del mundo ind-gena y, de algn modo, de la naturaleza. El poema nos revela una realidad,
pero tambin es un llamado al dilogo. Un dilogo que permita reconocer yrevitalizar una memoria cultural, sin la cual ser imposible reconstruir unatradicin literaria que reeje las realidades diversas de una historia atrave-sada por el silenciamiento del otro, cuya voz es necesaria e imprescindiblepara comprendernos como sociedad pluritnica y multicultural.
Uno se pregunta entonces qu hacer frente a un panorama en el que es-critores indgenas de diferentes etnias se estn valiendo de la palabra escritapara gestar nuevas formas de relacin que no deberan seguir rigindose porla exclusin y la indiferencia. Frente a una iniciativa que elige el camino
de la esttica y del intercambio cultural para reivindicar sus causas, cabepreguntarnos: qu responsabilidades tenemos como lectores frente a es-tas expresiones? Cmo ahondar en el dilogo que proponen estos textos?Cmo combatir la inacabable historia de indiferencia e ignorancia frente alas sociedades indgenas?
Las coordenadas del ro
Estas preguntas se me hicieron evidentes durante un viaje que realic porla Amazona en el 2006 para desarrollar mi tesis de maestra en literatura
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
8/17
110 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
sobre mitologa tikuna. En una de mis salidas por el ro, conoc en PuertoNario a Alba Luca Cullar, de la etnia tikuna, quien desarrolla un impor-tante proceso de recuperacin y difusin de las tradiciones en su comunidad.
Gran conocedora de la mitologa y destacada cantora, particip en el 2006en un proyecto editorial de la fundacin Terra Nova, en el que se renenen un disco compacto cantos de varios cantores y cantoras de este grupo,tambin trascritos y traducidos al espaol en un libro que se titulaMagtagar wiyae: cantos tikunas. De Alba Luca Cullar tomamos una muestra delcanto Mu (Colibr):
I naane inaane En este pueblo, en este pueblo, puebloi naanewa i naanewa
i naanewa i naanewakukatr i kukatr por ti, por ti, canto, canto, canto como el colibrutamaa na utamaautama r mutirir el colibr, el colibrr mutiri i mutirirkukatr i wiyeema char bikuchi por eso llego con este canto, llego, llego
bikuchi i bikuchi.
ekatr r ekatr Por eso, es por eso, es lo que necesitanNakatr pi pae
a yima yima ya utni esos, esos que cantan los pihuichos, los pihuichos.a emaa i emaa
Ngtr pei ichanare En dnde estn tus materiales,Ichanare i ir iri wowarek tus materiales,ir iri i wowarek iri iri seorita?
(Cullar, 2006: 42)
En mi caso particular, el contacto directo con los indgenas en la Ama-zona me arroja siempre nuevas coordenadas para pensar el problema delintercambio cultural. Aparece entonces la pregunta por la oralidad como me-canismo de registro cultural, y el camino se vuelve caprichoso como la tro-cha en la selva. Se abre tambin la pregunta sobre la inuencia de la culturaescrita en las comunidades indgenas y por los cambios que esta genera enlas costumbres tradicionales de trasmisin del conocimiento y de la culturaentre los indgenas.
La expresin ponerse en los zapatos del otro signica hacer un esfuer-
zo para cambiar de perspectiva, para ver desde la posicin del otro. Pese a
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
9/17
111Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
que esta expresin es corriente en el mundo mestizo occidental, parece quees ms comn este cambio de perspectiva entre los indgenas. Sentir desdeel otro planta, animal o espritu del ro es algo que no implica necesa-
riamente un acto de autonegacin. De este modo, el principio de identidad,tan jo y esttico en la mentalidad del hombre y la mujer occidentales, tieneotros despliegues entre las comunidades indgenas del Amazonas. Este pen-samiento enriquecido de otras perspectivas est ligado a prcticas cotidianasy a celebraciones rituales relacionadas con la cosmogona de cada grupotnico.
Un ejemplo de esto es el cutipoentre los tikunas: El cutipo es una en-fermedad mgica que le ocurre a una persona conjurada, producida por laexposicin repentina o voluntaria ante una fuerza de la naturaleza (plantao animal) de la que se tiene madre o dueo que la protege (Camacho,1996: 139). Sobre esto me habl una vez Alba Luca Cullar, a propsitode una pariente que no haba dietado correctamente durante su embarazo, yquien, al comer carne de guara (roedor que sale a buscar su alimento en elbosque durante la noche) le haba trasmitido sin quererlo el cutipoa su hijo.Al nacer, el nio haba adoptado los hbitos de la guara, es decir, que dormade da y de noche estaba sumamente activo. Esta situacin desestabiliz lasalud del recin nacido quien, frente a la impotencia de los tratamientos m-
dicos convencionales del centro mdico, tuvo que ser tratado por un mdicotradicional. Esa vez ella me pregunt si las mujeres en Bogot dietaban, y mirespuesta fue negativa, a lo que ella respondi: pobres nios! Con todo eseganado caminndoles encima. Luego de reexionar un poco ms, concluyque si los nios no se enfermaban era porque las mams no crean en eso,as que o no lo perciben o simplemente no les pasa sabia conclusin.
En esta lgica, las creencias y las prcticas culturales edican un modo depercibir y comprender el mundo cuya trasformacin queda en manos del ser
humano. As, las acciones cotidianas se cargan de sentido, al mismo tiempoque se sostiene una cosmovisin ligada al otro que comparte con nosotrosel territorio. Los cantos reunidos en este proyecto editorial generalmente seinterpretan en lafesta de la pelazn,el ritual de iniciacin femenina de lostikunas; son cantos que establecen fuertes vnculos comunicativos con lanaturaleza circundante, la cual reclama esta celebracin para que continela vida. Pero entonces queda la pregunta. por qu utilizar el recurso de laescritura y la grabacin de un ced para registrar estos cantos?
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
10/17
112 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
Otras coordenadas
Adems de tener la oportunidad de acercarme a una realidad culturaldiferente y diversa, de maravillarme con bellsimas y complejascosmovisiones, de conocer el interior fresco y misterioso de una maloca,de navegar entre los rboles cuando la selva est inundada, de escuchar laselva en movimiento, de participar de festejos tradicionales en los que lalluvia y el trueno fueron invitados, de escuchar relatos mticos de profundatrascendencia para estas sociedades, en este viaje tambin pude comprobarcmo continan desarrollndose complicados procesos de transculturaciny aculturacin. Fenmenos relacionados con la inuencia de la ciudad ylas dinmicas comerciales e institucionales que esta representa entre las
comunidades indgenas aledaas a Leticia. Como lo menciona ngel Ramaen su Ciudad letrada (1984), desde la llegada de los espaoles, la profusaconstruccin de ciudades en el territorio americano tuvo como propsito laedicacin de una estructura de dominio en la que la escritura desempe unrol denitivo, y cuyas consecuencias se siguen viendo hoy en da:
Aunque aisladas dentro de la inmensidad espacial y cultural, ajena y hostil, a lasciudades competa dominar y civilizar su contorno, lo que se llam primero evan-gelizar y despus educar. Aunque el primer verbo fue conjugado por el espritu
religioso y el segundo por el laico y agnstico, se trataba del mismo esfuerzo detransculturacin a partir de la leccin europea (52).
La tremenda ecacia de esta estrategia de colonizacin contina provo-cando consecuencias nefastas sobre culturas indgenas que desde la conquis-ta quedaron atadas a un sistema burocrtico-centralizado, en el cual su modode vida y su cultura siguen corriendo riesgos. En este plano se congura unaproblemtica cuyos ecos provocan una tensin que parece irreconciliable
entre la escritura y las tradiciones orales, pues aparentemente entre mayorsea el inujo de la ciudad letrada, mayor es el riesgo que viven estas co-munidades de perder su acervo cultural.
Ahora bien, la reciente publicacin de la literatura indgena en Colombiadebe asociarse no solo a una iniciativa de orden esttico, sino, a su vez, auna expresin de resistencia cultural, que sugiere una recepcin dispuesta acrear puentes de dilogo y que permite el reconocimiento del otro en condi-ciones justas. As, el dilogo intercultural supone un intercambio que uya
al menos en dos vas: una escritura indgena consciente de su origen oral
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
11/17
113Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
y de sus rasgos culturales, que opera con diversas estrategias en pos de laconservacin de la memoria y que se vincula a su manera a los circuitosde difusin de la cultura dominante sin caer en la trampa de la mercanca
extica y una oralidad nutrida de cosmogonas en riesgo de desaparicinque, al corriente del uso de la escritura, permea una sociedad letrada con unapalabra que desestabiliza las nociones dominantes de cultura, pensamien-to, progreso, belleza, entre otros.
La escritura alfabtica durante la conquista y la colonia de Amrica es-tuvo, como lo desarrolla ngel Rama, al servicio de la imposicin de unalengua y una religin forneas que sirvieron para crear una estructura jerr-quica donde el poder qued al servicio de la corona, y posteriormente, delas lites sociales. La escritura se transforma en las manos del indgena enun instrumento de resistencia cultural, pero no exclusivamente a travs de ladenuncia, como en el caso de Manuel Quintn Lame5(1883-1967), sino enel campo de la creacin literaria.
Me interesa en especial el modo en que se conjugan en los poemas tradi-ciones orales y creacin literaria. La poesa en particular vincula el canto y laadivinanza, propios de contextos rituales, al universo polismico del poema.All, escritores, oralitores y cantores las coordenadas an son impreci-sas interpretan el eco de una semilla que crece con sus palabras. El pano-
rama es diverso y nos invita a avanzar, un poco a la deriva, buscando nuevascoordenadas y quiz desconando otro tanto de aquellas que se empean enmostrar siempre el mismo norte. Navegar a la deriva y perdernos en la ma-nigua y los caprichos del ro puede signicar que nos preguntemos inclusosobre la denicin misma de literatura. La discusin invita a transformarprejuicios anquilosados en historias literarias de tradiciones eurocntricashacia el reconocimiento de otras expresiones en las que la palabra habladay la creacin de otros mecanismos de registro cultural (tejido, pintura, ce-
rmica, baile, talla, orfebrera y otros) se reconocen como parte vital de lacultura, ntimamente relacionadas con expresiones simblicas verbales deun alto valor literario.
En este sentido, una reacomodacin de valores alrededor de conceptoscomo escritura, lectura y texto es vlida para fundamentar una mirada in-cluyente que respete y reconozca expresiones minoritarias, provenientes
5 Puede consultarse su libro Los pensamientos del indio que se educ dentro de las selvascolombianas (1924), donde se reconstruyen sus luchas por recuperar el territorio indgena de lospaeces en el Cauca.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
12/17
114 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
de tradiciones culturales diferentes a la dominante. El trabajo de GordonBrotherstonLa Amrica indgena en su literatura: los libros del cuarto mun-do(1992), por ejemplo, propone una revaloracin del concepto de textoa
raz de la tradicin literaria amerindia que abre la discusin sobre la deni-cin misma de la literatura.
El concepto texto o literatura del Cuarto Mundo se ha visto especialmente fragmen-tado al imponrsele las concepciones importadas del medio literario. Por principiode cuentas, los estriles pronunciamientos occidentales sobre lo que constituye ono la escritura y la categrica divisin binaria que separa lo oral de lo escrito hanresultado particularmente inadecuados para aplicarse a la riqueza de los mediosliterarios de la Amrica indgena: por ejemplo los rollos de corteza algoquinos, lascuerdas anudadas (quipu) de los incas, las pinturas secas de los navajos (ikaa), o las
pginas enciclopdicas de los libros biombo (amoxtli) mesoamericanos (1997: 24).
Palabra de aj
Tambin tenemos el caso de Anastasia Candre Yamacuri, quien merecien el 2007 la beca nacional de creacin en oralitura del Ministerio de Cul-tura de Colombia, con su investigacin sobre la esta de las frutas: YuaquiMuina Murui: cantos del ritual de frutas huitoto,y de quien se publicaron
algunos poemas en la antologa Pchi Biy Uai: puntos aparte: antologamultilinge de la literatura indgena contempornea. Segn su compilador,Miguel Rocha, estos poemas: anan algunas caractersticas rituales de loscantos tradicionales con una expresin ms ntima y personal de imgenesy sentimientos de gran fuerza simblica (2010a: 118). Obsrvese el poemaPicante como el aj:
Izrede - ffjzoi Picante como el aj
Kamare, izrede Sabroso y picanteZiore jayede jij Su aroma deliciosoAfe izioimuruirg komek As como el corazn de la mujer uitotaIkrifrede fuena boorede Furiosa y sus labios ardientes
Muruio rg ab ziore jayede Mujer uitota su cuerpo olorosoJirai zaana Como el perfume de la or del ajDago uai rirede jirite Su voz fuerte y picante
Dago aikana ie komek mananaite Sola se calma de su ira, pero su corazn ardiente
Ie mei dag zadaide; j, j, j Y comienza a rerse j, j, j
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
13/17
115Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
jij, rgo komek El aj, corazn de la mujerjij, rgo marik El aj, la fuerza femeninajij, rgo manue El aj, la planta medicinal de la mujer uitota
Yetarafue Es la verdadera enseanza y conocimientoUa reki duiede ie komek El verdadero fuego de amor que no se apagaKamare ite ie jofomo Y vive alegremente en su dulce hogar
Este poema de Anastasia no corresponde a un caso como el de Alba LuaCullar un canto tradicional, sino que es un poema que canta a la femi-nidad de la mujer uitota asociada al aj. Como si se tratara de una adivinanza,algo recurrente entre las estas tradicionales uitotas en que los invitados
preparan cantos para probar el manejo del conocimiento tradicional delantrin, el poema sugiere un trasfondo oculto por la densidad simblica dela lengua uitota. Es preciso sealar que su formacin en lingstica para rea-lizar su investigacin sobre la esta de las frutas le permite relacionar amboscdigos comunicativos: el del baile y el habla:
En este caso [el baile de las frutas], el cantor es el hablante que se expresa a travsde la cancin; y los oyentes son el dueo del baile y los bailarines. Las cancionesde cada variante estn representando, simblica y literalmente, las cosechas de las
frutas y cada especie de animales [] (Candre, 2009: 58).
Entonces, aun cuando en el poema, gracias a la yuxtaposicin y a la an-fora, encontramos el enriquecimiento semntico del signicante aj, quedala sensacin de no haber descifrado el acertijo. Por esta senda, al acercarnosal trabajo de Fernando Urbina, quien ha recopilado y estudiado durante d-cadas la mitologa uitota, nos vemos instados a conocer las investigacionesde Blanca Vargas de Corredor, quien desarroll ampliamente la mitologaperteneciente a la gran Madre generadora, cuyo cono es la Maloca (2010:44), y vemos entonces que en el poema el conocimiento de la mujer uitota semuestra inscrito en el principio femenino original, sin revelar sus misterios.Esto nos arroja potencialmente a una constelacin bibliogrca y de narra-ciones exquisita. Pero tambin se van congurando las coordenadas para unviaje a la semilla, como un retorno a la palabra, al dilogo, al reconocimientode la diferencia, a la valoracin de la naturaleza, de la Tierra, del aire, delagua.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
14/17
116 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
En el festival de las lenguas del 2011, celebrado en Bogot, la presenta-cin de los escritores indgenas que clausuraba el evento, donde se presenta-ron autores como Humberto Akabal, Jorge M. Cocom Pech, Leonel Lienlaf,
Fredy Chikanhana, Hugo Jamioy, Miguel ngel Lpez, entre otros, termincon una danza uitota. Anastasia Candr, motivada por la emocin del en-cuentro de escritores de tan diferentes latitudes y culturas, los invit a bailartomndolos de la mano; as trajo al pabelln de Corferias algo de su cultura,adems de su poesa y sus cantos. La maloca, ese microcosmos que encierrael misterio del origen, se hizo presente como la arquitectura de una poesaque se baila. En plena feria del libro, este baile fue una muestra de que eltexto escrito no lo es todo: lo realmente importante es lo que pasa despus.
A modo de conclusin
Nos encontramos frente a textos en los que habita la tradicin oral depueblos nativos, que a travs del contacto intercultural que facilita la escri-tura alfabtica reivindican su origen tnico, lo cual constituye una expresinesttica que amplica el panorama y los cnones literarios. En estas obras,la tradicin oral y la escritura operan de modo interdependiente, y generanas una negociacin del sentido de la literatura y del valor de la palabra en
ella, as como profundas reexiones sobre conceptos como identidad, poder,memoria, territorio, ente otros.Una literatura de frontera que invita al lector a construir puentes de ac-
ceso; literatura bilinge que comprende la traduccin como un portal al di-logo intercultural; literatura enriquecida por la diversidad de la geografa yde las costumbres de sus creadores y creadoras; literatura codicada por pa-limpsestos culturales que juegan con el hermetismo del smbolo y el efectode extraamiento del lenguaje potico.
Una literatura que sugiere problemticas epistemolgicas donde el roldel especialista se vuelve inestable y donde la pregunta por la metodologainterpela las barreras disciplinares. Se abren entonces algunas preguntas:cmo evitar los malentendidos acerca de la gura del especialista y mos-trar que la intencin no es agotar las lecturas, sino ampliar y descentrar lascoordenadas para darles visibilidad a culturas minoritarias cuya concepcindel mundo es de hecho potica? Asimismo: cul sera el propsito de pro-longar y profundizar este dilogo intercultural desde la expresin estticaverbal? Por otro lado: cmo abordar el problema de la recepcin de esta
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
15/17
117Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
literatura entre las comunidades indgenas, donde los ndices de lectura sontan reducidos?
Pienso que expresiones literarias como las de Hugo Jamioy Juagibioy,
Anastasia Candre Yamacury y Alba Luca Cullar funcionan como un umbralhacia el reconocimiento de sus respectivas culturas indgenas, enriquecidopor la mirada particular de sus autores. Estas expresiones se enmarcan en uncontexto globalizado que, si bien ha impactado las comunidades indgenas,tambin puede servir para cruzar fronteras divulgando un pensamiento quese sustenta en la rme creencia de la fuerza de la palabra. Por supuesto, estamirada implica una eleccin metodolgica que nos arroja a dos vertientesque desembocan en un mismo caudal: por un lado, al encuentro directo conlas culturas de los autores estudiados y, por otro lado, a revisar la concepcindominante de literatura, puesto que nos encontramos frente a expresionesdonde la concepcin cultural de la palabra est ligada a una fuerza creado-ra y organizadora de la vida diferente de la occidental.
El ejercicio de lectura y valoracin de estas literaturas y su recepcin,cuyos orgenes orales devienen como en estos tres casos en poemas,debera servir para abrir canales y construir puentes de comprensin queacorten las brechas culturales, y as pensar que la diversidad tambin puedeingresar en el dominio de lo universal. Por esta senda, el problema no
tendra que quedarse llanamente en la valoracin esttica de la forma (queseguramente implicar abordar la discusin del canon literario), sino en latransformacin de la concepcin misma de lo esttico, fundamentada enel dilogo y la comprensin del otro y de lo otro, atado a circunstancias his-tricas y culturales precisas.
En este caudal nos encontramos entonces impulsados por una corrien-te pletrica de smbolos indescifrados, de sentidos latentes, de intuicionesinterpretativas, de voces multilinges en dilogo. Esta lectura me supone
proponer una mirada que incluya un acercamiento a sus cosmogonas, a susmitologas, a sus lenguas, a sus festejos, a su territorio y a sus historias.De este modo, se hace necesario tambin considerar las estrategias de re-presentacin de un proceso que busca ser metarreexivo y que tiene comopropsito revisar constantemente las circunstancias de elaboracin de la in-vestigacin. Esta experiencia de lectura acude a formas de representacinque renueven y desestabilicen la nocin de objetividad, tendiente a reducir ydesnaturalizar al otro.Es con esta intencin como en este artculo se recurrea diferentes registros discursivos, los cuales se asocian, se interpelan y se
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
16/17
118 Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Tras los ecos de la semilla. Una mirada a tres casos de la poesa indgena en Colombia
imbrican para sugerir una mirada diversa del problema. Desde el conceptode polifona, esta estrategia de anlisis a travs de la representacin puedepotenciarse mediante el uso, por ejemplo, de la narracin, la descripcin,
la ancdota, el dilogo, la fotografa y el video, entre otras. La razn msimportante para considerar este enfoque es que el objeto de estudio esdinmico, contiene concepciones del mundo complejas, ligadas a elementosculturales uctuantes que pertenecen a miradas y concepciones particularesdel mundo, las cuales no sern abordadas a partir de un enfoque autoritario-hegemnico, sino a partir de uno capaz de descentrar sus propios referentesque seguir siendo explorado en el curso de esta investigacin.
Bibliografa
Brotherston, Gordon. (1997).La Amrica indgena en su literatura: los li-bros del cuarto mundo. Mxico: Fondo de Cultura Econmica.
Camacho Gonzles, Hugo Armando (comp.). (1995).Magut: la gente pes-cada por Yoi. Bogot: Tercer Mundo.
---. (comp.). (1996)Nuestras caras de festa. Bogot: Tercer Mundo.
Candre Yamakuri, Anastasia. (2009).Lleg el Amazonas a Bogot.Bogot:Ministerio de Cultura.
---. (2011). Moma Mogoroto yoga rafue: yua buinama uai ikak moni-fuena ar camo monaiya, okaina imak dbenedo / Historia de mi padremogoroto (guacamayo azul): palabras del ritual de las frutas que llegaa nosotros como comida en abundancia, de parte de la etnia ocaina.Mundo Amaznico 2, 307-327. Disponible en: www.revistas.unal.edu.co/index.php/imanimundo/article/.../21334 [Consultado el 28 de febrerode 2012]
Candre Yamakuri, Anastasia et al. (2010).Pchi Biy Uai: puntos aparte:antologa multilinge de la literatura indgena contempornea. Vol. 2.
Bogot: Fundacin Gilberto Alzate Avendao.
Cullar, Alba Luca et al. (2006).Magtagu ar wiyae: cantos tikunas.Bo-got: Fundacin Terra Nova.
Clifford, James. (1998). Sobre la autoridad etnogrca. En: Carlos Reyno-so (comp.).El surgimiento de la antropologa posmoderna. Barcelona:Gedisa, 141-170.
Echeverri, Juan lvaro. (1993). Tabaco fro y coca dulce. Bogot: Colcultura.
-
7/24/2019 16295-55588-1-PB
17/17
119Estudios de Literatura Colombiana, N. 32, enero-junio, 2013, ISSN 0123-4412, pp. 103-119
Camilo A. Vargas Pardo
Geertz, Clifford. (1998). Gneros confusos; la reguracin del pensamien-to social. En: Carlos Reynoso (comp.).El surgimiento de la antropolo-ga posmoderna. Barcelona: Gedisa, 63-77.
Gruzinski, Serge. (1999).La pens mtisse.Pars: Fayard.Jamioy Juagibioy, Hugo. (2010). Bnbe Oboyejuayng / Danzantes del
viento. Bogot: Ministerio de Cultura.
Lepe Lira, Luz Mara. (2005). Cantos de mujeres en el Amazonas. Bogot:Convenio Andrs Bello.
Nio, Hugo. (1977).Primitivos relatos contados otra vez. Bogot: InstitutoColombiano de Cultura.
---. (comp). (1978).Literatura de Colombia aborigen: en pos de la palabra.Bogot: Instituto Colombiano de Cultura.
---. (1998). El etnotexto: voz y actuacin en la oralidad.Revista de CrticaLiteraria Latinoamericana, 24(47), 109-121.
---. (1998). Escritura contra oralidad: y dnde est el documento? Casade las Amricas,39(213), 79-85.
Urbina, Fernando (comp.). (2010).Las palabras del origen: breve compen-dio de la mitologa de los uitoto.Bogot: Ministerio de Cultura.
Rama, ngel. (2004).La ciudad letrada. Santiago de Chile: Tajamar.Rocha Vivas, Miguel (ed.). (2010a). Pchi Biy Uai puntos aparte: antologa
multilinge de la literatura indgena contempornea. Bogot: FundacinGilberto Alzate Avendao.
---. (2010b). Palabras mayores, palabras vivas: tradiciones mtico-litera-rias y escritores indgenas en Colombia. Bogot: Fundacin GilbertoAlzate Avendao.
Vargas Pardo, Camilo A. (2010). Del yaj al mito de Gtapa: mirada retros-
pectiva. Cuadernos de Literatura, 14(27), 156-169.