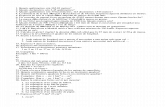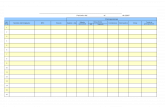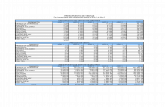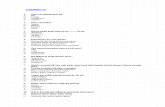12SRA
-
Upload
haddadalex -
Category
Documents
-
view
853 -
download
1
Transcript of 12SRA
regionales salones
lvaro Uribe Vlez Presidente de la Repblica Paula Marcela Moreno Ministra de Cultura Martha Elena Bedoya Viceministra de Cultura Enzo Ariza Ayala Secretario General Clarisa Ruiz Correal Directora de Artes Nidia Piedad Neira Sosa Asesora Programa Nacional de Concertacin y Estmulos Mara Eugenia Castro Directora del Museo de Arte Moderno de Barranquilla GRUPO DE ARTES VISUALES Javier Gil Asesor del rea Mara Sol Caycedo Produccin General Mara Victoria Benedetti Logstica y comunicaciones Adrin Villa Divulgacin y Circulacin Ana Mara Bernal Laboratorios de InvestigacinCreacin PRODUCCIN y ADMINISTRACIN Museo de Arte Moderno de Barranquilla
Los XII Salones Regionales se han llevado a cabo gracias a una suma de esfuerzos en los que participan el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, las Gobernaciones, Alcaldas, Institutos y Secretaras de Cultura, Comits Regionales de Artes Visuales compuestos por representantes de instituciones acadmicas y culturales, museos y Consejos de rea.Una parte del papel para la produccin de este libro fue donado por Propal S.A.
CATLOGO Javier Gil Coordinacin Editorial Adrian Villa Asistencia editorial La Silueta Edicionesf Diseo y diagramacin Francisco Daz-Granados Corrector de textos*
*Excepto Transmisiones
Jos Toms Giraldo Gloria Posada Fotografa
PRESENTACIN11 XII Salones RegionalesJavier Gil Paula Marcela Moreno Zapata, Ministra de Cultura
13 Viajes, contagios, tensiones
REGIN CARIBE33 39 47 55 63 79
29 MaldeojoLenguas de origen Intencin / MaldeojoEduardo Hernndez Rafael Ortiz
Atencin / Maldeojo De arte y otros demoniosCarole Ventura
Laboratorios de mediacin/creacin artstica
75 Prcticas de Ver en el Caribe colombianoPrcticas de Ver en el Caribe colombianoNstor Martnez Celis * Gabriel Acua Rodrguez
Alexa Cuesta * Rafael Ortiz * Cristo Hoyos * Mara Posse
REGIN CENTRO101 107 111 123 135 149 163 173
97 El espejo: Ni s, ni no sino todo lo contrarioPrlogo: Brillando el espejoRicardo Rivadeneira Velsquez
Introduccin: Colectivo Las VegasClaudia Salamanca * Andrs Gaitn Claudia Salamanca Andrs Gaitn Andrs Gaitn
Lo poltico: Disculpe, la confund La farndula: Entre el patito feo y el desbordamiento del yo Lo ilegal: Cuando se toca el lmite de s mismo con el espejo La escala: En la belleza Hacia lo grande o hacia lo pequeoClaudia Salamanca
159 TransmisionesTexto curatorial Proyecto TransmisionesConsorcio Pasquino (Mara Clara Bernal * Fernando Escobar * Juan Andrs Gaitn) Piedad Bonnet
Radio Sutatenza: el fin de un sueo
REGIN CENTRO OCCIDENTE201 229Ciudad, regin, pasGloria Posada
197 Confluencias. Arte - CiudadExposiciones Paralelas
242 Eje[s] imaginarios249Eje[s] imaginarios
Colectivo La Plataforma, Fundacin Universitaria de Bellas Artes, Isabel C. Restrepo
Adriana Arenas * Rosa Elena ngel
REGIN ORIENTE271 293 299 319
267 Regin imaginada. Del lmite a la fragmentacin del territorioEn busca de una regin imaginariaAlberto Camacho * Ricardo Rivadeneira * Luis A. Carrillo
Una mirada al 12 Saln Regional de Artistas, Zona Oriente, desde sus ejes curatorialesElizabeth Garavito scar Salamanca
Regin imaginada: una curadura provocada
315 Voces.Acciones.SilenciosHombre. Sociedad. FronteraCarmen Ludene * Juan Carlos Ojeda
REGIN ORINOQUA331
327 Territorios nacionalesImplicaciones ideolgicas del concepto artstico en la OrinoquiaLibardo Archila
REGIN PACFICO
355 Ah est pintado el Choc 359 As narra el fotgrafo 365 Bamba 45 369 Cruce de caminos 373 Rodando. Exhibicin mvil de video Sobre el Museo 377 Sealamientos.de Popayn Iberoamericano de Arte ModernoGonzalo Daz C. * Luis F. Gonzlez E. Ana Mara Castro R. Fabio M. Palacios Colectivo La Colcha Grupo Pantalla Negra
381 Territorios ciertos - Territorios inciertosSofa Surez B.
Precolectivo 5
REGIN SUR393 407 443
389 Territorios ignorados y territorios visibles en la Regin SurcolombianaTerritorios ignorados y territorios visibles en la Regin SurcolombianaOvidio Figueroa Benavides Jaime Ruiz Solrzano Pablo Santacruz
Territorios ignorados y territorios visibles en la Regin Surcolombiana Reflejos, proyectos y desafos
NDICE DE PARTICIPANTES
465 Indice de participantes
XII Salones RegionalesEl Ministerio de Cultura se complace en presentar la memoria de los 12 Salones Regionales de Artistas que se celebraron en 2007. Con este documento vital dar continuidad a un proceso que surgi en 1976 como una de las acciones pioneras de la descentralizacin cultural del pas. Este trabajo ha sido cuidadosamente adelantado por la Direccin de Artes y el equipo del rea de Artes Visuales. Su editor ha sido, directamente, Javier Gil Marn, asesor del rea, quin durante 2008 ha trabajado en el levantamiento de los materiales visuales y de los textos, la edicin de los mismos con sus autores, la interlocucin con La Silueta Editores para el diseo y arte de la edicin, hasta dar forma a un acervo de memoria crtica que habr de ser de gran utilidad para la promocin de los artistas y sus prcticas visuales en todo el territorio nacional. Esta memoria tambin ser til para la toma de decisiones en poltica pblica en los campos de la cultura y las artes, as como para el conocimiento por parte de las futuras generaciones de los movimientos artsticos en el pas. Ao tras ao, los Salones Regionales se fortalecen y de paso se convierten en factores de reconocimiento y promocin de las fuerzas creativas de las diferentes poblaciones de Colombia. Ms que la respuesta a una divisin territorial arbitraria, la regionalizacin responde a principios constitucionales como la descentralizacin, desconcentracin, participacin y reconocimiento de la diversidad y pluralidad de la cultura. Los Salones Regionales ganan cada ao gracias a su capacidad de ir a la raz, y tambin por permitir la inclusin de criterios, en las polticas departamentales y municipales, que estimulan y fomentan las prcticas artsticas como factor de democracia y desarrollo integral de una poblacin. Es fundamental en esta nota preliminar agradecer al gran conjunto de personas que particip en la construccin de este movimiento de pas, iniciando por los artistas, sus principales protagonistas.
11
Resaltamos tambin la labor de los Comits Regionales de Artes Visuales, a travs de los cuales los Salones concretan esta construccin colectiva con acentos diversos. Ellos son el principio y fin del proceso, ya que establecen los criterios y garantizan la produccin de las exhibiciones. El Ministerio es tambin un catalizador, un mediador y un elemento fundamental para el impulso de una mayor autonoma y autorepresentacin de las diversas regiones del pas. Los curadores y sus proyectos curatoriales, con sus singularidades conceptuales y metodolgicas, realizaron lecturas e investigaciones de sus propias realidades y, por consiguiente, ofrecieron miradas particulares con un claro sabor local. Las exposiciones, en consecuencia, son solo la punta del iceberg de un largo proceso de investigacin, diagnstico y dilogo con artistas e instituciones, de reflexin constante sobre el quehacer artstico y sus proyecciones en cada regin. El aporte del Ministerio se suma a los aportes de los entes territoriales, y genera una intrincada red que busca dar soporte a la creatividad y proyeccin de los artistas en Colombia. Ms all de una afirmacin de las diferencias, los Salones Regionales concretan un
dilogo de visiones, de culturas y de planteamientos artsticos. Por ello, la continuidad de la circulacin de obras, discursos, textos y muestras es un indicador de indiscutible valor. Inclusive hoy se prepara la circulacin de exhibiciones de algunos de estos salones ms all de las fronteras. Resalto tambin la importancia de los laboratorios de investigacin-creacin que, junto con la ctedra de pensamiento curatorial, acompaan interiormente el proceso de circulacin y apropiacin. En fin, un conjunto de voluntades y una gestin compleja que logra avances en trminos de democracia cultural. Finalmente, es importante afirmar la juventud de los Salones Regionales, tanto por su capacidad para redefinirse continuamente como por su capacidad de ser la morada de muchos jvenes con nuevas perspectivas y deseos de experimentacin. Los Salones Regionales, sin descartar la siempre valiosa e indiscutible presencia de artistas de trayectoria, son un espacio para la experimentacin de obras y proyectos que difcilmente tienen cabida en los circuitos comerciales del arte. A ellos reiteramos los agradecimientos por su participacin, fruto de una confianza mutua, sin la cual no sera posible cumplirle a la democracia y a la historia cultural y artstica de nuestro pas.Paula Marcela Moreno Zapata Ministra de Cultura
12
Viajes, contagios, tensionesUno de las facetas ms interesantes que entregan los procesos de los Salones Regionales son las reflexiones que despiertan tanto los procesos curatoriales como las obras desarrolladas por los artistas. All se abre un panorama amplio de lectura. Pero ms que detenerme en aspectos singulares quisiera focalizarme en dos direcciones de carcter ms general: 1. Qu idea de curadura e investigacin se va desprendiendo de este naciente proceso y 2. Algunas tensiones y contagios que asoman en los Salones Regionales y, naturalmente, en el arte colombiano. o ajenas a su propio acontecer, son procesos llamados a inventarse a s mismos de manera creativa y atendiendo tanto las particularidades locales como los apremios derivados de su propio desarrollo. Desde esa perspectiva, podramos puntualizar algunas ideas.
Una experiencia de lecturaLas investigaciones curatoriales necesariamente se constituyen en una experiencia de lectura de los territorios y su produccin simblica. Para dimensionar la palabra conviene mencionar a Jorge Larrosa1, quien ha sealado que lo ms amenazante para la lectura es la realidad del lector, su personalidad, el querer seguir siendo el mismo, el solamente verse a s mismo en lo que ve, el convertir la realidad en una variante de s. Es decir, solamente leer a partir de lo que ya se sabe y quiere. Leer es saber escuchar, en la escucha1 Jorge Larrosa, La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formacin, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 2003.
Viajes y creacionesQu es una curadura en los Salones Regionales? Esta es una pregunta que no se puede responder por fuera de las propias dinmicas de investigacin curatorial. Y si esta es una nocin en vas de hacerse, tambin, y con ms razn, lo es en el marco que nos ocupa. En este contexto los procesos curatoriales no deben referenciarse desde premisas abstractas
13
se est dispuesto a or lo no sabido, incluso lo no deseado y previsto. Justamente por ello algo intempestivo sucede y nos transforma. La lectura es experiencia, exper-ientia, al decir de Larrosa, lo cual significa salir hacia fuera, pasar a travs, viajar, arriesgarse a encontrarse con aquello que no controlamos. Por eso mismo es incapaz de experiencia aquel al que nada le pasa, le afecta o le amenaza. En otros trminos, en la experiencia no se posee el objeto, sino que se es posedo por l. Y esto es propio de un sujeto pasional, un sujeto distante del autodominio y del dominio, fuera de s y dominado y cautivado por el otro o por lo otro. Ms all de las bondades acadmicas, parece que las regiones precisan de sujetos pasionales, aptos para sucumbir a la seduccin y extraeza que ofrece la vida en cada lugar. Renunciar al control es abrirse al viaje, salir de s para encontrarse en lo encontrado, para esperarse en un afuera de s mismo. Ello naturalmente supone abrirse a la afeccin, a un logos cordial. Un logos producido desde la afeccin y el afecto. Sostiene el mismo autor que la verdadera lectura es aquella en la que tenemos que leer lo que no sabemos leer. Y cita a Heiddeger Sera provechoso si desistiramos de la costumbre de or siempre tan solo lo que ya entendemos. Si solo vemos lo que sabemos no se produce lectura, investigacin, asombro, en suma, conocimiento.
Las curaduras que alcanzan dimensiones inesperadas, en consecuencia, no se realizan sobre lo ya sabido, sino sobre lo que se busca, y ello supone asumir una voluntad de escucha. Ms que imprimir un saber ya constituido, es dejarse afectar por el viaje, hacerse vulnerable, viajar con y entre los artistas, quienes a su vez tratan de e-videnciar el nivel presimblico de las ricas y plurales experiencias que acontecen en las regiones. En el fondo se trata de privilegiar un modelo de conocimiento y aproximacin a lo real, ajeno a certezas y categoras fijas, para anteponer la singularidad de la proximidad y el contagio. De este modo, la curadura deviene investigacin artstica y tiende tambin a proceder poticamente. En la fusin con su objeto, no predefine, y por ello se pone en disposicin de escuchar las pulsiones, experiencias an no nombradas y deseos que al simbolizarse caracterizan lo local. Partir de las prcticas, y no tanto de las teoras, equivale a desbordar planes y programas para saber navegar en la temporalidad del instante: ya no haremos comparecer la vida ante las categoras del pensamiento, arrojaremos el pensamiento en las categoras de la vida, afirmaba Gilles Deleuze2. La fuerza vi2 Gilles Deleuze, La imagen.tiempo. Estudios sobre cine 2, Barcelona, Paids, 1987, p. 254.
14
tal que caracteriza cada zona desmantela al menos parcialmente cualquier programa previo. Si en la exploracin y acercamiento a los lugares slo ocurre lo previsto, poco ha sucedido, no ha habido encuentro, asombro, contacto con el afuera. Si no desplazamos los preconceptos, casi se puede afirmar que no hemos viajado por la regin. Es fundamental, entonces, abandonar los conceptos generales y abstractos, evitar dormir la vitalidad en categoras, para entregarse a la singularidad de la experiencia. Es necesario saber situarse entre lo sabido y una alteridad que nos interpela, entre lo conocido y aquello para lo cual no tenemos rtulos ni categoras Una exploracin de la produccin simblica de una regin o zona supone viajes, encuentros, una cierta disposicin a perder las seguridades. El investigador, alojado en la frontera de sus propias concepciones, se torna el genuino viajero que a la manera de Hermes est llamado a ser un intermediario que pone en comunicacin lo heterogneo para hacer ver aquello que las lecturas rutinarias impiden ver. El viaje como conocimiento, o el conocimiento como viaje, nos pone en contacto con aquello que difiere de nosotros, de aquello que preexiste como diferencia y que quizs precisa otras relaciones y asociaciones, la quiebra de fronteras y territorios tanto disciplinares como geogrficos e intelectuales, e incluso la invencin de territorios inexistentes. Esta actitud de exploracin viajera se puede sintetizar apelando al poeta sufi Rumi, quien deca en otro contexto algo as: esto no es producto de una bsqueda, pero solo les ocurre a buscadores. El viaje de la curadura garantiza su condicin creadora gracias a las prcticas y obras, con ellas y para ellas, inaugurando y augurando relaciones que terminan por abrir posibilidades. Una curadura se torna montaje que establece una gramtica indita, distinta a la habitual, con tramas inesperadas y, por tanto, lecturas igualmente insospechadas. Es de esperar que las investigaciones, paulatinamente y contando con ms tiempo, logren crear conceptos ms refinados y emanados desde lo artstico. Un concepto artstico establece conexiones no pensadas desplazndose del crculo de representaciones ya hechas. Eso significa que no ilustra una idea previa, sino que conceptos e ideas cobran vida y se producen en el tiempo y con el tiempo. Amanecen en el encuentro anhelado, pero incierto, de lugares, relaciones, cuerpos, prcticas, medios, expresiones, momentos. En esas conexiones algo ocurre, ms an si los encuentros se realizan entre medios y lgicas de expresin sin licencia disciplinar para encontrarse, pero que, empujados por la fuerza de sus contagios y llamados, terminan por transgredir esas delimitaciones. Una curadura regional debe resultar provocadora en el doble sentido del trmino.
15
Adquiere sentido lo renovador que puede resultar de la amistad entre medios, gneros, prcticas y formas de expresin diferentes. Una curadura creativa se plantea como potencia: de cruce, de relacin de elementos heterogneos, en medio de los cuales va sucediendo algo significativo. Dispositivo para producir una enunciacin colectiva poblada de situaciones, expresiones y acciones mltiples. Entre ellas, la posibilidad de poner ciertas prcticas en relacin de visibilidad e inteligibilidad, traascendiendo lo que normalmente denominamos obra de arte. All se incluyen prcticas comunitarias, pedaggicas, acciones colectivas. Los Salones Regionales, desde las investigaciones curatoriales, abren el espectro de la esfera del arte, sin desconocer la importancia vigente de los trabajos con pretensin de ser obras artsticas. Algunos defienden el estatuto de los productos que se presentan como obras de arte, tal es el caso de la apuesta de Confluencias: Arte y ciudad de la regin Centro Occidente, o de algunos trabajos de las regionales Oriente y Orinoquia, o de El espejo, ni si ni no, sino todo lo contrario, de la regional Centro. Otros exploraron otras opciones de creacin y circulacin, puntualizando en prcticas de orden comunitario o en construcciones colectivas que desbordan la figura individual del artista (gran parte de los proyectos de la zona
Pacfica; Prcticas de ver y Maldeojo en el Caribe, y Transmisiones en el Centro), o se privilegi la vecindad de prcticas culturales con acciones artsticas (Territorios visibles y territorios ignorados en la regin Surcolombiana; Maldeojo; Ejes Imaginarios; Transmisiones). Esta supresin del arte como realidad aparte y con aspiraciones a construir una comunidad viva trae consigo importantes desafos curatoriales, entre otros, decisiones en lo tocante a las formas de exhibicin, como tambin la necesaria extensin de la actividad curatorial a un plano de acciones situadas en el mbito de la gestin, entendida como produccin creativa de relaciones. De todo ello se derivan algunas tensiones, contagios y contradicciones que trataremos de esbozar a continuacin.
Tensiones y contagiosDe tiempo atrs, el propio desarrollo de la actividad artstica ha puesto de manifiesto ciertas prcticas culturales que el concepto tradicional de arte, con su lgica e instituciones, no dejaba ver en su potencial artstico y cultural. Dichas prcticas proceden de otras concepciones culturales, de la comunidad, de la cultura espontnea, del mundo tecnocomunicacional, de otras formas de ciudadana, de redes de activismo, de comunidades experimentales, de modos de vida social artificial, de prcticas de produccin
16
de otros vnculos sociales como lo ha presentado Reinaldo Laddaga3, las cuales no solo estn asociadas a otras formas de vida, organizacin y gestin, sino que traen consigo la emergencia de otras estticas. De paso, han dejado ver que algunos paradigmas y modelos estticos han sido externos y ajenos a distintos grupos sociales, y de all la necesidad de abrir expresiones desde la cotidianidad y sensibilidad de comunidades, culturas y subculturas. Naturalmente, tambin se ve desafiada la disciplina arte y su racionalidad. Muchas de estas experiencias, al ampliar el campo de lo artstico, desbordan las antiguas delimitaciones disciplinarias y solo son pensables desde un encuentro con otras prcticas y saberes. Si bien este nuevo paisaje artstico funde elementos culturales, comunitarios y comunicacionales, quisiera separarlos as sea artificialmente para puntualizar algunos aspectos.
Arte y culturaAlgunas acciones y prcticas culturales, con componentes estticos, aunque no sealadas como artsticas, alcanzan un importante y diferenciador nivel de construccion local. En estas prcticas la vida habla, la memoria se3 Reinaldo Laddaga, Esttica de la emergencia. La formacin de otra cultura de las artes, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2006.
configura, asoman otras maneras de ser y decir, se alojan ms ntidamente los deseos de la gente. All empiezan a sobrevivir restos de tradiciones rotas, lenguajes olvidados en el cuerpo, la voz, los fantasmas del pasado, otras letras y visualidades. Muchos elementos invisibilizados cobran vida, lo visible es infectado por lo no visible de la cultura, y esto es el punto de partida para configurar otra visualidad. Una expresin menos procedente de lo especializado y lo acadmico y ms prxima a la palabra espontnea de comunidades y ciudadanos. Algunas formas de produccin artstica se contagian de estas prcticas y as lo muestran algunos Salones Regionales, como el del Sur; el del Centro, con la curadura Transmisiones; el Caribe, con Maldeojo, y proyectos de la regional Pacfico. Necesariamente, ello trae consigo preguntas y reflexiones en torno a sus mecanismos de exhibicin y circulacin. Se podra argumentar que la nocin de lo exhibitivo cambia el sentido de algunas prcticas no desarrolladas para esa finalidad. Sealarlas como artsticas podra significar una ampliacin de lo denominado como tal y, de paso, inquietar los contenidos de lo artstico, que siempre se han formulado desde alguna postura ideolgica. No hay arte sin una discursividad que lo seale. En esta direccin, el propio arte, al incorporar estas acciones, desafa sus propias lgicas, su
17
manera de autodefinirse, las jerarquas que establece. En juego est el desplazamiento de la nocin de objeto al de prctica y la consecuente apertura a advertir que en lo cotidiano y en la vida ordinaria se encuentran dimensiones poticas. Pero, as como la cultura interroga al arte, el arte tambin interroga la cultura e incluso la transgrede. La potencia de lo artstico no es contenible ni explicable solamente desde la cultura. La aspiracin a insertar prcticas culturales en el mbito artstico resulta discutible en culturas cuyas actividades estticas se dan conjuntamente con otras prcticas y sin establecer ningn espacio de diferenciacin llamado arte. Esa operacin marcara un lugar aparte, inexistente, en la dinmica misma de una comunidad y sera un llamado a un comportamiento de recepcin o lectura igualmente inexistente en tales comunidades. Exponer o no exponer, o cmo hacerlo, cmo circular trabajos enmarcados en su lugar de origen, se tornan entonces en preguntas importantes. Algunas acciones, paradjicamente, pueden traicionarse cuando se exponen artsticamente. Queda el interrogante ante las maneras de mostrar y circular y si una estrategia expositiva desvirta en cierto modo el funcionamiento social de ciertas imgenes y su lgica de lectura.
Arte y comunicacinTambin los Salones Regionales (curaduras Transmisiones y Ejes imaginarios) confirman, quizs con mayor decisin de la habitual, algo que se percibe de tiempo atrs en las artes contemporneas, como es su tendencia a la desmaterializacin. Es decir, la pulsin por deconstruir el objeto y todo aquello que lo produce, expone, circula y consume. Ello se ve acentuado por un progresivo devenir de la cultura desde lo tecnocomuniacional. Hoy la cultura no utiliza las comunicaciones, se define desde ellas. Lo audiovisual se configura como cultura mundo; all se juegan la cotidianidad, los modos de socializarse y de aprender, las estticas, los modos de reunirse, los afectos y los deseos. Esto desborda aquellos acercamientos inmediatistas de la relacin arte-comunicacin que reducen estas posibilidades a circunscribir el arte solamente como un contenido a diseminar ms ampliamente por las vas masivas. Desde un punto de vista, esta situacin favorece la democratizacin de la produccin, circulacin, apropiacin y recepcin cultural. Se abren opciones para desacralizar y reorientar el pensamiento artstico en mbitos distintos a la institucin-arte e incluso distintos al terreno de lo visual, tan apropiado para finalidades no propiamente artsticas. Es evidente que asistimos
18
a un cierto agotamiento de las formas de puesta en pblico de lo artstico, es la fatiga y rutinizacin natural de un engranaje institucional que se fetichiza y tiende a autolegitimarse, independientemente de lo que en su interior acontezca. Adicionalmente, encontramos el exceso visual de lo social, una estetizacin visual ceida a la mera complacencia sensorial o a su uso mercatil. Se abren paso, entonces, otros recursos para generar imgenes. Aparte de los propiciados por los creadores, las tecnologas audiovisuales se presentan como espacio de experimentacin y orquestacin de expresiones y lenguajes que relacionan lo sonoro, lo visual, lo escrito y lo verbal. Las relaciones entre arte y comunicacin emergen como una sociedad connatural a estos tiempos y como horizonte interesante para crear narrativas que simbolicen la experiencia intensa, auque muda, de una gran pluralidad de comunidades, y de apertura de una plstica audiovisual colectiva. Esta opcin, un pensamiento artstico de naturaleza audio-visual, sin duda se conecta con la diversidad y oralidad que subyace en buena parte de las colectividades del pas, tambin con un deseo de representacin, reconocimiento y construccin de s. Lo tecnocomunicacional pone en escena otras comunidades y organizaciones, ciertas formas de activismo, confirmando otro mbito de lo pblico, ya no canalizado por el Estado. Cada vez ms, lo pblico encuentra un lugar de realizacin en los medios, y ello hace notoria la redefinicin del valor poltico de la comunicacin. No obstante, si bien lo tecnolgico trae consigo todas esas posibilidades, ellas no se suceden mgicamente. El simple hecho de encontrarse fuera de lo institucional no garantiza la capacidad de resistencia y creacin (as como nada impide que una produccin simblica dentro de lo institucional, de lo que se muestra como arte, pueda ser crtica y creadora). Las tecnologas no garantizan automticamente la superacin del empobrecimiento y banalizacin de la experiencia. El espacio comunicacional tambin se capta mercantilmente, y as mismo se estetiza y se desactiva por una recepcin modelada desde la pasividad del consumo. Cabe preguntarse: en qu grado termina por renunciar a la riqueza epistmolgica del pensamiento artstico un arte situado comunicacionalmente, que se enfrenta a ciertos usos sociales de los medios y que difcilmente puede trascender el mbito de lo informativo o lo conceptual? No se abandona un trabajo sobre emociones, perceptos, sensaciones? Hasta dnde la conversin del arte en un acto lingstico no se hace indiscernible de la banalidad cotidiana? Un arte sin experiencia esttica, sin sensaciones potentes y nuevas. Hasta dnde la alteridad que configura
19
el arte, y que reconocemos en aquellas obras literarias, musicales, teatrales, visuales, se ve neutralizada en los medios de comunicacin? En consecuencia, cmo realizar una experiencia artstica en medios de comunicacin como la radio? Cmo posibilitar la intensidad de una experiencia-pensamiento, sin que se vea desdibujada por unas lgicas de lectura y recepcin, que siguen activas dentro de los grupos sociales en el momento de exponerse al medio de comunicacin? Cmo alcanzar una estrecha relacin entre arte y comunicacin, ajustada a propiciar experiencias y pensamientos desde lo esttico?
Individuos y comunidadesFrente a una forma tradicional de produccin artstica, propia de una modernidad focalizada en el individuo y la creacin individual, progresivamente asistimos a un nfasis en la creacin colectiva, en una produccin hecha desde, con y para la comunidad; as lo indican las muestras del Caribe; Transmisiones en el Centro; varios proyectos del Pacfico, y la presencia cada vez ms creciente en todo el pas de colectivos artsticos que trabajan comunitariamente. Los puntos arriba sealados muestran esta tendencia a la desmodernizacin de la cultura y el arte. Tendencia ligada al decir de Laddaga a la configuracin de una democracia profunda o de microesferas pblicas experimentales, de nuevas
ecologas culturales4. Esa inclinacin se ve acentuada con el surgimiento de estticas emergentes de carcter colectivo ligadas al establecimiento de formas alternativas de vida, abiertas a resituar al individuo comn como alguien capaz de expresarse , por ello unido a otras formas de ciudadana y organizacin, a nuevos modos de constitucin del sujeto poltico apelando a medios de representacin y participacin que involucran dimensiones estticas. Dicha situacin se reafirma con la presencia significativa de proyectos artsticos destinados a cimentar valores como convivencia o ciudadana. Muchas de estas iniciativas son valiosas en cuanto parten y construyen comunidad desde lo simblico, que responden sobre todo a redefiniciones que parten de la misma vida social. Algunas prcticas artsticas son en s mismas colectivas: los universos sonoros, escnicos y dancsticos se realizan a partir de lo colectivo y desde esa condicin potencian la fuerza de lo colectivo. En ciertos contextos se aprende msica o danza dentro de relaciones socioculturales, y su aprendizaje no se produce al margen del ejercicio de lo social. Incluso su prctica presupone un importante nivel de organizacin comunitaria y claros vnculos de confianza y solidaridad. Esos modos de
4
Laddaga, Esttica de la emergencia, op. cit.
20
funcionamiento empiezan a abrirse camino en el terreno de las artes visuales. No obstante, no sobra establecer as mismo relativizaciones de estas acciones en el terreno de lo visual. Por un lado, algunas de estas prcticas corren el riesgo de caer en lugares comunes o en elaboraciones pobres de planteamientos formulados desde otras disciplinas, quizs debido a la ausencia de una experiencia y un pensamiento realmente artstico. Muchas experiencias comunitarias se reducen a una actitud asistencialista hacia las comunidades, que puede desvirtuar lo artstico y arrojar resultados poco consistentes, de poca permanencia en el tiempo o, lo que es peor, reducirse a una utilizacin de las comunidades. En ocasiones, algunos proyectos instrumentalizan la experiencia esttica para finalidades consensuales, desvirtuando la fuerza singularizadora del arte, e incluso terminan en un llamado a la inclusin en una estructura homognea de valores que paradjicamente congela diferencias y singularidades. Por lo general, la creacin tiene algo de ruptura y disidencia, aun con la propia comunidad y cultura. Vale la pena pensar lo comn y el trabajo con lo comunitario sin reducirlo a una realidad nica y a un cierto estatismo derivado de una identidad sin tiempo y homognea. Lo comn, al menos en la mayora de
las sociedades contemporneas, est abierto a lo diferendo y a la multiplicidad. Quizs, la produccin de singularidad y de subjetividad, desprendida desde lo artstico, no necesariamente se ajusta a la representacin de alguna identidad general y mayoritaria. Por otra parte, no se puede descalificar que el arte, en su sentido ortodoxo, tambin produce comunidad. La creacin visual hace comunidad siendo fiel a s misma, desde el trabajo simblico mismo, desde una elaboracin compleja de lo que somos y nos sucede. Por lo general, para el arte la comunidad no est, se construye, y se construye en el sentido y lo sentido, en la experiencia vital de reconocerse con el otro en el momento de la creacin o en la cercana del momento efmero, pero pleno, de duracin de la experiencia de la obra de arte, o en el momento de la emergencia de vida a travs de imgenes, sonidos, relatos y gestos conducentes a un decir extremo. La comunidad es por-venir, se gesta en el bautizo simblico que produce la potencia alegre de la creacin o en una apropiacin social de lo artstico. El arte es promesa de comunidad por s mismo, no solamente cuando se destina a objetivos explcitamente destinados para tales fines. En resumen, es evidente que la cultura, lo tecnocomunicacional, lo comunitario, inquietan al arte contemporneo haciendo ms explcita sus conexiones con la comunidad y
21
la cultura. Tambin es claro que todas esas dimensiones apremian las estructuras de exposicin del arte favoreciendo una circulacin menos diferenciada y ms contagiada de cotidianidad. Pero no menos claro es que tambin el arte, asumido como experiencia y pensamiento singular, defiende cierto nivel de autonoma en cuanto modo de pensamiento. En el fondo reaparece la vieja tensin entre arte y vida, entre prcticas socioculturales y arte autnomo. Entre acciones que van del arte a la vida y de la vida al arte. As como hay una promesa en habilitar la fuerza potica de ciertas prcticas, tambin est vigente defender la idea de obra de arte. En ese sentido, no sobra matizar aquello de la autonoma del arte. No se trata de autonoma de la obra, sino de la autonoma de la experiencia y el pensamiento esttico, y de su posibilidad de materializarse en formas expresivas. En tal caso no se descarta la nocin de obra de arte, eso s sin reclamar para ella la exclusividad de un pensamiento creativo. Tampoco se trata de un retorno a la autonoma de la obra (como algo esencializado, cuyo sentido est al margen de los contextos y entramados en los que se inserta). La experiencia y pensamiento artstico valen por s mismos, es decir, tienen autonoma, fundan un mundo desde s, y lo hacen desde la contencin y especificidad de un pensamiento potico en conjuncin con un material expresivo, desde el ejercicio del pensamiento, disciplinado y crtico consigo mismo. Al respecto vale la pena recoger la idea de autonoma estratgica sugerida por Hal Foster5. Para este autor, autonoma es una mala palabra, pero no es una mala estrategia. En la obra se materializa un mundo como sensacin, sensaciones que solo se alcanzaran desde la obra misma. El apresurado descarte de la obra de arte puede resultar contraproducente, si pensamos que en ella se posibilita y materializa un ejercicio de pensamiento, no entendido no sobra repetirlo como un objeto artificialmente puesto aparte, sino como experiencia intensa y particular capaz de pronunciar el asombro y aumentar la comprensin profunda de la realidad. Lo potico no es un estado trascendental, es un acto de pertenencia a la vida que se sucede en un instante cualquiera, en una escena de una pelcula, en una mnima parte de un cuadro o en un pasaje de una novela. Como lo ha sealado Didi Huberman, el conocimiento de lo artstico es del orden del aleteo, su verdad aparece ms en destellos que en totalidades. Si lo poltico tiene que ver con establecer ciertos distanciamientos frente a lo asumido como realidad y consenso, si lo poltico perturba los acuerdos impuestos o preestablecidos haciendo5 Hal Foster, Diseo y delito, Madrid, Akal, 2004.
22
visible lo que no se vea, quizs, entonces, la condicin ms poltica de lo artstico radica tambin en la fidelidad a las posibilidades que promete el pensamiento artstico. Y frente al vaco simblico del universo poltico, no se puede considerar que el arte, como puesta en juego de la alteridad y el disenso, tambin genera lo poltico? Quizs todo este panorama nos indica la puesta en juego de una metamorfosis o transicin en las modalidades de identificacin del arte. Estas modalidades aluden a vnculos entre modos de produccin de obras o prcticas, mecanismos de visibilizacin de ellas y modos de conceptualizacin, considerando que la produccin artstica se legitima desde un ejercicio discursivo. Se materializan en un campo de instituciones con sus modos de funcionamiento. Cada modalidad, en consecuencia, va desprendiendo prcticas, conceptos, lgicas organizativas, maneras de reunirse y producir espacios y tiempos, modalidades de gestin y circulacin, valoraciones ticas y estticas. En ltimas, se unen ciertas prcticas con ciertas formas de visibilidad y modos de inteligibilidad especficos. En cualquier caso, lo fundamental en una y otra es alcanzar experiencias
distanciadas del mundo sensible ordinario, un mbito particular de la experiencia. En la actualidad se abre paso un rgimen esttico que hace convivir prcticas relacionales y procesuales con las lgicas derivadas de la modernidad. Quizs asistimos a un momento de copresencia y cohabitacin de formatos modernos con modalidades artsticas que empiezan a distanciarse de esa herencia. No se tratara de observar estas tensiones como dilemas o dicotomas, se trata de pensar en su coexistencia y en fortalecer una y otra como modalidades de relacin y conocimiento esttico; pensar en diferenciar niveles de calidad en una y otra, incluso pensar en interacciones y tensiones fecundas entre ellas. En estas tensiones se puede mirar el panorama artstico que nos muestran los Salones Regionales, y en los planteamientos desarrollados por el comit curatorial en el 41 Saln Nacional de Cali.Javier Gil Asesor de Artes Visuales, Direccin de Artes, Ministerio de Cultura.
23
REGIN CARIBE
REGIN CARIBEDepartamentos // Atlntico // Bolvar // Cesar // Crdoba // La Guajira // Magdalena // Sucre // San Andrs y Providencia
CURADURAS
Maldeojo
Eduardo Hernndez, Rafael Ortiz, Manuel Ziga, Eduardo Polanco, Carole Ventura y Adriana Echeverra
produccin de Museo de Arte Moderno de Barranquilla Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia itinerancia medelln: Parque Biblioteca El Beln itinerancia cartagena: Museo Naval, Claustro de Santo Domingo Centro de Formacin de la Cooperacin Espaola
sede riohacha: Centro Cultural de la Guajira itinerancia barranquilla: Parque Cultura del Caribe,
Prcticas de VerNstor Martnez Celis y Gabriel Acua Rodrguez
produccin de Museo de Arte Moderno de Barranquilla Museo de Arte, Universidad Nacional de Colombia
sede riohacha: Centro Cultural de la Guajira itinerancia barranquilla: Parque Cultura del Caribe,
COORDINACINDiana Acosta, Miller Sierra y Reinaldo Melo
JURADOS DE BECAS DE INVESTIGACIN CURATORIALlvaro Barrios Blanca Nelly Rivera Pablo Santacruz Beatriz Grau Lucrecia Piedrahta Carlos Uribe Gabriela Salamanca
TUTORlvaro Barrios
AGRADECIMIENTOSComit Regional Zona Caribe Gobernacin de La Guajira, Direccin Tcnica de Cultura y Juventud Alcalda Mayor de Riohacha, Oficina Municipal de Cultura y Turismo Fondo Mixto para la Promocin de la Cultura y las Artes de La Guajira Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Barranquilla Secretara de Cultura de Cartagena Secretara Departamental de Cultura del Atlntico Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena Secretara de Cultura de Medelln Museo de Arte Moderno de Barranquilla Direccin cultural. Ministerio de Relaciones Exteriores
malde
eojo:Curadores: Eduardo Hernndez Rafael Ortiz Manuel Ziga Eduardo Polanco Carole Ventura Adriana Echeverra
p.12
32
Lenguas de origen
En wayuunaiki1Ouusiraa akuyamajuushi spla ayaawatiria sma ojuitiria akuaipa jjca suluu mma sotpnaaka palaakat woumainruu spla eiyataa sukuaipapala wanee kuyama ojuitaakat suluujee t mma palairukupnaakat. Spla wajaachonmin jatin ayatawaakat alainraashii waya snain Laboratorios de Mediacin/Creacin, mnakat soujee shiain kanlin atuma t akuyamajuushikat na wayuukana sma na koumanshiikana suluujee kojuyes eirakaaya piichipaajat ojuittirakat wanee antanajiraaya suluujee t kamairkat sma t mojutujakat atumawaa splamin wanee ayatawaa snainjee eera shiyatin sukuaipa t akuyamajuushikat eekat suluu m`ma palairuku ska wanee jeer mapeo mns eiyatakat kuyama pansaakat akjia snainjee t interdicto sma trasgresin mnakat ska shiain stchin maajatin t achejawaa oumaanakat achiki. Ouusiraa1 Traduccin de Gabriel Iguarn.
wanee ayatawaa akuyamajaas suluujee apnuins akuaipapala: Oushkaawaa: Shia t ejerjaakat syaawase mma schiirua t achuyamajuushikat woumainruu t eiyataka suyatain wayuu kuyama suluu waneeshin kojuyein eeminre nounejaanin splamin wanee anaa akuaipa obras tributarias mns spla kanlin t nayataaka anain sma t ounajirakat ayatawaa alalajirakat/akuyamajirakat spla poluwainjatin suluujee suyatain kachuweera apansajirakat t wakotchijakat achiki spla karalouttaluin spla jjin schiki wana sma t putchi mashajuukat asakiijnakat stuma ayataalirua nama na kuyamakana. Ekiiruusu schikiachotchijawaa Warankiiyamin (ska shiain t mma anakat spla ounejira Valledupar, Santa Marta sma shiakaaya) Cartagena, Sincelejo y Montera. ayatakana: Achopotits pienchis ayataaleep spla alaleeraa/ akuyamajiraa natuma na kuyama
33
12 sra / caribe
ounejaawshikana snainjee nayataale suchiiruamin t eekat suluu mma noumaakat snainjee sniki.
En creole2MaldeOjO (eye desease) was built as a strategy of recognition and dynamic generation of regional and creative processes, meant to make visible the different plastic transgressing positions that can be found in the Caribe region; for this purpose we leaned on the practice of Mediation/ Creation Laboratories, as spaces facilitating dialogues between art, community and context, from various critical regional sites; this proposal was characterized by its relation with the Ancestral and the Margined, as well as by an investigation work about the state of the regional art practices, elaborating a mapping that allowed us to recognize the production matching the interdict and transgression concepts as central themes of the investigation work. MaldeOjO is grounded on an investigation structured in three moments: explOratiOn: Consisted in a map of the regional art practices witch allowed recognizing the production of independents artists, individuals or collectives, whose2 Traduccin de Carole Ventura.
proposals were invited as tributary pieces meant to create a dialogue with the products and processes of the mediation/creation laboratories; with the help of electronic mail we could elaborate a complete database and fast work method, using also the traditional mode: meeting between the curators and the artists. Visits to the cities of Barranquilla, Cartagena, Sincelejo and Montera. actiOn: Is about the realization of 4 mediation/ creation laboratories formulated by commissioned artists following the curators transgressing spirit, and invited according to the affinities of their artistic practices with the characteristics of the chosen communities and to the formulation of concepts in the original language.
En palenquero3MriOjO a nas kumo un fomma ri rekonosimieto ku un erensia ri makaneo y parapeto ri regi ke as kuj pa min to e ma manera ri platiko ku fomma ri pasalo andi tiela suto; pa an suto t ngal andi praktika ri laboratorio ri meriasi i kreasi, kumo epasio andi se chiti ri atte ku komunir y min uto patte ri ritela suto, kuma lo ke teneba ke be ku ma jende ri3 Traduccin: Eduin Valds Hernndez y Manuel Prez Salinas.
34
12 sra / caribe
timbo ri ande y lo i s ech pa bera a jundo ku makaneo ri biriguasi ri atte andi tiela suto ku mapeo ke rej konos to e kusa lo ke s sal ajutao a ma chitiao ri Interikto/Trangresi kumo kusa ma lo ke jende a min a birigu. Kumo suto tan aselo. Mriojo a ten fundamento andi tr biaje: Biriguasi: Ke a send andi mapeo ri kumo kusa ri tiela suto t ke a nd pa min kuma ma attitta ta sal i a sendaba andi uno mum i andi chagua ma kusa lo ke suto taba buk e pa ese resuttao ri parapeto ri laboratorio ri meriasi i kreasi ku uso ri uno tr ri uto po chakero ri komputar ma lo ke a dej suto empat un choch ri dato pa jay un oji ku ma brio jundo ku ma fomma ri ante, chitiao ku mekiro, ku attitta. Suto a kuagr bae pa barrankia, (ku tiela lejo pa am jende ri bayerup, sata matta i meno barrankia), katagena, sinselejo y monteria. echO: Suto a regobb kuatro laborario ri meriasi i kreasi andi kambindante ju attitta enkaggao po epirto ri pale, invitao, ke a pol jund pokke a send lo memo i konos atte ri tiela an kogio ri lengua an ri memo fomma: Tambi suto a met a Darin kumo m ri bera ku muetra ri makaneo ri Matta Rogrigue. chitialo po t paraje: MriOjO a buk pa jund atte ku to jende, parapentando epasio bit ku atte ma lo ke s tok suto, bukando pa fomm kut repu pa pol ech pa lande ku makaneo andi tiela suto. Ma gende a konos a m ri ojo i a nas asina ke po merio ri trate ma lo ke gende s min, tanto ri atte kuma ma lo ke suto a s aprend i ense lendro ri un chupa bedde ri biaje, si suto a ke poleba yeg andi un choch gende ku un chito biruta. Ri laboratorio suto a s pon po riba i ponelo po lande ri jende andi an a nas. Lo ke suto tan yeb pa Ribcha suto tan aselo po meri ri trate lo ke suto a makani.
En castellanoMaldeOjO se construy como una estrategia de reconocimiento y generacin dinmica de procesos creativos regionales destinada a evidenciar las distintas posiciones plsticas cuyo sentido transgresor se da en el campo del arte de la regin Caribe. Para ello nos apoyamos en la puesta en prctica de Laboratorios de Mediacin/Creacin, como espacios que propician dilogos entre el arte, la comunidad y el contexto desde distintos focos crticos regionales, propuesta que se ha caracterizado por su relacin con lo ancestral y lo marginal, paralelamente a un trabajo de indagacin sobre el estado del arte de la regin mediante un mapeo que permiti reconocer aquella produccin ajustada a los conceptos de interdicto y
35
12 sra / caribe
trasgresin como tema central de la investigacin curatorial. Maldeojo se fundamenta en una investigacin estructurada en tres momentos: explOracin: consisti en un mapeo del estado del arte de la regin que permiti reconocer la produccin de artistas independientes, sean individuales o colectivos, cuyas propuestas se invitaron como obras tributarias para generar un dilogo con los productos y procesos de los Laboratorios de Mediacin/Creacin mediante el uso sistemtico del correo electrnico que nos permiti consolidar una completa base de datos y lograr un seguimiento ms gil junto con la modalidad tradicional de entrevista de los curadores con los artistas. Visitas: Se programaron a las ciudades de Barranquilla (como lugar equidistante para convocar en conjunto Valledupar, Santa Marta y la misma Barranquilla), Cartagena, Sincelejo y Montera. accin: Involucr la implementacin de cuatro laboratorios de Mediacin/Creacin formulados por artistas comisionados segn el espritu transgresor de la curadura, invitados por la afinidad de sus prcticas artsticas con las caractersticas de las comunidades escogidas bajo conceptos formulados en lengua de origen. Entrada gratuita.
36
37
Eduardo Hernndez Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena. Curador del Museo de Arte Moderno de Cartagena, Director del Proyecto Maldeojo.
38
Intencin / MaldeojoLa cultura es la Norma, el Arte es la excepcin. Jean-Luc Godard Maldeojo es un proyecto curado por El Consorcio para el 12 Saln Regional de Artistas, Zona Caribe de Colombia. Se dise como una estrategia de significacin de re-existencias, articuladas como un tejido de relaciones a partir de reconocer las diferencias y contrastes en nuestras prcticas artsticas. Producido con fondos pblicos del Ministerio de Cultura de Colombia y la Gobernacin de La Guajira, que determinan su carcter pblico, cont tambin con el apoyo de universidades, entes regionales, territoriales y empresas privadas de la regin1. El resultado fue un1 MaldeOjO fue uno de los dos proyectos de curadura en la Regin Caribe, ganadores de la convocatoria 2007 para los XII Salones regionales de Colombia, producido con recursos del Ministerio de Cultura, Gobernacin de la Guajira, Universidad Tecnolgica de Bolvar, Universidad Jorge Tadeo Lozano del Caribe, y los apoyos de El Observatorio del Caribe y la Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena.
proyecto donde lo cultural y lo territorial se relacionan en la visin ampliada o expandida de las prcticas artsticas. El crecimiento de las ciudades concentra gran parte de la produccin cultural, pero simplifica los contenidos. El espacio urbano, objeto de especulacin y consumo, es tambin un contexto social y comercial que fagocita todo, pero, sobre todo, neutraliza los contenidos. Maldeojo propone la ampliacin de la observancia de las prcticas artsticas en ese espacio urbano, en el sentido de la produccin de los creadores y su relacin con las polticas pblicas culturales en contextos diversos y problemticos, tradicionalmente excluidos. En la dinmica de la cultura de esta regin se observa la dialctica entre la tradicin, es decir, lo aceptado o la norma, y la innovacin o trasgresin, es decir, la excepcin de la que hacen parte el Arte, la Guerra, la Fiesta y el Carnaval. Sin embargo, como afirma Susan Sontag: En la sensibilidad tica moderna tenemos la conviccin de que la
39
12 sra / caribe
guerra es una trasgresin aberrante y la paz es la norma; pero histricamente ha sido lo contrario: la guerra ha sido la norma y la paz la excepcin2. Particularmente en esta regin, la guerra an es la norma. La estrategia del proyecto Maldeojo fue una respuesta al contexto globalizado y su relacin con lo local considerado en forma amplia y extendida, la cual conect las prcticas artsticas con otros territorios, otras disciplinas y otras miradas que afectan el sentido de su produccin. Al observar el sentido de pertinencia, nos dimos a la tarea de disear un proyecto necesario que respondiera a la lectura de un contexto y unas necesidades especficas, principalmente reconociendo su diversidad y, ante todo, el reto de comprender su produccin simblica como bien cultural. Maldeojo desarroll un modelo curatorial que emple la metodologa de Investigacin/ Accin/Participacin propuesta por el socilogo Orlando Fals-Borda, como un proceso flexible organizado en tres tiempos.
La investigacinConsisti inicialmente en la revisin y observacin del estado del arte en la regin, y en coherencia con la naturaleza participativa del proyecto se realiz una invitacin pblica para el acopio inicial de informacin, adems de visitas de presentacin del proyecto a las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Sincelejo y Montera, y la posterior invitacin directa a creadores procedentes de otros campos de la produccin cultural y artistas cuyas propuestas resultaban dialogantes con los criterios de la curadura, enfatizando en la pertinencia y utilidad social de sus obras, hasta lograr una relectura de lo local y lo regional, que hizo visible procesos e identific sus relaciones. Maldeojo analiz las tensiones que se generan entre el interdicto y la transgresin, que se manifiestan en los cuestionamientos polticos, sociales y culturales de la regin, motivados por activismos conceptuales y estticos que afectan la mirada y el espritu y dan sentido a su produccin cultural. Asumimos que la tcnica est al servicio del tema, que da espacio a procesos creativos alternativos y transgresores que hacen posible reconocer el propio maldeojo y liberar contenidos plsticos que potencian y agregan valor a procesos que desarrollan creadores y artistas y los hacen pertinentes y necesarios.2 Susan Sontag, Ante el dolor de los dems, Madrid, Alfaguara, 2003, p. 87.
40
12 sra / caribe
La indagacin y acopio de informacin cont con dos estrategias: el uso sistemtico del correo electrnico, que permiti la elaboracin de una base de datos actualizada (casi el 50% de la informacin ingrespor este medio) y entrevistas personales del equipo curatorial con los creadores en sus localidades y sitios de trabajo3.
La accinLa praxis es resultado de una investigacin/ reflexin sobre los diversos contextos abordados, no solo para conocerlos sino para transformarlos. Se disearon cuatro Laboratorios de Investigacin-Creacin comisionados a cuatro artistas invitados, quienes formularon y ejecutaron los proyectos a partir de los conceptos propuestos por la curadura. Desde MaldeOjO denominamos artstica toda actividad de formacin y de transformacin de la cultura; por esta razn los laboratorios involucraron estrategias formativas que posibilitaron el autoreconocimiento y permitieron el acceso a los centros nerviosos de las problemticas y de las personas que participaron, en los diversos contextos y etapas en3 Para la convocatoria pblica de Maldeojo se editaron 300 tarjetas tamao postal de 12 x 17 cm y 500 impresos de 21x 28 cm, a dos tintas, con informacin pertinente, publicada tambin en la pgina del Ministerio de Cultura: www.salonesdeartistas.com. El video de la convocatoria se puede ver en Youtube.
que se enmarcaron las experiencias. En los laboratorios se entendi la accin emprendida como un proceso, el cual reforz la accinparticipacin formativa, propici encuentros con agentes activos del contexto y defini el rol del artista comisionado como mediador. La invitacin de tres obras documentales de Marta Rodrguez sobre Urab constituy una excepcin y un paisaje que hemos denominado Urab: Expedicin al margen4. Por su parte, Stchin t akUaipakal/Resistencia, comisionado a la artista Alexa Cuesta, se desarroll en las ciudades de Uribia y Manaure, en La Guajira colombiana e indag diversas formas de resistencia cultural que por ms de 500 aos han permitido la existencia hasta hoy de la comunidad y de la cultura way5. USUngUl/Inmaterialidad, comisionado al artista Rafael Ortiz, se desarroll en el corregimiento de Palenque, Bolvar. Indag aspectos inmateriales de su cultura afroamericana, que llevaron a que el palenque fuera exaltado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial4 Las pelculas documentales de Marta Rodrguez: Soraya; Una casa sola se vence y Nunca mas, realizadas a finales del siglo XX, en el Urab colombiano, hicieron parte de Maldeojo, como una triloga que ilustra sin pliegues la guerra que se libra en esa regin, que es la misma guerra que se desarrolla en todo el pas Ms informacin sobre este laboratorio, en: www. sutchin-tuuakuaipakalu.tublog.es http://esferapublica.org/portalindex.php?option=com
5
41
12 sra / caribe
de la Humanidad. the nation/Naturaleza Invisible, comisionado a la artista Mara Posse, se desarroll en el departamento de San Andrs y Providencia e indago el concepto de nacin desde el pensamiento raizal, en un contexto frgil y vulnerable6. Ur/Aseguranza, comisionado al artista Cristo Hoyos, se desarroll en el municipio de Ur, Crdoba e indago por manifestaciones sincrticas de origen tnico y religioso. Los Laboratorios fueron plataformas para la generacin de procesos creativos, individuales y colectivos, donde las prcticas artsticas se conectaron y relacionaron entre s, y tambin espacios donde se puso en evidencia la urgencia de polticas culturales publicas7, en una regin que an no reconoce su produccin cultural como bien, ni como servicio social. Los procesos y resultados de los laboratorios se exhibieron ntegramente en las localidades donde se desarrollaron, como una manera de devolverlos a las comunidades que se involucraron en los mismos, y solo una parte o registro de ellos se exhibi durante la itinerancia del proyecto.
La participacinEste fue uno de los objetivos fundamentales de Maldeojo y un indicador del alcance y cobertura del proyecto. Los Laboratorios fueron una estrategia que, adems, permiti la participacin de un gran nmero de personas: El laboratorio Stchin T Akuaipakal, vincul a 15 creadores, en su mayora de la etnia way. El laboratorio Usungul vincul a 67 personas de la comunidad de Palenque de San Basilio. The Nation, en San Andrs y Providencia, vincul a 30 personas y en Ur, Crdoba, se vincularon 58 personas, entre artistas, miembros de la comunidad afrodescendiente e indgenas de etnia embra-kato. Es decir que la estrategia de Participacin implementada en los laboratorios permiti la vinculacin de 170 personas en total, con casi 90% de permanencia de la poblacin comprometida en las regiones ms apartadas y menos reconocidas del Caribe colombiano. A partir de la convocatoria pblica y el acopio de informacin, se recibieron 40 propuestas individuales y colectivas de artistas y creadores regionales, de las cuales fueron invitadas 15 individuales y dos colectivas, denominadas Obras Tributarias, que dialogaban entre s, y con la produccin de los laboratorios, tejiendo entre ellas el texto visual de la curadura. Las obras individuales
6 7
Ms informacin sobre este laboratorio, en: www.naturalezainvisible.org http://esferapublica.org/nfblog/?p=959 Vase artculo de Alexa Cuesta en Esfera Pblica: http:// esferapublica.org/portal/index.php?option=com
42
12 sra / caribe
Fran Kalero / Co-una vision personal
p.26
invitadas corresponden a las realizadas por los artistas Ivn Acosta, Fidel lvarez, Juan Fernando Cceres, D. J. Chawala, Leonor Espinosa, Luis Herazo, Frank Kalero, scar Leone, Juan Lpez, Martn Martnez, Martn Murillo, Jos Luis Quessep, Ernesto Recuero, Marta Rodrguez, Erlin Salgado y los colectivos BI-Infrarrojo y Pringacara. Juan Lpez y Frank Kalero son dos artistas contemporneos espaoles invitados a exhibir sus obras en el proyecto Maldeojo, porque sus propuestas aluden al contexto regional y nacional con obras pertinentes y comprometidas que hacen un efecto de espejo que permite reconocernos. Expresiones espontneas, conectadas con la vida misma, las encontramos en las propuestas de Ivn Acosta, D. J. Chawala, Luis Herazo, Martn Murillo y Erlin Salgado. Ivn Acosta vincula la tcnica y
soluciones artesanales a la construccin a escala de una motocicleta, realizada ntegramente con diferentes variedades de madera de la regin, dando como resultado un objeto intil que sita su valor en el alto poder evocativo y dialogante con un fenmeno que ya es nacional (el moto-taxismo), pero que tuvo su origen en las capitales de los departamentos de Sucre y Crdoba. El pic El Rey de Rocha es una mquina de sonido que anima su D. J. Chawala en numerosas fiestas pblicas en Cartagena y toda la regin del Caribe colombiano y venezolano, divulgando la msica africana y la champeta, en un performance interactivo con el pblico que lo sigue con fidelidad. Una visin holstica de la vida impulsa la actividad creativa de Luis Herazo, quien adems de artista visual es sanador, lder comunitario y masajista. l propone una alegora de la historia al recrear al Chamn y la Princesa, entre otros personajes, pasando por referentes histricos, enriquecidos con visiones cinematogrficas y picas del relato fundacional de nuestro territorio. La lectura es una actividad formativa y ldica. Sus bajos ndices en la regin son hoy un indicador veraz de la crtica situacin social que se vive en el Caribe de Colombia. Martn Murillo es un autodidacta y gestor independiente que impulsa su proyecto La carreta literaria por calles y plazas de nuestras ciudades invitando a la lectura, y
p.30
p.27
p.31
43
12 sra / caribe
en ella circul la bibliografa bsica del proyecto MaldeOjO. La reciente democratizacin de la produccin cinematogrfica y el inters de Erlin Salgado por ilustrar el destino de comunidades de jvenes comprometidos en la delincuencia le llev a realizar Bandoleros, un largometraje filmado en 2005 en barrios subnormales de Cartagena con actores naturales, donde indaga, desde su punto de vista, las posibles causas de la violencia urbana y juvenil. Jos Luis Quessep / Silencio La invitacin hecha a la documentalista colombiana Marta Rodrguez al proyecto Maldeojo es una propuesta que conecta la regin de Urab al Caribe. Se trata de un gran paisaje social de esa regin fronteriza de Colombia que explica con suficiente claridad la verdad y la problemtica de la guerra en todo el territorio nacional. Es tambin un merecido homenaje a esta pionera del cine documental en nuestro pas, herramienta fundamental para la conservacin de la memoria colectiva. El video y la fotografa son tambin soporte de las obras de scar Leone y Leonor Espinosa. Dentro/Adentro es un proyecto ganador de una convocatoria del Ministerio de Cultura realizado en 2005 por scar Leone en las localidades de Camarones, Guajira y San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, una accin performtica que averigua por la relacin entre la geografa y las culturas ancestrales de la Sierra Nevada arhuaca y kogui, importante visin a la hora de comprender el significado del territorio. La gastronoma est asociada tanto al territorio como a prcticas culturales. La reconocida chef Leonor Espinosa en la obra Actor-Intelectual registra mtodos tradicionales de la preparacin de alimentos y los relaciona con formas de violencia aceptada, lo cual acompaa con un video y fotografas de las principales acciones registradas. La importancia del texto, asociada a expresiones creativas en la regin, est presente en las obras de Fidel lvarez, Jos Luis Quessep y Ernesto Recuero. La propuesta de Fidel lvarez, construida como un ejercicio de oculista, relaciona la relatividad de la visin y las dificultades para acceder a la verdad/realidad. Es una obra que ilustra y explica el concepto de MaldeOjO. La presencia del suelo en la pared remite a sistemas constructivos tradicionales, connota el territorio y el paisaje; pero, asociado al texto, se expresa como un valor agregado que completa la
p.24
p.25
p.19
44
12 sra / caribe
p.20
construccin simblica de la obra Silencio, de Jos Luis Quessep. La comunicacin como estrategia es una alternativa comn a la necesidad de tomar posiciones razonables frente a las distintas formas de violencia de la vida contempornea. Ernesto Recuero invita con carteles a participar de esta toma de conciencia, empleando estrategias que recuerdan los aos 60, y reivindica la necesidad y vigencia de las acciones populares en la sociedad actual. La educacin es un indicador del grado de desarrollo de un pueblo, pero tambin lo es del grado de represin. Como una reflexin analgica entre la Disciplina y el Peligro, se construye la propuesta Lapidacin de Martn Martnez, intermediada en su proceso por acciones colectivas realizadas con la participacin de estudiantes de educacin bsica en Sincelejo y Riohacha. El Colectivo Pringacara conformado por Shirly Guerra, Silena Martnez, Lissy Meneses, Camilo Velsquez, Juan Carlos Guerrero y Fabio Cuevas, estudiantes de la Escuela Superior de Bellas Artes de Cartagena, y Manuel Ziga involucra tambin a otros estudiantes en acciones participativas y colectivas en dos proyectos invitados a la curadura que aluden a la actual situacin poltica y a la calidad de la vida y la educacin en un contexto marginal. La memoria y la historia de la guerra de fin del siglo XX en Colombia tienen innume-
rables vctimas. Como una aseguranza contra el olvido, el Colectivo BI-Infrarrojo conformado por Milena Aguirre y Rafael Barraza realiz una instalacin fotogrfica con imgenes que aluden a la identidad annima y a la cantidad de vctimas de la guerra. El dibujo, como el diseo, son un comn denominador de todas las propuestas invitadas al proyecto Maldeojo, un medio directo y herramienta insustituible asociada a procesos del pensamiento. Juan Fernando Cceres asume el dibujo desde su elementalidad y su relacin con el espacio que lo contiene, con clara referencia a la postal turstica, que lo vincula con el destino econmico de la regin. Su emplazamiento supera el espacio donde se instala y se articula a un contexto ms amplio y complejo. Las obras y los artistas representados en este proyecto son una muestra de la diversidad y vitalidad de las expresiones y procesos que se desarrollan desde las artes visuales en el Caribe colombiano. Cuestionan la definicin y los prejuicios acerca de la produccin cultural entendida como un Bien, que relaciona expresiones espontneas y cultas, en un contexto amplio y complejo, que supera el concepto de regin y territorio. El Consorcio, equipo curatorial a cargo de MaldeOjO, agradece a los creadores que aceptaron nuestra invitacin, sobre todo, su confianza y compromiso, que hicieron posible la realizacin de este proyecto.
p.17
45
Rafael Ortiz Artista, docente, investigador, curador del Proyecto Maldeojo.
46
Atencin / MaldeojoSe pueden reconocer las energas negativas, la mala onda que puede cruzar a una persona, a una familia, a un pueblo o a un pas? Quin domina la escena de nuestros destinos y qu nos hace estar de buenas o de malas, llevar una vida ordinaria o una existencia novedosa y admirable? Quin es el patrn al que le rendimos culto ciegamente o el maestro al cual le entregamos nuestros secretos ms ntimos, esperando respuestas que nos alivien o guen en el devenir del cuerpo por la vida? Quin determina nuestros momentos de desgracia? Realmente son nuestros o simplemente son una coyuntura del destino, una mala alianza, el resultado de cruzar por un lugar equivocado? El umbral del destino siempre es incierto y ante su presencia nos guiamos por el instinto o recurrimos al aprendizaje cultural o sociofamiliar que heredamos. Pero en este proceso no podemos dejar por fuera la adquirida malicia indgena, que ante el peligro es nuestra mejor aliada. El proceso creativo es tan incierto como predecir el futuro o visualizar el destino. Sabemos dnde comenzamos, pero difcilmente podemos adivinar dnde terminamos. El proyecto Maldeojo se inserta en la dinmica de los procesos creativos. La nica aseguranza8 es el riesgo y la apuesta. El lado oscuro? El temor a perder. Reunir a seis personas para el proyecto fue un acierto coyuntural. La capacidad se multiplica al saber que ninguno del grupo podra manejar del todo los temas o la informacin, lo que permiti la contribucin de destrezas y conocimientos personales al proceso. El proyecto se estructura como una caja de resonancia cuyos aportes individuales se tornan colectivos y luego adquieren carcter, se socializan y regresan al grupo comohechos adquiridos y propuestas concretas. Un propsito en comn entre amigos y artistas. En el transcurso del tiempo, sucede como a las brisas que anteceden8 Aseguranza: (de asegurar). I. f. desus. Seguridad, resguardo.
47
12 sra / caribe
colgicos o de hipotticas comunicaciones con los espritus. Pl.: mdium. Un techo que provee convivencia no puede ser ajeno a las experiencias recientes del programa pedaggico de los Laboratorios de Investigacin/Creacin del Ministerio de Cultura. Situacin que no implica para Maldeojo la apropiacin descarada del modelo. Citando a Maquiavelo: Si logran con acierto su fin se tendrn por honrosos los medios conducentes al mismo, pues el vulgo se paga nicamente de exterioridades y se deja seducir por el xito. Este famoso pasaje de El prncipe, que dio lugar a la posterior interpretacin resumida en el apotegma el fin justifica los medios, podra arrojar un manto de dudas sobre un modelo que ha aportado aciertos a la regin, si el eje central de la propuesta de Maldeojo no estuviese en su naturaleza participativa y en la elaboracin del guin curatorial, que se ampla a la produccin independiente de los artistas (y no artistas) de la regin Caribe, cuya contribucin es fundamental para el proyecto global.
Usungul / Taller de Palenque
agua: se intensifican y crean movimientos inesperados y de gran atraccin. La pregunta mayor que nos hacemos al respecto de la funcin y el destino de la curadura de los 12 Salones Regionales, abordndola desde la franja Caribe, contiene dos palabras indispensables: formacin y participacin. El Consorcio funciona como prctica artstica compartida en asocio con las directrices de la curadura. Seala sobre un mapa de la regin los focos crticos (zonas de alta incidencia cultural) y propone la incidencia zonal en participacin y formacin de procesos creativos en comunidad. mdium com. Persona a la que se considera dotada de facultades paranormales que le permiten actuar de mediadora en la consecucin de fenmenos parapsi-
Maldeojo es fuerza en la vistaLa regin y la plataforma del Caribe que hacen parte de la nacin colombiana es considerada hoy como un contexto trasgresor y `crudo de negociacin y lucha de poderes, con indicadores bajos de desarrollo y nece-
48
12 sra / caribe
Usungul / Palenque
sidades bsicas insatisfechas, donde an prevalece la concepcin histrica de territorio de carcter salvaje o ingenuo, que se relaciona con su particular forma/manera de ser, muy especialmente relacionada con `el hombre que re. Este prrafo encabeza el aparte de la justificacin del proyecto que presentamos a la convocatoria de los 12 Salones Regionales, y siempre me qued en la memoria la imagen de el hombre que re a pesar de las dificultades y situaciones agudas que presenta el Caribe. El hombre que re... es genial, re a pesar de sus apuros. Bajo el flagelo del infortunio, re... Qu escudo cultural ms perfecto y mejor diseado para sobrellevar situaciones lmite! Cul es la contraparte, el contrario que acecha y destruye la proteccin? El mal de ojo, as como se presenta en otras poblaciones del planeta, est arraigado
en la cultura popular colombiana; fue y sigue siendo la `enfermedad cultural ms relevante dentro de las tradiciones populares occidentales. Pueden causarlo las personas que tengan `fuerza de vista, y es debido principalmente a una mirada de envidia que causa enfermedad9. Una mirada de envidia que causa enfermedad: Se desea lo del otro. Ser que el mal de ojo es la necesidad de completar el ciclo del deseo? El dao al otro, envidia, desagravio, venganza, represalia, desquite, produce satisfaccin tendra que ser una suerte de pulsin tan intensa como el amor para que est extendido por todo el territorio nacional y en manos de no muchos.
Dios te aRma... Epigrama castrense /laico/insurgenteEnvidia Sentimiento de animadversin contra el que posee una cosa que nosotros no poseemos. La postal Maldeojo que publicamos como parte de la empresa de divulgacin que necesitan los proyectos de curadura deca: Maldeojo Te han echado el maldeojo? Preocpate Que el arte lo cura.
9
En Internet se encuentra un consultorio para el maldeojo: http://www.maldeojo.com/
49
12 sra / caribe
El contenido parece mal escrito... preocpate que el arte lo cura. No debera leerse Algrate que el arte lo cura! El texto corresponde ms bien a una adivinanza. Todos conocemos los beneficios del arte, tanto en pedagoga como en tratamientos de enfermedades sociales, mentales o espirituales, entre otras. As como conocemos el beneficio del yoga o de dejar de fumar... pero la sociedad en general (el caso colombiano, para no entrar en problemas concernientes a la globalizacin) es incapaz de realizar cambios sustanciales en beneficio propio. Por miedo, ignorancia, como tantas veces se la hace responsable de nuestros males? Yo creo, simplemente, que es debido a que las personas no quieren... sean individuos, familias, grupos, entidades, congregaciones, Estado o pas. Los artistas, cuando no son guiados simplemente por intereses personales, actan como una red de resistencia que desestabiliza el no cambio, la norma. Trasgresor no es necesariamente el que cruza la lnea del orden para faltar a las leyes y que el Estado llama delincuentes, me refiero a un grupo de acciones encaminadas a disolver las rgidas fronteras de patrones establecidos e intereses individuales de poder. La curadura Maldeojo es en parte una puesta en escena integradora de experiencias que van desde lo social hasta las particularidades individuales, pero todas ellas (tanto laboratorios como obras tributarias) tienen el
espritu trasgresor que oxigena el sentido de la realidad de una franja del Caribe. Nuestra cultura contempornea ha establecido una educacin bastante dudosa, bastante equvoca que liga la imagen con la realidad y la realidad con la verdad. Todo lo que pase por la imagen es susceptible de ser realidad y todo lo que sea realidad es verdad. Pero volvemos a la pregunta inicial, quin es el amo de las imgenes? Y, segundo, de qu realidad estamos hablando?, si la realidad de todas maneras no essino una convencin, la realidad es un botn poltico, la realidad es una categora tecnocultural10. Retomando el tema de los Laboratorios y el trabajo en comunidad, en el proceso de conceptualizacin del proyecto surge la figura del artista comisionado como mediador entre las manifestaciones del arte y una comunidad artistas locales o habitantes de una(s) poblacin(es). La designacin del artista co10 El extracto, tomado de Mal de ojo de Jos Alejandro Restrepo, de un artculo o texto de su autora, cae en manos nuestras en un momento correcto (Maldeojo llama Mal de ojo). Recomiendo una excelente tesis de grado de un doctorado de la Universidad de Barcelona, Narrativas histricas e imgenes polticas en la obra de Jos Alejandro Restrepo, en: www.lablaa. org/blaavirtual/tesis/colfuturo/joserest/joseres.pdf
50
12 sra / caribe
misionado es la de persona mediadora. Aquel que se sita como vehculo receptivo en la comunidad sirviendo de puente entre esta y las herramientas del arte contemporneo en comunicacin, y si tomamos referencias del arte relacional11 que permite que el artista se enfoque ms claramente en las relaciones que el arte va a crear en su pblico o en la invencin de modelos sociales como plataforma para la accin del artista. Las figuras de refeUsungul / Palenque rencia de la esfera de las relaciones humanas se convierten en `formas artsticas plenas. Los encuentros entre el artista comisionado y la comunidad, dentro del espacio de laboratorio, establecen unos pilares de accin interesantes: la formacin, la intervencin del espacio social y la creacin. Pretender ir ms all de los objetivos planteados por el Ministerio de Cultura en su programa de Laboratorios suena pretencioso, pero le da al artista comisionado la libertad de formalizar su encuentro con la comunidad con las proyeccin de obra de arte, donde el proceso y la forma se definen como productos artsticos. Y sin desmeritar el beneficio que reciben los procesos individuales, el todo se comunica como un evento: un proyecto expositivo con la comunidad de los guajiros, los sanandresanos, la de Providencia, los habitantes de Ur y los pobladores palenqueros. De aqu que el encabezado del programa cambia de investigacin a mediacin, lo que le permite al artista comisionado ser parte de la obra, del proyecto o del proceso, si as lo desea, reevaluando la postura de director de proyecto que implica algo de distancia y enajenamiento de los resultados. Es un formato levemente diferente que Maldeojo propone en la actitud que asume el artista en estos Laboratorios de Mediacin/Creacin. El artista entra al espacio de la comunidad e inicia una tarea de reconocimiento de expresiones y saberes. La comunidad, a su vez, realiza ejercicios que se enfocan en el lenguaje, los smbolos y las maneras de representacin tradicionales. Los participantes se introducen en su propio espacio y buscan en el cajn de la memoria todo aquello que les es til para11 Nicolas Bourriad, Esttica relacional, Argentina, Paradigma, 2006.
51
12 sra / caribe
reconvertir o rehacer, fomentando as ejercicios y acciones para intuir, sentir, expresar, profesar, recuperar y reforzar. Si se ubica esta informacin en el plano de lo contemporneo, las intervenciones e interacciones con la comunidad desde la esfera artstica podran atribuirles a manifestaciones vernculas una inminente pertinencia actual12. Aunque el ejemplo lo tome de la propuesta de Usungul del Laboratorio en Palenque, es inminente que lo contemporneo es el imn que nos permite estas intervenciones en el espacio de las tradiciones vernculas y el encuentro de manifestaciones trasgresoras que componen el guin y la riqueza de MaldeOjO, en contra de amarre de amores y de envidias ajenas. Para terminar, vuelvo a citar a Maquiavelo: No hace falta que un prncipe posea todas las virtudes de que antes hice mencin, pero conviene que aparente poseerlas.
Oracin contra el maldeojoProtgeme de toda incursin fornea en mi sensibilidad de artista. De los ojos que vienen de lo oscuro en cuanto a su afn de imponer criterios de poder, dogmas artsticos o expresiones vacuas y manieristas. De los rituales de brujas y brujos o regirse por textos que refieren a otros textos, que refieren a otros textos, que refieren a otros textos... De las personas de almas negras (no todos los curadores son personas malas). De amarre de amores: las relaciones entre artistas se tornan complicadas por aquello del ego, y de envidias ajenas, ganarse premios, de celos, ser seleccionado en las convocatorias, de ruinas en negocios, falta de incentivos oficiales, y de toda pena. (Ac, invocar el nombre del Santo Artista al que le tengamos ms devocin): Protgenos a m y a mi familia de enfermedades, y de ritos de velas, y novelones velas y novelones de todos los colores, sobre todo de las velas negras, discriminacin, racismo, sexismo, Amn.
12
Proyecto Usungul II; intervencin de Rafael Ortiz.
52
53
Carole Ventura Artista, investigadoray curadora del Proyecto Maldeojo
54
De arte y otros demoniosNo soy, / no hay yo, / siempre somos nosotros Muestra tu rostro al fin, / para que vea mi cara verdadera, la del otro, / mi cara de nosotros. Octavio Paz, Piedra de Sol artistas, hacindolos pertinentes y necesarios. Mal de ojo, que es un trmino que se ubica en el plano de lo fenomenolgico y se refiere a un tipo de influencia de la mirada, analizara metafricamente las dinmicas entre colectividades con pugnas energticas y culturales propias de nuestros territorios. Hay momentos en la vida en los que la cuestin de saber si se puede pensar distinto de como se piensa y percibir distinto de como se ve es indispensable para seguir contemplando o reflexionando Michel Foucault. Desde el primer momento se pens desde y hacia lo plural. Como construccin colectiva alimentada en la realidad social, Maldeojo pone en evidencia la relatividad de la percepcin y la diversidad de posturas y puntos de vista que conforman nuestro horizonte artstico regional. Observar el plano, ya no desde el significado de la lnea directriz, sino desde la multitud de puntos que la conforman. Teniendo como norte el querer ser lugar autntico de nuestra pluralidad intrnseca y del
El arte lo cura desde lo pluralLa curadura Maldeojo se gener como un proceso colectivo de investigacin y produccin en torno a las prcticas artsticas que se dan hoy en el Caribe colombiano, percibido como contexto trasgresor y crudo de negociacin y lucha de poderes donde sigue prevaleciendo la concepcin histrica del territorio salvaje o ingenuo del hombre que re. Qu tendra entonces para proponer una regin cuyo potencial creativo yace oculto para los otros y, peor an, para s misma? Reconocer el mal de ojo propio nos permitira liberar los contenidos plsticos y temticos, individuales y colectivos de la regin y potenciara los procesos creativos de los
55
12 sra / caribe
sentido de la trasgresin que nos habita como individuos todava indomados, la curadura escogi extenderse a travs de disciplinas no tradicionalmente propias de las artes plsticas, como la literatura, el cine y la msica, teniendo en cuenta que todas ellas corresponden de manera genuina al aire que respiramos a diario en la Costa. Nota explicativa en la contraportada del cuento de Estercilia Simancas Manifiesto no saber firmar, ledo por ella como introduccin a la presentacin inaugural de Maldeojo, e inspiracin de la obra de Alis Bonilla, Pngale la firma. Parafraseando a Catherine David: Frente a los espacios tradicionales del arte, nos ha interesado crear contextos para inventar otras
posibilidades de encuentros que no oculten los antagonismos y que permitan la existencia de un espacio de debate Ha sido nuestra intencin generar reflexin en torno a la verdad mltiple que nos caracteriza a travs de la yuxtaposicin de distintas posturas culturales y de diferentes modos de habitar la regin, buscando dinamizar la prctica artstica a travs de cuatro Laboratorios de MediacinCreacin en sendos focos particularmente crticos. Los saberes olvidados de los indgenas embera-kato y de los cimarrones del estremecedor municipio de Ur, en Crdoba; la resistencia y la conciencia ecolgica del pueblo raizal del archipilago de San Andrs; las tradiciones tanto tiempo menospreciadas de la cultura negra de Bolvar; la potica cosmovisin way, reiteradamente pisoteada por la cnica indiferencia de la clase poltica guajira Estas problemticas y otras han sido objeto de estudio y reflexin por parte de los artistas y de las propias comunidades participantes, quienes con imaginacin las recrearon artsticamente y lograron impactar visual y conceptualmente. Con el poema siguiente inici Alexa Cuesta la formulacin de su proyecto de mediacin y creacin artstica Stchin tU akUaipakal/Resistencia en waynaiki, con el que destaca su propsito de mantener en todo momento una visin no hegemnica,
56
12 sra / caribe
de aprendizaje y de completo respeto por una de las mayores culturas indgenas existente en Amrica del Sur. Por la fuerza de estar vivos siguen los frutos de cactus alimentando la paz de los pjaros. Siguen mis ojos encontrando a Iiwa y Juyou. Siguen los sueos concilindonos con nuestros muertos... ... las mujeres continan entretejiendo la vida. (Vito Apshana, poeta way) Ahondando en la misma direccin, el colectivo El Consorcio consider importante la impresin de los textos explicativos de la exhibicin de Riohacha en las lenguas de origen de cada uno de los pueblos representados.
Un salto al vacoAdems de posibilitar la realizacin de lecturas ms penetrantes y pertinentes de las diversas realidades de la regin y de favorecer el desarrollo de facultades creadoras multiplicables, los laboratorios de Maldeojo dieron un paso que los diferencia de los tradicionales laboratorios de investigacin-creacin incentivados por el Ministerio de Cultura y ese paso nos record el Salto al vaco del arte de Yves Klein. Los artistas comisionados por MaldeOjO para el archipilago de San Andrs y el Palenque de San Basilio, Maria Posse y Rafael Ortiz, trabajaron como mediadores ante comunidad principalmente extra artstica, en unas prcticas ciento por ciento relacionales, a sabiendas de que el resultado, para un Saln de Artes Visuales, era arriesgado
Prcticas socialesEstrategias e intercambios entre el arte y otras reas cognitivas necesarias para el devenir de una cultura de la paz es el ttulo de la conferencia que dict Juan Alberto Gaviria, director del proyecto Deseartepaz y curador de la galera de arte del Centro Colombo-Americano de Medelln, en el marco de las jornadas tericas Maldeojo. Obviamente, no es un azar. En ella se refiere a palabras de la artista-educadora y etnloga Gene Daz: El uso del arte a nivel
57
12 sra / caribe
que los individuos que se interrelacionan y el carcter interactivo de la vida social son ligeramente ms importantes, ms verdaderos, que esos objetos que denominamos cultura. Segn la teora cultural, las personas hacen cosas en razn de su cultura; segn la teora de la sociabilidad, las personas hacen cosas con, para y en relacin con los dems, utilizando medios que podemos describir, si lo deseamos, como culturales.Cristo Hoyos / La lechera y la cocinera; Laboratorio Ur/Aseguranza
Simbiosis interculturalEl Laboratorio Ur/Aseguranza KapuniaChipaim fue comisionado a Cristo Hoyos y realizado en la localidad de Ur, al sureste del Departamento de Crdoba. Estos son apartes de sus reflexiones: Del vocablo embera-kato que significa agua brava, Ur es una comunidad integrada por reductos indgenas, afrodescendientes, colonos blancos y mestizos, que en su interior han generado un proceso simbitico de sus particulares expresiones. [] Para la comunidad ancestral, para los nativos, para los lderes de la etnoeducacin y para los gestores de la cultura afrodescendiente, as como para los artistas invitados al acercamiento y al encuentro dinmico a partir de la investigacin para generar productos estticos, el
comunitario, a diferencia de una creacin artstica individual, genera una transformacin social y a la vez personal, porque el proceso de trabajo artstico comn es tambin un ritual interactivo que recoge los smbolos del cambio social y artstico. Desde la documentacin escrita del trabajo de mediacin realizado con ocasin del laboratorio usungul o la admiracin que despierta una persona por como baila, canta y camina, el artista comisionado Rafael Ortiz nos trasmite una cita del antroplogo britnico Michael Carrithers sobre las virtudes de su teora de la sociabilidad: Segn este, la capacidad de los hombres para la interaccin social, ya sea a gran escala o entre individuos, es un motor fundamental en el continuo proceso de innovacin de la sociedad: Sostengo
58
12 sra / caribe
laboratoriodeMediacin-CreacinUr/Aseguranza,seinsertaalproyectoMaldeojologrando la convivencia y el reconocimiento de las alteridades como esencia de la condicin humana. El laboratorio se convierte as en el dilogo intercultural, en el gesto adecuado para el logro de la convivencia pacfica en el complejo por lo desequilibrado e injusto mbito de lo nacional.
Obras tributariasEl mapeo del estado del arte de la regin que realiz Maldeojo como parte exploratoria del proyecto de investigacin curatorial nos permiti la ulterior seleccin de las obras consideradas acorde con nuestra mirada transgresora y en dilogo a partir de un guin museogrfico con los productos y procesos de los laboratorios. De all su denominacin.
Plstica tradicional y trasgredida
p.16
p.18
p.21
Maldeojo incluye procesos tradicionales como La moto, de Ivn Acosta, escultura hiperrealista de una motocicleta Suzuki TS 125 tallada con siete clases de maderas a tamao real. El artista demor cuatro aos en la realizacin de su proyecto, siguindose por la idea encontrada en una publicacin sobre Miguel ngel de que las obras buenas son a largo plazo, construyendo con esmero y de forma emprica el objeto anhelado. Un acto aislado individual pone en escena la situacin alarmante sobre el moto-taxismo y las dinmicas desbordadas del subempleo. La propuesta de Juan Fernando Cceres, Chre Rachel du je tcris es un dibujo instalado en pared que utiliza como medio de transporte una plantilla con orificios sobre los cuales se espolvorea el grafito sin fijador, permitiendo as la progresiva intervencin en el tiempo de los factores atmosfricos. Silencio, de Jos Luis Quessep, es una instalacin construida con mdulos de boiga, barro y caa flecha que construyen la palabra casa. En el centro, un tahurete recubierto del mismo elemento orgnico prev la presencia solitaria de lo arcaico y lo que ha sido inamovible por siglos, tal como lo textualiza el autor: y el fin de nuestra bsqueda ser llegar a donde partimos y conocer la casa por primera vez. Los cuadros de Fidel lvarez son espejos con textos grabados que se sobreponen a la imagen reflejada. La motivacin de Iceberg se circunscribe a fenmenos perceptivos, a problemticas del ver y el mirar, entendiendo este fenmeno de lo visual como un acuerdo tcito que acompaa a la realidad. Lpices de puntas afiladas del artista Martn Martnez, con su obra Lapidacin, so-
59
12 sra / caribe
bresalen en hileras como un pequeo ejrcito que desde el piso marca las contradicciones de la educacin artstica formal de la regin Caribe, donde impera un clasicismo sin contexto. Una ilusin cintica y placentera que provoca en el espectador la sensacin de peligro.
Activismo y calleEn Pringamosa, el Colectivo Pringacara implementa distintas tcticas de interferencia y distanciamiento (carteles, e-mail, siembra clandestina de matas) sobre la gramtica cultural del contexto sociopoltico local y regional en torno al asunto de la parapoltica como fenmeno contribuyente en la produccin social de sentido. Se compone de carteles impresos en off-set, estncil y matas de pringamosa. Por su lado Ernesto Recuero,
con Accin, comunicacin y revolucin, hace referencia a un texto de Hanna Arendt relativo al poder irresistible que puede engendrar la mal llamada resistencia pasiva como accin generadora de opiniones que posibilitan la comprensin y lucha de la sociedad contra cualquier sistema opresor. Una imagen vale ms que mil palabras es el lema que lo conduce a realizar acciones exteriores: Serie de carteles en el espacio pblico.
Nuevas aproximacionesHa crecido el espacio ocupado por los nuevos medios, que hasta ahora se van insertando en la produccin de la regin: cuatro de las 16 obras tributarias utilizan el video como tcnica artstica (Actor Intelectual, de Leonor Espinosa; Post Vol 48, de Erlin
p.22
p.23
60
12 sra / caribe
p.28
p.29
Salgado; Dentro Adentro, de scar Leone; Chikiflay Vs Megadown, de Juan Lpez); dos utilizan la fotografa (Alegora al alcatraz, el chamn mompoxino y la princesa indgena, de Luis Herazo; Desaparicin forzada, del Grupo Bi-infrarojo), y una se vale del cine (Bandoleros, de Erln Salgado) , lo que suma casi el 50% de las obras seleccionadas. Todos os laboratorios documentaron sus procesos con video, y The Nation lo tiene como herramienta principal de trabajo, siendo Mara Posse la artista comisionada, una especialista de ese medio. Por otro lado, los impresos, como el libro .CO, una versin personal, del espaol Frank Kalero, sirve de mediador de documentos de origen colombiano en una publicacin sobrecogedora de nuestra realidad. Esta tensin entre tecnologa y rescate de tradiciones ancestrales, entre lo global y lo local, surge como una llamativa hibridacin, una demostracin de interculturalidad enriquecedora.
Expedicin al margenNo podramos dejar de mencionar esta figura que conforma el tercer captulo del proyecto curatorial a la par con el Mapeo y de los Laboratorios de Mediacin/Creacin y para la cual se invit a la cineasta Marta Rodrguez con su Triloga de Urab: mujeres en la guerra, un imponente respaldo para Maldeojo en su lucha contra la ceguera y dems enfermedades de la percepcin
61
Alexa Cuesta Investigadora y artistacomisionada del Proyecto Maldeojo, Laboratoro de Mediacin - Creacin Stchin T Akuaipakal, en La Guajira.
Rafael Ortiz Artista, docente, investigador, curador del Proyecto Maldeojo; artista comis