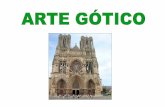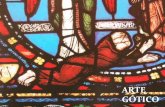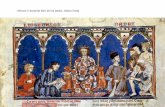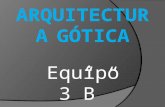100 DISEÑO ESTRUCTURAL EN ELPRIMER GOTICO ANDALUZ (1 ... · un proceder conforme a las reglas y...
Transcript of 100 DISEÑO ESTRUCTURAL EN ELPRIMER GOTICO ANDALUZ (1 ... · un proceder conforme a las reglas y...

1 / HEYMAN, Jacques. Teoría, historia y restauración de estructu-ras de fábrica. Instituto Juan de Herrera. E.T.S. Arquitectura deMadrid. Madrid, 1995, p. 1. Según el autor: "Uno de los proble-mas medievales clásicos era el del paralelogramo de fuerzas, noresuelto hasta finales del s. XVI; sin reglas sobre composición defuerzas, o incluso sin una idea clara del propio concepto de fuerzay de su línea de acción, es difícil imaginar cómo se habríanpodido hacer los cálculos para hallar, por ejemplo, la línea deempujes de un arbotante"
100
tG1DISEÑO ESTRUCTURAL EN EL PRIMER GOTICO ANDALUZ (1):Reglas y proporciónAntonio Jesús Carcía Ortega y José Antonio Ruiz de la Rosa
Generalidades sobreempirismo estructural
Establecido un plan general para eledificio gótico, a menudo apoyándo-se en esquemas preestablecidos, la ne-cesaria concreción formal y cons-tructiva de cada elemento -soportes,muros, arcadas, estribos, bóvedas onervios- ofrecía nuevas posibilidadesde variabilidad, a la vez que enfren-taba al constructor medieval al in-abarcable problema del dimensiona-miento estructural. Era ésta una tareapara la que, al menos en términos ac-tuales, no estaba preparado, tan solocontaba con cierta experiencia ad-quirida en el oficio; autores comoHeyman 1 nos avisan de la limitadí-sima capacidad de los constructoresgóticos para el más sencillo análisisestructural, sin una idea clara porejemplo de la composición de fuerzaso sus líneas de acción.
Sabemos de la existencia al menosde normas o reglas, de tradición se-cular, transmisión oral, apoyadas enla experimentación -prueba y error-y más o menos sancionadas por sucomportamiento. Éstas evitaban quela construcción de los grandes edifi-cios góticos, innumerables, se con-virtiera en un constante ejercicio decálculo y riesgo) aunque de la manode grandes maestros que con su for-
2/ LECHLER,Lorenz, Unterweisung, 1516, ms copia en ColoniaStadtbiblothek. Traducción August Reichensperger, Leipzig, 1856.Cfr Fol 45v.3/ Para Rodrigo Gil de Hontañón, el diseño de un templo debía aten-der a un orden, ineludible proceder para el que existían varias opcio-nes: por la analogía, o por la jeometría (folio 11v); estas cuestionesno eran arbitrarias. reivindicándose en el folio 8 "...que se sepa sacarcon Rarón". Obrar según rar;ón era "basar la práctica constructora enalgún tipo de ciencia; las relaciones numéricas y la geometría son losmedios para satisfacer esta neceSidad". Véase la transcripción deBaNETCORREA,Antonio y CHANFONOLMOS,Carlos. Edic. crítica y facsí-
mación se permitían el riesgo, se con-seguían importantes avances. Se tra-ta además de una cuestión incontes-table si atendemos a ciertos escritosy dibujos que han llegado a nuestrosdías desde muy distinta procedenciay especialmente, si retrotraemos la va-lidez de los tratados tardogóticos, re-flejo de un saber celosamente guar-dado desde mucho antes en el seno delos gremios de la construcción.
Los criterios aplicados, sean cualesfueran, debieron ser meramente orien-tativos, y no deben entenderse válidospara todo tiempo y lugar. El canteroalemán Lorenz Lechler en su Un ter-weisung (1516), unas instrucciones es-critas para su hijo, relativiza su apli-cación "...hazlo como yo te lo describo,pero no escribo que tienes que hacer-la exactamente así pues otras cosaspueden ser mejor, entonces hazlo co-mo tu pienses) sirve para todos si unosabe utilizarlo" 2. Sus reglas se con-cretaban en recetas numéricas o geo-métricas, procedimientos que conferí-an seguridades al diseño, aportándolela racon a la que aluden otros textos.Ésta debió ser múltiple, cambiante ydispar en sus resultados así, en el Com-pendio de Simón García 3 que recogeen gran medida los trabajos de Hon-tañón, encontramos un variado catá-logo para los problemas de dimensio-
mil de García, Simón. 1681. Compendio de Architectvra y Simetría delos Templos conforme a la medida del cuerpo humano con algunasdemostraciones de Geometría. eño de 168Q. Recoxido de dibersosAutores Naturales y Estrangeros. Colegio Oficial de Arquitectos enValladolid. Valladolid, 1991. También, los l' mentarios de CABEZASGELABERT,Lino. Ichnographia, la fundación e la arquitectura. RevistaEGA. n' Z Año 2. Valladolid, 1994. p 91.4 / Folios 18v y 19 del Compendio de Si ón García.5/ Ordenanzas de albañiles de Sevilla ([1527J 1632). Véase la reedi-ción crítica de PER¡ZEscolANo, Victar y VILLANUEVASANDINO,Fernando.Ordenanzas de Sevilla. Año de 1632. OTAISA. Sevilla, 1975, p. 150.
namiento estructural, bien por geo-metría o por aritmética (más escasos),y resulta significativo el comentario re-lativo a la determinación de estribos,reflejo del desconcierto general aúndespués del virtuosismo alcanzado enel gótico final:
Probado he muchas veces a sacar Racondel estribo que abrá menester una qual-quiera forma y nunca hallo Regla que mesea suficiente, y tambien le he probado en-tre arquitectos españoles y estrangeros yninguno paresce alcancar verificada Re-gla, mas de un solo albedrio y pregun-tando por que sabremos ser aquellos bas-tante estrivo se rresponde por que lo amenester, mas no por que racon. unos ledan el 1/4. Y otros por ciertas !ineas or-rogonales lo hacen, y osan encomendarsea ello. teniendolo por firme ... 4.
En los nuevos territorios andalusíesincorporados a Castilla durante el s.XITT, ámbito del prese te estudio, te-nemos también indicios documentalesde estas cuestiones. Contratos de obra,pliegos de condiciones, o nítidamen-te las ordenanzas medievales de losgremios de la construcción, estable-cen determinaciones para velar porun proceder conforme a las reglas ycostumbres del oficio. Las de los al-bañiles sevillanos, conocidas por unarecopilación de princiJios del s. XVI,
obligaban por ejemplio a saber dargroffuras, y alturas) y anchuras a los

6/ La referencia al anexo gráfico aparece en la p. 72 de la reedí-ción cordobesa de 1786. Sobre el estudio del documento. quetambién se acabó incorporando on la recopilación de ordenanzassevillanas. véase a CÓMEZRAMOS.Rafael. Arquitectura etions;Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla. 1974. pp. 69·80.7/ Muros. pilares y contrafuertes. ligados por líneas auxiliares.bastan a Villard para definir sus plantas. en las que segúnBucher se emplea principalmente en reflejar los elementosestructurales (BucHER. Francois. Arcnitectoc The fadge books andsketchbaoks oi Medieval Architects (vol. 11.Abaris Books. NewYork. 1979. p. 941.
1. Capilla mayor de La Magdalena (Córdoba).
pilares y arcos, así como longuras confus refpaldos a las cantas 5. Los proce-dimientos para lograrlo no revestirí-an gran complejidad, una alusión en elLibro del Peso, texto cordobés bajo-medieval, refiere cosas (...) que son to-madas de jumetria, que las an los Ala-rifes mucho menester, y son figuradasporque se entiendan mejor; estas or-denanzas debieron tener un anexo, hoyperdido, resolviendo las cuestiones co-tidianas del oficio mediante las cons-trucciones gráficas más básicas 6.
Puede afirmarse que todos estosaspectos no eran discrecionales, pe-
se a que el tiempo, el secreto gremial,o la propia diversidad de maneras dehacer, dificulten la detección a pos-teriori de todas estas habilidades per-didas. En este trabajo tan sólo noscentraremos en las que determina-ban los elementos conformadores dela planta, la ichnographía del edifi-cio, su huella en el terreno; la con-creción de muros, pilares y contra-fuertes era imprescindible parainiciar la obra, y su previa represen-tación gráfica constituía la traza queel maestro debía dar 7.
C1I)(
"C..•C1ICII
o-::1
8/ Fernando 111obtendría las plazas de Andújar (1225). Baeza(1227). Úbeda (1233). Córdoba (12361. Ecija (12401. Jaén (12461.Carrnona (12471 o Sevilla (12481; su hijo. Alfonso X. extend~ha elavance al sur y suroeste: El Puerto de Santa María (12591. qádlz(12601. Niebla (12621. Jerez (12641. Lebrija (12641. Medina Sldonia(126410 Arcos (12651
Q)--
C1IC"I-o-::1
La nueva arquitectura del sur,una rara oportunidad
Dejando de lado obras singulares(catedrales, monasterios ... ), parJ lasque se pudieron diseñar soluciones es-pecíficas por maestros especialmentecualificados, algunas arquitecturas se-riadas y poco pretenciosas pueden ofre-cemos una valiosa oportunidad paraprofundizar en la cuestión. Particu-larmente, en las llamadas arquitectu-ras de repoblación, maestros d I se-gunda fila implementan para la ocasióno incorporan acríticamente, técnicas ysoluciones constructivas o formales.Repetidas insistentemente y con es-casas variaciones, suelen ser sencillasde ejecución, aprendidas en el seno deloficio, poco costosas y siempre coA losmateriales del lugar. I
La primera arquitectura cristiana delas grandes ciudades del valle del dua-dalquivir, conquistadas en su mayor par-te en el segundo tercio del doscientos 8,no fue una excepción. Con mayor o me-nor premura, la nueva sociedad consti-tuida en ellas abordaría una incipienterenovación edilicia. Tras una reutiliza-ción inicial del parque inmobiliario is-lámico, las principales construccionJs delos nuevos pobladores, civiles o m~lita-res algunas, y religiosas las más, tomanmodelos, soluciones y lenguaje inequí-vocamente cristianos; tanto los prime-ros templos conventuales, principalmentede las órdenes mendicantes, como lasnuevas parroquias del sur, mantendránvivo recuerdo de aquellos espacios en losque rezaron sus padres -o ellos mismos-no mucho antes (fig. 1). Las últi , as,acentuadamente, debieron constituir con-juntos bastante homogéneos, con apen-tuado parecido dentro de una misma 10-
I
101
EG1

2. Parroquia de San Román (Sevilla).3. Parroquia de Santa Cruz, en Baeza (Jaén).
102
EG1
calidad, y, ante todo, con idénticas co-ordenadas espacio-temporales; unas cua-lidades idóneas para estudiar cómo seresuelven, a nivel individual y colectivo,cuestiones como las planteadas.
Como ya comentó ]iménez 9, losprocesos de concreción de los edificiostienen cierto carácter ahistórico: jun-to a arcaicas formas importadas detemplos parroquiales o conventualesde la meseta, cistercienses o rnendi-cantes, o algunas novedades de la fá-brica catedralicia más influyente delmomento, la burgalesa, encontramosrecurrentes tradiciones constructivashispanomusulmanas, como las cu-biertas lígneas. Para algunos autoresse trató del gótico cortesano de Casti-lla 10, para otros de un cisterciense congoticismos 11, O incluso las clasifica-
9/ JIMÉNEZMARTIN. Alfonso. Antecedentes: España hasta 1492.Historia urbana de Hispanoamérica. Tomo 1.La ciudad iberoameri-cana hasta 1573. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectosde España. Madrid. 1987. p. 42.10/ CÓMEZRAMOS.Rafael. Las empresas artísticas de Alfonso X elSabio. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla. 1979.11 / CHUECAGOITIA. FERNANDO.Historia de la arquitectura occi-dental. vol. IV Edad Media cristiana en España. Dossat.Madrid.1989. p. 228.12/ lAMPEREZy ROMEA.Vicente. Historia de la Arquitectura CristianaEspañola en la Edad Media según el estudio de los elementos y losmonumentos (volumen 1).José Bias. Madrid. 1908. p. 585.
ciones más tempranas nos descubrie-ron un mixto de románico-gótico-mu-déjar 12, términos que son por sí mis-mos buena prueba de la indefiniciónestilística del resultado, y ante todoconfirmación del proceder proyectual,depredativo y pragmático.
El colectivo parroquial sevillano esel más nutrido del bajomedievo anda-luz, acompañado también por signifi-cativas realizaciones en núcleos del Al-jarafe o la campiña, como Carmona(fig. 2). Sin embargo se erige tardía-mente, avanzado el s. XIV, con ciertacontaminación mudéjar, y a menudose utiliza el ladrillo para los elementosestructurales; un material que debió im-poner su ley, los gruesos de muros, so-portes, roscas de arco, etc. vienen con-dicionados irremediablemente por el
13/ Aún faltaba más de una centuria para las nuevas catedralesgóticas del sur. dada la dilatada reutilizaoión de las mezquitasaljamas: en Sevilla tuvieron que esperar hasta el s. '/:01; Jaénemprenderá una nueva fábrica en 1368. ~ero se derribará parareiniciarse a finales del s. '/:01. unos años en los que se aborda
también " "nave qótica" de '.'0" de '1aljama cordobesa
despiece. En las obras d mamposteríao cantería, en cambio, la piedra se po-día extraer del tamañolque fuera ne-cesario, o tallar en la propia obra has-ta su perfecto ajuste; aquí, ante todo,deberían operar las reglas al uso. Asíse construyen, por ejemplo, la arqui-tectura religiosa de Cóldoba o ]erez,o los tempranos conj ntos del AltoGuadalquivir, Úbeda o Baeza; aunqueéstos, precisamente po su anticipa-ción, adoptarían formas muy rorná-nicas (fig. 3). El materidl a utilizar re-sultaba determinante. I
. Aparte de la exigua ,~roducció? ci-vil, y a la espera WdaVl
tde las prune-
ras catedrales andaluza. 13, será en lamodesta arquitectura re igiosa de Cór-doba, jerez, y aisladamente en la sevi-llana Iglesia de Santa Aba, donde pri-

,/o
/'
j/
mero se aprecian las formas góticas;formarán parte de masivos edificiosque, pese a todo, intentaran adelga-zar el muro espeso del románico y tí-midamente estilizar sus espacios. Lapérdida o grave transformación de lasparroquias jerezanas y las particulari-dades de los otros conjuntos, deja a laproducción cordobesa como la más re-presentativa del incipiente gótico an-daluz; su homogeneidad tipológica yconstructiva va a permitir un útil acer-camiento al diseño y dimensiona-miento estructural del momento.
El caso cordobés o las clavesde unas formas improvisadas
Tras la conquista en 1236 de Cór-doba, en la antigua capital del Califa-
//
to se instaurará una nueva organiza-ción jurídica, social y religiosa, fiel re-flejo de la castellana; también, al igualque otras ciudades andaluzas, se di-vide la urbe en catorce "collaciones",ámbitos civiles que serían coinciden-tes con las "parroquias" eclesiásticas(fig, 4). En este contexto, durante elúltimo tercio del doscientos, toma for-ma un ambicioso programa edilicioque renovaría las viejas sedes parro-quiales, alojadas en pequeñas y os-curas mezquitas; se establecía así unaimportante red de nodos que estruc-turarían el tejido urbano. Con el tiem-po, los ocres volúmenes parroquiales,emergiendo de un indiferenciado ca-serío, acabarían por convertirse en im-portantes hitos de la nueva Córdobacristiana (fig. 5).
14/ Para la programación constructiva y cronología véase a NIETOCUMPLIDO.Manuel. Historia de la Iglesia en Córdoba 11.Reconquista y Restauración (1146·1326). Publicaciones del r¡1ontede Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba. 1991. P'j71)Estas cuestiones fueron revisadas de nuevo por JORDANOBA BUDO.M' Angeles; MORENOCUADRO.Fernando y MUDARRA BARRERO.Mercedes. Iglesias de la reconquista Itinerarios Vpuesta evalor Publicaciones de la Universidad de Córdoba y Obra SOFial yCultural Caja sur. Córdoba. 1997. p. 28.
4. Sedes y ámbitos parroquiales del núcleo me ievalde Córdoba (formalización actual, omitiendo lo cre-cimientos);1. Sta. María. 2. Omnium Sanctorum. 3. S. Juan.4. Sto. Domingo. 5. S. Nicolás de la Villa.6. S. Miguel. 7. El Salvador. 8. S. Nicolás de laAjerquía. 9. S. Pedro. 10. Santiago. 11. S. André .12. La Magdalena. 13. Sta. Marina. 14. S. Lorenlo.
5. Iglesia parroquial de S. Pedro en el perfil urbanodesde el sur, al otro lado del río; al fondo, SierraMorena.
En los primeros planes constructivosdebieron incluirse las fábricas de S. Mi-guel, La Magdalena, S. Lorenzo, S Pe-dro, Santiago, Sta. Marina, S. An rés(hoy casi destruido) y S. Nicolás, éstetardíamente 14 (fig. 6); unos edifidios,que junto con el templo dominic de
IS. Pablo, constituyen el arranque e laarquitectura gótica en la ciudad, anti-cipándose a capillas funerarias ollasimportantes reformas en la sed ea-tedralicia. El resto de las sedes pa-rroquiales no nos han llegado (El Sal-vador y Omnium Sanctorum) seempiezan tardíamente (S. Juan y to.Domingo) o la reutilización del p 'mi-tivo contenedor islámico se dilató ásallá de la etapa bajomedieval (S. Ni-colás de la Ajerquía o la propia sede ea-tedralicia y parroquia de Santa M ría).
tCI..•00,-00..•
.CIe
103
lQ1

6. Restitución, omitiendo añadidos, de las iglesiasparroquia les de Córdoba conservadas (de izquier-da a derecha): La Magdalena, S. Pedro, S. Lorenzo,S. Miguel, Santiago, Sta. Marina y S. Nicolás.7. Soportes y arcadas del muro armado de S. Miguel.8. Hastial principal de S. Miguel.
15! Véanse las demostraciones de HEYMAN. Jacques. op. cit. pp.2·3 para este tipo de construcciones.
104
El modelo arquitectónico fue muysimilar para la mayoría de los nuevoscontenedores parroquiales: una or-ganización basilical de tres naves, conarcadas pétreas formalizadas con eldesfasado muro armado del románi-co, y que sostienen techumbres de ma-dera (fig. 7). La cabecera sería triab-sidiada, ahora sí con bóvedas ojivales,que resuelven la cubrición de capillasrectangulares o poligonales. Los ac-cesos serán por los dos costados y elhastial de los pies, un muro piñón concomposición tripartita determinadapor los contrafuertes, que respondena las arcadas interiores y enmarcanuna portada en resalte (fig. 8). Losedificios así construidos tienen un mis-mo orden de valor para elementosanálogos, siendo también manifiestala correlación entre la escala o tama-ño de la iglesia y los espesores queadoptan pilares, muros, etc.; parro-quias más pequeñas -como La Mag-dalena- y por tanto también con lu-ces menores que el resto, tienenreducciones sustanciales en sus ele-mentas portantes.
16! Es un criterio bien documentado lue§o en el tardogóticoespañol; por ejemplo, el maestro Enriqud~refrenda así la dimen-sión dada en la traza a los pilares de la ~tedral de Saqovia:"...treze pies de grueso en el byvo syn la salida de las sotobsses"
(CoRróN OE LAS HERAS, M' Teresa. La cons rueción dela Catedral deSegovia (1525·1607). Caja de Ahorros y tonte de Piedad deSegovia Sagovia, 1997. p 251)17 í Para los elementos singulares se mide COI1 cinta de fibra devidrio (recubierta de matenal plástico! rrlarca Medid ñecision.Cfasse 1/1,con homologación eE.E. y pale las distancias con dis-tanciómetro laser marca Bosch, modelo ~EL 150 Laser
<>
<> <>
<> <>
Constructivamente, OS pilares, re-trasados para su época) se formalizancomo un núcleo cuadrado con semi-columnas en la dirección del pórticoy pilastras adosadas 1 !teralmente; elconjunto se construye <romo una cás-cara de sillería que al9ja un relleno,despiezado por hiladas horizontales(fig. 9). Los muros, maLvos y con es-trechos huecos abocin~dos, se resuel-ven con dos hojas de sillería y núcleoformado por mortero y~trozos de pie-dra, técnica que se extiende a los re-salte~ que conforman lps contrafuer-tes. Estos son austeros, con escasasincidencias formales, { dimensionesmoderadas, apareciendo invariable-mente en las cabeceras y en algunasfachadas de los pies (fi~. 10).
En cuanto al dimensionado, debe-mos establecer ciertas pliemisas hipoté-ticas: más que la propia resistencia me-cánica del elemento o del material, losaspectos de geometría y proporción eranlos determinantes en el éxito del equi-librio estructural del conjunto 15; se tra-taría de un proceder re!ogido tardía-mente en los tratados dJl xv y aún del

18/ Este criterio, traduciendo un entendimiento mecánico, quedaexplicito en los dibujados en la planta cisterciense de Villard(folio 14vl, dejando además el muro reducido a una delgada línea.19/ Un documento coetáneo como el de Villard gmfia los sopor-tes con el convencionalismo de un círculo y no aporta datos alti-métricos, o tratados más tardíos omiten o tratan parcial e incone-xarnente los distintos aspectos que inciden.20 / HERNA~ RUlz 11, Libro de Arquitectura, ms en la Biblioteca dela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. el. Librode Arquitectura, (facsímil y estudiosl AAW Fundación Sevillanade Electricidad, Sevilla, 1998.
XVI, asumiendo en cierta manera los em-píricos procedimientos del constructormedieval, que se habrían demostradocomo suficientes. Probablemente se di-mensionara el fuste, pilares o pilastrasde los elementos 16, obviando aspectosformales relativos al encuentro con elsuelo (basas, molduras ... ) u otros ele-mentos sustentados (arcos, cubiertas,etc.); también las cimentaciones se en-tenderían como un recrecido o retallodel elemento que reciben, una simpleampliación de su base.
Aquí estudiaremos las secciones tí-picas de pilares, muros y contrafuer-tes, que debieron atender a criteriosdel propio control formal y a su inte-gración con el resto del organismo ar-quitectónico. El análisis parte de la me-dición del perímetro de pilares ycontrafuertes, y del espesor de los dis-tintos tipos de muros (absidiales, cos-tados de naves y hastial principal), conplano de referencia el situado a un me-tro del suelo de las naves. También, se-lectivamente, se obtienen las luces asalvar (arcadas o capilla mayor) y laaltura de los elementos, distancias queinciden en parámetros como la esbel-tez o la relación entre espesor y di-mensión del espacio a cubrir 17. Paraelementos repetitivos, contrafuerteso pilares se analizan sus valores me-dios; en los primeros se considera sudimensión mecánica total, incluyendoel espesor embebido en el muro 18, yen los segundos interesa principalmentela del núcleo central, sin semicolum-nas ni pilastras.
Las mediciones se recogen en la fi-gura 11, confirmando a los pilares co-mo cuadrados, sin apenas diferenciasentre las dos direcciones principales;una sencilla proporción para un ele-
-IDn-o·=n
'"
9. Sección típica de un pilar (Santiaqo].10. Cabecera y contrafuertes de S. Lorenzo.
<el...1:Il.-'"...-=e
105
tG1
mento de fácil control geométrico ytan sólo cualificado por la adición desemicolumnas y pilastras. Con tan só-lo tres dimensiones se resuelven todoslos edificios: la habitual se sitúa en laestrecha horquilla de 98-105 cm comolado del cuadrado, aplicándose en cin-co casos, siendo rebasado por los 118cm de S. Lorenzo y minorado en LaMagdalena (83 cm).
La relación altura/espesor (esbeltez)tiene dos rangos, el inferior 5,55-5,86,excesivamente prudente; y el superior7,19-7,32, aplicados en ambos casosa tres edificios; S. Nicolás tendría unarelación intermedia de 6,76. La agru-pación de valores es un indicio de que
para la asignación de alturas oper banreglas preestablecidas, válidas paracierto orden de valor de la luz dd lasarcadas; obsérvese que en la relaJiónluz libre /espesor no existe la mi~ma
Iconcentración, oscilan entre 4, 7 Y6,22, aunque entorno a 5,73 coi, ci-den tres edificios.
Referenciar estos valores dentré delo recomendable en la época es difícil19. Aunque posterior, merece un co-mentario el Libro de Arquitectura deHernán Ruiz el joven 20, cordobés 1! in-formado de las tradiciones gótica. lo-cales, aprendidas de su padre; en s in-tervención en la iglesia de S. anBautista de Hinojosa, al norte de 1 ea-

21/ Se trata de un criterio atemperado en la ciudad con el pasodel tiempo: en la capilla del Sagrario de Santa Marina, tenemosya la relación 1/9; el ámbito debia tener "...nueve baras de cue-drado de gueco, y los gruesos de las paredes an de ser de unabara desde la superficie de la tierra hacia arriba ... " (Archivoparroquial de Santa Marina. Año 1650)22/ Hernán Ruiz, en los muros laterales de una iglesia cubiertacon madera (fol. 82), establece 1/12 Hontañón, en el folio 53v,propone para las torres ".. ,por regla general darle de grueso a lasparedes la der;ima parte de lo que subiere de alto" (transcripciónde BONET CORIlEA, Antonio y CHANFÓN DIMOS, Carlos, op cit, p 93).
106 pital, incluso construyeron la soluciónde muro armado. En el dibujo del fo-lio 82, se establece una arcada con pi-lares para una iglesia de tres naves acubrir con madera; éstos incrementanla esbeltez a nueve pero con una rela-ción luz libre/espesor de cinco, másprudente que la gótica.
Los muros deben analizarse según eltipo y su posición en el edificio. Los delhastial de los pies son los más gruesos,y obviando los dos valores extremos,se opta habitualmente entre dos ran-gos de medidas, el intervalo 146-150cm o entorno a los 125 cm, en este ca-so igualando al más habitual en los cos-tados. En éstos se adelgazará esta di-mensión para S. Lorenzo (103cm) y LaMagdalena (108), incrementándosehasta los 137 de S. Nicolás o los 150cm de S. Miguel, que conforma todo elperímetro de naves con este valor.
En un mismo edificio, todos los lien-zos de la cabecera mantienen el espesor,incluyendo los separadores de capillas.Son los más delgados en los edificios es-tudiados: salvo el desmesurado de S.Nicolás (137 cm), para las seis restan-tes oscila dentro de la estrecha horqui-lla de 106-116 cm, con preferencia porlos 110-111 cm. En relación a la an-chura del espacio que conforman, su es-pesor siempre supera el décimo reco-mendado por Lorenz Lechler o que,aproximadamente, Villard dibujó en susplantas; incluso determinado para la ca-pilla mayor, el caso más desfavorable,el cociente luz libre/espesor se mantie-ne por debajo de 7,11-7,12 (S. Pedro ySantiago), descendiendo hasta los 5,09de S. Nicolás 21.
Pese a algunas incoherencias, queigualan muros con distinta altura y cir-cunstancias mecánicas, existe una gra-
PiLAR IFUSTE!(altura - esbeltez
HAsnAL PPAl. (espesorCONTRAFUERTE ABSiDlAl FIUROS NAVES (espesor
[luz I r onh-at.l MURO - alto
ST A. MARINA
84
HP lesp~125 - alt~1990
MN (espel25 - al'el070
MA Iesp-nc alt~1520
h~705 - esb~7,19 esp/luz~6,22 1748/168~4,451
SANT!AGO
16~----'(194 ___ ..J
HP lespe149 •• lle2030 - esbe1J,621
MN lesp~12S - alt~90S -
MA Iespe ttt -luz/esp~7,121
h~61S -
~ o
I [1~fl. HP (esp~150 -1 -23100 I _=24~ 70 MN(espel50 - alte9471Sb~6,311
-_. e MA (espe116 - alte13,54 - esb~11,67 luz!esp~6,291
______ h~ 7l~ __ ."."b_~.7}O - es",p/c.:luc:.z~-=-6'-.,í7_----,(...:7lc::.0/-=-2c.::0S-,d:'.:,5--,,6) _
HP lesp~160 - alt~1860· [~~:~-----
MN lesp~137 - alt~10S5 - tSb~7,70)
HA lesp~137 - 21[=1390 - esb=10,14 -luz/espe5,09)
,,~---\ ""''''0''' '''0'''' 1,0",,,
S. MiGUEL
S. NICOl AS
"e690 - esbe6,76· esp/luze5,99
LA MAGDALENA
24
he465 - esb=5,60 esp/luz=S,73
0=725 - €sbe7,32 - esp/luzeS,12
LORENZO
84
HP lesp~146 - alt~1930 - yb=13,211
MN (esp~103 - alt~9S0 - be9,221
MA lesp~108 alt=1495 sb~13,84 - luzlesp~6,621
dación lógica en el espesor de estos ele-mentos: absidiales, naves laterales yhastial principal. Se incrementaron losque iban a alcanzar mayor altura, in-tentando limitar una esbeltez que, noobstante también es creciente y másatrevida en los lienzos más altos: enuna horquilla entre 6,31-9,22 para losde las naves laterales 22, 9,95-13,84 enlos absidiales, y 11,22-16,53 para elmuro piñón de los pies.
En los contrafuertes quedarán pa-tentes las dudas de los constructores:mayor dispersión dimensional, desco-nocimiento de la dirección del empu-
je, entrega en bóvedas, mutilación oapeado en ménsulas ... ~u sección típi-ca, la relación ancho-largo en planta,oscilará entre la propo~rción dupla ytripla: dentro del prime caso están lasparroquias de S. Lorenzo, Santa Ma-rina, S. Pedro; en el se~undo tendría-mos a S. Miguel; y casos intermediospodrían ser La Magdaleha o Santiago.Son proporciones habitJales y que, sinir más lejos, se encuentran también enlos croquis de Villard, cbn el que tam-bién hay afinidades en l~arelación en-tre longitud del estribo y luz del es-pacio abovedado a codtrarrestar, de

11. Pilares, contrafuertes y muros: dimensiones yrelaciones de proporción.
entorno a cuatro en las capillas de suscabeceras; en Córdoba oscilará desdelos 3,26 de La Magdalena a los 4,45de Santa Marina.
Un modesto bagaje para unresultado coherente
Los datos analizados, evaluados enconjunto, permiten suponer que el di-mensionamiento de los elementos es-tructurales atendió a reglas o criterioscomúnmente aceptados. En la mayo-ría de los parámetros existen valorestípicos o referente en los que coinci-den varios edificios, y sobre los que seestablecen los incrementos o minora-ciones. También, individualmente pa-ra cada uno, la escala de espesores es-tablecida indica la voluntad de graduarlos elementos atendiendo a sus reque-rimientos mecánicos, dando edificioslógicos en sí.
Se debieron tener muy en cuenta cri-terios de equilibrio, los más restricti-vos en edificios con importantes sec-ciones resistentes, ejecutadas en piedra,y que no reciben grandes cargas. Así,los muros absidiales son los más del-gados; las bóvedas aportan peso y su-jetan en cabeza, sólo necesitan contra-rresto, y éste se obtiene fácilmente conla mera yuxtaposición de espacios y loscontrafuertes, perimetrales. Conse-cuentemente, la falta de estabilidad encoronación, justificaría el sobredimen-sionamiento de los lienzos de las naves;las cubiertas lígneas, ligeras de por sí,en caso de deterioro podían ser causade perniciosas fuerzas horizontales.
Sobre los templos, no obstante, si-gue pesando cierta herencia pregótica,resultando retrasados para su época ylos referentes teóricos, principalmen-
te los tardogóticos; es una circunstan-cia que compartirán con mucha de laproducción andaluza coetánea, mo-desta, un tanto ruda y excesivamenteprudente en sus planteamientos es-tructurales. Los parámetros estudia-dos en Córdoba permiten objetivar lacuestión, y nítidamente, por ejemplo,en la esbeltez: las plantas de los edifi-cios, la huella en el terreno de muros,pilares, etc. y sus considerables espe-sores, insinúan una arquitectura queluego no responderá a las expectati-vas; las fábricas son bajas, un maestrogótico cualquiera se hubiera atrevidoa mucho más. En La Magdalena es unproblema acentuado y general para to-dos sus miembros, el edificio se creceescasamente, es casi "enano"; S. Mi-guel y S. Nicolás alcanzarían mayoraltura, pero a costa de un despropor-cionado grosor de sus muros.
Para valorar estas cuestiones hay queatender, por último, a la cronología, des-cubriéndonos la gran coherencia de laexperiencia parroquial de la ciudad. LaMagdalena, el primer templo, es arcai-co y cisterciense, también deficiente entrazado y construcción, como un edifi-cio "piloto": a su poca altura se aña-de una planta resuelta con luces y di-mensiones pequeñas, obteniéndose así
. seguridad estructural sin necesidad deengrosar miembros, significativamentelos más delgados del grupo. El resto de-bió construirse después, demostrandoel proceso de maduración local que seproduce en el transcurso de pocas dé-cadas. Junto al incremento luces, es-beltez, altura ... parece decantarse unmodelo que llegará a estandarizarse:edificios como Sta. Marina o S. Pedrotienen sus parámetros casi SIemprecoin-cidentes con los valores típicos.
12. Interior de S. Nicolás.
S. Nicolás, el último y todavía in-acabado a mitad del s. XIV, muestra a-mo el tipo se lleva al mínimo: en un re-ducido solar se consigue un cuerpo denaves con tan sólo dos soportes y tfnacabecera triabsidiada, aunque rennn-ciando al fondo poligonal. Una forrha-lización de aire cisterciense, que co s-truye con unos desmesurados mu osuna planta tan escasa como La M g-dalena, pero que se levanta, estiliz n-dose, hasta igualar la altura del r todel conjunto; esto le aportará la ma, orrelación entre volumen construido y di-mensión de la planta, redundanda enuna espacialidad más "gótica" (fig. 2).Y todo con los mismos recursos or-males y constructivos, demostrando,junto a la versatilidad del modelo adop-tado, que la arquitectura nunca se de-jó encerrar por sus propias reglas.
Ch::::1
nSIl
III...•..Q
c:-C'Dn-Q,::::1
nSIl
107
tG1