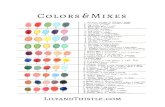0000-GT32_RiveraVolosky
-
Upload
tomasfrerea -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of 0000-GT32_RiveraVolosky
-
Hacia una crtica a los fundamentos racionales de la msica
Debate o discusin en teora social
GT 32: Sociologa del arte y la cultura
Ignacio Rivera Volosky
Resumen:
La presente ponencia se avoca hacia una crtica de los fundamentos racionales de la msica de Max Weber, planteando como alternativa, una comprensin de la msica atingente a la cultura latinoamericana. En la obra de Max Weber, el proceso de racionalizacin deviene en el referente sociolgico para la comprensin del fenmeno musical. No obstante la riqueza tcnica y conceptual de la sociologa weberiana, sus parmetros son inadecuados para comprender el fenmeno musical de culturas distintas a las del occidente moderno, ya que su punto de referencia a pesar del ejercicio de comparacin reiterada con otras culturas musicales- es siempre la moderna civilizacin europea. Palabras Claves: racionalizacin de la msica, Max Weber, cultura latinoamericana 1. Los fundamentos racionales de la msica de Weber
El apndice de Economa y Sociedad de Max Weber (1964) incluye una reflexin sobre los fundamentos racionales y sociolgicos de la msica. El lenguaje de este texto es encriptado para la mayora de los lectores, independientemente de su nivel de conocimiento de la teora musical o de la sociologa weberiana. La complejidad del texto refleja la erudicin y melomana de Max Weber, y a su vez, la obstinacin de este autor por el conocimiento abstracto de la msica.
En la introduccin del texto, Weber describe los aspectos racionales del sistema armnico moderno. La msica armnica plenamente racionalizada est constituida por referencia al tono fundamental y a los tres acordes principales, que conforman el principio de la tonalidad. No obstante, Weber seala que la racionalizacin de la msica no es un proceso exclusivo de la civilizacin moderna y occidental, si no que es posible identificar distintas formas de racionalizacin en diversas culturas a lo largo del tiempo. La msica primitiva, dice Weber, no se puede considerar como un caos de arbitrariedad sin normas. El mbito meldico de la msica primitiva es pequeo, ya que el nmero de tonos que utilizan fluctan generalmente entre tres y cinco1.
Weber identifica al menos dos factores que inciden en la racionalizacin de las escalas musicales. En primer lugar, la creacin de intervalos racionales, que han sido en parte, fijados gracias a los instrumentos musicales. En segundo lugar, el paso del uso prctico al esttico de la msica. Segn Weber, en las culturas primitivas, la msica cumpla fines de culto religioso o fines medicinales. Con el desarrollo de un arte estamental, la msica se empez a usar con fines estticos, y con ello, se crearon las condiciones para su racionalizacin. Ahora bien, slo en la msica de la civilizacin occidental se despleg el principio de la tonalidad. La msica artstica griega, as como la msica hind, persa, arbiga y oriental usaron escalas accidentales, y no esenciales, ya que no tenan una relacin continua con una tnica o nota fundamental. Una de las condiciones exclusivas de Occidente para desarrollar una msica racionalmente organizada, fue el despliegue de una msica plurivocal. A partir del siglo XV se desarrolla la polifona y su forma de realizacin ms consecuente: el contrapunto -varias voces 1 Es curioso que Weber tomea como ejemplo la msica de los Veddas, la cual fue profundamente estudiada por John Blacking en su libro Hay msica en el hombre? (Blacking, 2006).
-
2
que se despliegan simultneamente y de manera armnica en una pieza musical-. El contrapunto hall en Bach su expresin ms acabada, (Weber, 1964).
El sistema de notacin musical tambin cumpli un rol protagnico en el proceso de racionalizacin de la msica. De acuerdo a Weber, la obra musical moderna no se puede transmitir o reproducir sin el instrumento de la notacin. Si bien, entre los griegos, rabes y otras culturas, se han usado diversas formas racionalizadas de escritura y fijacin para la expresin artstica, solamente en la msica occidental moderna la notacin condicion la prctica musical. La escritura musical proporcion las bases para la conmensurabilidad musical. La rtmica fue esencial en el desarrollo de la polifona, ya que los compases permitan delimitar las relaciones de las progresiones de las voces unas con respecto a otras. En la notacin bizantina, dice Weber, es posible identificar tonos que se cantaban pero no contaban. La notacin musical propuesta por Guido de Arezzo surgi como un intento por remediar las arbitrariedades producidas por las alteraciones meldicas. El desarrollo de la msica en base al texto escrito cre la figura del compositor.
Un factor extramusical que contribuy al proceso de racionalizacin de la msica fue la racionalizacin de los tonos a partir de la construccin de instrumentos. El temperamento es una caracterstica de la afinacin de los instrumentos, que contribuye a la transposicin de las melodas a cualquier tesitura sin tener que refinar los instrumentos. El temperamento equitativo permite una medida justa de intervalos segn distancias, y genera innumerables posibilidades musicales y hace la msica ms funcional y econmica. Segn Weber, la aspiracin al aprovechamiento mximo de las capacidades musicales del rgano y piano, la transposicin y el movimiento libre de acordes se tradujo en la consolidacin del temperamento igual, entendido como la divisin de la octava en 12 distancias idnticas. La teora de Rameu, y la obra Clave bien temperado de J. S. Bach fueron fundamentales para la consolidacin de este tipo de temperamento en occidente. La organizacin gremial de los instrumentistas iniciada en el siglo XVIII, proporcion un mercado fijo para la construccin de los instrumentos, y a su vez, la inclusin de instrumentos en las orquestas de los prncipes y municipios, permiti una mayor solidez econmica a los productores de instrumentos. Weber identifica al rgano y el piano como los instrumentos de teclas especficamente modernos. El rgano se utiliz en los conventos y catedrales, y fue un instrumento usado para la enseanza musical. Segn Weber este instrumento es el que ms se asimila a una mquina, ya que el intrprete est condicionado menos a su propio lenguaje creativo, y ms a las posibilidades sonoras que el instrumento entrega. El piano, que fue antecedido por el clavicordio y el clavecn, se convirti a partir del siglo XVI en el instrumento caracterstico de la msica vocal y la orquesta. El amplio uso del piano en la cultura musical moderna-occidental se debe a su peculiaridad como instrumento de acompaamiento y de enseanza. En efecto, la educacin de la msica armnica moderna se sustenta en el uso del piano.
La tesis que subyace el ensayo de Weber, es que el proceso de racionalizacin de la sociedad tuvo un impacto en la racionalizacin de la msica occidental. El desarrollo de la tonalidad, la polifona, la notacin y los instrumentos temperados, fueron esenciales en el desarrollo de la cultura musical occidental. Ahora bien, el carcter evolutivo del anlisis de Weber, solo es posible plantearlo desde una concepcin ideolgica que sita a la moderna civilizacin occidental en la cima del desarrollo cultural. En la introduccin de la tica Protestante y el Espritu del Capitalismo, Weber apologiza el carcter universal de la moderna civilizacin europea, a partir de la legitimacin de la ciencia y el arte occidental como fuentes de su cultura racionalizada. En Occidente, se identifica un grado de desarrollo nico de la msica, con respecto a otros pueblos o culturas. Weber (1985) seala al respecto:
Parece ser que el odo musical estuvo mucho ms finamente desarrollado en otros pueblos que actualmente entre nosotros o, en todo caso, no era menos fino que el nuestro. Todos los pueblos conocan la polifona, la instrumentacin, los distintos compases, y, como nosotros, conocan y combinaban los intervalos tnicos racionales; pero slo en Occidente ha existido la msica armnica racional (contrapunto, armona), la composicin musical sobre la base de los
-
3
tres tritonos y la tercera armnica, nuestra cromtica y nuestra enarmona (que solo a partir del Renacimiento han sido conocidas racionalmente como elementos de la armonizacin), nuestra orquesta con su cuarteto de cuerda como ncleo y la organizacin del conjunto de instrumentos de viento, el bajo fundamental, nuestro pentagrama (que hace posible la composicin y ejecucin de las modernas obras musicales y asegura, por tanto, su duracin en el tiempo), nuestras sonatas, sinfonas y peras (a pesar de que siempre ha habido msica de programa y de que todos los msicos han empleado como medio de expresin musical lo matizado, la alteracin de tonos, la cromtica) y, como medios de ejecucin, nuestros instrumentos bsicos: rgano, piano y violines.
No obstante la riqueza tcnica y conceptual de la sociologa weberiana de la msica, sus
parmetros son inadecuados para comprender el fenmeno musical de culturas distintas a las del occidente moderno, ya que su punto de referencia a pesar del ejercicio de comparacin reiterada con otras culturas musicales- es siempre la moderna civilizacin europea (Serravezza, 1988). El texto de Weber es un intento de caracterizar la especificidad de la cultura musical de occidente moderno, y usa el mtodo comparativo para dar cuenta de esta especificidad. 2. Dcimas cantadas, guitarras traspuestas y polifona andinas
La notacin, el uso del temperamento igual, y el contrapunto son algunos de los fenmenos caractersticos de la msica racionalizada de occidente. No obstante, las particularidades de la msica latinoamericana dan cuenta de la relevancia de la oralidad (en contraposicin a la notacin como sistema de registro musical); de las afinaciones con temperamentos desiguales (en contraposicin con el temperamento igual) y la existencia de polifonas atonales (en contraposicin con el contrapunto) dentro de la cultura musical del continente. A continuacin tomar como ejemplo la dcima cantada, las afinaciones traspuestas de la guitarra campesina chilena y el uso de la polifona en los rituales mapuches y en los bailes chinos, para dar cuenta de la relevancia de la oralidad, el temperamento desigual y la polifona atonal en la cultura musical latinoamericana.
2.1 Oralidad en la dcima cantada
La preponderancia de la oralidad en la difusin de la msica latinoamericana se evidencia en
diversas expresiones rituales y festivas, no obstante voy a poner atencin en el rol que ha tenido la poesa oral y cantada en la msica latinoamericana.
Los jesuitas misionaron Hace ms de cuatro siglos Y con la cruz como signo Al pueblo evangelizaron Y la tcnica que usaron A la falta de escritura fue la dcima que es pura con el canto a lo divino transmitiendo con gran tino su ideologa y cultura
La presente dcima sintetiza la preponderancia de la msica y la poesa en el proceso de
evangelizacin en el continente. Las misiones jesuitas tuvieron un rol esencial en la expansin del cristianismo, a partir del principio de acomodacin, en que se intent compatibilizar la evangelizacin con las identidades de las culturas conquistadas (Cousio, 1990). Las misiones jesuitas usaron la dcima cantada para la difusin del mensaje bblico en la poblacin grafa (Astorga, 2000). La poesa ritual y cantada fue una estrategia de propagacin de la ideologa cristiana, en funcin de las exigencias cognitivas de la poblacin mestiza e indgena del siglo XVI y XVII. En una cultura oral, la
-
4
comunicacin posee un valor originario contingente: el sonido pronunciado y emitido se pierde al instante (Ong, 1982). La experiencia relatada y transmitida de unos a otros a travs de este lenguaje evanescente, debe hallar alguna manera de permanecer. Walter Ong plantea que el registro del conocimiento en las culturas orales se realiza a partir de un modo particular de organizacin de la palabra. La mtrica y los elementos formularios son variables constantes en el lenguaje verbal de las culturas orales primarias que proporcionan los medios para la organizacin, transmisin y resguardo del conocimiento. Las regularidades en el nmero de slabas por verso; en la combinacin de rimas o en el nmero de lneas por estrofa de una determinada expresin potica o lingstica, se constituyen en elementos formularios y cognitivos para el desarrollo de la comunicacin oral. Se denomina como mnemotecnia al arte de conservacin de la informacin a travs de la memoria, es decir, sin dependencia a medio de registro alguno. Desde estos planteamientos, es factible comprender la importancia que tuvieron diversas expresiones musicales y poticas tradicionales para la interaccin comunicativa. De acuerdo a Fidel Seplveda (1994), es posible sostener que el canto a lo poeta, romancero, el cancionero, el adivinancero o el refranero, expresiones que estn ligadas a la msica, tuvieron en los siglos en que la oralidad fue el principal vehculo comunicacional, una alta relevancia social. La funcin de esta msica y potica oral se vincula ms a una necesidad comunicativa que esttica.
2.2 Las guitarras traspuestas La discusin sobre el carcter universal del temperamento igual o justo en la msica occidental
moderna, contrasta con la coexistencia de diversas afinaciones en diversos instrumentos usado en Latinoamrica. Ahora voy a tomar como ejemplo las afinaciones traspuestas en la guitarra campesina de Chile. Daz Acevedo (1994) plantea que las mltiples afinaciones campesinas de la guitarra son una marca de identidad cultural chilena. La afinacin de guitarra ms conocida en Chile, y ms utilizada en la cultura occidental, es una denominada habitualmente en Chile como normal o por msica, y es aquella cuyas cuerdas estn afinadas en las notas mi, si, sol, re, la, mi, desde la primera a la sexta. Las guitarras bien temperadas son aquellas en que los trastes se encuentran en puntos exactos del diapasn, y permiten lograr una escala tonal completa. Una guitarra con un temperamento igual permite innumerables posibilidades y combinaciones meldicas y armnicas. No obstante, dentro de la tradicin guitarrera chilena, que se conserva principalmente en algunas zonas campesinas de Chile, es posible identificar afinaciones distintas a la normal, denominadas afinaciones traspuestas.
La mayora de las afinaciones traspuestas facilitan el uso de la mano izquierda para la ejecucin de los acordes. Varias afinaciones por transporte producen un acorde armnico al pulsar todas las cuerdas al aire. Generalmente, las cuerdas ms agudas sirven para la construccin de escalas meldicas, mientras que las cuerdas ms graves llevan el acompaamiento. Esta tcnica se conoce popularmente como trinado. Diversos cultores sealan que son 40 los finares campesinos (aunque en el libro de Diaz Acevedo se exponen 58). El guitarrero o cantor afina el instrumento a puro odo, sin comparar el sonido de una cuerda con otra. La afinacin por transporte ms utilizada para el aprendizaje de la guitarra es la tercera alta. Por medio de la construccin de escalas descendentes o ascendentes, los guitarreros o guitarreras comprueban la calidad de la afinacin. Existen diferentes modos de usar la sexta cuerda, aunque en muchos casos tiene un sonido disonante respecto al resto de las cuerdas. Una misma afinacin se puede usar en diversas tonalidades segn guitarra, ya que stas se adecuan al registro de voz de los cultores. Por ejemplo, es posible encontrar afinaciones por tercera alta ms graves o agudas dependiendo del cantor o cantora.
-
5
2.3 Polifona Andina
De acuerdo a Prez de Arce (2007), en ciertos rituales mapuches se usa una forma musical que se basa en la superposicin de melodas y ritmos realizados por diversos instrumentos, entre ellos el kultrn (tambor) y pifilka (Flauta) que llevan el ritmo, las kaskawillas; y la trutruka y olkin (estos dos ltimos trompetas). En algunas de las ceremonias y celebraciones mapuches importantes, como el guillatn, se practica una msica basada en la heterofona que est emparentada con una tradicin mayor de la msica andinoamericana. Todos los instrumentistas tocan su ritmo y meloda de manera independiente. Esta msica es aleatoria y cambiante, y no es necesario que los participantes tengan habilidades musicales especiales para integrar el conjunto. No hay solistas, y el sonido producido sinrgicamente se asimila ms al de un gran instrumento heterfono y aleatorio, que al de una orquesta tipo europea.
En las fiestas de los chinos, que se practican principalmente entre los ros Aconcagua y Limar, zona centro-norte de Chile, participan cofradas de bailarines tocadores de flautas y de tambores, y cantores que rinden honores a una imagen sagrada (Prez de Arce, 1996). La polifona de los bailes chinos se produce cuando varias cofradas se renen durante una fiesta. El sonido de la procesin es resultado de la suma de todas las cofradas, produciendo una suerte de gran obra musical multiorquestal. En esta polifona grupal se destaca la atonalidad, la disonancia y un espectro sonoro amplio, y la coordinacin rtmica obedece una suerte de aparente anarqua musical. La polifona, no obstante, obedece a una competencia entre los distintos bailes o cofradas. 3. Mestizaje y ritualidad en la msica latinoamericana
La sociologa de la msica weberiana ha sido criticada por diversos autores pertenecientes a los pases del norte. Adorno, por ejemplo, asimila el proceso de racionalizacin musical de Weber como una actitud de dominio progresivo del hombre sobre la naturaleza (Serravezza, 1988). No obstante, las particularidades sociales y musicales de Latinoamrica, nos obliga a situar desde una perspectiva crtica y descontextualizada tanto la teora de la racionalizacin weberiana as como sus respectivas crticas o revisiones provenientes de los pases del norte. A este vaco epistemolgico, hay que sumar la escasa atencin que la tradicin sociolgica chilena ha tenido hacia los fenmenos artsticos y culturales de nuestro propio continente, dejando a disciplinas afines, como por ejemplo, la antropologa, la esttica y la musicologa, hacerse cargo del estudio de estos fenmenos2.
El carcter evolutivo y de universal alcance que Max Weber atribuye al proceso de racionalizacin de la civilizacin occidental europea, en general, y de su msica, en particular, deviene en una falacia epistemolgica, acorde a las pretensiones expansionistas e imperialistas que se propagaronn en Europa de comienzos del siglo XX. Si consideramos la coexistencia y vigencia en Latinoamrica de diversas expresiones musicales plenamente racionales con otras que no lo son, es posible de-construir el estatuto evolucionista de la teora weberiana de la racionalizacin. En este sentido, Garca Canclini (1989) plantea una crtica a la sociologa tradicional que opera epistemolgicamente a partir de la comprensin de los procesos sociales desde un origen tradicional hacia un destino moderno o postmoderno. Appadurai (2001) seala que una de las herencias ms problemticas de las ciencias sociales fue plantear la modernidad como un momento de quiebre entre el pasado y el presente; idea que establece una ruptura y diferenciacin entre las sociedades tradicionales y modernas. En el caso de la sociologa Weberiana, la tradicin y la modernidad son los dos polos que
2 Durante los ltimos, se ha desarrollado en Chile una lnea de investigacin sistemtica de sociologa del arte. Esta apertura es parte de un proceso ms generalizado de desarrollo de sociologa del arte en Latino Amrica (Facuse, 2010).
-
6
marcan el proceso evolutivo de la racionalizacin, y omite los procesos de mestizajes, sincretismo e hibridaciones3.
Sonia Montecino, en su clebre libro Madres y Huachos. Alegoras del Mestizaje Chileno, precisa que la sociologa chilena no ha considerado seriamente el asunto del mestizaje, debido a la preponderancia del anlisis de clases y del condicionamiento de los sujetos a las estructuras sociales por sobre la focalizacin en los procesos culturales. La excepcin a la regla, dice Montecino a comienzos de la dcada de los 90, se encuentra en los trabajos de Carlos Cousio y Pedro Morand. Ambos autores intentan describir las particularidades del Ethos latinoamericano, relevando el papel de la cultura. Morand (1987) sostiene que la estructura de comunicacin del indio y el europeo en los siglos XVI y XVII no se produjo en el plano de la palabra, sino en el ritual religioso, la legitimacin cltica del trabajo y la dilapidacin de los recursos. Cousio (1990) asevera que Amrica Latina naci moderna en un sentido barroco, y no ilustrado, con ello se asevera que el ordenamiento social latinoamericano no descansa en el intercambio mercantil ni en el texto escrito, sino en la afirmacin de los aspectos ceremoniales y rituales de la vida social. Segn Cousio (1990):
Desde un punto de vista sociolgico el proceso de diferenciacin social puede ser visto en relacin a un proceso de racionalizacin que permite una creciente abstraccin de los medios de intercambio respecto de su puesto en el mundo de la vida. Ello se hace especialmente claro en los casos del dinero y del texto escrito. Sobre estos mecanismos abstractos descansa la posibilidad del estado moderno y de la organizacin capitalista de la economa. En trminos histricos, el proceso de racionalizacin se evidencia en la organizacin de la
ilustracin en la Europa del siglo XVIII. Desde los parmetros de la ilustracin nace la sociologa como ciencia, la cual, por defecto, se encuentra tentada en interpretar el desarrollo histrico de Latinoamrica como una reproduccin desfasada del proceso histrico europeo (Cousio, 1990). Por este motivo, la sociologa latinoamericana tiene la tarea de establecer una reflexin que considere las particularidades culturales del continente. De acuerdo a Cousio, la cultura de la ilustracin propone una integracin de la sociedad a partir del mercado, en contraposicin con la cultura del barroco, que lo hace a partir de la sntesis de la sensibilidad y el uso de los espacios representativos, como el teatro y las fiestas, muchas de ellas, de carcter religioso. La focalizacin en el rol del Estado y el Mercado para la comprensin de los orgenes de la cultura latinoamericana no tendra mucho sentido si consideramos que el uso generalizado del dinero, del texto escrito y la consolidacin de un aparato estatal son procesos relativamente recientes.
En trminos tericos, el proceso de racionalizacin de la cultura implica una organizacin de la vida social a partir de principios obtenidos reflexivamente (Cousio & Valenzuela, 1994). De acuerdo a Kant (1990), el conocimiento a priori es aquel que prescinde de toda experiencia y de las impresiones de los sentidos; en cambio, el conocimiento a posteriori, se sustenta la experiencia. El conocimiento a priori es universal y necesario, mientras que el conocimiento a posteriori es particular y contingente.
Desde una postura crtica al proceso de racionalizacin de la cultura, la pregunta sobre las particularidades de la cultura latinoamericana se vuelve relevante para la comprensin de su cultura musical. La consolidacin de un sistema de notacin, es una manifestacin de la reflexivizacin de los vnculos sociales, ya que la vida musical se organiza a partir de principios que operan a priori a la puesta en acto musical. Bajo el parmetro ilustrado, la obra musical no se puede transmitir o reproducir sin el instrumento de la notacin. No obstante, La msica puede prescindir del texto escrito y de la notacin para su existencia. Con ello planteamos que la oralidad, las festividades y los rituales son
3 La msica puede entenderse como una actividad que da cuenta de procesos de construccin social de la cultura, y a travs de su estudio, es posible describir y comprender el modo en que las sociedades hbridas, mestizas y sincrticas asimilan estos procesos (Recasens & Spencer, 2010).
-
7
instancias ms apropiadas para la comprensin de la msica latinoamericana que la propia escritura musical y los parmetros racionales que la sustentan. As, el estudio acabado de las particularidades de la cultura musical de nuestro continente se vuelve relevante, no solo como contraejemplo del ineludible proceso de racionalizacin de la cultura, sino como manifestaciones propias y cambiantes de las sociedades latinoamericanas.
4. Bibliografa Appadurai, A. (2001). La modernidad desbordada: dimensiones culturales de la globalizacin. Buenos Aires: Ediciones Trilce. Astorga, F. (2000). El universo del guitarrn Chileno. Aisthesis, 33, 219-225. Blacking, J. (2006). Hay msica en el hombre? Madrid: Alianza. Cousio, C. (1990). Razn y ofenda. Ensayo en torno a los lmites y perspectivas de la sociologa en Amrica Latina. Santiago de Chile: Cuadernos del Instituto de Sociologa Pontificia Universidad Catlica de Chile. Cousio, C., & Valenzuela, E. (1994). Politizacin y monetarizacin en Amrica Latina. Santiago: Cuadernos del Instituto de Sociologa de la Pontificia Universidad Catlica de Chile. Daz Acevedo, R. (1994). Finares Campesinos. Santiago: FONDART. Facuse, M. (2010). Sociologia del Arte y Amrica Latina: Notas para un encuentro posible. Universum , 25 (1), 74-82. Garca Canclini, N. (1989). Culturas Hbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Mxico D.F.: Grijalbo. Kant, I. (1990). Crtica del Juicio. (M. Garca Llorente, Trad.) Madrid: Espasa Calpe. Montecino Aguirre, S. (1996). Madres y huachos: alegoras del mestizaje chileno. Santiago, Chile: Editorial Sudamericana. Morand, P. (1987). Cultura y modernizacin en Amrica Latina. Madrid: Encuentro Ediciones. Ong, W. (1982). Oralidad y Literatura. Tecnologas de la palabra. Bogota: Fondo de Cultura Econmica. Prez de Arce, J. (2007). Msica Mapuche. Santiago: Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Prez de Arce, J. (1996). Polifona en fiestas rituales de Chile central. Revista Musical Chilena , 50 (185), 38-59.
-
8
Recasens, A., & Spencer, C. (2010). Introduccin. En A. Recasens, & C. Spencer (Edits.), A tres bandas: mestizaje, sincretismo e hibridacin en el espacio sonoro iberoamericano (pgs. 15-24). Medelln: Museo de Antoqua. Seplveda, F. (1994). De la raz a los frutos. Literatura tradicional. Fuente de Identidad. Santiago: Direccin de Bibliotecas, Archivos y Museos. Serravezza, A. (1988). Las tradiciones especulativas de la sociologa de la msica y la esttica. Revista de Sociologa, 29, 62-78. Weber, M. (1964). Economa y sociedad: esbozo de sociologa comprensiva. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Weber, M. (1985). La tica protestante y el espritu del capitalismo. Buenos Aires: Hyspamerica.