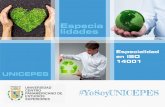· Grandes crisis acumuladas ·Nuevo mapa del poder ... · de saldos económicos por marginación y...
Transcript of · Grandes crisis acumuladas ·Nuevo mapa del poder ... · de saldos económicos por marginación y...
D I R E C TO R : C A R L O S R A M Í R E Z S E G U N DA É P O C A N o . 1 6 $ 1 0 , 0 0E N E R O , 2 0 1 8indicadorpolitico.mx
Carlos Ramírez /Arnulfo R. Gómez / Carlos Loaeza / Centro de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad / Rafael Abascal
· Grandes crisis acumuladas
·Nuevo mapa del poder
· Desafíos de un país en ruinas
Elecciones 2018
Directorio
Mtro. Carlos RamírezPresidente y Director [email protected]
Lic. Armando Reyes ViguerasDirector Gerente
Lic. José Luis RojasCoordinador General Editorial
Mtro. Carlos Loeza ManzaneroCoordinador de Análisis Económico
Mauricio Montes de OcaRelaciones Institucionales y ventas
Dr. Rafael Abascal y MacíasCoordinador de Análisis Político
Wendy Coss y LeónCoordinadora de Relaciones Públicas
Samuel SchmidtCoordinador de Relaciones Internacionales
Ana Karina SánchezCoordinadora [email protected]
Lic. Alejandra Sánchez AragónDiseño
Raúl UrbinaAsistente de la dirección general
Revista Mexicana La Crisis es una publicación editada por el Centro de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad, S.A. de C.V. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Reserva de derechos de Autor: 04-2016-071312561600-102.
Demás registros en trámite. Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700,
México D.F.
indicadorpolitico.mx
Editorial
Índice
Desafíos y decepciones
C ada elección presidencial sexenal en México representa la oportunidad frustrada de pensar en el futuro. Y es frustrante saber que nada cambia con los resultados, a pesar de las pro-mesas en campaña.
La elección presidencial del 2018 se localiza en el mismo escenario de desafíos… y frustraciones De poco sirve que se diga que el país está en ruinas, que el sistema/régimen/Estado ya no funciona, que la pobreza carece de interés y que al final de cuenta los candidatos sólo representan sus propias ambiciones.
La revista La Crisis inicia el año de 2018 con una aproximación a ese México quebrado en expec-tativas. Los cinco textos son apenas un acercamiento a los grandes problemas nacionales: economía, política, seguridad, comercio y distribución del poder.
El propósito de este ejemplar es contribuir al debate de la profundidad de la crisis, del agota-miento del modelo de desarrollo y de la urgencia de debatir.
3La CrisisEnero, 2018
Política de resane.
E n la gramática de la albañilería existe una palabra que se usa para terminados en paredes, pisos y techos, pero lo mismo aplana para mejorar apariencia uniforme que para ocultar
fracturas: resanar. Aunque sus interpretaciones han sido variadas, la crisis de 1968 se ha reducido a un movimiento estudiantil de protesta antiautoritaria. Por tanto, los gobiernos de Luis Echeve-rría Alvarez y José López Portillo realizaron algunas reformas de resane del sistema político priísta, a costa de provocar una severa crisis económica; y los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurta-do y Carlos Salinas de Gortari reformaron el sistema productivo.
En 1994 hubo una crisis generalizada de sistema político, de saldos económicos por marginación y de rupturas sociales. Los pocos márgenes de maniobra que tuvo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León apenas lograron estabilizar la economía, aunque el efecto posdevaluatorio volvió a sacudir los precarios acuerdos políticos y sociales. El resultado fue la expectativa de la alternancia partidista en la presidencia de la república como una forma de definir nuevos caminos del desarrollo y la estabilidad.
Pero los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa agotaron sus posibilidades en la alternancia de élites políticas en las instituciones del poder, pero no pudie-ron/no quisieron/no supieron definir una alternativa al proyecto del PRI. Ante la amenaza de Andrés Manuel López Obrador y
el PRD con una oferta de reconstrucción del viejo priísmo po-pulista social, el PAN prefirió regresar al PRI a Los Pinos, en el entendido de que el PRI en realidad nunca se fue porque el PAN en el ciclo 2000-2012 reprodujo el modelo económico neolibe-ral del priísmo de De la Madrid-Salinas-Zedillo y sus correlativas relaciones sociales y de poder.
En tres párrafos se puede sintetizar la crisis de México en el espacio temporal del movimiento estudiantil de 1968 a las elecciones presidenciales de 2018: la crisis del sistema político/régimen presidencialista/Estado social del PRI agotó sus posibi-lidades en 1970 y a lo largo de ocho presidentes se ha dado un deterioro progresivo y acumulativo de las principales variables económicas, políticas y sociales.
A crisis cuantificables se respondió con ofertas retóricas de apertura política, pero en un escenario de ausencia de verda-deras alternativas de gobierno: el PRI ha caído del dominio del 100% de los puestos de poder en 1934 a 40% en elecciones, curules legislativas y gubernaturas, pero el modelo de desarrollo, la política económica y las metas cuantitativas siguen siendo las del PRI. El PAN llegó dos veces a la presidencia y el PRD lo-gró gubernaturas y la poderosa Ciudad de México, aunque en los hechos en los mismos escenarios de gobernación del PRI. La única alternativa política real fue la del Partido Comunista Mexicano, pero su funcionamiento legal resultó muy corto: de su registro legal en 1978 a su disolución en 1989; y lo más grave en este punto fue el hecho de que su alternativa socialista arrió
Por Carlos Ramírez
1. Ingobernabilidad
Crisis de sistema/régimen/Estado
4 La Crisis Enero, 2018
sus banderas y le cedió su registro al PRD formado por expriístas cardenistas del viejo régimen.
Hacia las elecciones presidenciales del 2018, México carece de opciones reales: el PRI mantiene su propuesta neoliberal de 1979, el PRD y Morena insisten en el cardenismo de 1936-1939 que sobrevivió en el PRI alemanista y que fue liquidado en 1992 por el presidente Salinas y el PAN comparte con el PRI neolibe-ral sus propuestas de mercado, solidarismo y Estado subsidiario.
Sin embargo, la crisis es más grande, profunda y pesada que las propuestas de administración de los problemas que ofrecen los candidatos presidenciales registrados.
La crisis de todos tan temida.
Lo más que alcanzan a ofertar todos los candidatos es a re-sanar el edificio cuarteado de la crisis nacional. Los datos de la crisis circulan, se conocen, se asumen y se matizan, pero nadie hasta ahora ha diseñado una propuesta de reorganización general del proyecto nacional para darle bienestar al 80% de mexicanos marginados.
—El PIB aumenta promedio anual 2.2% de 1983 a las metas establecidas para el 2024 por los Criterios Generales de Po-lítica Económica.—Cada año se incorporan a la población económicamente activa alrededor de un millón de mexicanos que exigen em-pleos en el sector formal, pero para atenderlos la economía necesita crecer 6% promedio anual.—La tasa de informalidad laboral es de 57%.—La tasa desocupación parcial y desocupación es de 14%.—El salario mínimo es de 11 pesos la hora, apenas .60 cen-tavos de dólar, contra los 7.65 dólares la hora en los EE.UU. y 7.80 dólares en Canadá.—El 80% de los mexicanos vive con restricciones en bien-estar, en tanto que sólo el 20% vive en condiciones de no-pobreza y no-marginación.—La encuesta ingreso-gasto por hogares de 2016 concluyó que el 70% de los hogares mexicanos tiene el 36% del ingre-so, en tanto que sólo el 10% de los más ricos se queda con otro 36%. El 10% de los hogares más pobres apenas tiene acceso al 1.7% del ingreso, en tanto que el 10% de los más ricos acapara el 36%.—De los 36 millones de mexicanos que viven en los EE.UU., once de ellos salieron de México en el periodo de la crisis económica 1990-2017.—El tratado de comercio libre de América del Norte ha au-mentado las exportaciones mexicanas de 38 mil millones a 380 mil millones, pero la estructura de la desigualdad social ha empeorado.Las cifras de la democracia han aumentado:—El presidente Peña Nieto logró para el PRI el 32% de los votos en 2012 y pudo subir la cifra a 38% con los votos de su aliado el partido Verde.—En las elecciones legislativas de 2015 el PRI consiguió 30% de los votos, aunque con ajustes con los plurinominales logró el 40% de las curules.—En 1968 el PRI gobernaba en las 31 entidades de la repú-blica y en el DF por designación presidencial directa y en el 2017 esa cifra bajó a 14 gubernaturas, el 40% del total.
—El PRI perdió la mayoría absoluta en las elecciones presi-denciales en 1988 (a Salinas le dieron apenas 50.7% de los votos). En las encuestas para las presidenciales del 2018 al PRI le asignan el 22% de votos. En el 2006 el candidato del PRI quedó en tercer lugar con 22% de votos.—El PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Di-putados desde 1997 y su bancada conservó el 42% del to-tal, aunque logra la mayoría absoluta con alianza con otros partidos. La debacle del PRI ocurrió en 2006 cuando el PRI apenas acreditó 20.6% de votos y logró apenas 103 diputa-dos de los 500.—La competencia política ha aumentado. Hasta 2012, había en el país sólo tres fuerzas políticas dominantes —PRI, PAN y PRD—, con partidos pequeños con porcentajes de votos de 3%-5%. Para el 2018 existen cuatro fuerzas importantes: PRI, PAN, PRD, Morena, con la posibilidad de cuando me-nos dos figuras independientes con tendencias de voto cer-canas a 10%.En este sentido, la crisis económica, la crisis social y la crisis
política, aunado a los avances en la reducción de espacios presi-dencialistas por la multiplicación de organismos autónomos, le han reducido el margen de maniobra y de dominio al PRI.
En los hechos, sin embargo, el poder del PRI se mantiene porque se centra en la relación directa del presidente de la re-pública y las bancadas del PRI en el legislativo, toda vez que los organismos autónomos dependen de propuestas presidenciales al legislativo y de votos avalados por las bancadas del PRI. Mien-tras no se rompa este dominio ejecutivo-legislativo y el control absolutista del presidente sobre su partido, las posibilidades de la democracia real que dibujan las cifras del deterioro del domi-nio del PRI van a ser menores: una democracia en dispersión de poder, pero un autoritarismo legislativo-ejecutivo.
Ingobernabilidad gobernable con ingobernabilidad.
De 1951 al 2018, México ha tenido algunas expresiones de inestabilidad violenta: las guerrillas rurales, las protestas estu-diantiles, las rebeliones obreras históricas de 1958, las movili-zaciones estudiantiles del 68, la guerrilla urbana, los secuestros por alza en el crimen organizado, la violencia de los cárteles del narcotráfico, la guerrilla zapatista, los asesinatos políticos y las expresiones anarquistas y sociales violentas en las calles.
La oferta de apertura democrática del presidente Echeverría fue un mecanismo de despresurización policía posterior al co-lapso político del 2 de octubre del 68. Sin embargo, se trató de una forma de abrir para volver a controlar o de abrir pero dentro de los márgenes estrechos del propio sistema político priísta. En todo caso, paulatinamente y de manera acumulativa, organismos sociales y ciudadanos fueron consolidando espacios de autono-mía relativa. La incorporación del PCM al sistema de partidos en elecciones de 1978 a 1988 fue creado formas de organización social fuera de los controles institucionales, sobre todo en secto-res semiurbanos.
La primera gran ruptura en la célula gobernante del PRI —a pesar de experiencias en el pasado— ocurrió en 1987-1988 con la separación del partido de la Corriente Democrática Carde-nista, la competencia independiente con una coalición político y social, el saldo oficial de 30% de votos en unas elecciones no
5La CrisisEnero, 2018
creíbles pero oficiales. Ahí perdió el PRI cuando menos un tercio de su poder y de su militancia. Y luego vino la definición neoli-beral de 1979 a 1992 en que el grupo salinista liquidó el discurso histórico ideológico de la Revolución Mexicana para transformar el Estado social en un Estado de mercado.
De 1968 al 2000 se construyó la opción no-priísta que llevó a la alternancia partidista pacífica en la presidencia de la repú-blica, aunque acotada por la ausencia de una alternativa panis-ta: Fox y Calderón administraron el Estado, no cambiaron sus bases populistas y tampoco construyeron una nueva hegemonía conservadora porque paradójicamente esa nueva alianza estaba controlada por el PRI y sus grupos económicos neoliberales. Por tanto, la fragilidad en las alianzas dentro del PAN facilitó el re-greso del PRI a la presidencia de la república en 2012, sin que hubiera ningún sobresalto en las estructuras conservadores de poder. Al final de cuentas, el bloque de poder priísta esperó que se agotara el grupo populista madracista en 1999-2007, vio que el PAN no había construido su bloque de poder en la presidencia y lo acuerdos corporativos con las élites de poder ayudaron a un regreso rápido del PRI a Los Pinos.
Sin embargo, la administración de Peña Nieto ha sobrevivido en el poder en medio de la tensión dinámica entre la institucio-nalidad priísta que ha funcionado como antes, como siempre, y las nuevas formaciones sociales impulsadas desde las redes ci-bernéticas de la comunicación dinámica. En este contexto, el sistema priísta ha logrado navegar en la ingobernabilidad como expresión de desacuerdos entre las crecientes demandas sociales de liberalización de áreas de poder y las escasas concesiones del sistema priísta para permitir mayores espacios democráticos.
La ingobernabilidad creciente acumula contradicciones, in-satisfacciones y compromisos incumplidos. El sistema priísta ha entendido que el avance de la oposición tiene a la reducción de margen de maniobra, pero ha podido posponer las rupturas con concesiones. Al final de cuentas, la estructura de dominación priísta ya no es como antes: el absolutismo presidencialista, el control de las mayorías políticos y el ejercicio autoritario a través de los mecanismos de coerción de fuerza, judicial y policiaca.
La clave del dominio priísta se localiza en la relación ejecu-tivo-legislativo, la capacidad de iniciativa política sobre los par-tidos y organizaciones y sobre todo el papel del presidente de la república como jefe máximo del PRI y como “el primer priísta de la república priísta”. La nominación del candidato presidencial priísta, en medio de presiones para empujar a un perfil político, para abrir a la militancia y para responder al juego de tensiones internas, mostró que el presidente de la república domina al PRI a través del mecanismo prevaleciente de candidaturas, apoyos con cargo al presupuesto público y la autoridad del poder.
La gran reforma política, del poder y del sistema político sería muy sencilla de entender pero complicada de aprobar: el mecanismo de las elecciones primarias para elegir candidatos del PRI a la presidencia de la república, a las gubernaturas estatales, a las senadurías y a las diputaciones federarles le quitarían al pre-sidencialismo mexicano la esencia de su poder. A través de esas candidaturas el presidente construye su aparato de poder en el legislativo y ahí es donde se dirimen las propuestas a organismos autónomos. El caso del IFE-INE es simbólico: en 1996 Zedillo le dio la independencia absoluta al Instituto, pero a partir del 2003 los partidos colocan incondicionales en los cargos de con-sejeros electorales; así, la autoridad electoral es definida por los partidos.
La crisis de gobernabilidad o fase de ingobernabilidad seguirá
latente en tanto las demandas sociales sean mayores a las refor-mas institucionales.
Crisis del aparato de poder.
El sistema político priísta resistió las ofensivas sociales de-mandantes de espacios democráticos en función de la legitimi-dad del Estado vía el bienestar. Los mexicanos aceptaban la du-reza sistémica en tanto ella permitiera saldos sociales positivos. Los años más duros del autoritarismo —1958-1973— fueron los de la mayor estabilidad socioeconómica; PIB de 6% prome-dio anual y tasas de inflación de 3%. Las represiones obreras, estudiantiles y campesinas fueron avaladas en los hechos por las clases medias porque el Estado garantizaba nivel de vida.
El Estado autoritario priísta había surgido de una revolución social; el pensamiento histórico, el discurso ideológico y la retó-rica revolucionaria le daba al Estado priísta la legitimidad insti-tucional. El amarre de historia, disputa ideológica y retórica fue la Constitución y sus artículos de bienestar social: educación, salud, alimentación, trabajo tutelado. Historia y carta magna fueron propiedad del PRI. En una encuesta realizada por Gabriel Almond en cinco países para indagar sobre la cultura cívica, Mé-xico apareció con dos elementos dominantes de la legitimidad social: el presidente de la república y la Revolución Mexicana.
Hasta 1979 México se movía en un escenario ideológico pen-dular: izquierda y derecha aglutinados en un centro-progresista. Los presidentes mediaban con la izquierda para impulsar deci-siones de derecha y con la derecha para empujar avances de iz-quierda. La clave estuvo en construir un centro dominante, en una hegemonía estabilizadora de los extremos. La política econó-mica fue estatista de 1934 a 1970, oscilando entre el poscarde-nismo retórico y la estabilización funcional. Luego llegaron los populismos de Echeverría y López Portillo y el sistema accionó sus mecanismos de neutralización de extremos. La generación de economistas neoliberales que arribó al poder en 1979 se constru-yó en la ideología social del Estado, aunque en la eficacia de las variables macroeconómicas. La economía estatal había crecido en 1971-1982, pero a partir de 1983 hubo un repliegue dentro de los espacios ideológicos del sistema.
El ciclo pendular neoliberal de 1979, sin embargo, modifi-có las reglas: la caracterización del Estado pasó de dominante a reguladora funcional. Sólo que la introducción de nuevos equili-brios sociales y políticos conservadores no modificaron la estruc-tura del poder. Y ahí radicó el origen de la crisis mexicana: una política económica de mercado desactivó la potencialidad social de fuerzas estatistas, pero liberó nuevas fuerzas conservadoras que ocuparon los lugares del repliegue del viejo régimen priísta.
La política en México ha sido expresión de la correlación de fuerzas productivas: la declinación del Estado intervencionista fue liquidando la función motora de los sectores sociales fun-cionales, sobre todo los sindicales, campesinos y populares. La disminución de la cobertura social del Estado potenció la desar-ticulación de la estructura de alianzas sociales. El neoliberalismo económico de mercado careció de fuerzas sociales propias, pero el control institucional de las clases proletarias desactivó conflic-tos mayores. Bastó que el Estado diluyera sus funciones tutelares sobre los derechos de los trabajadores, para que el proletariado dejará de definir la dinámica productiva. Más que el bienestar, el
6 La Crisis Enero, 2018
eje fue el de la tasa de utilidad.La neoliberalización de la economía productiva no se con-
virtió en crisis de fuerzas porque el Estado controló las fuerzas sociales del PRI; los obreros, campesinos y clases populares acep-taron pasivamente su nuevo papel subsidiario porque ninguna oposición en el periodo 1979-1993 supo encabezarlas: el PCM pasó muy rápido a priísmo vía PRD, el PAN abandonó a la de-recha radical y los sectores progresistas del PRI carecieron de decisión para reventar al partido con fracturas ideológicas. La nominación —formas y fondo— del economista José Antonio Meade Kuribreña como candidato del PRI como aspirante no-priísta fue el punto culminante de la lobotomización ideológica del PRI, el PRD se redujo a propuestas asistencialistas, el PAN se quedó sin ideología y Morena fue el ejemplo típico del bonapar-tismo estudiado por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: una coalición sin clases, sostenida por un lumpenproletariado desclasado.
La crisis de México se explica por la ausencia de clases defini-das, por un Estado asistencialista y una burguesía beneficiaria de la concentración del ingreso.
¿Quién podrá defendernos?
Sí, si la pregunta es si México puede extender otros seis de lo mismo, sí, la respuesta es la misma de hace seis años o doce o veinticuatro: sí puede, sí se puede; las opciones de rebelión, revuelta, revolución y oposición han sido desactivadas, no funcionan, carecen de horizonte. Y no por la falta de potencialidad social. El problema no es la sociedad; ahí hay fermentos de rebelión y rebeldía; la crisis es de liderazgos.
En pocas palabras: México carece de oposición, de oposición real, de oposición de alternancias y sobre todo alternativas. La única oposición real fue el Partido Comunista, desde la semiclandestini-dad 1959 hasta la candidatura de Heberto Castillo en 1988; y su desactivación opositora desde le declinación de Castillo en 1988 a favor del recientemente priísta Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato del Frente Democrático Nacional, del cual el PMS (PCM-PSUM). La propuesta comunista era radical: nacionaliza-ciones, expropiaciones, Estado obrero, proletariado como clase do-minante, metas socialistas, alianza con campesinos revolucionarios, organizaciones comunitarias.
Ya no pudo ser. El programa de gobierno de Cárdenas y el FDN fue el del rescate del programa social cardenista, un priísmo con metas de bienestar social, de Estado paternalista, de presupuesto asistencialista, de pos-populismo, de masas y no clases, de socia-lismo de Estado, de capitalismo monopolista de Estado. El PCM se disolvió en cenizas, los últimos comunistas —Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez Alvarez— le entraron a la institucionaliza-ción y las batallas parlamentarias, pero siempre como tercera mi-noría. La izquierda comunista se corrió al socialismo con la legali-zación, aunque se siguió hacia la derecha hasta llegar al populismo asistencialista. La estructura de proletariado se encontró con una clase obrera lobotomizada, imposible de reeducar, sin conciencia de clase, en situación de sobrevivencia, sin espíritu socialista, destruida como organización por la CTM (cardenista, por cierto); por tanto, los liderazgos socialistas prefirieron la batalla legislativa, se olvidaron de la lucha de clases, se agotaron en la redistribución parlamentaria de espacios de poder y las bases sociales lumpen consolidaron gru-
pos de poder como tribus.La izquierda fracasó en el diseño de una opción de modo de
producción: el modelo social del viejo PRI se redujo al solidarismo panista asumido por el proyecto neoliberal salinista. En el escenario histórico, la izquierda marxista nunca pudo lidiar con el peso del pensamiento histórico, reproducido como dominación cultural por la educación —artículo 3º constitucional— como aparato ideológi-co del Estado priísta, En 1947 hubo una reunión de marxistas con militantes del nacionalismo revolucionario del PRI, entonces aban-derados de los objetivos progresistas del Estado social, cuya conclu-sión fue el corrimiento de Vicente Lombardo Toledano del socialis-mo marxista al socialismo oficial sin lucha de clases del cardenismo.
La izquierda socialista se disolvió con el PMS —ex PCM— y pasó a ser progresismo poscardenista —no neo sino a posterio-ri— desclasado, sostenido por sectores lumpen de los cinturones semiurbanos dependientes de inversiones públicas. AL quedarse sin izquierda socialista, el escenario político mexicano mostró una aglo-meración en el centro conciliador. Pero el costo fue haber dejado al país sin una alternativa ideológica: el PAN y el PRD llegaron a posiciones ejecutivas —federal, el primero, estatales, el segundo— para gobernar exactamente igual que el PRI, dejando sólo pequeños espacios para algunos programas asistencialistas especiales.
La crisis del 68 inició el encadenamiento de crisis parciales en sectores de gobierno: económicas, de acuerdos sociales, de rebelio-nes radicales, pero todas mostrando los perfiles de la crisis de go-bernabilidad porque las demandas sociales ya no encontraron en el sistema político el espacio para canalizar demandas y convertirlas en políticas públicas. Pero más que administración de demandas, la crisis fue de agotamiento de los mecanismos de funcionalidad del sistema político en sus seis variables: presidencialismo, PRI, Estado de bienestar, acuerdos con sectores invisibles del sistema, ideología oficial y Constitución.
Los datos de la crisis del sistema revelan que el el modelo PRI ya fue rebasado: presidente y PRI gobiernan con menos del 40%, el país sólo puede crecer 2.2% promedio anual, los sectores invisibles del sistema se hicieron visibles en los espacios de la alternancia, la ideología oficial de la Revolución Mexicana fue liquidada por Sali-nas de Gortari en 1976 y la Constitución ha sido tan parchadas que también disminuyó la base de legitimidad del poder priísta.
Ciertamente que México puede aguantar uno o dos sexenios más —2018-2024 y 2024-2030—, pero los saldos sociales y el de-terioro del bienestar irán convirtiendo la baja legitimidad del PRI en oscilaciones opositoras, pero ambas en escenarios de mantener el modelo PRI. Lo malo, sin embargo, radica en el hecho de las opciones opositoras —PAN, PRD, PAN-PRD, Morena e indepen-dientes— han sido incapaces de diseñar una alternativa de proyecto nacional y sus alcances sólo llegan a administrar la crisis con pro-gramas que mantengan la legitimidad social de la actualidad: 80% de mexicanos marginados y sólo 20% en condiciones de bienestar.
El viejo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitu-cional priísta se ha confiado en la disolución de rebeliones radicales: los empresarios en los setenta y ochenta, los indígenas en los no-venta, el conservadurismo panista en la primera década del XXI, la oposición desde 1988 y el sistema/régimen/Estado sigue siendo el mismo.
@carlosramirezh
7La CrisisEnero, 2018
D urante el período 1952/2015, las variables económicas de México presentan cinco etapas perfectamente definidas en relación con el nivel de vida de la población, medido por la
diferencia resultante entre el crecimiento del salario mínimo y el de la inflación:
1. La primera de ellas comprende el período 1952/1975, en don-de el nivel de vida, teniendo al año de 1952 como base 100, creció continuamente hasta alcanzar su máximo de 281.92% en el año de 1975; 2. El período 1976/1996, en que esta medición arroja enormes deterioros y se llega al punto más bajo del nivel de vida corres-pondiente a 65.35%; 3. La etapa de 1996 al 2001, en que se presentan ligeros altibajos con una tendencia ascendente para alcanzar un nivel de vida que mejora llegando a 74.63%%; 4. El periodo 2001/2006, en que se continúan presentando alti-bajos pero que en esencia lo definen como un nuevo retroceso del nivel de vida de la mayor parte de los mexicanos pues, en el perio-do, el decremento correspondió a -2.21%, es decir, un promedio de -65 milésimas por año, y 5. El periodo 2007-2015, en que priva una Regresión dado que en los seis años de la Segunda Administración Panista, la dismi-nución del nivel del vida del mexicano fue de -1.71% y en los dos primeros años de la Nueva Administración Priísta se continúa decayendo para llegar a sólo 69.18%, aunque para el tercer año se registra un importante repunte pera llegar a 72.46%, pero sin alcanzar el nivel del año 2001 en que fue de 74.63%, el más alto de los últimos 4 sexenios.
Conviene señalar que periodo 1952-1975 comprende la Etapa del Desarrollo Estabilizador en que el crecimiento promedio anual del PIB fue superior al 6%, sin embargo, en el 1976 se inicia el proce-so de deterioro, mismo que corresponde al último año de la Adminis-
tración de Luís Echeverría Alvarez, y es en este año que la baja en el nivel de vida fue de 42.39%, de tal manera que lo que se había ganado en los primeros 5 años no sólo se elimina al final del sexenio, si no que tuvo una pérdida de 8.46%.
En el periodo 1976/1982 en que se iba a administrar la abundan-cia, correspondió al último año de Luis Echeverría y la gestión de José López Portillo, en que el deterioro llegó a 78.62%, y fue conocida como la Etapa del Desarrollo Compartido.
Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, en que el nivel de vida se redujo en 43.72%, se inició el proceso de Estabilización, ha-biéndose adoptado el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior que determinó el ingreso de México al GATT. Esta etapa también abarcó el primer año de la gestión de Carlos Sa-linas de Gortari.
Los 5 años restantes de la Administración Salinista, estuvieron ca-racterizados por un proceso de Cambio Estructural con importantes reformas orientadas a lograr la inserción de México en el proceso de globalización prevaleciente en el mundo y que muchos países habían iniciado años antes.
En función de ello, se llevó a cabo un proceso de desregulación interna, eliminando y simplificando trámites que afectaban al funcio-namiento de las empresas, lo que incluyó la revisión y mejora de pro-yectos de disposiciones legislativas y administrativas, la elaboración de propuestas de reformas legislativas y reglamentarias, y la colaboración con los estados y municipios.
Este importante proceso de desregulación también incluyó refor-mas en materia de transporte, inversión extranjera, patentes y marcas, tenencia de la tierra, cogeneración y autoabastecimiento de energía, medicamentos genéricos y eliminación de controles de precios a fin de crear un marco regulatorio competitivo y eficiente que protegien-do la salud, el medio ambiente y el interés de los consumidores, fo-mentara la creación de más y mejores empleos.
Dicha desregulación también se realizó hacia el exterior habién-dose continuado con el ingreso de México a la OCDE y a la APEC
Por Arnulfo R. Gómez
2. México 1952-2015: avances y retrocesos
México: Evolución de las Variables Económicas y el Nivel de Vida 1952 - 2014
8 La Crisis Enero, 2018
y, como elemento culminante, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Durante la gestión de Carlos Salinas, la pérdida del nivel de vida se redujo a menos de la mitad del periodo precedente, estableciéndose en 21.07% y el crecimiento de la economía alcanzó la tasa más alta de los últimos 5 sexenios con 22.2%.
El periodo de Ernesto Zedillo se inició con el llamado Error de Diciembre, lo que determinó que se haya registrado el nivel de vida más bajo de la historia llegando a 65.35% en el año de 1996, y se caracterizó por un Crecimiento Inercial de la economía transmitido por el crecimiento de los EEUU, situación que cada día se va a hacer más crítica pues la política económica mexicana no se ha ocupado de generar un mercado interno fuerte.
Por esta circunstancia, durante este periodo no hubo avance algu-no en materia de reformas, lo que determinó una decreciente compe-titividad de la economía mexicana y se continuó con un proceso in-discriminado de apertura comercial que incluyó la firma compulsiva de numerosos Tratados de Libre Comercio así como una desgravación arancelaria unilateral totalmente ilógica. Al final del periodo, la pérdi-da en el nivel de vida de los mexicanos fue de -22.95%
Como consecuencia de este proceso de deterioro se puede señalar que, en sólo 25 años, la pérdida del nivel de vida de los mexicanos fue de 208.74% de tal manera que al final del año 2000, el nivel de vida del mexicano sujeto a ingresos basados en salarios mínimos fue de 73.18% en relación con el año 1952, y de 25.96% en relación con el año de 1975.
Durante el primer año de la administración del Vicente Fox, el agudo deterioro que se registró durante 25 años se detiene momen-táneamente y, en el año 2001, se presenta una ligera recuperación para llegar a 74.63%, sin embargo, los 5 siguientes años se continúa con una franca tendencia a la baja de tal manera que al final del se-xenio Foxista, caracterizado por una Estabilidad Regresiva, se arroja un deterioro de 0.76% en relación con el último año del Sexenio de Zedillo.
Por lo que se refiere al crecimiento del PIB, es importante señalar que mientras en los años del Desarrollo Estabilizador y el Desarro-llo Compartido, la economía mexicana fue un ejemplo internacional con un promedio anual de crecimiento superior al 6%, la peor tasa se registró en el periodo de Miguel de la Madrid con 0.25% y que, du-rante los dos sexenios siguientes correspondientes al Cambio Estruc-tural y Crecimiento Inercial, la tasa se incrementó superando el 3%.
En el periodo de Estabilidad Regresiva (2001/2006), nuevamente tuvimos una caída del crecimiento del PIB pues el promedio sexenal fue de sólo 2.35%; sin embargo, el peor sexenio después del de Mi-guel de la Madrid correspondió a la gestión de Felipe Calderón, con una tasa promedio anual de sólo 1.82%, por lo que se caracterizó por una franca Regresión.
Los dos primeros años de la gestión de Enrique Peña Nieto tienen que ser incluidos en el periodo de Regresión pues el nivel del vida registró un decremento de -1.53%, en tanto que el crecimiento del PIB sólo fue de 3.17%, menor en -0.83% al último año de FCH y con una tasa promedio anual de 1.59%, también la segunda más baja después del sexenio de Miguel de la Madrid.
Durante el tercer año del periodo del Presidente Enrique Peña Nieto, se registró una importante recuperación del nivel de vida 3.28% para llegar a 72.46%, pero sin alcanzar al año de 2001 en fue de 74.63%, el más elevado de los últimos 3 sexenios.
Tomando como referencia al año de 1975, para el año 2015, el nivel de vida de las personas que tienen ingresos basados en salarios mínimos, su nivel de vida fue de sólo 25.7%.
Posiblemente, algunas personas pongan en duda a este mecanis-
mo de medición del nivel de vida de los mexicanos, y a la mejor po-drán señalar que hay otros métodos más idóneos para lograr medirlo con mayor precisión, situación que no dudo puede existir, sin em-bargo, este mecanismo es uno de los muchos que se pueden utilizar para medir el mayor o menor grado de pobreza o riqueza de los 17.88 millones de asegurados en el IMSS al final del año 2015, que cotizan en función de los salarios mínimos que perciben, y que son los que tienen un empleo seguro y formal.
Conviene señalar que el 4.24% de estos cotizantes perciben un salario mínimo, el 31.62% dos salarios, 22.58% tres salarios míni-mos, 12.46% cuatro y sólo 13.68% cinco salarios mínimos, es decir, el 84.55% de los asegurados en el IMSS perciben hasta cinco salarios mínimos (14.58 millones de personas) y sólo 15.42% más de cinco salarios mínimos (2.66 millones de personas).
Incluyendo a la burocracia y a las fuerzas armadas, al final del año 2014 sólo había 20.75 millones de personas con empleo formal en México, lo que sólo representó el 39.2% del total de 53.18 millones de personas que constituyen la Población Económicamente Activa.
Tomando en consideración los datos del empleo formal y del des-empleo que oficialmente se reconoce, se podría considerar que un total de 29.6 millones de personas ejercen actividades informales, lo que nos muestra claramente las razones por la que se genera la enorme emigración de mexicanos hacia los EEUU y el alta tasa de delincuen-cia en nuestro país.
Finalmente, hay que mencionar que el salario mínimo en México, medido en dólares US, en un principio sufrió una evolución paralela al nivel de vida, es decir, de 1952 en que un mes de salario correspon-día a 23.24 US, fue creciendo para llegar a su máximo nivel en 1982 en que alcanzó 316.62 US y, a partir de este año, registró enormes variaciones con una clara tendencia a la baja, misma que llegó a su mínimo nivel en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el año de 1996, con un monto equivalente a sólo 78.00 US.
A partir de ese año se ha venido registrando una ligera recupe-ración del valor del salario mínimo en dólares, principalmente, por la intervención del BANXICO vendiendo dólares para mantener al dólar como ancla de la reducida inflación en los últimos 17 años, situación que no ha podido ser sostenida y, al final del año 2015, un salario mínimo mensual fue de 132.68 US.
Actualmente, a pesar del ajuste del peso mexicano al final del año 2015, el dólar US es uno de los bienes más baratos que se puede encontrar en el mercado mexicano y la sobrevaluación que se ha sos-tenido del peso en este periodo, ha generado una competencia desleal para la planta productiva nacional, un fuerte subsidio a la importa-ción y productos caros en relación con mucho de sus socios y compe-tidores que, paradójicamente buscan una paridad de su moneda más realista y competitiva.
ComentariosEl grave y agudo deterioro que había sufrido el nivel de vida de los mexicanos a lo largo de 25 años, y que representó un descenso de 208.74%, se detuvo en el sexenio de Ernesto Zedillo e, inclusive, re-gistró un ligero incremento que continuó durante el primer año de la Administración Foxista, sin embargo, esta incipiente mejoría no se pudo continuar debido a varios elementos muy negativos que preva-lecen en nuestra economía y que se traducen, principalmente, en el deterioro de su competitividad y, consecuentemente, en la reducida capacidad de generar riqueza en el territorio nacional.
Así, en el año 2015 en relación con el año 1975, pasados 41 años de que registramos el máximo nivel de vida en México, el nivel de vida de las personas que perciben ingresos basados en salarios míni-mos perdió 209.46% pues se ubica en 72.46%, equivalente a 25.7%
9La CrisisEnero, 2018
del máximo nivel registrado.Algunos de los principales elementos que inciden muy negativamente
en este proceso son:
• La pésima calidad de las instituciones públicas en las que muchos de sus funcionarios desconocen la realidad de México. Por ese motivo, muchos caen en la enorme simulación e improvisación que caracteriza a sus actividades, lo que les impide el diseño así como la generación e implementación de políticas públicas realistas y de largo plazo que creen condiciones para que los empresarios desarrollen sus actividades en condiciones competitivas• La persistencia de estructuras monopólicas del sector público y privado que suministran bienes y servicios excesivamente caros, que supuestamente se van a reducir o eliminar porque se han sentado las bases para ello a través de la aprobación de 11 reformas estructurales; sin embargo, sus avances quedan supeditadas, como lo he señalado, al diseño, generación e implementación de políticas públicas realistas que den sustancia a dichas reformas.• Una excesiva regulación sobre la cual se han logrado reducidos avan-ces por lo que todavía permanece como una intrincada tramitología, de tal manera que estos elementos hacen que los costos de transacción en México sean mucho más elevados que los que enfrentan los empre-sarios de los principales competidores de nuestro país; y• Una infraestructura excesivamente cara y completamente ca-duca
Apuntes finalesEsta pesada carga se traduce en un pesado freno para la planta productiva y para la economía mexicana debido a la muy baja competitividad del marco sistémico en el que tiene que trabajar la planta productiva nacional, motivo por el cual su mercado interno no ha podido ser fortalecido y, al contrario, se mantiene como un mercado débil que no permite incremen-tar la generación de riqueza ni generar mayor consumo pues la creación de empleos es muy reducida, adicional al hecho de que los pocos empleos que se generan son de muy baja calidad con ingresos mínimos.
La idea de abrir la economía y, sobre todo, participar más activamente en el mercado internacional era buena, sin, embargo, no hubo estrategia alguna, con programas y proyectos realistas que permitieran a México ca-pitalizar las supuestas ventajas negociadas al tener acceso preferencial a 48 mercados a través de los TLC’s que firmó, de ahí el reducido crecimiento económico; poca generación empleo, de valor agregado y riqueza en nues-tro país, lo que se traduce en decreciente nivel de vida de la mayor parte de la población.
Actualmente, la perspectiva de México es aún más sombría pues los altos funcionarios y teóricos del comercio exterior insisten en continuar con su loca carrera, firmando TLC´s al por mayor, sin considerar que no existen las condiciones adecuadas para competir en los mercados interna-cionales, y que el liberalismo dogmático ha jugado en contra de la plan-ta productiva nacional, el empleo y el bienestar de la mayor parte de los mexicanos.
Especial referencia merece la aventura del TPP pues, de las 176 varia-bles que miden la competitividad de México con esos países, sólo tenemos ligera ventaja en 32 de ellas en tanto que nuestra desventaja es total en 144 variables.
Sinceramente, no veo cómo podemos competir y ganar en esos mer-cados, especialmente con Japón, Malasia, Singapur y Vietnam, países con los que hemos acumulado un déficit creciente, que han propiciado una sinergia productiva muy exitosa entre ellos, y con los que del total de 80 variables de la competitividad, sólo tenemos ligera ventaja en 14 y total desventaja en 66.
10 La Crisis Enero, 2018
Por Carlos Loeza Manzanero
3. Reformas estructurales,
¿hacia dónde?
Al comenzar la presente Administración causó buenas expec-tativas el anuncio de que se instrumentarían Reformas Estructu-rales que coadyuvarían a lograr tasas de crecimiento del orden del 5% anual, atracción de volúmenes importantes de capitales, combate efectivo al desempleo y el inicio de una etapa de bonan-za económica en beneficio da la población después de muchos años.
Pero la historia ha sido distinta, aclarando que no necesariamen-te ha sido responsabilidad de las autoridades, resulta conveniente señalar algunos factores que han incidido en ese comportamiento.
Es el caso entre otras, de la cotización del petróleo de ex-portación, que en 2014 alcanzó niveles por encima de los 100 dólares por barril y que en 2015 tuvo un vertiginoso descenso que al comenzar 2016 llegó a registrar niveles del orden de los 20 dólares por barril.
El alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que propició de inmediato un aumento en la tasa de Cetes, que es la referencia para el otorgamiento de créditos de sector bancario. Un ejemplo es la deuda estatal que está contra-tada a tasa Cetes más un diferencial que está en función de la solvencia del deudor.
Asimismo un efecto relevante es que los cuantiosos flujos
Para el año 2013 fueron aprobadas las 11 Reformas Es-tructurales que el actual gobierno propuso desde el ini-cio de su mandato, se ha definido el análisis de las cinco
que se identifican con el mayor impacto en materia económica, que es el caso de la Reforma Hacendaria, la Energética, la Fi-nanciera, la de Telecomunicaciones y la del Campo.
de divisas que estaban previstos particularmente por la Refor-ma Energética, han sido sensiblemente menores pero finalmente han comenzado a llegar .En lo que si se registra un vacío es en la información sobre esos capitales y lo más relevante es la poca certidumbre sobre su destino.
No cabe duda que una debilidad de la actual Administración ha sido la ausencia de estrategias para operar asuntos, sectores, esquemas estratégicos, por lo que habrá que esperar que el Gru-po que tenga la responsabilidad a partir del 2018 la tenga bien estudiada, con programa de acciones e incluso previendo los efectos y como atenderlos.
Lo que también será necesario es que se tenga una visión integral, que incorpore las variables necesarias y conjuntamente opere las políticas que serán definidas en la estrategia.
Por ejemplo, la Reforma Hacendaria tiene que considerar los movimientos y flujos monetarios que deriven de una mejor y mayor atención y seguimiento de la base de contribuyentes, que considere cierto esquema de la informalidad.
Así como también la Reforma Financiera tiene que estar pre-sente en cuanto a la disponibilidad de mayores créditos y más baratos, lo que obliga a esquemas operativos más agiles y norma-tivos para la regulación del sistema bancario.
11La CrisisEnero, 2018
Con esos elementos disponer las políticas de operación de la denominada Reforma Energética ,que estará significando capi-tales que lleguen sin retribución alguna, es decir, no se trata de créditos, es el caso es el caso de flujos de divisas con propósitos claros de participar en el sector energético nacional y que habrá que conducir su comportamiento.
Pero lo que está claro es que alguna proporción, por pequeña que sea, será propiedad de la nación y en ese caso será necesario tener definido el destino de esos recursos.
Queda claro que los sectores prioritarios deberán ser los princi-pales destinatarios, es el caso de Salud, Educación y Seguridad Pu-blica, pero evidentemente es necesario contar con las definiciones al respecto. Al momento han entrado algunos capitales, se reitera que sensiblemente menos de lo previsto, pero ya están aquí.
La gran interrogante se centra en definir cuanto para cada sector, que criterios para la asignación en términos de monto y plazo, porque si bien se tiene la identificación de los sectores prioritarios, también es cierto los requerimientos de otros desti-nos fundamentales como es el caso del sector agrícola.
Y este último sector requiere de la mayor inmediatez en su atención, porque incluso estaba prevista una Reforma Estructu-ral denominada Reforma del Campo, que finalmente se dejó a un lado y continuó el abandono y por supuesto que requiere de la mayor inmediatez en su atención.
En relación al proceso señalado habrá que poner la máxima atención a la parte laboral y a todos aquellos esquemas que ten-gan que ver con la parte relativa al bienestar de la población, porque finalmente el fin último de cualquier esquema de política económica, al margen de partidos y de ideologías es lograr el mayor bienestar factible para el ciudadano.
A la fecha el resultado de operar las denominadas Reformas Estructurales no ha tenido esos resultados, por tanto será necesa-rio revisarlas, por Reforma y de manera conjunta.
A continuación se considera conveniente algunas reflexiones para cada una de las Reformas señaladas anteriormente.
Reforma Hacendaria
En materia Hacendaria se registraron ciertos avances en términos principalmente del combate a la evasión y la elusión fiscales, pero se acompañó de medidas que no fueron del todo congruentes con el esquema de una Reforma Hacendaria, se incrementaron tasas para el ISR cuando el camino tenía que ser aumentar el número de con-tribuyentes que pagaran sus contribuciones fiscales.
Incluso se tuvo que dar marcha atrás en cuanto al incremento de tasas impositivas y si bien se han registrado avances en la captación tributaria, cifras muy lejanas de lo que podría significar efectiva-mente una reforma en la materia.
Ahora con la aprobación de la Reforma Fiscal de Trump en Esta-dos Unidos, que tiene como esencia la disminución de manera rele-vante en la tasa de Impuesto Sobre la Renta con beneficio especifico principalmente al sector empresarial, resulta urgente que en México la Secretaria de Hacienda reduzca la tasa del ISR, que a manera de propuesta, sería al menos al 27%, respecto del 30% actual.
Volviendo a la temática de Reformas Estructurales cuando fue-ron anunciadas, retomando el caso de la propuesta de la Reforma Hacendaria, es de destacar que en materia de gasto, por ejemplo, el
gran avance fue el anuncio de la instrumentación del Presupuesto Base Cero que propiamente entró en vigencia en 2015, cuando a la Administración actual le queda ya poco tiempo, pero esa técnica que finalmente es de gran utilidad para identificar las principales prioridades y dejar a un lado actividades no sustantivas en la estra-tegia económica, no tenían el propósito de mejoras presupuestales, ni de requerimientos de financiamiento.
En todo caso, desde un principio de ubicaba que los objetivos estaban encaminados a una reducción en el Presupuesto, del perso-nal ocupado en el sector público, pero no se buscaba estimular el crecimiento y el empleo, que finalmente son los objetivos centrales de la Política Económica, de la cual un instrumento relevante es el Presupuesto, pero las medidas fueron en sentido contrario y parti-cularmente un incremento en el endeudamiento.
En consecuencia cabe la interrogante ¿Cuáles son entonces las ventajas de haberse aprobado e instrumentado acciones encaminadas a una Reforma Hacendaria? No se alcanza a apreciar todavía los efectos pero además se tienen una serie de condiciones adversas en los diferentes aspectos económicos y sociales.
El crecimiento económico ha sido sensiblemente más bajo de lo previsto, los efectos en empleo distan de las pretensiones que se tenían, además de que la deuda ha crecido de manera relevante, sin que ello corresponda a la tasa de crecimiento económico, de em-pleo, de combate a la pobreza y de superar el desastre que en materia de seguridad pública se ha venido registrando.
La interrogante es si se ha conseguido algo de lo que se tenía previsto y la realidad demuestra con evidencias que la respuesta es negativa y que se tiene que tender a una revisión de lo que no se cumplió, particularmente para quienes aspiran a gobernar este país.
La realidad es clara en cuanto a que no se consiguieron avances que tendrían que ser efecto de una real Reforma Hacendaria, la car-ga fiscal sigue estacionada en el orden del 11%, los gastos fiscales continúan siendo un acertijo y la deuda pública sigue creciendo. En suma una vez más se quedó lejos de una Reforma Hacendaria.
Reforma Financiera
La Reforma Financiera desde que fue anunciada, su lema fue de lo
12 La Crisis Enero, 2018
más atractivo, “Más Crédito y Más Barato”, lo que generó expecta-tivas de que se aproximaba una modificación de fondo en materia crediticia en el país, porque la característica que ha prevalecido es la ausencia de crédito principalmente para quienes lo requieren, ade-más del altísimo costo que convierte a los créditos más caros respec-to de cualquier parte del mundo.
Una situación que ha prevalecido desde años atrás es que los pe-queños empresarios, comerciantes o de cualquier giro no son sujetos de crédito desde la óptica de los bancos y se escudan en el reporte del denominado Buro de Crédito, instancia que evidentemente se comporta en favor de los bancos.
Y no cabe duda que tal instancia podría ser de utilidad para efec-tos de referencia, de estadística e inclusive para calificar el monto de la tasa de interés, pero no para que se apruebe la posibilidad de recibir un crédito. Y es que en el sentido más estricto ninguno de los bancos pasaría la prueba del buró de crédito, porque cuando se registró la crisis bancaria en 2009 prácticamente la totalidad de los bancos registraron caídas en términos de capital y se puso en entre-dicho la supervivencia de muchos de ellos.
Pero llegó de inmediato el auxilio gubernamental, rescató a to-dos los bancos y estos comenzaron de nuevo su papel y entre sus acciones principales fue la de la caída del crédito.
En nuestro país nueve de cada diez empleos los generan las pe-queñas empresas y son efectivamente éstas las que no son sujetas de crédito en general del sistema bancario, los requisitos son incumpli-bles para éstas y resulta que aquellas que podrían recibir calificación de aprobatoria reciben la aplicación de tasas de interés extraordina-
riamente elevadas.Citemos un ejemplo, la tasa de interés que la banca le paga al
ahorrador y además la tasa para aquellos que podrían disponer de montos importantes para el ahorro es la tasa de CETES, que se ubi-ca entre el orden del 7.22% en estos momentos, pero por lo menos los tres años previos se mantuvo en el orden del 3%.
La tasa de interés activa, es decir la que se aplica a créditos, es del orden de treinta veces más, sí se reitera en número de veces, pa-recería un chiste pero es lo real. En promedio las tasas rondan entre el 85 y 90%. Un argumento de los bancos es que no les prestan a pequeños empresarios porque su historial crediticio es malo y se co-rrería el riesgo de incumplimiento, pero es evidente que a esas tasas el crédito resulta impagable.
Aquí algo relevante es que la autoridad se los permite, queda claro que el empresario su propósito es ganar y procurar hacerlo al máximo y la autoridad su papel es regular para que el crédito fluya y
se active la maquinaria de la actividad económica; pero la autoridad brilla por su ausencia en esta materia.
En consecuencia la denominada Reforma Financiera resultó un fiasco, ni más crédito, ni más barato. Pero la gran interrogante es hasta cuando se seguirá permitiendo que la política crediticia y pro-piamente la financiera esté definida por el sistema bancario y no por la autoridad, que prevalezca la voluntad bancaria y no el interés nacional que estimule la actividad económica, que por definición ese tendría que ser el propósito del crédito. Que el empleo y los pequeños empresarios sea la prioridad y no las ganancias bancarias, eso sí significaría una Reforma Financiera.
Reforma Energética
Todas las reformas Estructurales son importantes para la economía mexicana, pero sin duda la Reforma Energética ha sido considerada como la de mayor relevancia, en función de lo que significa toda vez que corresponde a cambios de lo más significativo en el sector económico líder de la economía, incluso la han denominado la Re-forma Madre.
El petróleo a partir de los años ochenta del siglo pasado se con-virtió en el sector líder en cuanto al financiamiento del gasto pú-blico, del sector exportador, de generación de divisas e incluso de que se convertiría en el factor de mayor relevancia para impulsar el desarrollo económico del país.
En su momento el presidente López Portillo aseveró que el país se preparaba para una etapa de administración de la riqueza y ade-más del acelerado endeudamiento externo, se recibieron importan-tes flujos de divisas tanto por la exportación del crudo como por inversión extranjera.
Pero la euforia duró poco se estrelló con la gran crisis de deuda externa hacia 1982 y tres décadas después el petróleo ha vuelto a
encabezar las principales acciones de política económica, en princi-pio porque el desplome de su precio de exportación llevó a recortes
13La CrisisEnero, 2018
presupuestales en 2015,2016 y 2017 no fue la excepción.En adición, desde 2013 cuando la actual Administración
anunció la Reforma Energética, se anticipó que llegarían volú-menes importantes de inversión externa para explorar y explotar yacimientos petroleros en aguas someras y en aguas profundas, que garantizarían el suministro del energético durante tres o cua-tro décadas lo que impulsaría el crecimiento económico a niveles
promedio de 5% anual.Pero ello no ocurrió, lo que sí ha sucedido es la transforma-
ción de Pemex en una empresa que tendrá que competir en el sector, frente a las externas que ahora le disputarán a la petrole-ra mexicana, mercado y riqueza petrolera ¡Qué ironía!. Porque a pesar de que en los objetivos fundamentales de la Reforma Energética se afirmó que la nación mantendría como patrimonio los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, además del propósito de modernizar y fortalecer a Pemex y a la CFE, como empresas del estado 100% mexicanas, en la operación, estarán ya presentes por vez primera empresas extranjeras.
Tales empresas poseen la tecnología para explotar los energé-ticos en aguas profundas y aguas someras, les da ventajas compa-rativas y competitivas en detrimento de las empresas mexicanas, lo que es real es que se aumentarán de manera sustantiva las re-servas de petróleo y gas lo que deberá beneficiar a los mexicanos.
Se planteó que se reducirían las tarifas eléctricas, el precio del gas y aumentaría la producción de petróleo a tres millones de barriles diarios, a la fecha están en alrededor de 2.2 millones. En cuanto al gas aumentaría la producción de los 5.7 millones de pies cúbicos diarios que a la fecha se producen a 8 mil millones y a 10,400 millones en 2025.
Finalmente la presencia de empresas externas es una reali-dad, el precio del crudo de exportación se ubica en alrededor de los 46.2 dólares por barril, y se estima que el crecimiento de Estados Unidos tendrá una mejora derivado de la Reforma Fiscal de Trump.
En consecuencia es momento de revisar estrategias econó-micas y sociales y aprovechar que en 2018 iniciará un nuevo periodo sexenal de Gobierno para retomar propuestas, estrate-gias y acciones para lograr mayores niveles de crecimiento y em-pleo, claro que sin descuidar el control de la inflación pero con la certeza de que las prioridades son crecimiento y empleo, en suma el bienestar del ciudadano sin anteponer los precios a este propósito, se reitera, la inflación se debe controlar pero evitar que se siga sobreponiendo a los objetivos centrales de bienestar del ciudadano.
Reforma de Telecomunicaciones.
El 11 de Junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución, en materia de telecomuni-caciones y competencia económica.
El propósito fue establecer una nueva arquitectura jurídica, institucional, regula-toria y de competen-cia en el sector de las t e l ecomunicac iones y de la radiodifusión. Fundamentos basados en principios de efec-tividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, re-gulación eficiente, in-clusión social digital, independencia, trans-parencia y rendición de cuentas.
La reforma tuvo como propósito princi-pal, permitir el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comuni-cación, incluida la banda ancha, así como establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de teleco-
14 La Crisis Enero, 2018
municaciones y radiodifusión.La iniciativa recoge primordialmente las aspiraciones de los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Una de las principales razones que sustentaron la iniciativa fue
la de lograr la reducción de los costos de los servicios de teleco-municaciones, contar con más ofertas y buscar que los servicios se tradujeran en un beneficio concreto para toda la población.
En el sector de la telefonía, los usuarios son hasta ahora los ganadores: los precios han bajado y la penetración de internet ha crecido.
El nivel promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del sec-tor telecomunicaciones antes de la Reforma era de $366 mil mi-llones de pesos, mientras que a diciembre de 2016 fue de $442 mil millones de pesos. Asimismo, en los últimos 6 años mientras que la economía nacional creció a una tasa promedio anual del 3.5%, las telecomunicaciones crecieron 10%, casi 3 veces más el ritmo de crecimiento del PIB nacional.
Reforma de Transformación al Campo
Los objetivos principales de esta Reforma, planteada en 2013 fueron, incrementar la producción de alimentos en el país, y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, aumentar la participación de productos mexicanos en el consumo nacional, elevar la tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero del país, lograr una balanza comercial agroalimentaria superavitaria al final de la administración, entre los aspectos más importantes.
En los últimas dos décadas, la dependencia alimentaria de México se ha incrementado sustancialmente, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria.
En 2012, la importación de maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas, que provinieron casi en 90% de Estados Unidos y representaron cerca de 27,000 millones de pesos.
México se encuentra en el séptimo lugar mundial como pro-ductor de proteína animal, el sexto en carne de res (1.8 millones de toneladas al año), el quinto en carne de pollo (2.8 millones de toneladas) y en huevo (2.5 millones de toneladas anualmente), además de que exporta alrededor de 1.2 millones de bovinos en pie.
A la fecha la Reforma del Campo no se identifica ya como una Reforma Estructural, los resultados registran decremento día con día en los sectores que lo han venido observando en las últimas décadas, por lo que sería conveniente que la siguiente Administración, desde un principio encare con profundidad las problemáticas del sector.
A manera de ejemplo se puede señalar en resumen algunas ci-fras que solo pueden producir preocupación: con cifras del 2014, México destina 0.7 por ciento del PIB en apoyo al campo, y gran parte de estos recursos van a la comercialización, dejando a un lado a los pequeños productores, la ayuda llega sólo para los grandes, que representan el 0.5 por ciento, mientras que cuatro millones no reciben nada.
En 1910, la población rural de México representaba el 90 por ciento de la población total, actualmente es de poco menos del 25 por ciento. En 1910 el agro participaba con el 27.7 por ciento del PIB. Datos del 2015 mostraban que era del orden del 5.0 por ciento.
Finalmente, queda claro que en los últimos seis años no se
habrán alcanzado las metas, la deuda con la sociedad mexica-na en materia de empleo y bienestar siguió creciendo, ese gran pendiente de la nación así tendría que entenderlo quien tenga el honor de la conducción del país para los siguientes años.
Tal vez la denominación se modifique y en lugar de Reformas Estructurales se asigne otro nombre pero al margen de ello lo que esperamos todos los mexicanos es que los niveles de bienes-tar mejoren y se cumpla con dignidad la atención de la pobla-ción en todos sus aspectos fundamentales y ello tiene que estar por encima de cualquier otra prioridad al margen de ideologías y colores partidistas. Así lo estaremos revisando día con día.
15La CrisisEnero, 2018
A nte los umbrales de un nuevo gobierno en México, las con-diciones de seguridad siguen siendo una de las más graves preocupaciones ciudadanas y el peor dolor de cabeza gu-
bernamental.El problema central no está sólo en los criminales. Proviene
de un modelo de políticas públicas en seguridad disfuncional y desorganizado. El resultado está la vista. La delincuencia or-ganizada se combate de manera desorganizada. Ya no digamos la prevención del delito y mucho menos la recuperación del tejido social y cultural dañado en amplias zonas del país por la delincuencia organizada. La prevención está barrida del mapa y no figura en el horizonte.
México tiene un modelo de seguridad pública -de 1994- ba-sado en principios federalistas, que integra fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal en un Sistema Nacional.
Esta visión descentralizada ya no existe. Desde 1998 la se-guridad federal concentró para sí recursos, capacidades y vo-luntad política, y despojó a las políticas estatales y municipales de las iniciativas para la seguridad local y ciudadana, subordi-nando la coordinación a una política de seguridad que se ve ante un espejo: la seguridad pública se ve a sí misma como una facultad de gobierno.
El concepto de la seguridad nacional también fue barrido por la seguridad pública. Su carácter secretista no ayudó mu-cho a reconocer las tendencias criminales y las fuerzas armadas tuvieron que suplir a las policías locales y hacerse cargo.
Todo lo anterior indica una paradoja: se dejó de formar policías donde más hacen falta y donde tienen un lugar natural, que es en el seno de las propias corporaciones policiales.
El Fiscal o Ministerio Público es y seguirá siendo la insti-tución por excelencia del Estado mexicano para iniciar acción judicial contra quien infringe la ley. El modelo de procuración e impartición de justicia se está ajustando positivamente y es necesario alinear el modelo policial, para que ambos sistemas embonen y funcionen mejor.
La criminalidad se siente en las calles y en cifras, pero se desconocen casi todos sus mecanismos de operación y, diga-mos, reproducción y expansión.
Estas dos últimas tendencias son el factor que cataliza la propuesta para cambiar el modelo actual de seguridad. El mo-delo policial federal, se separa cada día más de la realidad y la brecha con las policías locales ya es abismal.
Por eso se requiere de una policía nacional que sume la fe-
deral y las estatales y municipales, y que ésta nueva fuerza sea punta de lanza de un nuevo modelo policial, alineado a la mo-dernización del Poder Judicial, y capaz de afrontar las encruci-jadas de una criminalidad en ascenso y expansión.
La crisis del sistema de seguridad
La crisis nace de un modelo de seguridad que no tiene claridad en sus conceptos y carece de la visión y control estratégico que eslabone y articule políticas y estrategias de mediano y largo plazo, use mecanismos de coordinación para potenciar resulta-dos y optimice las capacidades del Estado.
Esta crisis se traduce en un resultado paradójico. La de-lincuencia organizada en México se combate de manera des-organizada, y no existen las políticas de prevención general o específica para atender los efectos delictivos en el tejido social. La voluntad política para atender la prevención y combatir el delito existe, pero los resultados están lejos de lo esperado.
Desde hace más de 20 años las políticas públicas han sido erráticas; fragmentan la visión y coherencia de Estado por ra-zones e intereses políticos; omiten o ignoran dinámicas y ten-dencias internacionales; la seguridad y justicia siguen cursos divergentes y, pese a todo lo declarado y llevado incluso al ran-go constitucional, son un fracaso visto en términos de coordi-nación estratégica y operativa.
Sin entrar a debatir la naturaleza del delito o los sistemas criminógenos o criminalísticos seguidos, el hecho indubitable es que la prevención general ha fallado y el crimen y violencia atraviesan las cifras nacionales de par en par.
Números más o números menos ya no abonan al diagnósti-co ni aportan a la inexistente narrativa de amplio espectro. Por años los especialistas públicos, académicos y medios de comu-nicación hemos construido una narrativa de túnel, centrada en números y casos de coyuntura, perdiendo de vista lo importan-te; que es hacia donde van y hacia dónde vamos con las tenden-cias endógenas y exógenas de la problemática criminal, y con la cortedad institucional para la visión estratégica de largo plazo y la indispensable coordinación de las estructuras de gobierno.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1994 planteó un modelo federalista para contener al crimen común —segu-ridad ciudadana— y fortalecer la presencia del gobierno federal en un esquema de coordinación y suma de voluntades nacio-
Por Centro de Estudios Económicos, Políticos y Seguridad
4.- Inseguridad y nueva seguridad
16 La Crisis Enero, 2018
nal, pero el poder corruptor del narcotráfico hizo pleno uso de todas sus capacidades para irrumpir en las corporaciones de seguridad y justicia y distorsionar el esfuerzo inicial.
Se tuvo que echar mano del Ejército y Marina para fortale-cer la presencia y cobertura preventiva de la fuerza pública, y desde entonces no han podido ni pueden volver a sus cuarte-les. Y más aún, ante las dimensiones alcanzadas por el crimen organizado -y ya no sólo el narcotráfico- han debido crear y organizar fuerzas de intervención especializadas y de enorme capacidad de fuego.
Esto no puede ser ni seguir siendo así.Eso nos lleva al siguiente factor. La inteligencia es uno de
los activos más importantes para las tareas de prevención y tra-tamiento punitivo del crimen —concepto que integra la inves-tigación y análisis del acto y de los actores criminales, desde causas hasta compurgación carcelaria—, y en esa cancha hay mucho y, a la vez, nada.
A nivel federal se han invertido y desarrollado sumas muy considerables para dotar de confiabilidad y capacidades técni-cas a sus elementos, incluyendo muchas áreas tecnológicas de vanguardia en las comunicaciones e intercambio de informa-ción.
El reconocimiento externo es claro y la confianza se ha con-vertido en una palabra cada vez más común en la operatividad de los trabajos conjuntos contra el crimen.
El problema es que la misma confianza, capacidades huma-nas y técnicas y modernización tecnológica abrevada en lo fe-deral no ha logrado ser transmitida o permeada a los elementos estatales de la policía y, mucho menos, a los municipales.
El problema no ha sido de dinero, sino de estrategia, capa-cidades y coordinación.
El modelo de seguridad actual no puede operar bien, si no está bien organizado y alineado ante la delincuencia común y la delincuencia organizada.
El sistema de procuración e impartición de justicia tiene clara y definida su competencia en los delitos del fuero común y federal, pero la misma claridad no existe en la operación del sistema policial.
El fiscal y los jueces comienzan su intervención pública cuando tienen a su disposición a los detenidos, mientras que las policías tienen el deber de patrullar para detener en flagrancia al infractor de una norma administrativa o ley, o bien, luego de una investigación legalmente autorizada, localizar y someter a un presunto delincuente para ponerlo a disposición del juez o fiscal.
Para su trabajo de campo y gabinete, la policía requiere he-rramientas claves que surgen del acopio de información y su procesamiento para producir toda la inteligencia estratégica, táctica y operativa que necesita para hacer su quehacer.
Esto no existe en México como política pública y menos como práctica cotidiana.
El gobierno federal continúa perfeccionando su tecnología y procedimientos, pero la brecha con los gobiernos de estados y municipios es cada vez mayor.
Esa brecha ha debido cubrirse como se ha podido, algunas veces con operativos conjuntos, otras con figuras como la Gen-darmería, fuerzas especiales estatales o fuerzas intermunicipa-les, pero al final del día la criminalidad común y organizada se adapta a las nuevas políticas públicas federales y vuelve a tomar el control de las calles y de todas las corporaciones a su alcance, incluyendo en esta nueva etapa las alcaldías y áreas de obras y recaudación de rentas.
Esto nos lleva a la otra ausencia clave en el estado actual de las cosas. El desconocimiento de perfiles y patrones de nuestras organizaciones criminales.
Durante años se ha hablado del enorme daño que causa y sigue causando al tejido social de México el crecimiento de los sicarios, tanto por su número como por la mortandad de sus actos y las de sus registros mortuorios.
Pero hasta el momento, ningún estudio se ha dedicado a su génesis, factores de atracción o repulsión a las filas de la crimi-nalidad, sus núcleos familiares o sus redes sociales.
Las preguntas de cómo nace, cómo vive y cómo convive un sicario con su familia y su entorno siguen sin contestarse, y tampoco las dudas de cómo se les recluta o ascienden en las filas de sus grupos, y menos las inquietantes de que les sucede a las familias cuando el sicario muere o desaparece o se le en-carcela.
¿Hay sicarios exclusivamente del fuero común ó federal? ¿Cómo se diferencia un sicario de grupos criminales del fuero común de los sicarios del fuero federal? ¿Cómo se protegen o como se identifican o cómo se les dota de credenciales seudo legítimas?
Esta simple pregunta puede expoliarse N veces, en N temas. La respuesta es clara. No existen esos estudios. Existen cifras y datos y especulaciones —¿cómo se sabe que un cadáver sin identificar es de un sicario?—, pero no sabemos nada o casi nada de ese mundo. Esa es la realidad.
Estas dos últimas lagunas de política pública son las más agudas y las de mayor urgencia.
La crisis de violencia va de la mano con la crisis institucio-nal y la crisis de coordinación que se derivan de un modelo de seguridad fracturado y desorganizado, que pulveriza sus capa-cidades cuando entra en acción llevado de la mano por la falta de claridad en la conducción y en la coordinación transversal.
No es posible volver atrás y dejar una Secretaría de Estado en manos de un policía, y menos poner en marcha un mode-lo de policía federal burocratizado, ya que iría en contra de la reforma de justicia y del fortalecimiento de las capacidades seguidas con buenos resultados en el Poder Judicial y en las instituciones de procuración e impartición de justicia federal y estatales.
En primer lugar, consideremos nuestro modelo de seguri-dad y establezcamos hacia donde ya no es prudente ir.
La crisis conceptual de la seguridad.
De acuerdo a la Constitución del país, nuestro modelo de segu-ridad y justicia considera tres niveles de gobierno que incluyen policías -preventivas y judiciales-, sistema de justicia y red pe-nitenciaria. Es un modelo de naturaleza federalista, basado en supuestos constitucionales.
Aunque debieran y no ser parte de un modelo de seguri-dad, las áreas de inteligencia federal y defensa nacional también participan en el esquema anterior y sobre todo en refuerzo a la policía preventiva aunque, por esencia, son los pilares de la seguridad pero en su ámbito de seguridad y defensa nacional.
De ahí deviene la primera observación. Tenemos un modelo de seguridad que es a la vez de seguridad pública y de seguridad nacional.
Es decir, desde esa óptica la seguridad pública se ha con-vertido en un tema de exclusiva competencia del gobierno, a diferencia de una seguridad ciudadana donde la autoridad y la
17La CrisisEnero, 2018
ciudadanía suman sus esfuerzos y hacen la sinergia necesaria para complementarse y, lo más valioso, reforzar los valores del tejido social de la comunidad y del territorio donde se asienta.
En este modelo la seguridad nacional —y sus instituciones federales— chocan sistemáticamente. Sus valores y sus capa-cidades están diseñadas para tareas diferentes, la verdad muy superiores a la lucha contra el crimen y los delincuentes.
También se ha privilegiado en demasía la visión autárquica y etnocentristas para diseñar las políticas públicas y el peso de la realidad internacional ha modificado sistemáticamente los supuestos básicos del modelo de seguridad seguido por el Estado mexicano.
Por ello es necesario ajustar los conceptos desde el discurso hasta la tinta del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que se derivan del artículo 26 constitucional.
La sociedad y la academia en las políticas de seguridad pública
La interpretación estratégica de los intereses del Estado (socie-dad y gobierno), padece desde hace algunos años la visión de túnel que le impide ver a su alrededor.
La catarata de cifras sin ton ni son, más los numerosos aná-lisis de coyuntura limitados en su enfoque y períodos de estu-dio, nublan la interpretación estratégica de muchas cosas.
Desde hace más de tres décadas la sociedad civil organizada, academia y medios de comunicación se han enfrascado con el gobierno federal en un ir y venir de cifras e interpretaciones parciales, que no han sido útiles para entender la problemática y sus tendencias y menos para encontrar, juntos, las opciones de política pública necesarias para cambiar el actual estado de las cosas y transitar hacia las condiciones de seguridad que apo-yen el desarrollo económico y den tranquilidad a la sociedad.
La crisis actual nació cuando estalló la crisis institucional de la seguridad en México, luego de las muertes de Manuel Buendía y del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
En esa década de los 80¨s no hubo análisis o estudios aca-démicos que alertaran sobre las magnitudes de la crisis que se venía encima a México, por desinterés o precaución. Solamente en algunos ámbitos de la academia se llamó la atención al peso del narcotráfico en las relaciones entre México y Estados Uni-dos y hacia los efectos de la misma problemática en el ámbito regional.
Solamente en algunos medios de comunicación se daba cuenta y se reproducían -parcial y limitadamente- las opiniones surgidas de agencias estadounidenses sobre el poder corruptor y la impunidad del narcotráfico en la Dirección Federal de Seguridad y en la Policía Judicial Federal, y a sus innegables vínculos con los cárteles colombianos.
La certificación del Congreso estadounidense sobre México corrió de la mano con la doble moral del vecino del norte para usar a los narcotraficantes mexicanos y colombianos en el caso Irán-Contras, y entre ambos temas corrieron las noticias, con poco nulo análisis de coyuntura y menos prospectivo.
Como se dice líneas arriba, el desinterés o precaución en círculos académicos, tenía motivos claros, aunque en el ámbito público el trabajo jurídico continúo y la diplomacia mexicana fue marcando la pauta en los organismos internacionales para impulsar el marco legal de la cooperación multilateral en el tema de las drogas y la expansión de su tráfico ilícito.
Pocos años más tarde, en el Consejo Nacional contra las
Adicciones de Guido Belssaso y María Elena Medina Mora -1991 a 1993-, se reanimó el análisis intersectorial y la acade-mia se animó a participar y compartir sus conocimientos para el diseño e implementación de las políticas públicas ante las drogas —desde el enfoque de la prevención en salud y educa-ción- y contra las drogas - vertiente punitiva y de cooperación internacional—.
Todo el bagaje y experiencias acumuladas por la diploma-cia mexicana en los foros internacionales en temas de drogas y adicciones fue retomado por la política pública en varias insti-tuciones como el CENDRO, CISEN y el propio CONADIC, que desde entonces han tomado carta de legitimidad en sus tareas cotidianas,
La crisis política del sistema vino de la mano con los mag-nicidios de Colosio y Ruiz Massieu y la procuración federal de justicia se sumergió en una crisis que arrastró a las estatales, haciendo aún más grave la profundidad de la crisis con un des-file de titulares y equipos de trabajo que ni freno el avance del narcotráfico en México ni el consumo de los Estados Unidos, y sí constituyó la puerta de entrada a la corrupción de oficinas públicas y áreas claves de seguridad y justicia.
La violencia de la crisis en la seguridad y la incapacidad pública forzaron a que la sociedad civil saliera a las calles a protestar por la inseguridad y años después, por el desafuero a López Obrador.
La academia y la sociedad civil organizada volvieron a unir-se y desde entonces y muy marcadamente a partir del gobierno de Vicente Fox, no han parado de analizar problemas y propo-ner sugerencias, con y sin aval de las autoridades de gobierno que algunas veces consideran sus propuestas.
La sinergia pública con la sociedad pensante ha vivido ciclos afortunados. Donde han chocado con demasiada frecuencia, es en la evaluación de las políticas públicas y en el reconocimiento de los efectos perniciosos del tráfico de drogas - hoy, del crimen organizado-, sobre las estructuras públicas y el tejido social. La razón es de fondo.
Esa centralización se agudizó aún más en la administración de Felipe Calderón, en contracorriente a los principios consti-tucionales federalistas y al propio modelo de seguridad y jus-ticia planteado por Ernesto Zedillo desde sus primeros días de gobierno, y que persiste hasta hoy.
La filosofía y doctrina ideológica del federalismo es la que priva en la Ley del Sistema de Seguridad Pública e incluso está en el sustrato del Sistema de Justicia Penal que acaba de entrar en vigor.
Las políticas públicas han ido en sentido contrario y se con-sidera necesario hacer un alto en el camino y replantear el mo-delo, ajustando para el futuro las líneas fundamentales de las políticas públicas.
La ausencia ciudadana
La ciudadanía no tuvo cupo en esta transformación y en lugar de ser beneficiada por la seguridad, se convirtió en una pesada carga de trabajo y queja permanente sobre el desempeño de la autoridad
El encuentro más reciente de la sociedad civil con los máxi-mos funcionarios federales y estatales en los temas de seguridad y justicia, dejo muy mal sabor de boca.
Más allá de los desencuentros personales y de la mutua falta de respeto a sus respectivas investiduras como representantes
18 La Crisis Enero, 2018
del Estado, el fondo de las propuestas civiles y respuestas pú-blicas preocupa en demasía la corta vista de identificación de la problemática y sus tendencias y perspectivas, así como la misma cortedad de propuestas para formular las políticas pú-blicas necesarias para el largo plazo, que incluyen por supuesto al próximo gobierno.
Es indudable reconocer que hubo y sigue habiendo muchos aciertos en el trabajo gubernamental de la historia reciente. Son un aliciente para proponer opciones de ajuste y transfor-mación de la situación actual. Los recursos presupuestales exis-ten, la capacidad instalada en equipamiento y adiestramiento ha crecido y profesionalizado, y se cuenta con funcionarios pú-blicos preparados, capacitados y con el gusto de ser servidores públicos.
La academia y sociedad organizada interna —incluyendo a promotores en derechos humanos—, junto con los referentes internacionales de las mejores prácticas y experiencias interna-cionales, son otro de los activos con que se cuenta. Existe una masa crítica de capital humano inteligente, bien intencionado y con estudios superiores, que sencillamente no estaban en la mesa hace 10 o 15 años. Mucho menos hace 20.
La razón obedece a varias causas, pero la más relevante fue la ruptura de las bases federalistas del modelo de seguridad por el gobierno de Vicente Fox, que subordino a las policías pre-ventivas del país a una política de centralización estratégica y presupuestal en el ámbito federal.
En virtud a ello en estas líneas se esbozan consideraciones de política pública que pueden o no ser parte del próximo go-bierno. Para mí ello no es un problema. Mi interés es el de argumentar donde estamos y donde no debemos transitar.
Modelo Policial de Seguridad Ciudadana
Lo que se sugiere es transformar el modelo policial de la segu-ridad pública en un modelo policial de seguridad ciudadana, que ajuste las organizaciones policiales de los tres niveles de hoy en una sola de cobertura nacional: La Policía Nacional de México, y que al mismo tiempo abra los espacios a la presen-cia de la sociedad organizada del país, utilizando experiencias internacionales ya disponibles y un principio fundamental de la seguridad contemporánea: transparencia en la información y rendición de cuentas.
Esta corporación podría nacer mediante varias mecánicas, todas ellas complementarias, y que podrían implementarse de manera gradual y bajo un horizonte de planeación estratégica claro y específico que resuelva los naturales problemas legales y los de coordinación pública, que muchas veces son los irre-solubles hasta que se pone sobre la mesa estrategia, claridad y decisión, animadas por la máxima voluntad política y su puesta en marcha por el gabinete y grupos de coordinación estratégica para lo transversal e integralidad.
La Policía Nacional puede surgir de la fusión de la Policía Federal con la Policía Federal Ministerial y las policías militar y naval, sin más requisitos que un acuerdo gubernamental federal y la sanción y colaboración del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El tema de los presupuestos y fortalecimiento de la seguri-dad y defensa nacional, es un aspecto que se resuelve por coor-dinación en el seno del gabinete.
La segunda etapa —en paralelo— es fusionar a las policías estatales, municipales e intermunicipales a la Policía Nacional,
usando los propios indicadores y pasos sugeridos recientemente por la sociedad civil agrupada en Causa Ciudadana.
La tercer fase es reconceptualizar el modelo de seguridad pública actual en un modelo de seguridad integral, que tenga como subsistemas la seguridad ciudadana, la seguridad nacio-nal y la defensa de la soberanía nacional.
El punto de partida de lo anterior es considerar que México no tiene un enemigo interno, ni aunque éstos sean los peores criminales.
Es comprensible que una propuesta como ésta tenga resis-tencias y se estime insuficiente ante la enorme complejidad de pasos a resolver, pero lo importante es que ésta propuesta se enlaza a otras dos dinámicas que, de no concebirse a tiempo, harán que la crisis de seguridad actual palidezca ante lo que las otras dos tendencias van configurando.
La reforma al sistema de justicia penal lleva sus propios ritmos y avances en las instituciones federales y estatales del Ejecutivo, pero donde ya no hay vuelta atrás es en el Poder Judicial.
La reforma va dando resultados, si se analiza fríamente de lo concebido a lo avanzado, ya que se está modernizando el sentido de justicia para el ciudadano común, y para la propia burocracia del sistema.
El papeleo ha disminuido y los profesionales del derecho — pú-blicos y privados— se han capacitado en las nuevas reglas del siste-ma y están trabajando diariamente en ello.
Al interior del Poder Judicial los salarios se han dignificado y la carrera judicial se ha vuelto un sistema y modelo aspiracio-nal de vida, lo que no es menor en el contexto de la seguridad y justicia del país al momento actual, y no debe darse marcha atrás.
El marco legal de la impartición de justicia continúa per-feccionándose y la homologación de los códigos penales y de procedimientos, es uno de los elementos de política pública que pueden apoyar e impulsar el cambio del modelo policial, y dotar de eficiencia y eficacia la procuración de justicia, el otro componente del modelo federalista constitucional, que no debe ni debería de cambiar.
La procuración e impartición federal y estatal de justicia no chocan con el modelo de policía nacional que se propone, y vistos de manera conjunta serían la alineación del Estado y gobierno de México ante el verdadero agente de las desgracias de las políticas públicas de los últimos años: el crecimiento y dinámicas intermésticas del crimen común y de la delincuencia organizada.
La situación geoestratégica del país y sus propias dimen-siones económicas y sociales, lo hacen víctima natural de los mercados de lo ilícito.
Los mecanismos para conducir y coordinar el cambio de modelo en seguridad
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y su arquitec-tura institucional
•Transformar la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) actual en un organismo público desconcentrado, a cargo de un Comisionado.- El titular de la CNS será nombrado por el Secretario de Gobernación y ratificado por el Consejo Nacional de Segu-ridad Pública.- El Comisionado de la Policía Nacional será nombrado por el titular de la CNS y será ratificado por el Consejo Nacio-nal de Seguridad Pública.
19La CrisisEnero, 2018
• Implementar un sistema de seguridad ciudadana concep-tualmente claro y diferenciado de la seguridad pública y de la seguridad y defensa nacional.- Habrá un Programa Nacional de Seguridad, emitido por el Ejecutivo en los términos constitucionales.
•Crear la Policía Nacional como eje transformador del mo-delo de seguridad preventiva policial.- La fundación de la Policía Nacional se apoyará en los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las comisiones que al efecto establezca el Consejo.El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional dependería
del Comisionado Nacional de Seguridad y asumiría la tarea de ser el enlace con la academia y sociedad civil para realizar todos los estudios necesarios para el cambio de modelo, y de publicarlos.
El Secretariado también elaboraría todos los indicadores de desempeño policial y de cumplimiento de las metas de los programas de seguridad ciudadana de estados, municipios y ciudades de más de 50,000 habitantes.
Ruta crítica
Las modificaciones señaladas no implicarían ajustes en la Constitución Política, sólo se necesitarían algunos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En términos de organización y sectorización público-ad-ministrativa, la Policía Nacional dependería del Comisionado Nacional de Seguridad, quien encabezaría un órgano público descentralizado que dependería sectorialmente del Secretario de Gobernación.
La CNS tendría al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacio-nal de Seguridad Pública y a los órganos que en la materia tiene actualmente la Secretaría de Gobernación, incluyendo a la propia CNS y a la Policía Federal.
El titular de la CNS será propuesto por el Secretario de Gobernación al Consejo Nacio-nal de Seguridad Pública (CNSP), y ratificado por el pleno del CNSP, y el de titular de la Po-licía Nacional será nombrado libremente por el titular de la CNS, y ratificado por el CNSP.
El CNS tendrá las áreas necesarias para pro-mover el modelo de la seguridad ciudadana y la creación e implementación de la nueva Policía Nacional, apoyado en las comisiones específi-cas que determine el CNSP, pero necesaria y obligadamente tendrá una sección de trans-parencia y rendición de cuentas públicas a la sociedad, incluyendo estudios e investigaciones académicos y profesionales, y otra de vincula-ción con la sociedad civil organizada a nivel nacional y de los estados y municipios.
Los titulares de la CNS y de la PN deberán ser profesionales titulados; tener 10 años míni-mos de experiencia en las áreas de competencia institucional que señala la Ley del Sistema Na-cional de Seguridad Pública; no haber estado sujeto a proceso o ser sentenciado por cual-quier circunstancia; y aprobar los exámenes de control de confianza respectivos.
La CNS tendrá los presupuestos actualmente asignados, más los que la Secretaría de Gobernación tiene dispuestos para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Órgano de Prevención y Readaptación Social, que serán administrados por el CNS.
El Comisionado del CNS presidirá al organismo autóno-mo descentralizado CNS, y será propuesto por el Secretario de Gobernación al CNSP, mismo que lo nombrará y ante el cual deberá rendir el informe semestral de sus actividades, al igual que a las comisiones legislativas del Congreso competentes, y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en cuanto al cumplimiento de sus programas presu-puestales y de los objetivos que le establezcan los programas sectoriales en cuya competencia incidan en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Comisionado de la Policía Nacional rendirá informes de su desempeño al CNSP, y sobre integración y avances de la Po-licía Nacional, tendrá las reuniones necesarias para que una o más comisiones del CNSP conozcan y resuelvan lo conducente para impulsar la creación de la PN; integración de personal y de los recursos presupuestales y materiales necesarios para su función; entre otros.
La CNS tendrá un área de participación ciudadana y estu-dios en seguridad pública, así como otra de vinculación con el sistema nacional de procuración de justicia.
Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública darán curso al seguimiento, control y evaluación presupuestal y estra-tégico del cumplimiento de metas del proceso de transforma-ción e integración del nuevo modelo de seguridad, apoyándose para ello en el sistema nacional fiscal, hacendario y de fiscaliza-ción y rendición de cuentas que encabezan ambas dependencias a nivel nacional.
El Sistema Nacional Anticorrupción participará en el di-seño, implementación, seguimiento, control y evaluación de estas propuestas.
20 La Crisis Enero, 2018
El sistema político mexicano en su etapa postrevolucionaria ha tenido su origen en la institución presidencial >fuerte y sin contrapesos< y en la hegemonía por cerca de 70 años del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), así como partidos de oposición débiles y dispersos ideo-lógicamente; pero los movimientos sociales como los de 1956 magisterial y estudiantil, de los ferrocarrileros en 1958, los médicos en 1964/65 y el estu-diantil en 1968 impulsaron avances democráticos, que junto con la erosión del priismo fueron dando un nuevo perfil político y de gobierno.
Por Rafael Abascal y MaciasPresidente fundador de la empresa Prospecta Consulting y
Coordinador de Análisis Político en el Diario Indicador Político.
La distribución del poder político en México
•Las elecciones presidenciales•Gobiernos divididos
•Alternancia
21La CrisisEnero, 2018
En la elección federal de 1976 sólo se presentó un solo candi-dato por el PRI y sus partidos satélites, como el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexi-cana (PARM), ya que el Partido Acción Nacional (PAN) decidió no presentarse a las elecciones por considerar que no había las condiciones para una competencia legítima, resultó electo como como presidente de la República José López Portillo, con alre-dedor del 92% de los votos; lo que deslegitimó al PRI y le quito credibilidad al gobierno que organizaba las elecciones.
Lo anterior llevó a una profunda reforma política en Mé-xico con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), junto con 17 refor-mas y adiciones a diferentes artículos de la Constitución para garantizar su funcionamiento; facilitando la creación de partidos >que antes estaban proscritos legalmente, como el Comunista Mexicano<, permitía las coaliciones partidarias, abría tiempos de radio y televisión y dio origen al concepto de Representación Proporcional >que consistía en repartir 100 curules indepen-dientemente de distritos ganados o perdidos< para garantizar el robustecer a la oposición y que los partidos participantes tuvie-ran representación en la Cámara de Diputados, con el propósito fundamental de dar credibilidad al sistema político del PRI y que no se repitiera una elección como la de 19761.
Muy pronto la Loppe dio sus primeros resultados de cambios, en 1979 al celebrarse las elecciones intermedias para renovar la Cá-mara Baja, se obtuvieron los siguientes resultados: PRI 69.8% de los votos >con 296 diputados<; PAN 10.8% >4 curules de mayoría y 42 plurinominales<; Partido Comunista Mexicano (PCM) 5% >con 18 diputados plurinominales<; el PPS 2.6% >12 curules<; el PST 2.1% >12 curules<; PDM 2% >10 diputados< y el PARM con 1.8% de los sufragios >10 diputados<.
De esta forma, se generó un hecho histórico de que por pri-mera vez en la Cámara de diputados había la representación de siete diferentes expresiones políticas, seis de ellas de oposición y/o diferentes expresiones ideológicas; que marcó el inicio de una época diferente más plural y de inicio de contrapesos al siste-ma presidencial2, así como de futuros cambios en la distribución política del poder; ya que el mapa nacional, era totalmente rojo, es decir del tricolor.
Estas son las bases sobre las cuales se van a construir el Sis-tema de Partidos Políticos, de contrapesos al poder presidencial y de la organización de las elecciones federales, que estaban en manos de la Secretaria de Gobernación, así como de futuras re-formas político-electorales para garantizar mayor equidad y lega-lidad en la competencia.
Las elecciones presidenciales
Los siguientes procesos electorales para la presidencia de la Re-
publica siguieron siendo muy desproporcionados y se generó una especie de bipartidismo entre PRI y PAN. En 1982 par-ticipó el PRI en coalición con el PPS y PARM, llevando como candidato a Miguel de la Madrid, quien alcanzó 16 millones 750 mil votos, que representan el 71% de los sufragios y en segundo lugar quedo Pablo Emilio Madero, abanderado del PAN con 3 millones 700 mil sufragios; el tricolor sacó una ventaja de 55.3% de su más cercano contendiente. En la Cámara de diputados y Senadores hubo la representación de nueve partidos políticos, donde el PRI mantuvo dos tercios del poder en ambas cámaras y, un tercio se repartió entre los ocho partidos restantes; donde el blanquiazul alcanzó el 16.5% del poder opositor.
Ante esta evidente desproporcionalidad del poder presiden-cial se impulsó una nueva reforma electoral, con la iniciativa de la Ley del Código Federal Electoral, que entro en vigencia en febrero de 1987, donde estableció el principio de financia-miento público a partidos políticos con base en la cantidad de votos y escaños alcanzados; se facilitó la conformación de coali-ciones; la revisión anual del padrón electoral; eliminaba el regis-tro condicionado de formaciones políticas; incorporaba la figura del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal (TCEF) >para resolver, quejas, reclamaciones y la nulidad< y cambiaba la con-formación de la Comisión Federal Electoral (CFE), pero seguía dominada por el Secretario de Gobernación, quien fungía como presidente3. Por lo que el PRI enfrentaba nuevamente una falta de credibilidad y confianza.
Para el proceso presidencial de 1988 crecía el descontento ciu-dadano por las políticas de austeridad, surgiendo movimientos so-ciales, maduraron los partidos opositores y se agudizaron las contra-dicciones al interior del tricolor, erosionando de manera marcada el sistema PRI-Gobierno4; con Carlos Salinas de Gortari como su abanderado, quien por primera vez enfrentaba dos fuerzas oposi-toras, una de izquierda, integrada por una coalición de partidos y organizaciones, que era el Frente Democrático Nacional (FDN), con el ex priista Cuauhtémoc Cárdenas y la otra, de derecha, con el PAN <fortalecido< con Manuel Clouthier.
Las elecciones de 1988 se convirtieron en las más cuestiona-das de la historia del México moderno, sus resultados fueron: el PRI con Carlos Salinas obtuvo 9 millones 640 mil votos, con el 50.4%; en segundo lugar quedo el FDN con Cuauhtémoc Cárdenas quien logró 5 millones 957 mil sufragios con el 31.1% y en la tercera posición el PAN con 3 millones 267 mil votos con el 17.1% del poder. De esta forma, el PRI en sólo seis años perdió más de 20% del poder político, con el consecuente costo del desprestigio y la falta de credibilidad, así como las divisiones y fracturas del tricolor.
Las fuerzas en las Cámaras de diputados y senadores queda-ron de la siguiente manera: el PRI obtuvo el 49% de los espacios en ambas cámaras y los cinco partidos y/o coaliciones se repar-tieron por primera vez el 51% del poder político; representan-do un contrapeso real ante el poder presidencial; que junto con
1 El arquitecto de la Loppe fue Don Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobernación de López Portillo, que le resumió al presidente, que con esta ley, había fortalecido arti-ficialmente a la oposición y fortalecido el sistema de partidos políticos para garantizar credibilidad en la elecciones federales y en el gobierno que organizaba las elecciones.2 Un símbolo de los vientos de cambio que empezaron a soplar, la LI Legislatura del Congreso de la Unión estuvo presidida por primera vez por una mujer de 24 años de edad, la tlaxcalteca Beatriz Paredes.3 Contaba con representantes del Congreso de la Unión, establecía la representación de partidos políticos >un comisionado para cada formación con 1.5% de los votos, más uno por cada 3% adicional, con un límite de 16 comisionados por partido<. Por lo que la organización y calificación del proceso electoral era contralado por el Gobierno, todas las votaciones al seno de la CFE eran ganadas por una mayoría del aparato priista en el gobierno, las cámaras y los partidos satélites del PRI.4 La CFE fijo un Padrón Electoral de alrededor de 38 millones de ciudadanos, pero los expertos y los partidos opositores señalaban que tenía entre 20 a 30% de inconsis-tencias y errores; la CONAPO calculaba en más de 42 millones los mexicanos con derecho a voto.
22 La Crisis Enero, 2018
el monumental fraude electoral desde la CFE de la Secretaria de Gobernación, van a propiciar un parteaguas en la legislación electoral a fondo y cambiar la distribución del poder político. Asimismo, surgieron los más diversos movimientos sociales, sin-dicales y de organizaciones, así como de los partidos políticos y coaliciones, que buscarían cambios democráticos y equidad electoral.
Hasta 1988 el PRI gobernaba todos los estados en México; en 1989 el PAN arrebató al tricolor la primer gubernatura en Baja California; es decir que el PRI mantuvo su hegemonía ab-soluta del poder en México, de 1929 a 1989, que son 60 años.
El proceso electoral federal de 1994 se llevó a cabo en un ambiente político tenso, violento y lleno de confusión tras el al-zamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de ese año en el estado de Chiapas y el asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo en Lomas Taurinas en Tijuana. Fue tal el miedo entre la población, que la mayoría de los analistas políticos coinciden en que la gente votó por la continuidad del tricolor en el go-bierno, con Ernesto Zedillo como una forma de contrarrestar su miedo a la desestabilización del país después de cinco años per-cibidos como de progreso en el gobierno de Salinas de Gortari.
En este proceso participaron nueve partidos e igual número candidatos, los resultados de esta elección de 1994 fueron: Por el PRI, Ernesto Zedillo con 17 millones 182 mil sufragios, que re-presentan 48.7% del poder; en segundo lugar el PAN, con Diego Fernández con 9 millones 147 mil votos, con el 25.9%, donde el tricolor le saco una ventaja de 22.8%. En tercer lugar, por el recién formado PRD, repitió Cuauhtémoc Cárdenas logrando 5 millones 852 mil sufragios, con el 16.6% del total. Por el temor y miedo social, se tuvo una participación extraordinaria e histó-rica de esos tiempos, de 77.1%.
En la Cámara de diputados el PRI obtuvo el 48.6% de los curules y poco más de la otra mitad se la repartieron los partidos opositores, especialmente el PAN con 25% y el PRD con 16%; de esta forma el tricolor, dejaba de contar con mayoría absoluta en San Lázaro. En la Cámara de senadores el tricolor contaba con poco más de dos tercios del poder.
La erosión del PRI, tanto por divisiones internas5 como por su pérdida de competitividad por falta de credibilidad y las políticas públicas de sus gobiernos, los desgastaron deterioran-do su base electoral o voto duro, para situarse en poco menos de la mitad de la votación general; este avance consistente de la oposición y los movimientos sociales, empezarían a cambiar la distribución del poder en México, así como nuevas reformas electorales.
Después de año y medio de discusión entre los grupos par-lamentarios6 a una iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Ernesto Zedillo se aprobó el 1 de agosto de 1996 cambios profundos a la Constitución y leyes electorales, que el ejecutivo Federal calificó de “definitivas”, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, tiene como eje fundamen-tal la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) como órgano público, autónomo >ciudadanizado< y desconcentrado
para organizar, conducir y vigilar las elecciones federales, así como calificarlas en los casos de diputados y senadores; a las presiden-ciales, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver controversias y calificarlas.
Como resultado de estos cambios político-electorales en las elecciones federales intermedias de 1997, va a surgir un nuevo fenómeno, el de “gobiernos divididos” donde el presidente de la Republica tiene que gobernar sin contar con mayorías parlamen-tarias; los resultados generaron una crisis legal y hasta constitu-cional, ya que por primera vez en la historia legislativa, el PRI no obtuvo la mayoría en la Cámara de diputados, alcanzando solamente el 38% de los curules, el PAN con el 26% de poder y el PRD con el 25% de las diputaciones, el 11% restante entre el PVEM, el PT y el Cardenista.
Esta fue la antesala de las elecciones presidenciales del 2000, marcado por las divisiones al interior del PRI y un marcado des-gaste de sus gobiernos con políticas antipopulares, que hicieron disfuncional el sistema PRI/Gobierno7. Los resultados fueron:
• Triunfó el PAN-PVEM con Vicente Fox lograron 15 mi-llones 990 mil sufragios, con el 42.5% del poder.• En segundo lugar PRI con Francisco Labastida con13 mi-llones 580 mil votos, con el 36.11%.• En la tercera posición quedó el PRD-PT-Convergencia, PAS y PSN con Cuauhtémoc Cárdenas, que tuvo 6 millones 257 mil sufragios con el 16.64% del poder .• Participación: 64%, es decir que votaron 37 millones 602 ciudadanos de un Padrón electoral de cerca de 60 millones.
Se da la primera alternancia en el poder presidencial con el triunfo del PAN-PVEM con Vicente Fox, que muchos dieron por hecho que se había dado finalmente la transición a la de-mocracia; pero el presidente enfrentó un gobierno dividido, ya que la oposición era mayoría en ambas Cámaras. Cumpliendo su promesa de sacar al PRI de Los Pinos.
Este proceso a cargo del IFE >ciudadano< permitió que se dieran los resultados en tiempo, con la derrota del PRI. Sin embargo, fue evidente que hubo muchos recursos ilícitos en la campaña política, entre los que destacaron: “Amigos de Fox” y el llamado “Pemex gate”; que señalaban la necesidad de nuevas reformas político-electorales.
En estos tiempos el PRI gobernaba en alrededor del 75% de los estados de la República, el resto de los dividían el PAN y el PRD.
Las elecciones presidenciales del 2006 con fuertes luchas in-ternas en los partidos políticos para designar a sus candidatos y un alto nivel de competencia, como nunca antes; con los si-guientes resultados:
Triunfó PAN con Felipe Calderón que logró 15 millones de sufragios y el 35.9% del poder
En segundo lugar quedó el PRD-PT y Convergencia con An-drés Manuel López Obrador que alcanzó 14 millones 757 mil votos y el 35.3% de los sufragios
En la tercera posición quedó el PRI-PVEM con Roberto Ma-drazo con 9 millones 301 mil votos y el 22% del poder
Participación 58.5%, es decir que votaron 41 millones 791
5 Se dio prácticamente una fractura en los llamados “tecnócratas” y los políticos.6 Los motores que impulsaron estas reformas fueron el impacto de las elecciones de 1988, los partidos de oposición, organizaciones y la sociedad civil organizada, así como el Acuerdo Político Nacional firmado el 17 de enero de 1995 entre el presidente de la República y cuatro partidos con representación parlamentaria: PRI, PAN, PRD y PT, con el compromiso de asegurar confianza, equidad y legalidad en las elecciones federales, independientemente del gobierno, para que fueran calificadas democráticamente.7 El presidente Zedillo mantuvo una “sana” y poco más con el PRI, que generó una percepción social de imparcialidad del gobierno ante las elecciones.
23La CrisisEnero, 2018
mil ciudadanos de un Padrón electoral de cerca de 72 millonesLa elección presidencial de 2006 ha sido la más cerrada en
la historia contemporánea de México, con una diferencia fue de poco más de 233,000 votos y favoreció formalmente al candi-dato Calderón del PAN, en un proceso que la oposición señaló desvíos de recursos >1 mil 700 millones< del gobierno federal en apoyo al panista, injerencia de la iglesia, el presidente Fox, em-presarios e inequidad de los medios; pero el TEPJF concluyó que no se había alterado la equidad de la elección, pero estos aspectos determinaron la necesidad de una nueva reforma electoral, para resolver estos nuevos escenarios.
El presidente Calderón enfrentaría un gobierno dividido ya que el PAN tuvo alrededor del 40% del poder en la Cámara de diputados y un tercio de los escaños en la de Senadores.
El PRI sufrió la peor derrota de su historia, quedando en la ter-cera posición y con poco más de 9 millones de votos, cuando ase-guraban que su voto duro se ubicaba alrededor de los 15 millones.
Como era previsible en 2007 se dio una nueva reforma elec-toral, cambiando radicalmente la relación de los medios masivos de comunicación con los partidos políticos, para evitar la venta de spots8, disponiéndose que los partidos y sus candidatos solo tendrán acceso a radio y televisión en los tiempos destinados al Estado y el IFE administrará los tiempos; quedando expresa la prohibición a los partidos políticos a comprar propaganda en radio y televisión, así como personas morales o físicas. En este sentido se redujo el costo de las campañas en 50% y la duración del tiempo de campaña, para la presidencial quedó en 90 días.
El poder estatal en el país estaba concentrado por el PRI 70% de los estados, el resto se dividía entre el PAN y PRD.
Cuando se dieron las elecciones federales en 2012 había un entorno político de alta competencia y tensiones en los parti-dos políticos para elegir a sus candidatos, donde las percepciones apuntaban que la elección seria entre el PAN y PRD >AMLO<, ya que el PRI había quedado en un tercer lugar. Los resultados fueron los siguientes:
• Triunfó el PRI-PVEM con Enrique Peña Nieto con 19 mi-llones 227 mil votos y con el 38.2% del poder• En segundo lugar quedó el PRD-PT-Movimiento Ciuda-dano con Andrés Manuel López Obrador, con 15 millones 897 mil sufragios y con el 31.6% del total.• En la tercera posición quedo el PAN con Josefina Vázquez Mota con 12 millones 787 mil votos y el 25.7% del poder.• Participación: 63.1%, es decir votaron 50 millones 323 mil ciudadanos, de un Padron electoral de 79 millones 455 mil ciudadanos.
El presidente Peña Nieto enfrento un gobierno dividido, ya que el PRI sólo alcanzó el 40.6% de los curules en la Cámara de senadores.
Reflexiones
• El PRI con Peña Nieto ganó con el 38.2% del poder, recu-
perando el 16.2% con relación a la elección del 2006, pero muy lejos del 71% que obtuvo el tricolor en 1982.• Peña Nieto sacó una ventaja de 6.63 sobre el perredista AMLO en el segundo lugar y de 12.52% sobre la panista Vázquez Mota.• Si tomamos en cuenta los 19 millones 227 sufragios que obtuvo Peña Nieto, como el 100% y los comparamos con los votos totales que obtuvo López Obrador, el priista sacó una ventaja de 17% y de los sufragios absolutos de Vázquez Mota, su ventaja es de 34%.
Ensayo numérico hacia el 2018
Con miras a los comicios presidenciales del 2018 y para estimar la fuerza en votos de las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD que han participado en los comicios del 2000 al 20012, sacamos lo siguiente:
• El PRI del 2000 al 2012 ha convencido a 42 millones 108 mil ciudadanos que sufraguen por él y si sacamos la media aritmé-tica por cada proceso, tenemos que su voto duro se estimaría en 14 millones 036 mil.• El PAN para el mismo periodo obtuvo 43 millones 776 mil ciudadanos y su voto duro/simpatizantes es de 14 millones 592 mil.• En el caso del PRD9 para el mismo periodo tenemos que al-canzó 36 millones 910 sufragios y su voto duro se ubicaría en los 12 millones 303 mil. Pero si tomamos únicamente en cuenta los procesos de 2006 y 2012 en que participó López Obrador, tendríamos que 30 millones 653 mil ciudadanos han sufragado por él y su voto duro seria de 15 millones 327 mil.
La distribución del poder estatal hacia el 2015, es la siguiente:
Partido No. Estados PorcentajePRI 19 59.4%PAN 4 12.5%PAN-PRD 3 9.4%Independiente 1 3.1%PVEM 1 3.1%
La distribución del poder estatal hacia el 2018, es la siguiente:
Partido No. Estados PorcentajePRI 15 46.9%PAN 8 25.0%PAN-PRD 3 9.4%Independiente 1 3.1%PVEM 1 3.1%
8 Cabe señalar que para el proceso electoral federal del 2006 los partidos políticos gastaron en los medios masivos de comunicación más de la mitad de su financiamiento público en la compra de propaganda y sólo en los medios electrónicos, alrededor de 4 mil 500 millones de pesos.9 En los procesos electorales federales del 2006y 2012 participó como candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador, para el 2018 participará con Morena que creó para asegurar su presencia en la boleta electoral; por lo que no hay bases numéricas para calcular su fuerza real con Morena y no con el PRD.
24 La Crisis Enero, 2018
La silla endiablada· Meade: neoliberalismo / · Anaya: ambición
· López Obrador: caudillismo
Un libro polémico sobre el tapado, salido de la pluma de Carlos Ramírez
La silla endiablada
· Meade: neoliberalismo· Anaya: ambición
· López Obrador: caudillismo
Versión Actualizada
Carlos Ramírez